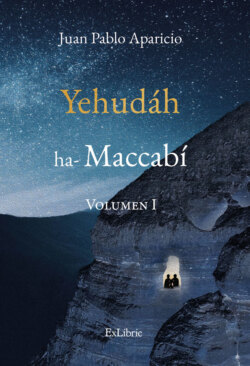Читать книгу Yehudáh ha-Maccabí - Juan Pablo Aparicio Campillo - Страница 12
ОглавлениеCAPÍTULO II
Matityáhu
Poco tiempo atrás, en la ciudad de Mod’ín (1), distrito de Lod, había acaecido en ese año fatídico de 167 a. e. c., un suceso de los que se repetían por todo Yehudáh, Shomrón (Samaria) y ha–Galíl (Galilea). Ocurrió que los funcionarios del rey encargados de hacer conocer y vigilar el cumplimiento del decreto de apostasía, llegaron a esta ciudad. Iban acompañados por los guardias del beit–ha–Mikdásh enviados por el instigador Menelao, a la sazón, ha–Cohén–ha–Gadól.
Menelao, como anteriormente había hecho Jasón, su predecesor, hacía siempre méritos para ganarse la confianza y simpatía de los seléucidas. Ordenaba frecuentes invasiones que violentaban la tranquilidad de las comunidades, con el fin de cautivar a los enviados del rey mostrándose inflexible con los contrarios al helenismo. No dudaba en obligar a los yehudím a traicionar la Alianza, y los conminaba a ingerir alimentos impuros, a levantar altares, aceptar a Júpiter como el nuevo ídolo y alzar estatuas de los dioses griegos, que debían ser adoradas en cada población. Sus mandatos eran ejecutados con encarnizamiento a fin de asegurar el éxito de sus planes al servicio del rey. Algunos israelitas renunciaron a la Alianza y apostataron por temor, pero Matityáhu BenYehojanán ha–cohén y sus cinco hijos, se negaron. Entonces los funcionarios del rey que habían llegado a su pueblo, les dijeron:
—Tú eres una persona de autoridad, respetada e importante en esta ciudad, y tienes el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate, pues, para ser el primero en cumplir la orden del rey. Así lo han hecho en todas las naciones y muchos en esta misma provincia, así como la gente que ha quedado en Yerushaláyim. De esta manera, tú y tus hijos formaréis parte del grupo de los amigos del rey, y seréis honrados con obsequios de oro y plata, y con muchos otros favores. De igual forma, vuestra ciudad será premiada con más construcciones que protegerán y engrandecerán vuestra condición de ciudad del Imperio.
Matityáhu respondió con voz potente para que todos lo escucharan:
—Pues, aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan y renieguen de la religión de sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes y sus envenenados regalos y reconocimientos, mis hijos, mis hermanos y yo seguiremos fieles a la Alianza que ha–Shem hizo con nuestros Padres. ¡No abandonaremos ni la Toráh ni los mandamientos! ¡No obedeceremos las órdenes del rey que injustamente vayan dirigidas a apartarnos de nuestra religión en lo más mínimo!
Pero, apenas había terminado de hablar Matityáhu, un judío se adelantó, a la vista de todos, para ofrecer un sacrificio sobre el altar pagano que se había levantado en Mod’ín. Al verlo, Matityáhu se llenó de indignación, se estremeció interiormente y no pudo evitar correr iracundo hacia aquel renegado con quien forcejeó hasta darle muerte sobre el mismo altar pagano. El funcionario que obligaba a los yehudím a ofrecer esos sacrificios, intentó acabar con la vida de Matityáhu atacándole por la espalda. Pero Matityáhu lo había advertido y se adelantó a su agresor derribándole. El desdichado funcionario se clavó su propia daga al caer y murió casi al instante. Ante la estupefacción de los demás guardias, vasallos y funcionarios, Matityáhu destruyó finalmente el altar. Solo entonces recobró la calma y fue plenamente consciente de lo ocurrido.
Cuando terminó, todo el Pueblo quedó sobrecogido y asustado ante las consecuencias de este acto. No sabían si explotar de alegría o correr a refugiarse por temor a la represalia que se tomaría contra ellos. Enseguida Matityáhu tomó fuerzas y se dirigió a sus vecinos exhortándoles con estas palabras:
—¡Todo el que tenga celo por la Toráh y quiera ser fiel a la Alianza es bienvenido a nuestra familia! No temáis rebelaros contra lo injusto cuando el bien que se quiere destruir es nuestra fidelidad a ha-Shem. Yo os digo que, quien por cobardía consiente la ruptura de la Alianza, se enfrenta a algo infinitamente más terrorífico en la eternidad.
Mientras pronunciaba esta arenga a la multitud, los enviados del rey y del Cohén–ha–Gadól, alarmados ante lo que se les venía encima, recogieron a toda prisa las mesas, registros y enseres que los acompañaban en sus viajes y huyeron cuidando de que no les persiguieran.
Matityáhu y sus hijos se rasgaron las vestiduras, se pusieron ropas ásperas y lloraron amargamente por lo acontecido pues habían matado a dos hombres. De inmediato, se esforzaron en dar rápida sepultura a los muertos, y rezaron por los dos.
Con el propósito de librar al Pueblo de la represalia que iba a conllevar esa acción, Matityáhu y sus hijos recogieron sin demora todo lo que pudieron cargar y abandonaron Mod´ín.
Dejaron su casa y entregaron al Pueblo los animales y todos sus bienes. Solo se llevaron un asno que cargaba con las pertenencias más básicas. Se refugiaron en el desierto y en las montañas. De esta manera, comenzaron su vida como fugitivos.
Matityáhu, hijo de Yehojanán y nieto de Shim’ón, era cohén y descendiente de Yehoyarív, originalmente de la casa de Jashmón (o Hasmón). Había nacido en Yerushaláyim, pero años atrás, se había establecido en Mod’ín. Sus cinco hijos eran: Yehojanán, Shim’ón,Yehudáh, El’azár y Yehonatán.
Como cohén y hombre piadoso, Matityáhu vivía con profundo desasosiego desde que Jasón comenzara a profanar el beit–ha–Mikdásh y después continuara Menelao la infame labor. Los tesoros recaudados gracias al esfuerzo y la fe de los yehudím eran utilizados para comprar voluntades en el entorno del rey y ganar el favor del monarca a cualquier precio. Ya durante la llevanza del Templo por Jasón se había ordenado colocar una estatua de Júpiter en el ezrát cohaním, el atrio de los sacerdotes del beit–ha–Mikdásh.
Joniyó III, ha–Cohén–ha–Gadól, pasaba largas temporadas en Antioquía en la corte. Su intención era la de mantener al rey alejado de Yerushaláyim y contribuir a rebajar el grado de anti-judaísmo que venía instalándose entre los seléucidas. Como ha–Cohén–ha–Gadól se preocupaba por que los yehudím pudieran vivir en paz. Se desvivía por procurarles tranquilidad y hacía cuanto estuviera en su mano, aunque para ello tuviera que poner en riesgo tanto su cargo como su propia seguridad. Era consciente de las consecuencias que podría acarrear que su ambicioso hermano Jasón cubriera el cargo durante sus largas partidas pues se comportaba como si ya hubiera usurpado el cargo. A fuerza de sustituir a Joniyó en la llevanza del beit–ha–Mikdásh, se encendió en Jasón un deseo apasionado de detentar esa dignidad.
Jasón terminó consiguiendo su propósito y fue nombrado ha–Cohén–ha–Gadól en detrimento de Joniyó.
Quien fuera en los momentos en que desempeñó el cargo como sustituto de Joniyó, como después en su condición de dignatario, Jasón se esforzaba siempre por que llegaran al rey muestras de su lealtad. Disfrutaba llevando a cabo actos relevantes en el beit–ha–Mikdásh y en la ciudad, de forma que cuanto trascendiera y llegara a oídos del monarca, le hiciera ver que él era su mejor y verdadero aliado para dominar a los yehudím. Tal era su oscura disposición que organizaba fiestas paganas durante los días más señalados: Yom Kipúr, Pésaj o incluso Shabbát.
Las irreverentes celebraciones, el expolio de los tesoros del beit–ha–Mikdásh que consintió, ya en tiempos de Seléuco IV, así como los asesinatos cometidos para acallar cualquier protesta contra su administración, eran parte de los mensajes de amistad que Jasón enviaba a la corte. Una vez Antíoco sucedió a Seléuco y se publicó su infame edicto contra los yehudím, se desvivió, además, por hacerlo cumplir y en señal de fidelidad, levantó, una estatua de Zeus Olímpico en el beit–ha–Mikdásh. Esta ofensa contra los yehudím era día a día fue superada por el ilegítimo Cohén–ha–Gadól Menelao que después del incidente de Mod´ín ordenaría la muerte de Matityáhu y sus hijos.
Todo ello había dejado a Matityáhu profundamente conmocionado porque muchas eran las injurias que se hacían a Di–s en la Ciudad Santa y el beit–ha–Mikdásh. Por eso, un día en el que había ido a Yerushaláyim a rezar en la Casa de Di–s, al reencontrarse con el sacrilegio cometido por el Cohén–ha–Gadól, se marchó triste y llorando de impotencia. Caminó cabizbajo por las calles hasta desembocar en la Puerta de Efrayím por la que saldría de la ciudad. Ante la extrañeza de los guardias de la muralla, se detuvo y, levantando su vista al cielo, exclamó:
—¡Qué desgracia! ¡Haber nacido para ver la ruina de mi Pueblo y de la Ciudad Santa, y tener que quedarme con los brazos cruzados mientras que ella cae en manos de sus enemigos y el beit–ha–Mikdásh queda en poder de paganos!
Aquella herida había rebrotado en su espíritu con el suceso de Mod’ín. Lo ocurrido con Matityáhu, se calificó de revuelta ante el man-do militar en Yerushaláyim. Buscando la intervención inmediata contra los rebeldes, magnificaron la tragedia elevando el número de muertos. Se advirtió de que se trataba de una banda organizada de insurrectos levantados contra el rey. La muerte del funcionario y del apóstata había sido una demostración de enemistad contra el helenismo. Los delatores consiguieron instar a las autoridades para que tomasen la mayor de las represalias contra Matityáhu y los suyos.
Pocos días después ya se había organizado una columna de soldados para ir en su persecución. Durante su búsqueda causaron muertos y destrucción en los pueblos y comunidades que cruzaban, porque querían dar un escarmiento a la población. Para ello, además, esperaban al Shabbát, porque así se aseguraban de que los yehudím no les tirarían ni una piedra, sino que preferirían morir con la conciencia limpia ante ha-Shem que era testigo de cuán injustamente les perseguían y quitaban la vida.
Como rebeldes perseguidos, cada vez que Matityáhu, sus hijos y sus amigos sabían de lo que se estaba haciendo con el Pueblo, derramaban lágrimas de amargura. Comenzaron a temer por la extinción del Pueblo de Di-s. Tuvieron que plantearse que si no luchaban contra los paganos, pronto perecerían sin que generaciones venideras pudieran conocer el santo significado de la Alianza.
Matityáhu, un cohén piadoso, necesitaba resolver un dilema de gran trascendencia para él: defender la Alianza dejándose sacrificar, o defenderla protegiendo al Pueblo, aún a costa de asumir el pecado de no respetar el Shabbát.
Para Matityáhu, las leyes no eran solo normas a seguir, sino que estaban en su corazón y eran su vida. No podía respirar, comer o descansar, si no era con la satisfacción de estar siguiendo los dictados de Su Creador. Este era su único objetivo y sentido en la vida. Gracias a ello era un yehudí útil para su Pueblo. En medio de todas las dificultades de una existencia tan difícil, marcada por las muertes, la persecución y la soledad, el fiel cumplimiento de la Toráh era su fuerza y el Shabbát constituía el núcleo de su vida. El Shabbát era el día en que se dedicaba con más devoción a su unión con ha–Shem. Sin duda era la decisión más difícil que podría tomar y todos esperaban una respuesta de su líder.
Al finalizar aquel día, Matityáhu comunicó al incipiente ejército rebelde lo que había meditado durante horas, aunque llevaba mucho tiempo sopesando sus reflexiones:
—Si alguien nos ataca en Shabbát, nos organizaremos para que algunos de nosotros defiendan a quienes están cumpliendo la Toráh y todos rezaremos por la limpieza de esos nuestros hermanos a los que les corresponda defender al Pueblo. Así pues, el enemigo nos encontrará alerta para defendernos y evitar que seamos asesinados y sacrificados como corderos según han hecho con nuestros hermanos. Ruego a ha–Shem el perdón de nuestro pecado y que solo vea nuestra entrega por Su Pueblo y la Alianza. También os digo, que sois libres de seguir o no mi decisión acerca de nuestra situación durante el Shabbát. Lo entenderemos y lo bendeciremos.
En poco tiempo se fueron uniendo hombres a su causa. También lo hizo un grupo de jasidím (devotos), israelitas valientes, todos decididos a ser fieles a la Toráh. Estos se habían escindido de otro grupo mayor, porque no creían ya en su líder y temían caer en combate inútilmente sin haber conseguido otra cosa que su propio sacrificio. También pedían su ingreso en el grupo de Matityáhu muchos que querían escapar de la situación vivida en sus poblados y ciudades, así como aquellos a los que tanto sus familias como sus bienes les habían sido arrebatados. De esta manera, fueron reforzando sus filas con un creciente número de yehudím dispuestos a defender la Alianza.
Matityáhu y sus seguidores organizaron un grupo de rebeldes apenas armado aún, pero que fue convirtiéndose en un ejército para servir y defender al Pueblo. Atacó a los paganos impíos y a los apóstatas renegados que servían a los yavaním (griegos) como cómplices y acusadores. Se consagraron a recorrer el país destruyendo los altares sacrílegos y a proteger el sagrado cumplimiento de la circuncisión de los niños hebreos. Perseguirían a sus enemigos, defenderían la Toráh y no se rendirían ante la tiranía de un rey por poderoso que fuera.
Aquel día en el que la comunidad de El’azár y la viuda Danah con sus siete hijos fueron martirizados, dos de los hijos de Matityáhu, Yehudáh y Yehonatán, estaban entre los amenazados, pues acababan de llegar al asentamiento a interesarse por su situación. Puesto que eran rebeldes perseguidos, cuando vieron a los primeros soldados del contingente de Antíoco, pensaron que venían en su busca.
Determinaron que Yehudáh se quedaría con las familias mientras que Yehonatán escaparía para alertar a su padre. Por desgracia, Matityáhu y sus hombres se encontraban a casi cien estadios que Yehonatán, una vez saliera de aquella emboscada, tendría que recorrer a pie desde allí, ya que intentar llegar a su montura era una temeridad. (2) Así pues, Yehudáh se preparó para cubrir la huida de su hermano y Yehonatán logró ocultarse sin despertar ninguna alarma.
Sin embargo, no se trataba de compañías que vigilaban los caminos y hostigaban a los yehudím, sino de la hueste del rey Antíoco regresando de la guerra. Yehudáh fue testigo directo de la masacre de sus hermanos de fe, lacerados y torturados por causa de su épica defensa de la Toráh. Yehudáh estaba predestinado a ser contado entre las víctimas de la valerosa comunidad. ¡Cuánto hubo de contenerse confiado en que Matityáhu llegaría para enfrentarse al mismo Antíoco y con la ayuda de ha–Shem vencería a su poderoso ejército! Desde El´azár, a cada uno de los hermanos y a la madre viuda, los vio sufrir con una dignidad encomiable gracias a la cual él también recibía la necesaria fortaleza en su compungido corazón. Sentía a la vez impotencia, rabia, dolor y orgullo de ser yehudí. A cada sollozo, golpe y desgarro descargados contra las víctimas, su mano quería actuar, pero el valor que le transmitían los propios mártires le ayudaba a sujetar su pasión. Sin duda, cualquier movimiento sería una torpeza que le costaría la vida y quizá la de toda la comunidad, así como la de su hermano que permanecía escondido hasta asegurarse del éxito de su evasión.
Se terminó de organizar la hilera de yehudím. Quedaron preparados los instrumentos de tortura y el fuego. Todos se temían que los yehudím no complacerían a Antíoco sin resistirse. Unos y otros estaban concentrados en vigilar que nadie huyera de la fila y atender las órdenes del rey. Después de la tensa espera, Yehonatán comprobó que era el momento de huir sin ser advertido y salió a la carrera sin mirar atrás y encomendándose a Di–s.
Yehudáh no llegó a ser ejecutado, sino que fue encerrado y quemado vivo junto a los demás.
Mientras aquel tormento se desarrollaba, Yehonatán corría con la fuerza de su sangre alterada por la pena y también por el temor al destino de su hermano. La distancia se le hizo muy larga, pues había comenzado a correr a toda velocidad y pronto su corazón le impidió mantener el pretendido ritmo. Tuvo que detener su marcha varias veces y cuanto más paraba más se angustiaba y peor corría. Con el pecho dolorido y los pies ensangrentados, llegó, por fin, hasta Matityáhu. No podía ni hablar, pero su padre entendió que Yehudáh estaba en peligro y sin demora comenzó a dar órdenes. A toda prisa se organizaron en sus monturas, también Yehonatán, algo más rehecho, y se dirigieron a la colina del oprobio.
Cuando el ejército de Matityáhu llegó al asentamiento, muy a lo lejos se veía aún el ejército de Antíoco. La situación era desoladora. Los campos calcinados, el aire irrespirable por el olor a carne humana sacrificada, humo y sangre por todas partes.
Un pequeño rayo de esperanza les recorrió el espíritu cuando oyeron los apagados rebuznos de algunos asnos y los últimos alaridos de un perro en uno de los establos en los que habían sido encerrados personas y animales. Todos corrieron atropelladamente al auxilio. En dos de las cuatro casas cuya estructura quedaba aún en pie, se oían también débiles quejidos humanos. Todas las tiendas y el resto de las cabañas y establos eran ya cenizas.
Con trapos mojados cubriendo sus rostros y utilizando toda suerte de palos, espadas, piedras y troncos, derribaron con violencia las puertas que aprisionaban a los sacrificados. Mientras tanto, otros se afanaban en echar tierra y agua sobre el fuego. Tres asnos salieron abrasados, aunque vivos, luego hubo que darles muerte. Al igual que al can. El sufrimiento de estos pobres animales había sido extremo y no tenían posibilidad de sanar. Los que había allí dentro no tenían ni fuerzas para salir, hubo que tirar de sus cuerpos a toda prisa y alejarlos de las brasas y del humo pues la temperatura era sofocante. Ciertamente, parecía imposible que pudiera haberse salvado alguien de morir en aquellos hornos.
De los tres primeros graneros y establos, solo algunos salieron con vida y la mitad de ellos con quemaduras muy graves. Tras sacar a todos los del último granero, arrastraron al exterior el cuerpo de Yehudáh.
—¡Matityáhu!, ¡Matityáhu!, ¡es Yehudáh! —gritó Yonáh uno de los rebeldes.
—¡Hijo! —gritaba Matityáhu, que corría junto a los demás hermanos hacia el cuerpo de Yehudáh.
Matityáhu, al verlo, tuvo que contenerse para que de su boca no saliera la más fuerte maldición hacia los asesinos. Corrió a tumbarse junto a su hijo e incorporó su cuerpo hasta juntar su cabeza contra su pecho y, ante la mirada de los demás, le habló así:
—¡Hijo, despierta, vuelve a la vida, porque has de ver la justicia de ha–Shem obrando por nuestro Pueblo! Despierta hijo, despierta, te necesitamos y ha–Shem lo sabe, te necesitamos…
«¡Adonay, Adonay, Adonay!», repetía, hasta que Yehudáh comenzó a toser con virulencia y desesperación. Cuando los espasmos empezaron a ceder, pudieron darle agua, y al recibirla en su boca, abrió los ojos y alcanzó a decir:
—Abba, nuestro Pueblo ha vencido a Antíoco. No ha podido doblegarnos.
—No hables ahora, hijo, recupérate, tendremos tiempo de superar este horror. Quédate aquí con tu hermano, vamos a organizar la ayuda a los heridos y el enterramiento a los asesinados… ¡Barúj Atáh, Adonay!, doy gracias, Bendito Di–s, porque Yehudáh sigue con nosotros.
—Hay algo, padre, que no puedo comprender. El sufrimiento al que se los sometió era inhumano, cualquiera de nosotros habría gritado, sollozado o se habría desmayado viendo lo que le hacían a nuestros hermanos. Ha sido aterrador. Les arrancaban la carne, sacaban sus entrañas y les quebraban los huesos. ¡Los quemaron estando aún vivos! ¡A una viuda madre de siete hijos le rompieron el corazón obligándola a presenciar la tortura y la muerte de sus siete hijos! La deshonraron, la golpearon y la torturaron hasta morir. ¡Di–s mío! ¡Y ellos no gritaron! Miraban a un lugar hacia allá —señaló con esfuerzo el lugar que él imaginaba— ¡y entraban en una paz que jamás he visto!
—Hijo, mi corazón sangra por todo ello. No sé a qué te refieres, pero insisto en que tendremos ocasión para hablar. Ahora, lo más importante es tu recuperación. Hay que tratar tus quemaduras, terminar de apagar los fuegos y comenzar cuanto antes a enterrar a nuestros hermanos. Antíoco arderá en sus propias llamas al final de los tiempos y la sangre inocente que ha derramado caerá sobre él. ¡Adonay, en verdad no saben lo que Te hacen dañando a Tu Pueblo y de qué manera se condenan!
—Padre, ni siquiera aquí encerrados han gritado estos hermanos, solo sus pobres hijos lloraban y los padres los consolaban. No podré olvidarlo nunca.
—Descansa, hijo…
Yehudáh no dijo nada más, cerró sus ojos y trató de respirar profundo y limpiar sus pulmones del humo inhalado. No paraba de toser.
La estampa del martirio difícilmente podría borrarse del paisaje. Antíoco había dejado una huella en la Tierra Sagrada que se convertiría en una pesadilla para él, pues quedó condenado para el resto de su vida a ver los rostros de los martirizados y a oír gritos en la noche. Nunca más pudo descansar, ni conciliar el sueño si no mediante potentes hierbas que le suministraban los médicos de la corte. Ni siquiera este estado le hizo recapacitar. Su carácter se envenenó aún más y manchó su alma con derramamientos de sangre por todo su Imperio. Un hombre, formado en la exquisitez de las culturas griega y romana, había perdido por completo su refinamiento y se había convertido en un ser maligno, que recibía con frialdad las noticias sobre ajusticiamientos y muertes masivas de los yehudím o de cualesquiera que les prestaban ayuda.
Después de un largo rato en el que todos sus compañeros habían seguido trabajando para disponer los enterramientos mientras él retomaba fuerzas, Yehudáh se levantó. Caminó hacia el lugar del martirio y vio, preparados para su purificación, los cuerpos descoyuntados de los sacrificados. No pudo contenerse. Brotaron lágrimas de sus ojos y se le cerró el estómago.
Yehudáh entonces pidió a los que allí estaban, que se ocuparan de enterrar juntos a los siete hermanos y a su madre colocándolos en una fosa contigua a la de El´azár. Entre ellos había un descendiente de una noble familia de filisteos de nombre Sami, que seguía la religión de los hijos de Israel y se había unido al grupo. Entre sus habilidades estaba la escritura y se había ofrecido a recoger en pergaminos todos los hechos vividos para informar al Pueblo. Yehudáh le llamó y le rogó que anotara sus palabras:
—Dice Moshé: «Todos los justos están bajo Tus Manos». Y ellos, que se santificaron por causa de ha–Shem, no solo fueron honrados con tal honor, sino también con el de lograr que los enemigos no dominaran a nuestro Pueblo y que el tirano fuera castigado y nuestra patria purificada. Pagaron por los pecados de todos. Por la sangre de aquellos justos y por su muerte propiciatoria, la divina providencia salvó a Israel. Así pues, ¡israelitas!, vosotros, que descendéis de Avrahám Avínu, ¡obedeced esta Toráh y observad en todo la piedad! Sabéis que la razón piadosa es dueña de las pasiones y de los sufrimientos tanto internos como externos. Por eso aquellos, al ofrecer sus cuerpos a los sufrimientos por causa de la piedad, consiguieron la admiración de los hombres y sus propios verdugos, preservando nuestra herencia divina. Gracias a ellos, algún día esta nación recobrará la paz, se restablecerá la observancia de la Toráh en nuestra patria y obligaremos a los enemigos a capitular.
Cuando terminó, se sentía aturdido, era como si esas palabras no fueran suyas, sino brotadas a través de él y nuevamente lloró.
Entonces se acercó Yehonatán y le dijo:
—Yehudáh, por mi culpa murieron. Si hubiera escapado antes y hubiera corrido más, esto podría haberse evitado… Tuve que parar varias veces porque me dolía el pecho, pero tenía que haber seguido. Estoy avergonzado ante vosotros y ante ha–Shem.Tenía que haberme quedado y tú, que eres el más fuerte y quien mejor corre, hubieras llegado a tiempo.
—Ají, hermano mío, no tienes nada que reprocharte o achacarte, no seas injusto contigo. Nadie hubiera corrido más que tú. Eres puro y me obedeciste. Yo, a lo mejor, no lo hubiera hecho y hubiéramos perdido nuestra oportunidad de escapar discutiendo y poniendo en riesgo nuestra vida. Ha–Shem te eligió y tú hiciste cuanto pudiste. ¡Y me has salvado! Si el cuerpo te obliga a tomar aire, nada debemos hacer. Paraste cuando no tuviste más remedio, no quebrantes tu paz con ello.
Y, mirando al cielo, se dirigió a Di-s y exclamó:
— ¡Oh, Adonay, ruego Tu Bendición para mi hermano, porque es humilde y le duele fallarte. Haz que la paz retorne a su corazón!
Se tomaron por los antebrazos, intercambiaron su mirada de amor y se fundieron en un largo abrazo.
Yehudáh pasó la tarde y la noche recuperándose mientras contaba los espeluznantes sucesos y execrables crímenes de Antíoco de los que fue testigo pero insistía en admirar el valor de sus hermanos de fe. Las quemaduras de su cuerpo no eran de las más graves, aunque sus heridas necesitaron cuatro semanas de curas constantes hasta que empezaron a crear costra y la piel comenzó a renovarse. Otros, sin embargo, vivirían el resto de sus vidas ciegos, mutilados o con dolorosas marcas en recuerdo de aquel drama.
No se cansaba de contar que los hermanos de esa comunidad habían mostrado una insólita. Habían mostrado una dignidad propia de los ángeles. Señalaba una y otra vez hacia ese punto del horizonte hacia el sureste del emplazamiento, y se preguntaba qué verían o qué les insuflaría valor allí.
—No sabemos, Yehudáh, lo que sí es cierto es que el martirio infligido solo puede predicarse de seres inmundos, no de hombres, por crueles que puedan llegar a ser… —dijo Shim’ón.
—Fijaos, los supervivientes están reunidos en silencio mirando hacia donde dice Yehudáh. ¡Preguntémosles! —dijo su hermano El´azár.
—No, hijos —se adelantó Matityáhu—, sea lo que sea, es su paz y su recogimiento. Hemos de respetarlo. Han pasado por un trance horrible. Barúj ha–Shem porque les da sosiego y consuelo en este día de oscuridad para todos. Después, me acercaré a interesarme por su estado y a conocer sus disposiciones para el entierro de sus hermanos de comunidad.
—Tienes razón, padre —dijo Yehudáh.
—Sí —añadieron todos—, unámonos en oración y descansemos.
Matityáhu levantaba su mirada al cielo una y otra vez buscando su propio consuelo para el desgarro que sentía en su interior por no haber llegado a tiempo de socorrerlos. Pero, en verdad, pedía una señal que le hiciera saber si sus actos podían ser bendecidos por Di–s o si, por el contrario, estaba liderando una causa contraria a Su Voluntad. Esta duda le perseguía y atormentaba sin cesar y cuantas más desgracias ocurrían, más hería su corazón. Necesitaba un retiro, pero no podía permitírselo porque los días eran frenéticos y violentos, ora luchando, ora huyendo, ora cambiando de campamento o trabajando con las familias. Cuánto añoraba la sinagoga de Mod’ín y cuánto le dolía no ser bienvenido en el beit–ha–Mikdásh, su casa y la Casa de Di–s.
Una vez logró apaciguar su mente, observó de nuevo a los supervivientes en la lejanía. Estaban a unos dos estadios de su posición. No se los oía. La noche empezaba a caer y el calor era algo menos sofocante. Decidió acercarse para interesarse por sus heridas y por el dolor de corazón que, con seguridad, sentían. Y entonces vio a alguien.
—¡Eres tú! ¿También estabas en las casas quemadas?
—Shalóm, Matityáhu. Gracias por vuestra ayuda. Estamos unidos con el espíritu de los hermanos que pronto iniciarán su camino hasta unirse a la luz de ha–Shem. Los ángeles del Eterno ya están aquí para llevarlos. Puedes sentarte con nosotros si lo deseas — dijo aquel hombre, cuyo rostro no se veía en la oscuridad de la noche.
Los demás continuaban en su silencio, con los ojos cerrados y su alma dirigida a Di–s que, verdaderamente, los estaba consolando.
—Estoy impuro, necesito un baño ritual y un retiro. Mi alma está compungida y mis manos manchadas de sangre. Te lo agradezco y lo haría con devoción, pero no puedo entrar en oración a vuestro lado. Ruega por mí, iré a hacer mis oraciones en soledad.
—En este mundo no podemos estar puros pero si vieras la luz como, en este momento, tengo el privilegio de verla, serías limpio al instante. Pero comprendo tu sentimiento —dijo aquel viejo conocido que lideraba a esa comunidad.
Matityáhu hizo un silencio que aquel hombre percibió y les recordó a ambos las muchas conversaciones que habían mantenido al respecto cuando los dos eran cohaním en el beit–ha–Mikdásh. Matityáhu seguía fiel a su creencia de que, tras la muerte, seguíamos unidos a la tierra durante un período de once meses y que luego ascendíamos al Cielo. Él sabía que aquel hombre no mentía, ni era un loco, por eso mismo le causaba inquietud. Él hablaba en un lenguaje que a Matityáhu le provocaba distanciamiento al tiempo que deseaba comprenderlo. Pero Matityáhu nunca había dudado de la rectitud de su judaísmo y de que el camino que agradaba a ha–Shem era el de perfeccionarse en el conocimiento de la Toráh. También esmerarse en controlar sus pasiones y abrillantar sus virtudes para ponerlas al servicio del Pueblo. Todo ello significaba la verdadera alabanza a Di–s. No era el momento para entrar en disquisiciones de fe con su viejo amigo. Así pues, por respeto, prefirió desviar la conversación.
—¿Os quedaréis aquí tú y los tuyos?
—Nos marcharemos al amanecer. Los llevaré al norte junto a otros hermanos. Allí tenemos animales y nuestros huertos. Aquí tardará la tierra en recuperarse.
—¿Y los heridos?
—En dos días estarán preparados para su traslado y entonces vendrán hermanos a por ellos.
—Sabes que puedo quedarme a su cuidado cuantos días necesiten y llevarlos donde nos indiques.
—Lo sé, mas debes seguir tu camino.
—No interrumpo más, Shalóm, barúj atáh, y bendita tu comunidad.
—Barúj atáh, y bendita tu misión —le contestó, conociendo la naturaleza del pesar que Matityáhu llevaba en su interior.
Las palabras de aquel extraño compañero de juventud habían desvanecido la oscuridad espiritual en la que vivía Matityáhu desde el día en que mató a aquellos dos hombres. El sacerdote y amigo, con el que antaño había tenido tantas conversaciones encontradas sobre el camino para agradar a Di–s, acababa de darle la paz que necesitaba. Se giró una vez más hacia aquella humilde y ejemplar comunidad de hermanos y percibió su gran espiritualidad. Apenas había sollozos. Pero las lágrimas caían por sus mejillas y la poca luz de la luna reflejada en ellas las hacía brillar. En muchos rostros solo había piedad y silencio. Una estrella fugaz cruzó el firmamento durante largo rato y se perdió en la dirección que Yehudáh indicaba una y otra vez. Ahora entendía Matityáhu adónde dirigían su mirada esos mártires.
La madrugada seguía siendo calurosa en el recinto calcinado, pero en esa trágica jornada en la que muchos hermanos habían sido asesinados y casi pierde a su hijo, unas pocas palabras de aquel viejo amigo bastaron para sanar a Matityáhu y ayudarle a recuperar la paz perdida.
A la mañana siguiente la comunidad había partido en silencio antes de que todos despertaran. Después de dar las gracias a los que estaban de guardia, se habían dirigido hacia el norte con las manos vacías una vez más. Pero poco importaba a quienes, como ellos, consideraban que esta vida era un mero tránsito de su existencia infinita, aunque habían comprobado que también estaba llena de dolor. Estos grupos de yehudím purificaban su espíritu en el sufrimiento. Aprendían día a día que el mal puede corromper la carne, pero no puede tocar el alma, que es la esencia de la persona. Por eso, a pesar de la gran tragedia vivida, de la pérdida de sus seres queridos y hermanos de comunidad, y de haberlo perdido todo, en sus ojos había paz.
Matityáhu dispuso que el grupo permaneciera allí hasta dar completa sepultura a los muertos y los heridos pudiesen caminar. Tenía la confianza de ha–Shem les protegería hasta culminar su santo trabajo. Sentados en shiv´áh, purificarían los campos con sus oraciones y rogarían el perdón del Cielo.
Matityáhu y sus hombres pasaron los días practicando kibúd–ha–met, honrando y respetando a las víctimas. Al día siguiente de la masacre, antes de Arvít, ya habían dado sepultura a todos los hermanos. Se habían afanado en cumplir con la prescripción de hacer el enterramiento sin demora. Concluido el trabajo, exhaustos, se dispusieron a orar. Matityáhu realizó la keriáh desgarrando su túnica para expresar el dolor por los muertos y, acto seguido, mientras alcanzaba con la vista a todas las sepulturas, había pronunciado su bendición diciendo:
—Barúj Atáh, Adonay, Elohénu, Mélej ha–olám, Dayán ha–Emét. (3)
Al tercer día, muy temprano, hermanos de la comunidad martirizada, vinieron a buscar a sus heridos. Todos bebían un líquido macilento y parecían recuperarse de su debilidad. Fueron subidos a diferentes carros y, mirando con agradecimiento a todos, se despidieron tras inclinar sus cabezas hacia ellos y hacia los cuerpos que allí quedaban para siempre.
Desde que se retiraron a las montañas y, previendo que iban a afrontar muchas circunstancias de guerra y de muerte, Matityáhu había preparado una jevráh kadisháh (4), que se encargaría especialmente de cuidar los cuerpos y de su preparación para el sepelio, así como para vigilar que el entierro se realizara siguiendo todas las prescripciones. Siempre, claro estaba, que las circunstancias de guerra lo permitieran. Estos elegidos no podían luchar salvo en caso de ser atacados. Entonces se les permitía defender sus vidas, pero no les era lícito salir a combatir porque tenían que preservar su más alto grado de pureza para una labor tan sagrada.
La aninút (5) se había llevado con gran silencio y recogimiento por parte de todos. No les era fácil reponerse de la congoja y la angustia por lo ocurrido a tantos hermanos, pero el cumplimiento de su mitsváh como deber sagrado, les insuflaba ánimo para hacerlo.
En grupos de tres, habían recorrido las aldeas adquiriendo tajrijím suficientes para vestir con la dignidad debida a todos los cuerpos y no pararon hasta conseguirlo para no demorar los enterramientos. Un grupo de veinte hombres había preparado incansablemente las fosas para la kevuráh, la sepultura, y otros, los integrantes de la jevráh kadisháh, habían cumplido con la taharáh, la purificación ritual, lavando cuidadosamente los cuerpos.
Durante los treinta días siguientes al entierro harían sheloshím comprometiéndose a no llevar a cabo acciones bélicas, sino solo a rezar por las víctimas. Recitarían Kadísh, la oración fúnebre, en sus servicios durante once meses. También acordaron que, en ese último día, regresarían al lugar y harían Yizkór, las oraciones conmemorativas, para homenajear a los muertos como si fueran su propia familia. El catorce de Elúl sería un día especial de observancias para conmemorar el aniversario de la muerte de quienes habían sido ejemplo para todos. Poco más podían hacer como rebeldes en guerra. Pero, ni en esas circunstancias, olvidaban su compromiso con la Toráh. Por otra parte, aquellos hijos de Israel muertos en condiciones tan tristes y dolorosas para ha–Shem, habían merecido la honra y dignidad que pudieron darles.
Había un conocido sepulturero a las afueras de Yerushaláyim, cerca del barranco de Ben Hinóm, al sur de la ciudad. Allí se había trasladado Shim’ón, uno de los hijos de Matityáhu, a fin de encargar la lápida que traerían días después para colocar en el campo de los mártires. Cuando el picapedrero y grabador conoció la historia, dio prioridad a este encargo y admitió solo la mitad del precio de su trabajo como muestra de respeto al servicio que los rebeldes estaban haciendo por todos los muertos. Era un pesado monolito de cuatro amót y medio de alto por casi tres de ancho. (6) Lo trajeron en carreta y hubo de ser manejado por seis hombres con gran esfuerzo. El encargo, el traslado y su colocación llevaron ocho días, pero los muertos quedarían honrados por siempre. Le pidieron que grabase las siguientes palabras como memorial para el Pueblo:
Aquí yace el venerable sacerdote El’azár junto a la viuda Danah y sus siete hijos. Fueron sacrificados por defender la Toráh por lo que son dignos hijos de Israel.
Víctimas de la violencia de un tirano que pretendió destruir a la nación judía, vengaron a nuestro Pueblo con la mirada puesta en ha–Shem y resistieron las torturas hasta la muerte. Libraron un combate santo junto a toda la comunidad de hermanos cuyos cuerpos descansan en este campo de dolor.
Como no podían colocar un manto en cada uno de los cuerpos sepultados, en señal de respeto a todos, colocaron la talít, manto de oración, con su tsitsít, sobre el cuerpo de El´azár, el cohén. (7)
Después levantaron un cercado con las maderas quemadas de las casas y se señaló el emplazamiento donde habían sido sepultados los cadáveres. En lo sucesivo se convirtió en un lugar venerado y la improvisada empalizada fue sustituida por un muro de piedra circundante de poca altura. La estela en honor de los muertos traída desde ha-Hinóm, presidía la entrada al perímetro y allí muchos se sentaban a encontrar fuerzas rememorando el valor y la fe de aquellos yehudím. La muerte de los inocentes no fue en balde, sino que vigorizó la esperanza del Pueblo. En mucho tiempo nadie osó poner sus manos sobre aquella tierra.
Desde aquel día, también se estableció en el campamento rebelde un retén de tefiláh (8) que rogaba a ha–Shem por la paz del Pueblo y para que les diera fuerzas y guía en la lucha contra el opresor y asesino. Durante las oraciones del día, todos se juntaban en una improvisada sinagoga y, al terminar cada rezo y lectura, Matityáhu disponía quiénes se mantendrían en oración. Una vez más, como los siete brazos de la menoráh, tantos serían los elegidos para iluminarles con su oración. (9)