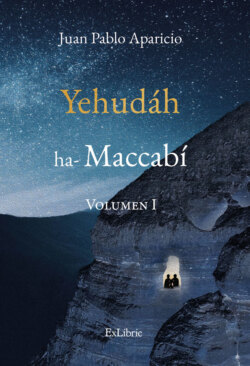Читать книгу Yehudáh ha-Maccabí - Juan Pablo Aparicio Campillo - Страница 13
ОглавлениеCAPÍTULO III
Matityáhu y Yehudáh
Yehudáh era un joven fuerte, el tercero de los hijos de Matityáhu. Su madre se llamaba Rivkáh y había fallecido a consecuencia de graves hemorragias sobrevenidas tras el parto de Yehonatán y El´azár, los gemelos. Matityáhu asumió entonces la crianza, educación y cuidado de sus cinco hijos a quienes formaba en el amor a la naturaleza, las labores del campo, el cuidado de los animales y, sobre todo, en la piedad y en los valores del judaísmo.
Matityáhu descendía de una familia Cohén. Brillaba por su disciplina y capacidad de entrega al Pueblo. Eran espejo para muchas comunidades que hablaban de ella como unos yehudím ejemplares en el cumplimiento de la Toráh.
Desde su infancia, todas las noches, antes de retirarse a descansar, los hermanos se reunían alrededor de su padre para escuchar la Toráh y recibir la especial instrucción que Matityáhu dispensaba a todos en general, y a cada uno en particular, porque los conocía y aprendía de ellos. Con una mirada, sabía lo que uno y otro comprendían y también quién de ellos requería de algún midrásh que iluminase su mente.(1) Una vez sentía la paz en la mirada de sus hijos, Matityáhu daba gracias a Di–s por ayudarle a encontrar las palabras que ellos precisaban. Hablaban también de las costumbres judías, de la historia del Pueblo, de cómo los deportados de Babilonia habían decidido, a su regreso, dar nombre a los meses del año. Ellos preguntaban toda clase de curiosidades. Desde saber por qué había meses con dos rashey jódesh (dos días de inicio de mes), o por qué se ponían símbolos a los meses, como el cabrito en Tevét, el balde en Shevát, los peces en Adár, etc. Sobre cómo era el lugar santo del beit–ha–Mikdásh y cómo era la vida de los leviím (levitas) y los cohaním allí. También habían hablado muchas veces de las razones por las que estaban en Mod’ín y no en Yerushaláyim.
Matityáhu respondía con paciencia y claridad a las inquietudes de todos porque algún día tendrían que hacerlo ellos con sus hijos y esto era lo que había preservado durante generaciones la esencia yehudit y la Alianza.
Debido a esta comunicación tan cercana entre Matityáhu y sus hijos, cuando se inició la rebelión y huyeron a refugiarse al desierto y a la montaña, todos ellos se acostumbraron rápidamente a la vida nómada e incierta pues estar junto a su padre y cumplir la Ley era lo más preciado para cada uno de los hermanos.
La cabeza de Yehudáh presentaba una protuberancia en la parte posterior del cráneo, que daba una forma particular al hueso occipital. Las de sus hermanos, en cambio, eran de aspecto más redondeado o incluso cuadrado. Pero, además, Yehudáh era conocido por su insistencia y tenacidad. Desde niño, siempre que quería algo, por poco importante que fuera, insistía machaconamente hasta conseguirlo por sus propios medios o apelando a la ayuda de quien pudiera hacerlo. Lo que fuera menester para ver cumplido su objetivo. Su padre y hermanos le llamaban por todo ello maccabáh (mazo). Cuando querían jugar con Yehudáh, les gustaba tocarle la cabeza y le preguntaban una y otra vez qué guardaba ahí.
—¡Vale ya! —se quejaba—. ¡Me dejaré crecer el pelo hasta los hombros para que no me toquéis más!
Y así lo hizo. La amplia melena alcanzó a disimular su contorno, pero con los años comenzó a sentirse orgulloso de ser distinto y, en lugar de importunarle, hacía gala de ello. Desde entonces, tomó el gusto por recogerse el pelo, además, con una cinta en la cabeza que acentuaba su forma y le daba un aire de joven dispuesto a comerse el mundo.
De niño, Yehudáh había sido un estudiante normal. No solía destacar en la escuela, pero aguantaba cualquier disciplina que se le impusiera y mostraba unas cualidades extraordinarias de liderazgo. A menudo, comandaba a sus compañeros y hermanos en todo tipo de juegos y no tenía rival en las carreras, ya fueran mayores que él sus contrincantes.
Cuando tenía doce años, subió con su padre y sus hermanos a Yerushaláyim. Era yom–jamishí (2), de la segunda semana de jódesh Tamúz. Habían salido muy temprano de Mod´ín, pues prometía ser otro día muy caluroso del verano del 179 a. e. c. Un vecino les llevaba en su carreta y podían acortar a la mitad el tiempo de marcha hasta la Ciudad Santa que se encontraba a cerca de de ciento ochenta estadios de distancia.
Por aquel entonces, desde el beit–ha–Mikdásh se instaba a los yehudím a seguir las costumbres helenas y se promovía lo atractivo de esta cultura. En ese clima de favorecer el helenismo se organizaron unas pruebas de preparación para los Juegos Olímpicos que servirían de diversión para el Pueblo, siempre con el fin de que el rey se sintiera halagado con la demostración del compromiso adquirido por ha–Cohén–ha–Gadól en la conversión al helenismo por parte de los yehudím.
Como aún no se habían construido recintos para acoger y desarrollar eventos de ningún tipo, se prepararon pistas de entrenamiento y carreras extramuros, a la altura de la torre de los hornos de pan y la Puerta de Efrayím. Habían realizado un gran y costoso esfuerzo de preparación del recinto olímpico. No en vano, albergaría un acontecimiento único, convertido en un espectáculo para ganar adeptos al helenismo que cada vez se arraigaba más, porque siempre se mostraba atractivo, lleno de vida alegre y triunfante.
La jornada consistía en varias pruebas también preparadas para los yehudím renegados que representaban a la provincia de Yehudáh en competición con antioquianos, moavitas, nabateos, galileos, mitsrím (egipcios), shomroním (samaritanos), edomitas, celesirios, idumeos y de muchas otras naciones y provincias del Imperio. Jasón había conseguido que se considerasen las pruebas definitivas para ir a los juegos quinquenales de Tiro. La expectación era, por tanto, extraordinaria. Se veían por Yerushaláyim gentes que raramente venían por estas tierras. Seléuco IV era por entonces el rey, pero no podía asistir porque estaba en Macedonia intentando ganar aliados y financiación para sus campañas.
Ciertamente, repugnaba al Pueblo Yehudí ver a los suyos participando de esos juegos paganos en los que los atletas se ejercitaban en completa desnudez. Para mayor escándalo, con el fin de no ser repudiados por los helenos, habían llegado a encontrar la forma de disimular su circuncisión, considerada por ellos una sagrada distinción. Muchos conceptos y actitudes de la cultura griega eran inaceptables: la pluralidad de dioses y la banalidad con la que se relacionaban con ellos, los gimnasios, los ejercicios sin ropaje alguno por mera devoción al cuerpo humano, así como otras muchas costumbres y ritos. Se permitía que el beit–ha–Mikdásh, se convirtiera en un lugar al servicio de todo tipo de actividades, incluida la prostitución, el comercio y las más diversas relaciones.
Todo ello era una agresión para los yehudím piadosos, porque lo consideraban una herejía.
Los yehudím devotos más prudentes, intentaron que el Pueblo no estallara en una reacción violenta contra quien infamaba incansablemente lo más sagrado. Se temían que una guerra con los griegos podría acabar de exterminar a los pocos hijos de Avrahám que quedaban después de tantos siglos de sangrientas ocupaciones y destierros. Así que también hacían concesiones ante las autoridades para que, al menos, hubiera algo de paz aunque ello conllevara seguir su vida como yehudí de forma casi clandestina.
En semejante ambiente, este día declarado festivo por el beit–ha–Mikdásh, aportaba un cierto alivio a los habitantes de Yerushaláyim que se había abarrotado de visitantes agitados por ver a tantos pueblos diferentes enfrentándose en el campo olímpico. Tiradores de arco, lanzadores de jabalina, de pesadas piedras redondeadas y en forma de discos, saltadores de altura y en foso de arena, luchadores cuerpo a cuerpo y corredores eran suficiente atractivo para una sociedad que solo conocía el hostigamiento. Sin duda, era una oportunidad para descansar. Aquellos que no asistieran no se verían acosados ni castigados, porque estaba garantizada la presencia masiva de público en el recinto y era lo que importaba a las autoridades. Podrían, por tanto, reencontrar su paz y hacer vida normal en esa jornada mientras los demás se distraían. Aquellos otros que asistieran a estas fiestas eran bienvenidos. De una u otra forma, era una tregua para la ciudad.
Matityáhu y sus hijos habían subido a la Ciudad Santa para adquirir ciertos alimentos y ropas. Hacía muchos años que, por causa de las intrigas políticas y envidias en el seno del beit–ha–Mikdásh, Matityáhu se había visto forzado a dejar Yerushaláyim y marcharse a Mod’ín, so pena de embarcarse en una guerra de poder en la que nunca deseó participar. Desde entonces, siempre que regresaba tenía sentimientos contradictorios. La mezcla de alegría y pena le invitaban a procurar estar en la ciudad lo justo y necesario. Pero la algarabía que se vivía con motivo de los juegos echó por tierra sus previsiones y tuvieron que emplear toda la mañana hasta el mediodía para cumplir con sus objetivos. Debido a ello tuvieron que cambiar el plan inicial de estar de regreso para el atardecer. Al menos cumplieron con sus oraciones en el ezrát Israel, el atrio reservado para los yehudím varones del beit–ha–Mikdásh, tal y como les correspondía. No haber podido volver a orar en el ezrát cohaním, el atrio sacerdotal, seguía pesando en el corazón de Matityáhu.
Una vez terminaron su sagrado compromiso, bajaron por las calles de la desierta ciudad en dirección a la Puerta del Valle algo más alejada del tumulto festivo.
Cuando atravesaban la Puerta Vieja hacia la ciudad baja, se oyó un gran estruendo y multitud de voces gritando a la vez. Mediante una campanada se marcaba el paso de las vueltas de los corredores. Había comenzado la parte final de las carreras que clausuraban la jornada olímpica. Los más rápidos y fuertes de todas las fases eliminatorias competirían en la gloriosa final. Sonó de nuevo la señal poniendo fin a una prueba y de inmediato estallaron gritos de alegría por los vencedores y abucheos para los eliminados. Enseguida se anunciaba la última prueba de los juegos.
—¡Corred más o no llegaremos a ver la última carrera! —dijo alguien de un grupo de jóvenes servidores del beit–ha–Mikdásh, que se apresuraba hacia el recinto.
Yehudáh se quedó mirando cómo desaparecían entre la gente y sintió ganas de seguirlos y ver en qué consistía todo eso. Miró a su padre y le dijo:
—Padre, hemos terminado los encargos y hemos hecho nuestras oraciones, ¿podríamos ir a ver cómo es la olimpiada antes de regresar?
—Yehudáh, ya sabes que son cosas paganas con las que quieren envenenar al Pueblo. No puedo ver que desde el beit–ha–Mikdásh se promuevan estas ofensas a ha–Shem y repruebo que nuestra gente esté cada vez más apartada de la Toráh y más ensimismada en ritos y prácticas sacrílegas.
Mientras tanto, el resto de los hermanos se miraban el uno al otro y se debatían entre apoyar a su hermano para satisfacer la curiosidad que todos sentían, y la obediencia incondicional a su padre.
—¡Pero, padre, solo quiero verlo un poco…! —siguió.
—No, hijo.
—¡Abba, por favor…! —decía desesperado, porque veía alejarse su deseo.
—¡Ya basta, Yehudáh, no insistas!
La discusión había terminado y continuaron calle abajo. Matityáhu, no obstante, se había quedado pensativo. Al poco rato, pensó en la conveniencia de una lección práctica para sus hijos. Irían a ese recinto y así podría explicarles todo cuanto se oponía a las sagradas leyes y a las costumbres basadas en ellas. Prefería educar a sus hijos en la luz de las cosas que en las tinieblas, en el conocer también lo negativo para apreciar mejor lo positivo que ha–Shem nos da cada día.
—Vamos, Yehudáh, hijos, venid, os mostraré dónde no encontraréis nunca a Di–s.
Todos se sorprendieron y dieron media vuelta. Iban raudos y expectantes tanto por la lección que recibirían como por la novedad a la que asistirían.
Llegaron al improvisado estadio. Se trataba de una vaguada sobre la que se había proyectado el recinto olímpico aprovechando el marcado desnivel del terreno circundante a la muralla oeste de Yerushaláyim. Se había terraplenado el fondo del valle donde estaba la pista de competición hasta conseguir una planicie firme y consistente, mientras que, a su alrededor, la inclinación del terreno servía como gradas naturales para que el Pueblo pudiera asistir y seguir cómodamente el evento. Era como un gran día de campo para todos. Durante toda la jornada se compartió diversión e incluso comida.
Los graderíos naturales se levantaban por un lateral de la pista y los dos fondos que la cerraban. En paralelo y a lo largo de la recta principal, había montado un graderío de madera con una gran tribuna para las autoridades y las familias y visitantes más distinguidos. Entre esta grada y las gradas de fondo, había un área de separación que servía como zona de entrenamiento para los atletas y también para los encargados de cuidar la pista que tenían que entrar en ella después de cada prueba para aplanar las zonas levantadas. En los graderíos se arremolinaron más de diez mil personas entre habitantes de Yerushaláyim, viajeros venidos para la ocasión y comerciantes que se habían unido al festejo.
El acceso al circuito se cerraba mediante gruesas sogas dispuestas en tres líneas y tensadas cada diez amót mediante estacas fijadas en el suelo. Un vigilante por cada costado de la pista cuidaba que no hubiese altercados que afectaran al normal desarrollo de las distintas pruebas. El escenario, la música y los bailes con que se entretenía al público entre una y otra competición, unido a la presencia de los atractivos atletas y el alborozo generalizado, dotaban al día del mayor carácter festivo.
Aunque no había sitio en las gradas, Matityáhu y sus hijos se las arreglaron para situarse en la zona exterior de los atletas junto a las sogas que separaban al público de la pista de carrera. Era el final de la jornada y aunque estaban en zona prohibida para ellos, nadie reparó en la llegada de la familia, puesto que solo atendían ya a los preparativos y desarrollo de la última de las pruebas y la clausura de la competición. Se trataba de una carrera muy exigente porque combinaba la resistencia, con un alto ritmo de marcha y la potencia para sortear obstáculos. Por estas razones era la preferida de todos.
Allí estaban los diez mejores atletas clasificados. Con sus cuerpos desnudos y perfectamente entrenados se cuidaban al detalle no solo para exhibirse ante el público sino también para intimidar a los contrincantes con su fortaleza física y buena preparación para el desafío.
Entre ellos había un conocido de la familia. Se trataba de Jagáy, amigo de los hijos mayores de Matityáhu. Era hijo de Zejaryáh, un saduceo de familia muy acaudalada que se había helenizado. Jagáy se había convertido en la gran esperanza para Yerushaláyim y para los yehudím. Era el hijo mayor de Zejaryáh. Podía ya participar en los juegos, lo cual se consideraba un acto de gran estatus social para los amigos de lo helenístico como era este saduceo. Jagáy reunía imponentes condiciones físicas y se había entrenado a conciencia. Otra prueba de amistad a los ideales griegos había sido practicarse la dolorosa epispasmos, para disimular la circuncisión. En sus ejercicios de calentamiento previo, al pasar junto a Matityáhu y su familia no pudo evitar sonreírles y mostrar su alegría al verlos. Sintió el impulso de ir hacia ellos y saludarlos. Pero se le congeló la mirada al cruzarse con la de Matityáhu. Cubrió su vergüenza con las manos y siguió su calentamiento en dirección contraria.
Una campanada alertó a los atletas para que empezaran a disponerse en la línea de partida. Matityáhu señalaba a sus hijos todos los detalles sacrílegos, las actitudes, las palabras que se oían, las formas de unos y de otros, la mezquindad de Jasón, quien detentaba el cargo de ha–Cohén–ha– Gadól que aún ejercía su hermano Joniyó III. En el centro de la tribuna estaba Jasón, ejerciendo como gran autoridad del Pueblo, vestido con ketónet y mitsnéfet en lugar de la migbáat que le era lo propio, pues no era ha–Cohén–ha–Gadól, pero hasta ahí alcanzaba su descaro e irreverencia. (3) En fin, Matityáhu advertía a sus hijos acerca de tantas aberraciones como observaba con profunda tristeza. Estaba consternado por el espectáculo y se afanaba en instruirlos.
El juez anunció la salida y explicó al público que los atletas darían diez vueltas a la pista de dos estadios de cuerda. (4) Se habían dispuesto los preceptivos obstáculos: dos muretes de unos dos amót y medio de altura por casi dos de ancho, construidos con balas de heno. Al final de cada barrera había una pileta de agua de unos dos palmos de profundidad y una longitud de aproximadamente ocho amót de largo y el mismo ancho de la empalizada. Podían apoyar los pies en el obstáculo para saltarlo, lo importante era superarlos.
Yehudáh había perdido un poco el hilo de la instrucción de su padre, ensimismado en la explicación del juez y ante el reto que esos jóvenes, bien preparados para estas pruebas, iban a afrontar. Sentía sus corazones palpitantes porque el suyo también lo estaba. Matityáhu y sus hijos habían terminado ocupando un lugar privilegiado, pues estaban a menos de un cuarto de estadio de la salida. Sonó la señal y salieron corriendo los diez atletas clasificados. Dibujan una postura perfecta. Corrían descalzos, levantando el polvo al pisar la ceniza con la que se alfombraba el suelo para las pruebas. Braceaban unos con otros, se empujaban y trataban de hacerse paso para ocupar lo antes posible la cuerda, la parte interna de la pista.
Pasaron por delante de la familia de Matityáhu dejando tras de sí una nube de polvo y ceniza. El propio Matityáhu calló por un momento, porque en ese instante quiso morirse. Su pequeño Yehudáh cerraba el grupo de corredores. Había saltado a la pista para correr con esos atletas al tiempo en que la carrera pasaba por delante de ellos. Iba recogiéndose la ropa para que no impidiera su zancada y su progresión. A mitad de vuelta se le soltaron las sandalias y continuó descalzo como los demás. El público empezó a reír y a señalar al niño, otros comenzaron a increpar a los jueces encargados del orden de la prueba para que lo sacaran de allí y no molestara el curso de esa prueba final. Pero Jasón vio en ello un gesto simpático del que podía obtener ventaja, porque era la viva estampa del yehudí que se rinde al atractivo de la cultura helena ejemplificado en los juegos. En aquellos años, Joniyó III solía ausentarse de Yehudáh y de la Ciudad Santa pues consideraba necesario contar con el apoyo del rey para evitar todo el sufrimiento posible al Pueblo. Pero Jasón aprovechaba cada ausencia de su hermano, el legítimo Cohén-Gadól, para suplantarlo en el cargo y también para llamar la atención de Seléuco sobre su persona como la más indicada para ostentar la distinción de Sumo Sacerdote. Se mostraba, por tanto, servil a la política helenística hasta sus últimas consecuencias. Sin lugar a dudas, organizar algo genuinamente helenístico como estas pruebas, iba a granjearle grandes ventajas para sus planes de usurpar el cargo. La gran participación del Pueblo demostraría que su compromiso con la helenización era verdadero mientras que Joniyó perdía sus días en Antioquía clamando por los derechos de los yehudím. Este inesperado incidente del niño colmaba su alegría.
—¡Cohén-Gadól, haz una señal a los jueces para que detengan esta burla! —le decían sus secretarios.
—¡No, dejadlo! ¡Es una prueba de Zeus! ¡Un niño yehudí que no soporta más su esclavitud y se adhiere por fin a los valores griegos! ¡Daos cuenta! ¡Vamos, animad al chico! Además, se va a cansar en cuanto empiecen a doblarle en la segunda vuelta… ¡Lástima! ¡Aprisa, decid al pintor que dibuje esta escena, al menos que el rey la vea representada!
Matityáhu no sabía qué hacer. Estaba confuso, avergonzado y también asustado porque conocía las represalias que todo esto podría acarrearles.
Yehudáh seguía corriendo. Aunque iba el último de todos era capaz de sostener su ritmo. En el primer obstáculo tropezó debido a la gran altura que suponía aún para él y se llenó de paja y barro. El público estalló en carcajadas pero él se levantó y recuperó parte de lo perdido. En el segundo obstáculo, los dos primeros, que corrían en paralelo, se empujaron hombro con hombro y se desequilibraron yéndose al suelo ambos y haciendo trastabillar a casi todos menos a Yehudáh, que aún venía por atrás. Cuando se levantaron, el pequeño Yehudáh había llegado a la altura de los últimos y se reincorporaba al grupo. En ese momento los corredores se dieron cuenta de esta irregularidad. Se miraban atónitos y con gestos preguntaban a los jueces.
Sonó la campana que anunciaba el primer paso por la línea de meta. Comenzaba la segunda vuelta. Unos y otros seguían luchando por mantener la cuerda, el interior de la pista, ya que hacer las vueltas por fuera exigía más esfuerzo. Cuando Yehudáh se puso en paralelo con el décimo y undécimo, los representantes del Golán y Shomrón le cerraron el paso y salió dando trompicones. Pero no llegó a caer. Había perdido distancia nuevamente. En los obstáculos de la segunda vuelta hubo nuevas caídas en el foso y el idumeo no pudo levantarse. Había pisado en la batida y, cayendo en mala postura, se había fracturado la muñeca y tuvo que retirarse. En la pista quedaban nueve atletas más el pequeño Yehudáh. El agua de los fosos se había convertido en barro que teñía las piernas y los cuerpos de todos ellos.
Al paso para comenzar el tercer giro, Jasón, sus consejeros y los nobles que le acompañaban se sorprendían por la resistencia y la fuerza del infante. Los que venían de otras provincias preguntaban quién era ese muchacho y qué hacía allí, si era acaso una distracción preparada o un elemento de diversión más para el espectáculo. Pero miraban a Jasón con complicidad y lo aprobaban, ya que les parecía una excentricidad muy divertida. Jasón no paraba de regocijarse con este final de los juegos.
Yehudáh cada vez superaba mejor los obstáculos, estaba aprendiendo rápidamente la técnica para apoyarse durante la subida y caer casi desde lo alto sobre el agua embarrada sin que las rodillas o los tobillos se desestabilizaran. Pero aquello le requería un gran esfuerzo por su todavía corta estatura y porque aún le faltaba fuerza en las piernas. Con cada obstáculo perdía casi cuatro codos respecto a los demás.
Matityáhu estaba hundido, pues además veía a sus otros hijos disfrutar ingenuamente con lo que su hermano estaba haciendo.
Shim’ón, su hermano, gritó:
—Maccabáh, ají, ¡vas a ganar!, ¡corre!, ¡corre!, ¡por ha–Shem!
Los demás hermanos gritaban también animando a Yehudáh. Estaba rojo y su respiración era muy agitada, pero su mirada mostraba una determinación impropia del niño que aún era. Sus hermanos comenzaron a gritar al unísono jaleando su paso y así hicieron también los que había a su alrededor.
Todo estaba fuera de control para Matityáhu, su único consuelo era ver a Jasón disfrutando sin visos de querer castigar a Yehudáh. Miraba al Cielo y luego a Jasón y a su hijo. No podía creer que él hubiera dado lugar a esto.
—¡Adonay, perdóname! —repetía.
Sonaba el paso por el cuarto giro. El grupo de corredores parecía más compacto. Todos habían ido encontrando el ritmo de carrera que se iba imponiendo. Solo se extrañaban de ese intruso que les había aguantado ya cuatro vueltas. Cuando llegaban a la segunda curva del circuito, Yehudáh amenazó con rebasar al de Moáv que marchaba cerrando el pelotón de atletas tras el de Cilicia. En el momento en que el moavita sintió la llegada del pequeño, le hundió el codo en la boca y Yehudáh comenzó a sangrar. Acababa de recibir una dura lección.
Se oyó un lamento en el público. Yehudáh quedó nuevamente rezagado y como sin aliento, dudando si continuar o no. Entonces vio a su padre llorar. Se limpió la boca y arrancando un trozo de lino de su vestidura, lo mordió y continuó corriendo. Acababa de sonar el inicio del quinto giro.
Durante la quinta y sexta vuelta solo pudo aguantar a unos pasos muy por detrás de la cola del grupo sin perder más distancia. Los atletas, sin embargo, continuaban intercambiándose en la cabeza de la prueba, puesto que era un honor comandarla, aunque fuera fugazmente. Jasón y sus invitados se miraban encandilados por el emocionante regalo. Estaba siendo un espectáculo digno del rey. Era extraordinario y cuando se lo contaran a Seléuco, sería una grata noticia para él.
Los corredores comenzaban a aumentar el ritmo, sonaba la campana para la séptima vuelta. Lo apretado que iba el grupo mostraba la igualdad y excelente condición de todos. El ritmo de carrera seguía acrecentándose. El público se encendía mirando la lucha en la cabeza de carrera y la del niño Yehudáh que no se daba por vencido.
Antes de terminar el séptimo giro, en la recta de tribuna, Jagáy, el favorito por Yerushaláyim, fue derribado por el moavita y el representante antioquiano. Mediante señas y miradas cómplices, ambos se habían puesto de acuerdo para deshacerse del más peligroso contrincante. Mientras uno amagaba con rebasarle por el exterior, el otro se pegaba por detrás a sus piernas para provocar su tropiezo. Casi todos los seguidores pudieron esquivar a Jagáy que yacía en la arena. Pero el shomroní que, cerraba el grupo, no pudo reaccionar a tiempo y, después de chocar con el cuerpo de Jagáy, cayó hacia adelante y se rompió la nariz. El público lanzó una exclamación de gran decepción, expresando su lamentación y su desaprobación por la maniobra empleada para sacar de la carrera a Jagáy. Los yehudím veían desvanecerse las esperanzas depositadas en que uno de los suyos se coronase sobre todos los demás.
El shomroní (samaritano) abandonó la pista por su pie, pero estaba mareado y tenía un fuerte dolor por la fractura. Deambulaba aturdido intentando retirarse, por lo que el pequeño Yehudáh tuvo que sortearlo. Pasó entonces a la altura de Jagáy y, sin pensarlo, se entretuvo en darle la mano y ayudarle a levantarse. Jagáy solo había recibido una contusión, así que con la ayuda de su pequeño amigo se reincorporó lleno de furia a la carrera. El ánimo que este gesto insufló en el saduceo fue suficiente para intentar recomponer la prueba, aunque era muy difícil. Esta acción fue vitoreada por el público y el propio Jasón y sus invitados se pusieron en pie y comenzaron a aplaudir con locura, dando más alas a Jagáy para que siguiera luchando. Los espectadores no paraban de mostrar su júbilo con gritos de ánimo y celebración.
Tras el incidente, quedaban ocho atletas en carrera. Jagáy cabeceaba en un esfuerzo titánico por recuperar el ritmo de la prueba y la distancia perdida. Enseguida dejó atrás a Yehudáh.
Se marcaba el comienzo del octavo giro. Jagáy lograba enlazar con el representante de ha-Golán que cerraba ahora el pelotón. Aún estaba cuatro zancadas por detrás, pero había alcanzado al grupo en menos de una vuelta. El pequeño Yehudáh, sin embargo, seguía rezagado. Se completó el octavo giro sin más incidencias. Los corredores estaban de nuevo igualados. Habían pasado la recta de tribuna en un puño, con Jagáy a dos zancadas del último.
Tintineó la campana anunciando el noveno giro, la penúltima vuelta. El moavita y el antioquiano estaban imponiendo un ritmo infernal para todos pues temían que Jagáy pudiera disputarles aún los puestos de honor. Sabían que el esfuerzo realizado por el yehudí desde la caída, tendría que pasarle factura y pronto quedaría exhausto. Pero no paraban de mirar al grupo y asegurarse de la posición rezagada de Jagáy respecto a ellos, la cabeza de la carrera. Los representantes de ha-Galíl, Mitsráyim y Perea se mantenían en el grueso del pelotón que tras nueve vueltas cerraban tres atletas con visibles problemas para aguantar tan fuerte ritmo. Eran el representante del Golán, el de Cilicia y el nabateo. Inmediatamente detrás de ellos venía Jagáy.
El representante de Cilicia dio, entonces, un traspié y empujó al nabateo que iba a su lado, haciéndole perder el difícil equilibrio que ya mantenía de por sí en su forcejeo por mantenerse en el grupo. El nabateo no pudo sostenerse y terminó cayendo y desestabilizando también a Jagáy, al del Golán y al de Cilicia, causante del accidente. Finalmente, los tres pudieron sortear el riesgo, pero esta vez Jagáy había estado especialmente alerta y aprovechó la circunstancia para superar definitivamente tanto a uno como a otro.
Jagáy corría como un león a la caza del antioquiano y el moavita a quienes empezaba a hacerse eterno el final de la carrera. Comenzó a rebasar por el exterior al de Perea y al de Mitsráyim que cerraban ahora el grupo de los llamados a conquistar la corona. El galileo aún se resistía a ceder su posición. Esta disputa entre el galileo y Jagáy puso distancia con los perseguidores, el de Perea y el egipcio, y contribuyó a que se estrechara la ventaja desfavorable que ambos tenían con respecto a la cabeza de la prueba, el antioquiano y el moavita. En esta ocasión, no hubo empujones, ni codazos o zancadillas entre el galileo y el yehudí, sino una limpia competencia que el público apreció aplaudiendo con vigor y emoción.
Mientras tanto, el de Cilicia, ya desfondado y rezagado, abandonaba finalmente la carrera al igual que, poco antes, había tenido que hacer el nabateo. El de ha-Golán, que marchaba muy alejado del grupo, aguantaba a duras penas solo por el orgullo de cruzar la línea de meta.
Jagáy había superado los obstáculos de la novena vuelta con la ligereza de un caballo. Apuraba para llegar a la última curva de esa vuelta en posición de igualar al galileo. Durante todo el tramo intentó rebasarlo por fuera una vez más. Quería rebasarlo y cerrarse hacia la cuerda interior ya que, en toda su persecución desde la caída, todo su recorrido lo había hecho por la parte externa de la pista y esto suponía un mayor desgaste que el de sus contrincantes. El galileo no aguantó ese primer pulso y finalmente terminó cediendo su posición a Jagáy al finalizar la curva. De todas formas, no se había rendido y pasaron muy juntos la línea de meta completando la penúltima vuelta.
Sonó la campana marcando la décima y definitiva vuelta para todos salvo para los rezagados, el del Golán y el pequeño Yehudáh que seguía admirando al público con su pundonor.
En la primera curva del último giro, el representante de Perea que, junto al de Mitsráyim, marchaba por detrás del grupo de cabeza, sintió cómo le fallaba su tobillo. Aunque continuó corriendo, en el apoyo del primer obstáculo sufrió tal dolor que no pudo continuar. Era el quinto atleta que dejaba la prueba.
Jagáy, la gran esperanza local, estaba entre los cuatro primeros. El público seguía enfervorecido. El pequeño Yehudáh continuaba su particular prueba. Cada vez más asfixiado, veía cómo se alejaban los atletas, pero quería terminar. Además luchaba por superar al representante del Golán quien optó por abandonar la carrera antes de sufrir tal deshonra.
Jagáy aún marchaba en tercera posición, una zancada por delante del persistente galileo y tres por detrás del moavita y del antioquiano. El egipcio se había descolgado sin posibilidad de disputar ya los puestos de honor.
Llegaban al último obstáculo antes de la curva final. Los cuatro de cabeza lo pasaron sin problemas, pero Jagáy había recortado un codo más la diferencia con los dos primeros. Quedaba un cuarto de estadio para concluir la prueba. El antioquiano conservaba la primera posición y dos codos por detrás marchaba ahora el moavita. Los cuatro de cabeza corrían a tumba abierta. Con el aliento del público, Jagáy logró situarse a media zancada del moavita. También el galileo parecía haberse fortalecido en esta disputa con Jagáy. En mitad de la última curva, tanto Jagáy como el galileo estaban a la altura del moavita y a una zancada del antioquiano. El público gritaba enardecido y exultante de emoción. En la grada de honor todos estaban de pie ante el espectáculo.
Una vez más, Jagáy tuvo que abrirse para intentar rebasar al moavita antes de terminar la curva. Culminar la recuperación estaba siendo titánico para Jagáy. Encaraban la recta final y aún tenía que rebasar al moavita, seguir manteniendo por detrás al galileo y neutralizar la zancada con la que le aventajaba el antioquiano. Ver la línea de meta y sentir a sus conciudadanos gritando por él, dio ánimo y resistencia a Jagáy. Pero el moavita y el galileo seguían firmes. Los cuatro de cabeza habían salido de la última curva casi en paralelo. El antioqueño mantenía un codo de ventaja. Era la hora de la verdad para los cuatro. Enseguida arreciaron los manotazos y golpes con el codo por lo que Jagáy tuvo que relegarse ligeramente al cuarto puesto ya que no quería arriesgarse a sufrir una caída que arruinaría definitivamente su épica batalla en los amót finales.
En los rápidos gestos que intercambiaban, se entrevía complicidad entre los representares de ha–Galíl, Antioquía y Moáv. Querían asegurarse los tres puestos de honor y para ello tenían que volver a deshacerse del representante de Yerushaláyim.
Jagáy se había refugiado de los golpes abriéndose más en la pista, pero ahora tenía que cerrar el paso a sus contrincantes porque la diferencia entre unos y otros era mínima. A escasos amót de la meta lo empujaron a la desesperada y consiguieron que trastabillara de tal forma que sus zancadas eran extraordinariamente amplias, no por técnica, sino por supervivencia para no caer.
Finalmente, se desplomó hacia adelante dándose de bruces contra el suelo de la pista, pero justo cuando su cuerpo había tocado la seda roja que señalaba la meta.
Había llegado apenas una mano antes que el galileo, finalmente, clasificado segundo. El antioquiano fue tercero y el moavita, cuarto.
Jagáy el saduceo, el hijo de Zejaryáh y representante de Yerushaláyim, había vencido en una carrera de la que se hablaría mucho por todas las provincias. Era el héroe de todos. Poco después llegaron el de Mitsráyim, quinto, y Yehudáh el pequeño, sexto. Se le veía exhausto además de ensangrentado desde que en el inicio recibiera ese sucio golpe con el que le partieron el labio.
El público, enloquecido, había abarrotado la pista. Jasón se mantenía de pie aplaudiendo y con él toda la tribuna. Había sido una prueba insospechadamente delirante, en buena parte, gracias al pequeño Yehudáh. Algunos que lo veían, lo abrazaban, pero la mayoría estaba ya entregada al vencedor. Mientras agasajaban al campeón, los hermanos de Yehudáh habían llegado hasta él y lo besaban, limpiaban su boca y lo conducían fuera del tumulto.
Cuando llegaron con él hasta Matityáhu, su rostro estaba impregnado de lágrimas de rabia por lo sucedido y de amor a su hijo. No tenía fuerzas para regañarle. Un juez de pista le había entregado las sandalias de su hijo diciéndole que era un futuro campeón. Fue hacia él, lo abrazó en silencio, le colocó sus sandalias y se marcharon.
Mientras tanto, en el palco de autoridades, Jasón no se olvidaba de lo ocurrido. Mandó que sus guardias se enterasen de quién era ese niño. Lo quería ante sí. ¡Podría convertirle en alguien invencible! Sin entrenamiento ninguno, vestido, y de tan corta edad, ¡había competido con quienes la élite de entre los cuarenta mejores atletas del Imperio presentados a esa prueba! Este niño sería el gran estandarte del Pueblo si lograba educarle a su lado.
Así pues, los guardias del Cohén–ha–Gadól, al servicio de Jasón, siguieron con la vista el recorrido de Matityáhu con sus hijos según bajaban por el valle y llegaron hasta ellos.
—¡Detente! —le gritaron—. ¿Es tu hijo? —preguntaron.
—Son mis hijos —contestó Matityáhu.
—Ha–Cohén–ha–Gadól quiere conocer a ése —dijeron, señalando a Yehudáh.
—Jasón no es ha–Cohén–ha–Gadól. ¿Acaso traicionáis a Joniyó III? —Era una pregunta retórica—. Decid a vuestro Cohén que no apruebo lo que ha hecho mi hijo y que tan solo queremos regresar a casa para lavarle, curarle y pedir a ha–Shem que nos perdone.
Ante esta negativa, los guardias intentaron cerrar el paso a Matityáhu, pero él, que conocía bien cómo eran y no les temía, los miró con firmeza y les dijo:
—No oséis detener a un siervo de Di–s que va a ofrecer su sacrificio o Él hará que las víctimas seáis vosotros mismos.
Esta amenaza surtió efecto. Los guardias le abrieron paso, aunque lo miraban como si fueran perros a punto de estallar porque debido a esto irían con una negativa a Jasón que no le iba a gustar.
Percibiendo Matityáhu esa preocupación, les dijo:
—Decid a Jasón que soy Matityáhu de Mod’ín, él me conoce y no arremeterá contra vosotros.
Con esta información, los soldados parecieron quedarse más conformes y, dejando el camino expedito para los interrogados, regresaron a informar a Jasón acerca de la identidad del niño y de su padre. Cuando llegaron a la tribuna esperaron a que Jasón entregara los laureles a los primeros y una vez concluida la ceremonia con trompetas y música, se le acercaron para informarle de lo que Matityáhu les había dicho.
—¿Mod’ín? Sí, creo que sé quién es ese Matityáhu… Es cohén, claro, claro… ¡Cuánto tiempo…! ¡Y precisamente su hijo! —exclamó mientras se dibujaba en su rostro una sonrisa malvada.
Entonces, los soldados, viéndole conforme, recuperaron su tranquilidad. Parecía que habían cumplido con su misión y se retiraron sin mayor amonestación.
Jasón sabía quién era Matityáhu, porque habían compartido muchos años de formación y servicio en el beit–ha–Mikdásh, aunque nunca fueron buenos amigos. De hecho, Jasón codició siempre el poder y le gustaba sentirse importante en la organización del Templo. Fue él quien conspiró hasta conseguir que Matityáhu, a quien consideraba un contrincante a temer, fuera enviado a Mod’ín lejos de Yerushaláyim y del beit–ha–Mikdásh. Sin duda, conocía su firmeza y rectitud, por lo que no podría haber imaginado que un hijo suyo tuviera esos arrebatos de rebeldía. Pero esta posibilidad le llenaba de satisfacción y en su interior se mofaba de él imaginando la reacción de Matityáhu con su hijo. Era otro regalo para su espíritu siniestro en un gran día.
—¿Hemos llevado el ídolo griego a Mod’ín? —preguntó a los leviím que le acompañaban—. Enteraos de ello y si no se ha hecho, preparadlo —ordenó a su secretario.
Sin quererlo, con su acción irresponsable, el pequeño Yehudáh había precipitado el hecho que acabaría desencadenando la revuelta. Jasón sospechaba que Matityáhu nunca dejaría que su pequeño héroe fuera educado en el helenismo y como atleta. Suspiró y trató de olvidarlo, pero, en el peor de los casos, Mod’ín tendría su altar dedicado al dios griego y quizá aún podría arrebatarle a ese niño prodigio.
Matityáhu y sus hijos llegaron muy tarde a Mod´ín. Gracias a un carretero que regresaba de vacío y los recogió en las proximidades de beit-Iksa, pudieron hacer la mitad del camino sin andar y acortar tiempo. Primero lavaron a Yehudáh y después hicieron la plegaria de Arvít. Luego, Matityáhu dio su bendición de padre a todos, incluido Yehudáh, pero no tuvieron su habitual reunión. Matityáhu estaba muy afectado. Ninguno había abierto la boca. Nadie quería provocar comentarios sobre una situación que era desconocida para todos. Nunca se desobedecía al padre, estaban educados en el seguimiento de la Toráh y ello incluía, sin duda, como un mandamiento, la obediencia a los progenitores. Así pues, sin ganas de cenar, se entregaron al sueño.
A la mañana siguiente, cuando despertaron, nadie encontraba a Yehudáh. Se habían levantado para hacer la oración de Shajarít y el pequeño no estaba. Salieron a buscarle por la ciudad y no lo hallaron, ni tuvieron noticia de que alguien lo viera. Como tenían que regresar a hacer la plegaria y confiaban en que estaría por la ciudad, decidieron que luego continuarían la búsqueda. Avisaron a sus vecinos de la desaparición y les pidieron que estuvieran atentos a cualquier noticia del niño.
A media mañana, el pequeño apareció sonriente y decidido.
—Hijo, ¿dónde estabas? —preguntó Matityáhu, que ya no sabía cómo actuar con él.
—Estaba en ha–guiv’á, padre… —dijo, señalando a la colina a su espalda.
—Pero ¿qué hacías allí? ¡Nos has preocupado a todos, hemos salido a buscarte por todas partes! ¡Has faltado a Shajarít!
—Slijáh, padre, lo siento.
—Que ha–Shem nos perdone, hijo. ¿Qué has ido a hacer allí?
—Me desperté y oí una voz. La seguí y sin darme cuenta estaba en allá arriba.
—¿En la colina? ¿Una voz? Pero ¡tú no eres sonámbulo!
—Yo estaba despierto, abba, sabía lo que hacía. Me hablaba con claridad, aunque era una voz como interior, y decía, «ven y llora en Mis brazos, ven a Mí y te daré consuelo». No tuve miedo en seguirla porque daba mucha confianza y paz.
Mientras repetía las palabras con las que la voz le había guiado, Matityáhu miraba absorto a su hijo. Todas estas experiencias acumuladas en un día eran demasiado costosas de digerir. Sin embargo, las palabras de Yehudáh le daban calma. Se dio cuenta de que él mismo las había oído, pero las había confundido con un sueño. Ahora sabía que ha–Shem les había hablado en su compunción y les mostraba el perdón.
—Hijo… —se quedaba sin palabras—, hijo, ¿qué más te ha dicho?
Viendo la actitud serena de su padre, todos fueron dejando sus labores y rodearon a Yehudáh para escucharle.
—Me dijo que dejara mis ojos cerrados y no temiera. Que le hablara yo. Pero yo solo he llorado. No he hablado, pero Él sabía lo que yo sentía y lo que pensaba porque me dijo que, si quería ofrecerle un sacrificio en forma de mi ayuno durante tres días, Él lo aceptaba siempre que tú, padre, lo aprobases. Me dijo que tenía que obedecerte y que siempre acudiera a ti. También me dijo que volveríamos a hablar cuando yo fuera mayor.
—¿Viste un fuego, una zarza, un ángel…? —preguntaban intrigados los hermanos.
—No, era solo una voz, pero parecía que un padre y una madre me abrazaran en todo momento. También había una esfera muy blanca, cuando intentaba retenerla con mis ojos cerrados, se escapaba por arriba y desapareció de inmediato al abrir los ojos. Era cálida y me daba mucha paz.
Todos continuaron mirándole en silencio. Matityáhu lloraba.
—Padre —dijo Yehudáh—, ¿me perdonas? No volveré a causarte un problema.
—Hijo, si ha–Shem te ha perdonado, yo no soy nadie para no hacerlo, Suyos sois. Yo he recibido el honor y la responsabilidad de cuidar de vosotros en este mundo. Alabado sea Él que en Su Grandeza se ha acordado de nosotros, ha–Shem te ha hablado Yehudáh. También yo oí esa voz, pero mi mente madura no permitió que la siguiera, enseguida pensé que era un sueño o mi imaginación. En cambio, tu inocencia te hace puro y te dejaste llevar hasta Sus Brazos. Haré contigo ese ayuno. Ya te advierto que no va a ser fácil.
—¡Nosotros también, padre! —coincidieron los demás—. ¡También hemos pecado!
—No, hijos míos, solo manifestasteis vuestro amor por vuestro hermano. No pecasteis y os necesito fuertes para llevar el trabajo de la casa y del campo. Lo haremos Yehudáh y yo. Orad por nosotros.
Aquella fue la única vez en la vida de Yehudáh que desobedeció a su padre. Desde entonces, comenzó a modelar su carácter. Se tornó más introspectivo. Buscaba momentos en los que poder mantenerse con sus ojos cerrados en silencio y sentía más pureza en sus oraciones. Trataba de visualizar esa esfera de luz que tanta paz le había dado, pero no lo había vuelto a conseguir.
Pidió permiso a Matityáhu para ejercitarse cada día porque decía que necesitaba hacerlo y que, si ha–Shem no lo desaprobaba, a él le hacía bien.
—Ha–Shem nos ha creado con un cuerpo que hay que cuidar también, Yehudáh. No me opondré a que lo fortalezcáis. Solo procurad ofrecerle todo lo que hagáis para que sea glorificado en vosotros.
Las conversaciones entre Matityáhu y Yehudáh eran ahora más ricas y profundas. Todo lo que no hablaba con los demás, lo reservaba para hacerlo con su padre. Ni siquiera con sus hermanos compartía sus inquietudes. Un día le preguntó:
—Padre, nuestros antepasados tuvieron que luchar y matar. ¿Cómo puede ha–Shem amarnos aún? ¿Cómo podemos ser Su Pueblo elegido si hacemos el mismo mal que todos los demás?
Matityáhu tomó inspiración primero y luego le explicó:
—Nuestros padres sufrieron mucho en el pasado, más aún que nosotros, y todo lo hicieron por la Alianza. Sufrimos muerte, persecución, castigos y un sinfín de penalidades no solo por la maldad ajena sino por causa de nuestros errores. Ha–Shem había elegido una tierra para Su Pueblo, pero la tierra prosperó y los pueblos vecinos quisieron arrebatárnosla. Por eso, Él nos protegió y permitió que respondiéramos a los hombres con sus propias armas, pero siempre que rogáramos por las víctimas y lo hiciéramos por defensa, nunca por conquistar lo que no se nos había dado.
—Pero ¡David ha–Mélej conquistó y, antes que él, Moshé cuando guio al Pueblo, había tenido que conquistar tierras para asentarse…!
—¡Yehudáh, no! Ellos no conquistaron nuevas tierras, sino que recuperaron lo perdido. Pero todo había sido dado por ha–Shem desde la época de Avrahám Avínu. Es cierto que parte de los hebreos decidieron ir a Mitsráyim ante las dificultades que durante años se presentaron y terminamos siendo poco menos que esclavos en esa nación. Aquellos otros que permanecieron en la tierra de Israel acabaron abandonando la Alianza. De esta manera, no consideraban ya hermanos de fe a los que regresaron con Moshé ni reconocieron la voluntad de Di–s que con ellos regresaba a esta santa tierra. Pero no somos un Pueblo conquistador como los yavaním, los babilonios, o los romanos. Solo queremos vivir en paz en laTierra que se nos confió. Ten esto siempre presente, hijo, y recuerda que a David ha–Mélej no le fue permitido levantar el beit–ha–Mikdásh, sino que hubo de hacerlo Shlomóh porque David tenía las manos manchadas de sangre. Ha–Shem es justo, perfecto y puro, no podemos ensuciar Su obra ni poner trabas a Su Voluntad. Todos somos iguales ante Él, no importa que hayamos sido reyes o poderosos en este mundo.
—¿Entonces nosotros tendríamos que luchar para defendernos de los seléucidas? Ellos queman nuestras casas, matan al Pueblo y han profanado el Templo…
Se hizo un silencio que congelaba los labios de Matityáhu. Finalmente habló:
—Roguemos a ha–Shem para que Su Voluntad nos guíe y proteja, Yehudáh.
—Sí, padre —contestó pacífico Yehudáh.
Durante su adolescencia, Yehudáh y sus hermanos crecían en virtudes. Sabían cuidar el ganado, labrar y sembrar la tierra, ayudaban a sus vecinos y entre ellos eran un grupo unido.
Todos los jóvenes de Mod´ín acompañaban a Yehudáh en sus prácticas. Subían la colina varias veces, tantas como cada uno aguantaba. Jugaban a lanzar piedras pesadas lo más lejos posible. Marcaban el impacto en la tierra trazando una línea. De esta forma comprobaban la progresión de sus lanzamientos. También practicaban la puntería con arcos y flechas, todo fabricado por ellos mismos y, con frecuencia, jugaban con palos que chocaban como espadas.
Su padre les observaba de lejos y recordaba su propia juventud cuando le gustaba ejercitarse con la guardia del beit–ha–Mikdásh. Con ellos había aprendido a sobrellevar el sufrimiento con disciplina y valor.
La Guardia del Templo se ejercitaba con rigor porque tenían que estar preparados para garantizar la seguridad en el beit–ha–Mikdásh. Por el contrario, Matityáhu se sometía a tan estricta instrucción, para cuidarse mejor y así lo ofrecía a ha–Shem en sus oraciones. Pero lo cierto es que había adquirido gran destreza cabalgando y luchando. Sin ser lo más propio para un futuro cohén, no sentía que ha–Shem estuviera enojado con él. Además, sus maestros tampoco le reprendían porque era un fiel cumplidor de la Toráh.Veían en él a un cohén de gran humanidad y piedad que serviría fielmente a Di–s y al beit–ha–Mikdásh.
Todas estas cualidades le habían convertido en un aspirante a ocupar el cargo de Sumo Sacerdote si, algún día, se quebrara la línea familiar de ha–Cohén–ha–Gadól instaurada desde el regreso de Babilonia y la reconstrucción del beit–ha–Mikdásh. Había tenido el honor de conocer a Joniyó II, a Shim´ón II y, finalmente, a Joniyó III.
Pero estas virtudes de Matityáhu, se habían vuelto contra él por envidias y porque, entre muchos de ellos, primaba la afición por el poder y ensuciaban el sagrado servicio al que estaba consagrado el beit–ha–Mikdásh. En esas pugnas por el poder nunca estuvo Matityáhu.
Habían pasado muchos años desde el acontecimiento de los juegos de Yerushaláyim. Jasón ya había sido depuesto y sustituido por Menelao en el año 172 a. e. c. Pero nadie se había olvidado de aquel dichoso día. Por entonces, Menelao asistía ya a Jasón como secretario y también había conocido a Matityáhu. Tampoco él se olvidó ni de Matityáhu ni de Mod´ín. Movido por su propia indignad, Menelao envió emisarios a Antioquía para que nuevas estatuas de Júpiter le fueran enviadas a la provincia de Yehudáh.
La orden de Menelao fue cumplida. Se llevaron los nuevos ídolos a los pueblos y ciudades con instrucciones de levantar altares y obligar a los yehudím a cumplir con las ofrendas que se exigían para los nuevos dioses en las fechas conmemorativas señaladas por los seléucidas. Por orden de Menelao, para Mod´ín se había preparado un ídolo especialmente irreverente, así como un altar desmesurado en comparación a los destinados a las demás poblaciones.
Fue entonces cuando sucedió el incidente que culminó con la muerte del heraldo y del renegado a manos de Matityáhu ante su indignación por el altar pagano de Mod’ín y su rechazo a admitir tal ofensa a ha–Shem y contra los yehudím.
Aquel suceso cambió para siempre la vida de Matityáhu y la de su familia. Pero también la del Pueblo Yehudí, pues trajo consecuencias que ni Jasón ni Menelao, sus instigadores, podrían haber imaginado.