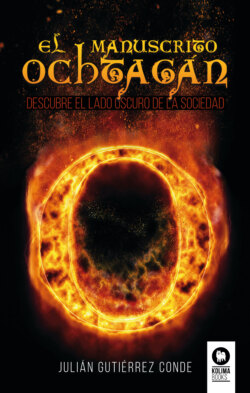Читать книгу El manuscrito Ochtagán - Julián Gutiérrez Conde - Страница 9
ОглавлениеAn glao (la llamada)
En que cuento cómo me vi envuelto en esta aventura
Lo que menos podía imaginarme aquel día lluvioso que invitaba a permanecer en casa es que al otro lado del teléfono alguien de un hospital en Irlanda preguntaría por mí. Y aún me creó más confusión el hecho de que pronunciara el nombre de J. Walterson y me preguntara si le conocía.
–Por supuesto –respondí–. Fuimos compañeros de colegio y hemos mantenido nuestra amistad desde entonces. ¿Sucede algo?
–¿Sería usted tan amable de venir hasta aquí?
–Bueno, sí; podría hacerlo. Pero ¿qué sucede? ¿Necesita algo Waltcie?
–No me está permitido darle esa información por teléfono. Solo puedo decirle que el señor Walterson nos ha pedido que le llamáramos y que desearía verle.
–De acuerdo. ¿Es muy urgente?
–Bueno, diría que no es necesario que venga de inmediato pero que convendría que lo hiciera en el más breve plazo posible.
Cuando alguien de un hospital te dice algo así, las perspectivas nunca son demasiado halagüeñas.
–De acuerdo –respondí–; mañana podría estar allí. Procuraré llegar lo antes posible. Y...
–¿Sí?
–Si sucede algo, por favor no deje de llamarme nuevamente. Dígale a Waltcie que le mando un abrazo.
–Así lo haré. Muchas gracias –respondió la afable voz femenina al otro lado del hilo.
–Gracias a usted por su interés en localizarme.
–¡Ah!, una cosa más. Pregunte por mí. Soy la doctora O´Sullivan.
–¡Oh!, muchas gracias; así lo haré. Llegaré por la tarde a primera hora.
El viaje resultó una mezcla entre la inquietud que me había producido aquella llamada y el hermoso paisaje de la serpenteante carretera. Conducir por Irlanda siempre me había producido un extraordinario placer así que hacer ese viaje en mi viejo, aunque impecable, Land Rover era algo que estaba dispuesto a aprovechar.
Cuando entré en el Hospital St. John pregunté por la consulta de la doctora O´Sullivan.
–Mr. Gui… –se atascó intentándolo de nuevo–. Giu…; –volvió a trastrabillarse la recepcionista tras el pupitre de información.
–No se esfuerce, no será capaz –me reí–. Mi apellido es Gutiérrez, pero es imposible de pronunciar para ustedes. Será más fácil si me llama por mi segundo apellido, Conde.
–Ok, Mr. Conde –dijo con una sonrisa de alivio que al tiempo quería ser una excusa–. Ahora le acompañamos al despacho de la doctora O‘Sullivan. Nos ha pedido que la contactáramos según llegara, así que le está esperando.
En el rótulo de aquella puerta aparecía escrito Dra. Marion O´Sullivan.
Era una mujer de cabello rojizo recogido en una coleta. Su piel sin embargo no dejaba ver más que algunas escasas pecas dispersas, lo cual rompía con el mito de que todas las pelirrojas son intensamente pecosas.
Tras saludarme amistosamente y darme las gracias por mi atención al desplazarme hasta allí, me requirió:
–Mire, no se lo tome a mal, pero ¿podría identificarse? Debe comprender que…
–Por supuesto –la interrumpí.
–Le voy a contar lo que sabemos de su amigo –dijo tras examinar rápidamente mi documentación.
–¿Cómo se encuentra, por cierto? –me adelanté preocupado.
–Bueno, digamos que estable.
–¿Es grave lo que padece?
–Espere. Le contaré lo que ha sucedido. Verá. Hace dos semanas ingresó en el hospital el que luego hemos sabido que es su amigo. No recordaba nada en aquel momento. Estaba perdido y desorientado. Vestía ropa de deporte y traía consigo una mochila, pero no había documentación alguna entre sus pertenencias. Probablemente la perdió. En todos estos días no hemos sido capaces de que saliera de su estado de amnesia. Solo ayer pronunció su nombre. Nos dijo que contactáramos con usted y que era escritor. Lo siguiente ya lo conoce.
–Bueno. ¿Y cuál es su estado ahora?
–Mire, el señor Walterson es un misterio para nosotros. Aún no hemos sido capaces de descubrir qué es lo que padece. Tenemos una colección de síntomas, pero no mucho más.
–¡Ufff! –respondí–. Qué mala señal es que un médico te diga eso.
–Solo ha hablado para repetirnos que le localizáramos. Está obsesionado con eso. Quizá usted pueda conseguir más información. Sería muy importante para poder avanzar.
–Bien; en tal caso ¿puedo verle?
–Sí, desde luego, le acompañaré.
Cuando entré en la habitación, mi amigo se encontraba recostado sobre un almohadón. Su aspecto me impresionó. No era ese dechado de vitalidad que siempre había conocido sino que más parecía un cuerpo entregado y desplomado sobre la cama.
–Waltcie –le dije afectuosamente–. Aquí estoy, amigo.
Tuve que insistirle dos veces para que reaccionara. La mueca de una sonrisa apareció en aquel rostro demacrado y blanquecino. Parecía que no hubiera visto la luz en años. Estaba casi irreconocible.
Me ofreció su mano haciendo un notable esfuerzo para acercarla a la mía y quiso mostrar que me la apretaba, aunque la presión que noté fue poco más que la que hubiera ejercido sobre mí una pequeña libreta que me hubieran colocado encima.
En medio de aquella impotencia y falta de energía parecía tener prisa por decirme algo desde su desasosiego.
–Escúchame atentamente –me dijo.
–¿Cómo te encuentras? ¿Qué te ha pasado? –le corté interesado.
Hizo un gesto de desconcierto con la cara, pero enseguida insistió en decirme lo que le interesaba. Fue como si tuviera prisa por contarme algo, así que puse todo el empeño en mostrarle la mayor atención. «Quizá escuchándole –me había advertido la doctora– podamos conseguir alguna pista sobre lo que le ha sucedido que nos pueda orientar con el tratamiento».
–Es el punto blanco, Julián –me dijo–. Es el punto blanco.
–¿Qué punto blanco?
–Ese que veíamos tan lejano. Viene hacia mí a toda velocidad y no sé la causa, pero se ha fijado en mí y me persigue.
–¿Qué punto blanco, Waltcie?
–El del horizonte. ¿No te acuerdas? Bueno, da igual –continuó.
Me obligó a acercar mi oído a su boca para escuchar un débil susurro; me pareció entender algo así como:
–Viene desde el Ecdon Point. Es de allí de donde viene.
–¿Qué es el Ecdon Point? ¿Quién viene?
No me respondió sino que continuó agitado diciendo algo.
–Da igual. Lo importante es el manuscrito.
–¿Qué manuscrito?
–Mi mochila. Quédatela. Guar..., una carpeta, un cuaderno de notas en piel. Sujeta toda ella con cintas. Hay unas páginas escritas por mí entremezcladas. Léelo; es terrible.
–¿De qué manuscrito hablas?
–Och… ta… gán –arrastró las sílabas con esfuerzo como si pronunciarlas le consumiera energía.
–¿Qué es Ochtagán?
–Prométeme que lo publicarás. Es muy importante.
–Explícame algo más, Waltcie –le dije con todo el cariño–. ¿Por qué es tan importante? Dime dónde está el Ecdon Point al menos.
No hubo respuesta alguna. Para ese momento ya estaba derrengado.
Llamé a la doctora, que se había quedado fuera, y de inmediato se acercó a atenderlo.
–Su estado es muy delicado. Es como si algo consumiera su energía. Y sin embargo sus análisis y controles son normales. Es un misterio. Le estamos tratando, pero no conseguimos que responda y reaccione. Los equipos de enfermedades extrañas están investigando su caso. Se viene abajo sin que sepamos por qué.
Estaba muy confuso. Aquella situación había logrado ponerme nervioso. Todo aquello no era nada fácil de entender. Ver a mi amigo en aquella situación y con esas perspectivas resultaba muy doloroso.
Muchas más batas blancas entraron en la habitación agitadas y con prisas. Se llevaron a Waltcie en una camilla cargado de tubos.
Tres horas más tarde la cara de aquella doctora pelirroja volvió a aparecer, esta vez cabizbaja y desconcertada. No hizo falta que las palabras se cruzaran entre nosotros, simplemente las miradas se hablaron.
Fue lo último que supe de aquel entrañable amigo. Sus recuerdos se me agolparon descontrolados. Y una honda tristeza me invadió.
Aquella noche sus misteriosas palabras no dejaron de acompañarme.
¿Qué sería el manuscrito Ochtagán? ¿Y aquel Ecdon Point en el que tanto insistía? Lo del punto blanco ya lo tenía claro; sabía perfectamente que significaba que nos iba a dejar.
No solía beber casi nunca, pero esa noche pedí un whisky. Me senté a una mesa del acogedor pub perteneciente al hotel en el que había tomado una habitación. Puse aquella carpeta, que había extraído de la mochila de Waltcie, sobre la mesa. Era antigua y estaba cerrada con unas cintas como me habían dicho. La miré una y otra vez pero no me atreví a abrirla. No era el mejor momento.
Los recuerdos de mi amigo me ocupaban la mente. Todos ellos reflejaban su optimismo, actividad y energía. Esas cualidades eran inseparables de Waltcie. Fui yo, recordé, quien comenzó a llamarle así. Era una abreviatura afectuosa de su apellido, que es como se nos llamaba e identificaba en el college. Solo yo fui una excepción. Lo inusual de mi nombre y lo impronunciable de mi apellido me llevaron a ser conocido por mi nombre, Julián, aunque en ocasiones algún profesor más formal me llamaba Mr. Conde.
Había prometido que a la mañana siguiente volvería al hospital para entrevistarme de nuevo con la doctora O´Sullivan y así lo hice. La encontré algo abatida.
–Buenos días, doctora –saludé al entrar después de que su voz me diera permiso para acceder a su despacho.
–Buenos días, Mr. Conde –me respondió.
No pude evitar sonreír al recordar que me llamaba del mismo modo formal que aquel profesor del college. Le conté la anécdota y se la tomó con buen humor.
–La noto preocupada –le dije.
–Lo estoy –afirmó.
–¿Por alguna razón especial? Quiero decir que ustedes los médicos que trabajan en hospitales deben estar acostumbrados al fallecimiento de alguno de sus pacientes.
–Sí, pero no crea que es algo tan fácil. Y menos en este caso.
–Mmmmm. ¿Quiere contarme algo?
–Si le soy sincera no tengo muy claro qué poner en el acta de defunción. Entiéndame –me explicó ante mi cara de sorpresa–, técnicamente sé exactamente lo que escribiré, «fallo cardíaco», pero en el fondo…
–¿Qué sucede en el fondo?
–Mire, en el caso de Mr. Walterson todo ha sido muy confuso. Desde el modo en que llegó a St. John hasta su sintomatología, evolución y desenlace. No hemos sabido ninguno qué enfermedad tenía. Incluso su interés en que le contactáramos a usted es un misterio. Nunca mencionó a nadie de su familia. Por cierto, ¿tenía padres, hermanos, esposa, hijos, novia o alguien más con quien considere que debiéramos hablar?
–Francamente no lo sé. Fuimos muy amigos y manteníamos la amistad. Él era inglés y nunca conocí a su familia. No hablaba de ella. Últimamente tenía novia pero solo sé que se llamaba Caitlin. Sobre sus padres creo recordar que habían fallecido los dos y era hijo único. Procedía de una familia muy reducida pues tampoco sus padres tenían hermanos. Siempre contaba que le hubiera gustado pertenecer a una familia numerosa.
–Me gustaría poder localizar a alguien. Mire, no quiero crear ninguna complicación en torno a este asunto, pero…
–¿Pero?
–Pero me gustaría conseguir una autorización pactada para poder hacerle la autopsia a su amigo. Desde el punto de vista médico sería muy importante para poder investigar más a fondo las causas de la enfermedad que se lo llevó.
–Bueno, yo solo puedo ayudarle con lo que hemos comentado y así lo haré. Me temo que no podré servirle de mucho más. Ni siquiera llegué a conocer a Caitlin. Pero tal vez la Policía pueda hacerlo si abren una investigación.
–¡Ufff! –suspiró–, no sé si vale la pena abrir una investigación policial por tan solo una corazonada.
Y así quedó todo aquel asunto.
***