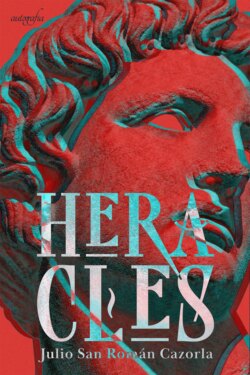Читать книгу Heracles - Julio San Román - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo I:
Aquella noche sin dormir
La noche de fin de año de 1987 fue une velada que Cruz Rivera recordaba como un torbellino oscuro de personas iluminado intermitentemente con luces de neón rosas y azules. Se acordaba con vaguedad de la mayoría de eventos sucedidos aquella noche en la discoteca El Palacete pero el paso del tiempo había emborronado parte de su memoria, sobre todo en lo referente a los nombres de las personas y a sus rostros.
Se mojó los labios con saliva para empezar el relato de su noche mas no lo hizo. Recapacitó acerca de lo que podría interesar al inspector.
—¿Por dónde quieres que empiece? ¿Te hablo de la primera víctima? Cómo se llamaba… ¿Javier? Javier no sé qué.
—Javier Alcázar —le ayudó Wilson, que parecía muy serio.
Por primera vez desde que aquel hombre había entrado en su casa, Cruz se preguntó cuánto conocería acerca del caso. Al fin y al cabo, él también había sido partícipe de la vida universitaria en aquellos tiempos, ¡habían sido compañeros! ¿Cuál era el motivo que había arrastrado a aquel inspector hasta su salón? Cruz asintió con la cabeza a la vez que la despejaba de sospechas absurdas.
—De acuerdo. Me parece que Javier Alcázar era el típico chaval que iba detrás de todas las chicas. Y aquella noche en El Palacete no iba a ser menos…
***
El Palacete era una discoteca que se encontraba en Argüelles, a unas cuantas calles de distancia de donde desaparecería Javier Alcázar en las próximas horas. El interior de la discoteca seguía los cánones ochenteros: paredes cubiertas de espejos en los que rebotaban las luces de neón rosadas y azuladas, suelo enmoquetado donde los vasos que caían no se rompían pero ensuciaban demasiado y música de Alaska y Dinarama, Nacha Pop, Los Secretos y de vez en cuando cabía alguna del aclamado grupo Mecano (que aún no había llegado a lo más alto de su carrera) dentro del repertorio de las baladas lentas o las canciones más marchosas.
La estancia estaba repleta de personas vestidas de forma elegante, los chicos con traje y las chicas con vestidos de noche, que sostenían en sus manos sudorosas copas, vasos cilíndricos y alargados de cristal barato en su mayoría. Algunos decidían arriesgarse a elegir una bebida que supusiera llevar una copa abombada de cristal, lo que facilitaba mancharse la americana o el vestido de alcohol. No obstante, la noche era joven, era suya. ¿Qué importaba mancharse el vestido si se sentían como dioses, capaces de dominar el mundo nocturno? ¿Qué importaba tener los sentidos nublados por el alcohol si aquella noche estaban destinados a ser grandes y triunfar? La juventud aguardaba con ansia la llegada del nuevo año que, esperaban algunos, empezara con un beso de un futuro amor en la pista de baile, entre las sábanas de alguna cama ajena o en el mismo cuarto de baño de la discoteca si quienes entraban en él eran menos pudorosos e indiscretos.
Allí, en medio del gentío, que se movía como culebras perpendiculares al suelo en un baile contraído y rítmico, se encontraba una chica rubia perseguida por aquel que daría su último suspiro aquella noche. Javier Alcázar, en su afán de llamar la atención, se había vestido —las malas lenguas, críticas con cualquier anomalía de la moda, dirían que en realidad se disfrazó— al más puro estilo de los años sesenta y perseguía a sus víctimas con una chulería sólo vista en la noche madrileña, donde la gallardía de los «gatos» era famosa y más aún descarada. Su presa, elegida al azar entre todas las damas de la discoteca, era una rubia muy alta ataviada con un vestido negro adornado con flores de colores que resaltaba el azul de sus ojos. Ella aún no había percibido la presencia del joven, ni mucho menos conocía sus intenciones, que habían sido claras desde el momento en el que él había posado sus ojos de felino cazador en el pecho de ella, totalmente oculto por el vestido. Ya se sabe que la imaginación para un pervertido incita a la caza sexual de su objetivo.
Llegaron a la barra. Allí me encontraba yo, esperando a la que por aquel entonces era mi novia, Carmen. Estaba decidiendo si abrir o no su bolso, que custodiaba mientras ella iba al baño, ya que la curiosidad por saber lo que las mujeres guardan en él por aquel entonces me traía de cabeza. Pura inconsciencia adolescente. ¡Tenía ya cumplidos los veinte años!
La chica rubia pidió una copa al camarero de un grito que se fusionó con el estribillo de Salta, de Tequila. Volvió a gritar, lo que me sacó de mis dilucidaciones, y no sólo a mí. El camarero, un gorila bien vestido y sin un solo pelo, se aproximó a ella, acercó la cabeza ladeada a la barra para que se lo repitiera por tercera vez y atendió su pedido con mucha rapidez. En cuanto la copa llegó a la mano de la chica, Javier entró al ataque con un cigarrillo en alzas. La chica pareció hacerse la despistada, aunque yo creo que más bien estaba incómoda por la intrusión del baboso engominado. Seguramente ella quisiera volver con sus amigas para seguir bailando en una esquina hasta que se decidiera a ligar con un chico, o una chica ya que en aquellos tiempos los límites de la sexualidad comenzaron a desvanecerse, pero algo hizo que esa incomodidad se perdiera en cuestión de segundos. Ella perdió la mirada entre los cuerpos ondulantes, o mejor dicho, clavó la mirada en un punto fijo durante unos segundos y después volvió a hablar con Javier, mucho más extrovertida, como si hubiera perdido la timidez en cuestión de segundos. Intenté ver lo que había provocado tal cambio en su carácter pero los bailarines borrachos me lo impidieron. Me giré de nuevo hacia la pareja, dándome por vencido, y vi cómo ella establecía contacto físico con el donjuán, cómo aceptaba el cigarrillo que él le ofrecía y cómo él se lo encendía con su propio mechero. A cada movimiento que hacían, ella desviaba la mirada sin girar la cabeza hacia la causa de esa actitud hasta que, en uno de esos vistazos al gentío, se produjo un cambio que trajo de vuelta la introversión de la mano y de la incomodidad, que encerraron el descaro en el interior de su cuerpo de nuevo. Entonces ella se apartó del chico, bebió su copa de un trago y se marchó, desapareció entre la multitud de color rosa. Javier se quedó con la palabra en la boca, miró a su alrededor —aparentemente, para encontrar a la chica; en realidad, porque temía que alguien hubiera visto su ridículo— y se topó conmigo. Me encogí de hombros y le sonreí con resignación. Él pidió una copa, el camarero se la sirvió mientras Javier me lanzaba miradas que contenían un cóctel de repulsión y vergüenza, se la bebió de un trago y se marchó de la barra, seguramente conteniendo sus fuerzas para no lanzarse contra mí y darme una paliza. Puede parecer una exageración pero, según mi experiencia, los borrachos suelen tener muy mal genio.
Carmen no tardó en aparecer. Iba preciosa aquella noche: se había alisado el pelo, aunque no lo llevaba totalmente liso, sino que se le formaban ondas que recordaban a los peinados de los años veinte que se veían en las fotos de los libros de historia; iba maquillada y destacaban sus labios de color escarlata, como su vestido y sus tacones. Era un atuendo un poco clásico. Carmen era así, una apasionada de las novelas de amor históricas, de época, como Cumbres Borrascosas, Orgullo y prejuicio o La señorita Dalloway. Momentos tradicionales como aquella noche, la última del año, en la que podía vestirse más elegante, le permitían recrearse en estas historias de amor y sentirse como una damisela que al final del libro encontrará a su amado, papel que por aquel entonces me tocaba ejercer a mí.
—¿Dónde está Arturo? —Fue lo primero que preguntó a la vez que me quitaba el bolso de las manos. Con el bolso tenía un aspecto muy pijo. Nunca hacía alarde de su dinero con ropa de marca o cara pero en los detalles residía su verdadero yo. Siempre temí que nos atracaran en la calle cuando salíamos de fiesta porque llevara su bolso de marca. Debido a esto, rehuíamos los barrios obreros, no por mí, sino por ella. Venía de Andalucía, de Sevilla. Antes de venir a Madrid vivía a las afueras de la ciudad, en un cortijo regentado por su madre. Ya en Madrid se buscó una habitación en una residencia donde el horario era muy estricto pero, por otra parte, la calidad de vida era inmejorable. En la capital era una princesa fuera de su castillo.
—Ha desaparecido justo cuando te has ido al baño —respondí, levantándome del taburete—. Has tardado lo que no está escrito… ¿Teníais que rellenar un formulario antes de mear?
—¡Qué había mucha cola! No es mi culpa —respondió con su acento andaluz. En sus palabras no quedaba «s» sin aspirar.
Me reí de su grito de niña exasperada y la besé en los labios. Después la agarré del brazo y sugerí buscar a Arturo.
Nos movimos entre el gentío agarrados por las manos. Yo la guiaba entre el tumulto, apartaba a los bailarines que se interponían en nuestro camino solo por ella. Evitaba cualquier posible empujón que pudiera recibir, aunque evidentemente no lo conseguía.
Llegamos hasta la entrada. Allí, dos hombres vestidos de negro con cara de brutos y de tener pocas neuronas charlaban sobre las chicas tan atractivas que entraban en la discoteca con palabras poco corteses. Nos vieron salir, nos sellaron la mano para que luego pudiéramos entrar.
En el exterior los jóvenes se arremolinaban en círculos independientes unos de otros mientras se pasaban botellas de alcohol que ellos mismos habían traído de sus casa para evitar pagar las copas de la discoteca. Una vez estuvieran borrachos, o al menos cuando el mundo se tambaleara un poco, entrarían al local para bailar y disfrutar del resto de la noche.
Aparte de los corros había otros tantos jóvenes que se aislaban, botella en mano, y bebían solos, quién sabe si para ahogar sus penas o por falta de amigos en aquella noche donde todo volvía a empezar; otros que iban de grupo en grupo porque su vida social era muy amplia o porque mendigaban hasta una gota de alcohol siempre y cuando que eso supusiera no pagar dentro de la discoteca. Generalmente estos eran chavales con aspiraciones comunistas que se basaban de esa ideología para fomentar el acto de compartir o chicas que querían ahorrarse su propia bebida y coqueteaban con los chicos para conseguirla. De las dos clases de parásitos alcohólicos, por lo general los comunistas solían quedarse sin beber y de vez en cuando algún golpe se llevaban si tenían la mala suerte de preguntar en un grupo lleno de fascistas; las chicas, sin embargo, tenían bastante éxito porque los hombres consideraban que cuanto más ebrias estuvieran, más opciones tendrían de conseguir ligar con ellas. Yo lo he hecho, todos lo hemos hecho. La juventud es así.
De todas formas, no nos desviemos. Encontramos a Arturo apoyado en un seiscientos amarillo, situado en la fila de coches que había aparcados cerca de la discoteca. Cruzamos la calle para llegar a él. De cerca le vimos mejor: la farola que había junto a él proyectaba una luz anaranjada que volvía sus cabellos más oscuros pero con destellos de color ámbar, aunque su pelo, bajo una luz normal, era del típico color castaño que no destacaría para nada en una foto de una calle llena de cabezas de viandantes. Tenía el pelo bastante largo, aunque no llegaba a formar ni media melena. Además, como caía en mechones ondulados, se le abultaba bastante y se formaban tirabuzones que intentaba contener pero rara vez conseguía. El rostro era alargado, fino, pero no tenía facciones marcadas, salvo unas ojeras ya asentadas de por vida bajo sus gafas. Levantó la cabeza para mirarnos cuando nos pusimos a su lado y vimos el intento de perilla que adornaba su barbilla. Siempre andaba diciendo que quería dejarse barba, pero la genética había decidido ponerse en su contra y únicamente le crecía bello en la barbilla, rota por una cicatriz de la infancia casi invisible, lo que parecía conformarle. No tenía ninguna botella pero parecía el más miserable de los beodos. Tenía la corbata aflojada, la camisa por fuera del pantalón y el cuello de la chaqueta arrugado por detrás de la nuca. Al lado del zapato tenía una lata de refresco, lo único que podía beber en noches como estas debido a una intolerancia hepática al alcohol que en más de una ocasión habían usado en su contra para llevar a compañeros que apenas se tenían en pie a sus casas en coche. Era el conductor más seguro en noches de fiesta.
Le puse una mano en el hombro y le miré a los ojos a través de las gafas.
—¿Qué pasa, tío? Tienes mala cara —le pregunté. Él se agachó, cogió su refresco de cola y dio un sorbo.
—No me encontraba bien. El ambiente está muy cargado ahí dentro. —Sabía que mentía. Compartíamos piso, íbamos a todas partes juntos, éramos como uña y carne. Casi se podría decir que hermanos. Por tanto, le conocía tan bien como se conoce uno a sí mismo. Acepté su embuste pues Arturo nunca contaba nada si no era esa su voluntad— ¿Vosotros cómo estáis? ¿Estáis disfrutando?
—Sí. Se está animando la fiesta ahora —dijo Carmen con una sonrisa en los labios. No parecía nada preocupada por nuestro amigo, como si no se diera cuenta de que estaba ocurriendo algo que Arturo no nos quería contar—. Me ha dicho Belén que unos chavales le han pedido al pinchadiscos el Thriller, de Michael Jackson. Vamos para allá antes de que nos la perdamos, que esa se os da muy bien bailarla.
En eso no le faltaba razón —no como en otros muchos aspectos de la vida— ya que Arturo y yo pasábamos la mayor parte del tiempo haciendo tonterías, como imitar a cantantes famosos. Yo tenía predilección por Masiel y su La La La o por Frank Sinatra con cualquiera de sus canciones, mientras que él prefería una voz más grave como la de Miguel Bosé (su imitación de Super, Superman era perfecta) o Alaska.
—¿Los demás siguen dentro? —Yo asentí y pregunté por el porqué de la cuestión.
Arturo se agachó de nuevo para recoger la lata del suelo otra vez, se la bebió de un trago, alzando la cabeza tanto como pudo y mostrándonos su nuez unida a una gran garganta que sobresalía de su cuello fino y largo. Cuando se acabó el refresco, bajó la cabeza y habló mientras comprimía la lata entre sus manos con una fuerza demasiado intensa para esas horas de la noche.
—Me parece que me voy a ir. —Lanzó la lata compactada a la calle, sin importar sus principios ecologistas, y nos dio la espalda a la vez que buscaba en el bolsillo de su pantalón las llaves del seiscientos.
—¿Cómo que te vas, tío? Que estamos en lo mejor de la noche —exclamé y le rogué que se quedara por dos motivos: el primero, que aquella retirada suponía que estaba en lo cierto y no me gustaba la idea de dejarle conducir solo por la noche en ese estado de preocupación; el segundo, que no me apetecía volver a casa andando.
—Me voy. No me encuentro bien. Nos vemos mañana —dijo sin darse la vuelta. Abrió la puerta del coche y antes de introducirse en él, se giró y apoyó el brazo sobre la ventana de la puerta—. Despedíos de los demás por mí y tened cuidado al volver. Me gustaría quedarme, en serio, pero no me encuentro bien.
Carmen guardó silencio y lo miró con ternura. Yo le sonreí con resignación y cariño. Arturo siempre trataba de demostrar que le importábamos y cada vez que tenía un comportamiento egoísta nos hacía ver que contaba con nosotros antes de tomar cualquier decisión. Aquella era su forma de disculparse por pensar en sí mismo antes que en todos nosotros, actitud que rara vez adquiría.
—Tranquilo, volveremos dando un paseo. —Carmen le restó importancia al hecho de volver andando.
—O mejor dicho, yo volveré andando y tú volverás en brazos, porque como sigas bebiendo no vas a poder mantener el equilibrio —le comenté a Carmen entre risas y ella me golpeó el brazo repetidamente sin llegar a hacerme daño.
—Ojalá tengas que cargar conmigo todo el camino. Así tendrías motivos para quejarte.
Arturo nos miraba con una sonrisa forzada que ocultaba una profunda tristeza. Volvimos nuestras miradas hacia él para hacerle partícipe de nuestros chistes, pero él no habló. Tan sólo se acercó a nosotros, nos abrazó a los dos al mismo tiempo y susurró:
—Feliz Año Nuevo, chicos.
—Feliz Año Nuevo, Arturo —respondió Carmen con voz maternal.
Arturo se separó y se sentó en el asiento del conductor. Cerró la puerta, arrancó el coche y nos apartamos para ver cómo aquella cáscara de nuez se volvía cada vez más pequeña según avanzaba por las calles de asfalto mojado naranja, entre los edificios coloridos que según ascendían hacia el cielo desaparecían difuminados en una noche sin luna.
***
—Entonces, esa noche Arturo Aguilar se fue a casa pronto. —Wilson resaltó ese hecho interrumpiendo a Cruz. Éste entornó un poco las cejas y asintió, sin saber cuál era la relevancia de ese hecho.
—¿Importa?
Wilson, que estaba reclinado hacia delante en el asiento, como muestra de interés, se recostó al sentirse amenazado por el tono de Cruz. Cruz por su parte interpretó este gesto como un signo de relajación del policía en este inciso del relato.
—Según tengo entendido, Arturo Aguilar se vio muy involucrado en el caso tiempo después. Demasiado diría yo. Es una figura a la que no me gustaría perder de vista en esta historia.
Enfurruñado, Cruz comprimió sus labios al sopesar si confiar o no en el policía. A medida que avanzaba la entrevista, la situación se le hacía más extraña. ¿A quién había dejado entrar en su casa?
Wilson volvió a reclinarse hacia delante y estiró las palmas de las manos hacia el techo con calma.
—¿Ocurre algo?
Cruz decidió darle un voto de confianza. Este sentimiento de repulsión hacia el interrogatorio venía dado por los recuerdos y las experiencias vividas en aquella época. Se juró hacía años que no volvería a hablar sobre los hechos acontecidos en 1987 y ahora estaba rompiendo esa promesa.
—Nada… ¿Por dónde íbamos? —Restó tensión al asunto al cambiar de tema.
***
Gracias al sello de nuestra mano, una mancha borrosa de tinta azul que se suponía que representaba el logo de la discoteca, pudimos entrar de nuevo en ella. El calor del local nos golpeó la cara y nuestras pieles sintieron el contraste con el frío, no sólo invernal, sino húmedo y nocturno del exterior. La discoteca, que tenía un recibidor que daba a un vestíbulo más amplio y después a la pista de baile, estaba repleta de humo, como si una niebla con olor a tabaco y a marihuana hubiera invadido la sala con el fin de hacer más borrosa la imagen de un ambiente que ya era totalmente difuso.
Carmen me agarró la mano y tomó la delantera. Sin mirarme se cruzó en mi camino contorneándose aunque, la verdad sea dicha, le faltaban curvas y esos movimientos, que pretendían ser atractivos y provocativos, se quedaban en pequeños saltos acompasados de forma elegante. Después se giró y en sus ojos vi una chispa de lujuria, de ferocidad, que pretendía que atrapara su cuerpo entre mis brazos mientras bailábamos. Así que la seguí sin apartar mis ojos de los suyos, dos esferas completamente negras rodeadas por párpados rasgados. Nuestros cuerpos, rodeados de muchos otros sudorosos, se juntaron y nuestras manos paseaban por cada pliegue de nuestra ropa. Mientras tanto seguíamos mirándonos.
De repente, noté un empujón por la espalda tan fuerte que tropecé con Carmen, que cayó al suelo, húmedo por el alcohol derramado a lo largo de la noche. Me giré para ver quién me había propinado semejante golpe y vi que se trataba de Javier Alcázar, despeinado y con las ropas arrugadas. En su mejilla, pese a la poca luz que había en el local, se apreciaba la forma de una mano impresa en la piel.
—¡Hijo de puta! Mira por dónde vas —le grité. Después me giré hacia Carmen y le ayudé a levantarse. Me aseguré de que estaba bien. Entonces noté una mano en el hombro.
—¿Qué me has dicho? —Era Javier Alcázar. Sus ojos mostraban una cólera irracional, contenida por la mandíbula apretada. Los pelos engominados que caían por su frente como lianas de la jungla y el sudor que bañaba su cara mezclados con las arrugas de la ira le daban un aspecto temible, aunque yo traté de contener la calma y, ni mucho menos, dejarme intimidar.
—¿Sabes qué? Déjalo. No quiero líos.
Me volví a girar hacia Carmen, le puse una mano en la cintura y la invité a caminar hacia el gentío. Pero Javier no se dio por vencido: según nos alejábamos, me escupió en la nuca. Me llevé una mano al cuello y noté el líquido pegajoso con algún que otro grumo de la flema que llevaba el escupitajo. Carmen se dio cuenta de lo que estaba a punto de pasar cuando dejó de notar mi mano en la espalda. Encaré a Javier, que balbuceaba palabras incoherentes por la borrachera, y lancé un derechazo que aterrizó en su mandíbula, justo debajo de la marca de la mano. Rotó sobre su cuerpo y cayó al suelo. Iba a lanzarle una patada pero un chico grande me detuvo, me rodeó con sus brazos y me sujetó. Trataba de tranquilizarme con frases que yo no escuchaba. En mis oídos, sus palabras se fundían con la música que el pinchadiscos había puesto a todo volumen.
Javier Alcázar se levantó con torpeza y se marchó sin mirar atrás y profiriendo maldiciones por todo el recorrido hasta la salida de la discoteca. Ni siquiera recordó coger su abrigo del guardarropa.
Aquella fue la última vez que vimos a Javier Alcázar vivo.
***
—¿Ya está? —preguntó Mooney.
—¿Cómo que si «ya está»? —Cruz no entendía a qué se refería Wilson.
Éste se aclaró:
—¿Esa fue la última vez que visteis a Javier Alcázar? ¿Sabes qué hora podía ser? ¿Sabes adónde fue? —Wilson enumeraba las preguntas que surgían en su mente, preguntas que Cruz sólo se había planteado años atrás, antes de que decidiera olvidar.
—No tengo ni idea de qué hora podría ser. ¿Acaso crees que tengo tan buena memoria? —se molestó Cruz por la insistencia del hombre.
—Necesito recapitular todo lo ocurrido entonces. Me convendría que intentaras recordar. Todo lo que me digas puede serme de ayuda.
—En esa noche no vas a descubrir nada más —le aseguró Cruz, aunque después hizo una aclaración—. Al menos por mi parte.
Wilson golpeó su libreta con el bolígrafo un par de veces.
—Háblame de lo que ocurrió después de la desaparición de Javier Alcázar.
Cruz se mojó los labios con la lengua. Asintió un par de veces, según recordaba y organizaba toda la información.
—¿Has oído hablar de la fatalidad del destino? A Arturo y a mí nos golpeó como huracán que removió todo en nuestras vidas.