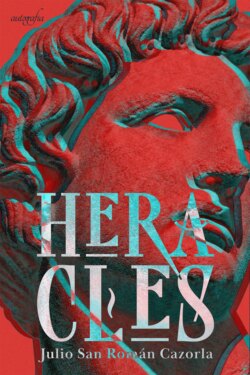Читать книгу Heracles - Julio San Román - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo II:
Esferas de humo
Arturo Aguilar tintineaba sus dedos contra las uñas, destrozaba el nácar de sus uñas al estamparlas contra la mesa. Sus manos, que años atrás podrían haberse asemejado con las de una estatua renacentista, ahora estaban arrugadas por las venas que hacían de su piel un mapa topográfico, cubiertas en su totalidad de poros abiertos y vellos negros y duros, enredados como hierbas secas. Tenía la mirada perdida en las estrías de la mesa, que le recordaban a ríos de aguas rojizas por el alto nivel de hierro que poseían las tierras por las que corrían.
—¿No tiene nada más que contar acerca de aquella noche? —insistió por enésima vez Wilson Mooney.
Arturo levantó la cabeza como si estuviera expulsando humo imaginario por la boca, emitió un sonido largo, sin significado, desde el fondo de la garganta y esculpió en sus labios un arco con el que indicó al periodista que, en efecto, había acabado su explicación de los hechos de aquella noche. Por si acaso, lo explicó con palabras:
—Ya le he dicho que me fui pronto de la fiesta. Yo no vi salir a Javier Alcázar de la discoteca. Es más, ni siquiera le vi aquella noche. Me dijeron que estuvo en el local días después cuando se encontró el cuerpo.
—Así que no hizo nada más: fue a la discoteca, estuvo un par de horas y se marchó porque se encontraba mal —repitió con ahínco Wilson.
—¿Está sordo o es estúpido? —le espetó Arturo con un nivel de alteración que comenzaba a elevarse sin freno— Pasemos a otro tema antes de que cambie de opinión y le eche de mi casa.
Wilson suspiró con la boca cerrada, expulsando el aire por la nariz, se rascó la sien y pasó la página de su libreta. Golpeó varias veces con la punta del boli uno de los renglones dibujado en el papel y, tras dejar varios puntos diminutos de tinta en él, comenzó de nuevo con sus preguntas:
—¿Cuándo se enteró de la desaparición de Javier Alcázar?
***
La mañana del 1 de enero de 1987 la recuerdo con bastante claridad. Me desperté antes que nadie y salí de mi cuarto tratando de no hacer ruido al andar sobre la madera reluciente. El piso estaba ordenado y limpio por lo que no parecía un habitáculo de estudiantes. Esto se debía a que tanto Cruz como yo éramos bastante ordenados, aunque Cruz era mucho más meticuloso —casi maniático— en este aspecto. Mi compañero de piso era incapaz de vivir entre la suciedad, el polvo en las estanterías le ponía nervioso y siempre fregaba los platos después de comer y los metía en el lavavajillas. Ni siquiera rompía sus hábitos de limpieza cuando tenía asuntos más importantes que tratar. Yo, por otro lado, era más descuidado y muchas veces dejaba mis pertenencias en desorden aparente pero a la vista, de manera que pudiera disponer de ellas cuando las necesitara sin tener que buscarlas o recordar dónde las había puesto. Cruz jamás entendió mi orden personal, así que yo lo limitaba a mi cuarto y trataba de llevar la limpieza de la casa con un rigor semejante al suyo, lo cual habría sido una hazaña si lo hubiera conseguido.
Fui a la cocina hambriento, sin pasar por el cuarto de baño antes para llevar a cabo el típico ritual de micción matutina. Allí cogí un par de mandarinas, llené un vaso con leche y busqué en vano algún posible rastro de croissants. Suspiré y me froté los lacrimales bajo las gafas para terminar de quitarme las legañas. Salí de la cocina y llegué al recibidor. Abrí un cajón del zapatero donde guardaba mi calzado y me enfundé los primeros zapatos que encontré. Cogí las llaves que se encontraban encima del zapatero y las guardé en uno de los bolsillos de la bata. Me miré en el espejo que había sobre el mueble: pelo ondulado y abultado, bata y pijama combinados con zapatos, ojeras que ocupaban la mayor parte de mi cara. Era la imagen perfecta para ir a comprar croissants aquella mañana.
Salí del piso lo más rápido que pude para no hacer ruido al cerrar la puerta. Bajé las escaleras de madera chirriante y barandilla de hierro, que descendían por todo el edificio en espiral. Llegué al vestíbulo, donde el suelo pasaba a cubrirse por baldosas romboidales de granito negro y blanco, como si fuera un tablero de ajedrez enorme. Toqué el pomo de la pesada puerta principal y aparté la mano con rapidez. Estaba helado, frío como el hielo. Entonces, y solo entonces, se me pasó por la cabeza la idea de que salir a la calle vestido con un pijama y una bata tal vez no fuera la mejor de mis ideas. No obstante, ya era tarde para echarse atrás. Me calenté la mano con el aliento y salí a la calle. El invierno me felicitó la entrada del nuevo año con una ráfaga de viento glacial. Antes los inviernos en Madrid eran duros. La ciudad se veía envuelta en un frío seco que obligaba a los madrileños a achinar los ojos para poder ver bien sin sentir molestias y que resecaba la piel haciendo que en su superficie aparecieran grietas como en el suelo de un lago seco. Crucé la calle corriendo y llegué a la pastelería. Al entrar, sonó una campanilla que se encontraba suspendida sobre la puerta y la panadera, que ejercía el oficio de pastelera a la vez, lanzó un vistazo a la entrada de la tienda mientras despachaba a una señora de avanzada edad que recogía una barra de pan con la mano temblorosa. La despidió con una felicitación por el nuevo año y ella se la devolvió acompañada de una sonrisa.
—Menudas pintas tienes esta mañana, Arturo —comentó cuando me acerqué al mostrador. Ella tampoco tenía un aspecto muy agradable: ojeras, el pelo castaño despeinado y una bata blanca de algodón que cubría un jersey de lana hecho a mano.
—Ya… ¿Cómo es que abres en Año Nuevo? —Quise saber mientras ojeaba los estantes repletos de barras de pan integral, baguettes, croissants, magdalenas, colones…
—¿Si no abro yo quién va a dar pan a todo el vecindario? Me da igual que nadie abra esta mañana. Así me gano yo un dinero extra. —Sin preguntarme se giró hacia los estantes donde mis ojos se habían posado y cogió dos croissants que metió en una bolsa de papel marrón. Me los ofreció y yo le di el dinero que costaban los bollos de manera automatizada. Aquel ritual se había repetido tantas mañanas que sobraban las palabras en el proceso.
Me despedí con los croissants recién hechos y calientes en la mano y, justo ates de salir de la tienda, me encontré cara a cara con Rosa Alcázar, a la que conocía por la universidad, ya que coincidíamos en algunas clases, y con la que nunca había tenido una buena relación, pese a la brevedad de nuestras conversaciones. Tras evitar chocarnos en la puerta, me saludó con la cabeza. Estaba horrible: llevaba el vestido arrugado y cubierto por un abrigo que tenía una función más bien decorativa; el pelo, corto con un peinado muy moderno para la época, grasiento y los rizos del flequillo desafiaban a la gravedad; el maquillaje se le había emborronado por toda la cara, sobre todo el pintalabios, que le daba a su boca el aspecto de la de un payaso, y la sombra de ojos, que los asemejaba a los de un mapache. El resultado final era el de una chica que olía a alcohol, perfume de mujer mezclada con colonia de hombre y que, a juzgar por el pelo, había mantenido relaciones sexuales con un desconocido. Y digo desconocido porque era demasiado temprano como para volver a casa, la hora apropiada para huir de camas ajenas y de errores cometidos por el alcohol.
—Arturo… Joder… —hablaba con voz ronca por haber bebido y gritado mucho la noche anterior. Se llevó la mano a la cabeza y se frotó un ojo. Se manchó la mano con el maquillaje sin darse cuenta. Paseó su mirada con soberbia por mi atuendo— Al menos, tú tienes peores pintas que yo.
—Pero yo no huelo a vergüenza y arrepentimiento. —Dejé que pasara a la panadería y ella alzó uno de los lóbulos de la nariz con descaro para mostrarme su enfado. En otras circunstancias me habría contestado con un comentario hiriente, pero tendría un dolor de cabeza que le impediría decirme todo lo que se le pasaba por la mente acerca de mí.
Me disponía a marcharme, cuando me detuvo llamándome por mi nombre.
—¿Sabes dónde está mi hermano?
—¡Yo qué voy a saber! —Meneé la cabeza. La última persona en la que quería pensar en aquel momento era en ese joven egocéntrico y narcisista— Seguramente se haya metido en la cama de cualquier desconocida. Le viene de familia, al parecer.
Le dediqué una sonrisa y me marché de la panadería. Volví corriendo a mi edificio, muerto de frío. Todo mi cuerpo temblaba al subir las escaleras y, cuando entré en mi casa, noté el calor de los radiadores penetrar por los poros de mi cuerpo y erizar desde la raíz hasta la punta los pelos de mis brazos. Suspiré aliviado por la temperatura, me descalcé, dejé las llaves sobre el zapatero —no como los zapatos, que los tiré en una esquina— y fui de nuevo a la cocina.
***
Wilson terminó de escribir en la libreta. Posó el boli con lentitud sobre el papel.
—Así que aquella mañana fue la primera vez que se percató de que Javier Alcázar había desaparecido.
—Efectivamente —asintió Arturo—. La verdad es que para ser periodista repite mucho lo que digo. ¿Le cuesta enterarse de la historia? ¿No me explico bien?
—Veo que tiene muy poca paciencia —Wilson parecía estar burlándose de Arturo, como si disfrutara con la desconfianza del inquilino, incluso podría decirse que se sentía cómodo siendo un extraño.
Arturo gruñó, como un perro al que molestan cuando duerme.
—Yo no supe que Alcázar había desaparecido hasta días después, cuando la noticia se hizo pública en la prensa y el telediario. Sólo sé que aquella mañana ya no se sabía dónde estaba, por lo que la policía dedujo que desapareció la noche anterior.
***
Me fijé en una paloma enorme que se había posado en la barandilla del balcón mientras desayunaba. Estaba entretenido en untar crema de chocolate en el interior de los croissants, cuando como por arte de magia apareció la criatura volando y se situó frente a la puerta. Con el ojo naranja del lateral izquierdo de su cabeza miraba mis croissants con deseo.
Me sacó de aquel trance un gemido que rompió el silencio del piso. A continuación se escucharon varias risas tiernas intercaladas con vacíos de sonidos en los que, imaginé, mis compañeros de piso hablarían en susurros. Sexo matutino, ese era el motivo de los gemidos. Si se cumpliera la leyenda aquella de que las primeras horas del año reflejan cómo va a transcurrir el resto del año, Carmen probablemente se quedaría embarazada de Cruz.
Miré mi croissant, reblandecido por la leche, y me lo llevé a la boca. Por la puerta de la cocina apareció Cruz en calzoncillos y con una camiseta interior blanca y arrugada. Su rostro paliducho estaba más ojeroso que de costumbre, el gris bajo sus párpados hundía sus ojos verdes en su cráneo redondo y le daban un aspecto enfermizo. Tenía el pelo alborotado, aunque solía llevarlo muy despeinado, pero estaba grasiento y caído, como el de Rosa. Se rascó la entrepierna y se acercó a la nevera para beber agua de una botella de cristal que sacó del interior. Me fijé en que tenía las articulaciones de los dedos enrojecidas. Puso una mueca de desagrado, se acercó al lavabo y escupió el agua.
—No me gusta el sabor que se te queda por la mañana en la boca.
Dejó la botella en su sitio y sacó la leche. Por un momento temí que también fuera a beber del cartón sin utilizar un vaso, pero no fue así. Volví a fijarme en la paloma.
—¿Qué les dan de comer a las palomas? —Cruz se unió a la observación del pájaro— Parece un halcón de lo grande que es.
Cruz, como de costumbre, contestó con un comentario sin sentido y gracioso:
—Invítala a entrar y la preguntamos.
—«Le» —le corregí. Cruz no podía evitar ese deje madrileño.
—¿Cómo?
—Es «le preguntamos», no «la preguntamos» —me llevé de nuevo el croissant a la boca. Él meneó a la cabeza.
—¡Qué obsesión con el español! Por si no te has enterado, estudiamos inglés. —Lanzó un rápido vistazo al reloj que había sobre la puerta— ¡Por el amor de Dios! ¡Son las once de la mañana! Ya sé que es muy tarde pero me acabo de levantar. Ten un poco de compasión.
Acercó su mano a la bolsa de croissants y, antes de que la introdujera en busca del bollo que quedaba, le di una palmada en los dedos. Él la apartó rápidamente.
—Me gusta corregir a la gente. Además, así hago de ti un hombre bienhablado. —Cogí el croissant que quedaba— Vas a ser el próximo Cervantes.
Se sentó a mi lado con una taza de café que quedaba del día anterior, con la vista clavada en el bollo que me estaba comiendo, deseoso de hincarle el diente. Le pregunté cómo habían acabado la noche Carmen y él, aunque la respuesta era obvia: baile, Carmen alcoholizada, sexo y sueño.
—Estuvimos bailando un rato pero, cuando la fiesta empezó a decaer, cogimos un taxi (porque Carmen llevaba un buen pedo encima), vinimos a casa, nos acostamos y ya después a sobar —resumió.
—Sí —asentí— me enteré de la parte del sexo. Sin embargo, no sé si fue porque las paredes son de papel o porque gritáis como simios en celo.
—Las paredes son de papel, aunque me gusta más la opción de ser un simio, así que escojo la segunda.
Nos reímos y después comenzamos a desayunar en silencio. Cruz y yo teníamos la teoría de que los españoles solo callábamos cuando nuestras bocas estaban ocupadas en comer. Además, los dos estábamos roncos. Nuestras voces carraspeaban al emitir palabras, aunque no se trataba de afonía sino de falta de sueño. En un par de horas volveríamos a ser los mismos charlatanes que se preguntaban cómo era posible que ningún vecino se hubiera quejado de las risotadas y los gritos que proferíamos durante todo el día.
Carmen apareció hambrienta por la cocina y con una imagen muy desmejorada. Yo ya había acabado mi taza de leche y estaba dispuesto para vestirme, asearme y dedicarme a cualquier tarea productiva. Carmen besó a Cruz en la mejilla mientras este comía unas galletas que le habían manchado el bigote y la barba de migajas de pan. A mí me saludó con la mano pero sin mirarme, más centrada en uno de los armarios de pared de la cocina en el que guardábamos las galletas. Se preparó el desayuno y a la vez que yo me levantaba a fregar mi taza, ella se sentaba con la suya junto a Cruz.
—Te perdiste ayer una buena —comentó Carmen mientras mojaba una galleta en la taza.
—Lo siento, no me interesa participar en vuestras sesiones conyugales nocturnas —bromeé.
—¡No seas tonto! Me refiero en la discoteca.
—¿Cruz pegó a algún alma caritativa?
—¿Cómo lo has sabido? Te has encontrado con alguien esta mañana cuando has ido a comprar los cruasanes y te lo han dicho —aventuró Cruz. Yo dejé la bayeta con la que estaba limpiando la taza en la encimera y señalé mis nudillos, después los suyos. Él se miró la mano sin comprender y entonces vio el enrojecimiento de las articulaciones.
—Aunque sí me he encontrado a esta chica… —chasqueé los dedos para recordar su nombre— Rosa Alcázar. Estaba buscando a su hermano y tratando de disimular su vergüenza. Me pregunto a quién se habrá tirado. Debe de arrepentirse mucho. La he visto bastante afectada.
—¿Buscaba a su hermano? Creo que no se fue con nadie, así que estará en algún portal durmiendo la borrachera —dijo Carmen.
—¿No consiguió ligarse a ninguna chica? —pregunté sorprendido.
—A ninguna. Y menos después del puñetazo que le dio Cruz.
—¿Le noqueaste? —me dirigí a Cruz. Este asintió con la boca llena de comida. Me mostró sus dientes manchados de galleta viscosa y babeada.
—Definitivamente, tenía que haberme quedado. —Aclaré la taza con el agua del grifo y la sequé con una toalla de cocina. Después la coloqué en su correspondiente armario y salí de la cocina frotándome las manos.
Mientras Cruz y Carmen desayunaban, me dio tiempo a asearme, con ducha incluida, y a vestirme. La ducha ayudó a que el dolor corporal por el frío de la noche anterior se pasara. Las gotas caían sobre mi espalda como pequeños guijarros blandos que masajeaban cada surco de mi espalda y relajaban la tensión de mis trapecios, donde más notaba el cansancio acumulado por los estudios que las vacaciones de Navidad se veían incapaces de sofocar. Cuando salí de la ducha, entre el vaho que nublaba mi imagen en el espejo, me encontraba en un estado de trance que me hizo perder la noción del tiempo. Miré mis manos, mis brazos y después una visión panorámica de mi cuerpo entero, desde mi pecho hasta las puntas de mis pies. La humedad se adhería a mi piel como el rocío a la hierba en una mañana primaveral. Me invadió un sentimiento de melancolía, una sensación poco común. Ideas y recuerdos amargos vinieron a mi cabeza y, cuando me quise dar cuenta, noté una lágrima que se balanceaba en la cuerda floja de mi párpado inferior y que peligraba según avanzaba por ella con caerse al vacío de mis mejillas huesudas. Entonces me di cuenta de lo ridículo que me parecía a mí mismo llorar sin razón aparente, cogí la toalla y me sequé todo el cuerpo. Tras esto me aseé rápidamente y me vestí sin demora, para evitar enfriarme. Por aquel entonces yo solía vestirme con camisas, vaqueros y jerséis para el invierno: un estilo tal vez demasiado clásico para los miembros de mi generación. No obstante, siempre he sido muy clásico en cuanto a mis gustos.
Salí de mi cuarto secándome el pelo con la toalla. Al retirarla de mi cabellera, mi melena quedó en suspensión, desafiante a la gravedad, paralela al suelo. Después meneé la cabeza y cayó de manera natural. Me dirigía hacia el cuarto de baño para peinarme cuando el teléfono interrumpió mi camino. El tono de llamada resonó por toda la casa y, como ni mi compañero de piso ni su novia se ofrecieron a responder, corrí hacia el aparato antes de que cesara su llamada estruendosa.
***
—¿Qué relación tenía con su compañero de piso, con Cruz Rivera? —preguntó Wilson a Aguilar cuando este acabó de contar el relato del desayuno.
—Éramos uña y carne por aquel entonces —respondió Arturo con normalidad, como si esa pregunta se la hubieran hecho mil veces antes de que la formulara el periodista—. Obviamente, teníamos secretos, cosas que no compartíamos, aunque solíamos hablar de nuestras preocupaciones con naturalidad.
Wilson asentía con la cabeza mientras escribía en su libreta.
—Entiendo, pues, que se llevaban bien.
—Al principio —Aguilar no aguantó más y sacó de la cajetilla de tabaco que llevaba en el bolsillo del pijama otro cigarro. Cogió el mechero de la mesa y lo encendió—. Cruz era una bomba de relojería metida en una caja de juguete. Parece divertido a primera vista. Puedes echarte unas risas con él pero no puedes dejarte engañar. Cuando la manecilla de la caja dejó de girar, explotó y se llevó por delante todo lo que le rodeaba.
—¿Le consideró sospechoso de los asesinatos?
Aguilar chistó al periodista. Movió el dedo índice de un lado a otro como si se tratara de un metrónomo.
—No quiera correr antes de saber andar —Aguilar se llevó la mano al cigarrillo y lo sacó de su boca tan solo para sonreír—. Aún no le he contado cómo descubrimos el primer cadáver.
***
La desaparición de Javier Alcázar se hizo notoria a los tres días de incertidumbre acerca de la desaparición del chico. Los medios retransmitieron la noticia a la vez que emitían el famoso anuncio de las muñecas de Famosa y otros tantos de los turrones y la lotería del día del Niño. La gente no tardó en achacarlo a un secuestro por parte del grupo terrorista ETA. Otros tantos, en relación con recientes ataques de grupos anarquistas, se lo atribuían a los GRAPO. La primera semana del año 1987 se vio bañada en titulares de súplicas y lloros de la familia más cercana del desaparecido. Numerosas fueron las imágenes de Javier Alcázar que llenaron las paredes y las farolas de los barrios de Madrid, pero nadie supo nada sobre su paradero hasta que ya fue demasiado tarde. Las fotos se camuflaron entre las pintadas de los comunistas y de los fascistas. Ningún grupo terrorista reconoció como suyo el secuestro de este joven y, en el fondo, ¿quién podría pensar en serio que Javier Alcázar había sido secuestrado por los causantes del terror en España? ¿Qué interés podrían tener en él estos grupos? La vida de ningún hombre de veinte años es suficiente como para poner en jaque a un país y mucho menos si ese joven era un don nadie.
El mismo día 1 de enero de 1987 me marché a casa de mis padres en un pueblo situado en la frontera de la Comunidad de Madrid con Castilla la Mancha, mi pueblo natal donde había pasado la mayor parte de mi vida. En coche tardaba en llegar más de una hora y media. En bus, el viaje se hacía insoportable y eterno. No recuerdo esas vacaciones con especial cariño y uno de los motivos fue aquella noticia que le rompió el corazón a mi madre, temerosa de la gran ciudad y preocupada por mi soledad allí. Tan solo con imaginar que aquel joven en paradero desconocido podría haber sido yo, se sumía en un estado angustioso que la obligaba a sentarse. Además, las imágenes de la madre de Javier Alcázar llorando, con lágrimas que parecían salir de la pantalla de lo grandes que eran, le afectaba aún más. De aquellos momentos saqué varias conclusiones: la más importante fue que las madres tienen una clase de conexión acerca del cuidado de los hijos, un instinto maternal que hace que se comprendan las unas a las otras, independientemente de la educación que les den. Todas estarían dispuestas a cometer cualquier locura con tal de proteger a sus vástagos. Por esta y por tantas otras, decidimos que durante aquellas navidades, o lo que quedaba de ellas, en aquella casa no se vería la televisión. Mi familia no pasaba por un buen momento y las desgracias ajenas pueden ser el reflejo de las propias en numerosas ocasiones.
Las clases de la universidad comenzaron el día 8 de enero. Pese a todos las horas que debía dedicarle al estudio con vistas a los exámenes próximos durante ese mes, decidí demorar mi vuelta a la ciudad tanto como pude permitirme. Así fue que a medianoche, justo cuando la luna dejaba atrás el 7 de enero para dar paso al día siguiente, llegué a mi austero piso, cargado con una bolsa llena de ropa de invierno limpia y un montón de fiambreras con comida para los próximos días —mimos de mi madre. Apenas dormí aquella noche, la primera de muchas.
A la mañana siguiente, unas horas más tarde después de mi llegada a la ciudad, me levantaba con el tintineo del despertador resonando por mis oídos. Me sentí como si hubiera pasado la noche, no sólo en vela, sino además moviéndome sin parar. Tenía mucho sueño y mi cuerpo estaba tan cansado que por unos momentos fui incapaz de mover las piernas, incapaz de sentir nada sobre ellas, como si fuera paralítico. Los ojos estaban tan secos que notaba cómo me rozaba el párpado con el cristalino. Pensé en no acudir a las clases aquel día y justificarme ante los profesores —aunque a la mayoría no les importaba la asistencia— con la excusa de que me encontraba enfermo o de que había tenido que atender un asunto familiar. Sin embargo, Cruz, que en más de una ocasión había faltado a clase por voluntad propia, junto con mi inmenso sentido de la responsabilidad, me obligó levantarme de la cama y acompañarle excesivamente pronto a la facultad. A medida que me vestía y él se aseaba, Cruz hablaba en voz alta acerca de organizar una manifestación en contra de la OTAN, de los impuestos y demás asuntos comunistas que a mí me importaban poco. De vez en cuando fingía estar escuchando y asentía con un «ajá» o con un «¿en serio?», sin siquiera saber si aquellas intervenciones concordaban con el hilo de la conversación.
Para ir desde nuestra casa a la facultad de Filosofía y Letras, en el campus de la Universidad Complutense, teníamos que callejear por vías poco transitadas, cruzar un puente por debajo de una carretera junto al palacio de la Moncloa, y atravesar una zona poco urbanizada junto a un campo de rugby.
Aún no había amanecido esa mañana. Nos movíamos entre las luces de las farolas y las tinieblas de la madrugada como fantasmas que no duermen. Con pasos de asesino y actitud de mendigo somnoliento, caminábamos embutidos en sendos abrigos, el mío negro y el suyo marrón, intentando no dejar que el frío nos ganara la batalla.
—¿Qué tal en tu pueblo? —me preguntó Cruz. No habíamos tenido oportunidad de hablar de ello desde mi llegada. Así pues, creyó mi amigo conveniente sacar el tema entonces.
Cruzamos el túnel bajo la carretera. Nos sumimos en la oscuridad del puente. Los bordes de los ladrillos reflejaban luz naranja que entraba por el hueco del túnel, pero el cuerpo del ladrillo era completamente negro. Ni siquiera podíamos ver las pintadas que los anarquistas habían dibujado meses atrás debido a una manifestación en la que se habían visto implicados.
—Bien —me limité a responder—. Mi madre te manda recuerdos. Recibimos tu felicitación navideña.
—¿Les gustó? Creí que el muñeco de nieve les haría gracia —se explicó Cruz—. Es mucho mejor que todas esas que representan el portal de Belén, con todos los pastores y esas movidas.
Salimos del túnel y llegamos a una explanada por la que se extendía el campo de rugby. Separados de este por una alambrada con sus filamentos férreos dispuestos de forma romboidal, llegamos hasta un camino de tierra marrón que ante la oscuridad de aquellas horas se veía negro. El cielo había empezado a esclarecer y nos encontrábamos en una penumbra azul bajo un cielo cubierto de nubes. El césped emanaba humedad y frescor de las largas briznas verdes, entremezcladas con ramas secas y finas de plantas aparentemente muertas. A la izquierda del camino se alzaba una pared con arcos ciegos enormes, algunos con puertas metálicas en vez de piedra que daban acceso a un almacén bajo la carretera.
—Les encantó —comencé—. Nuestra abuela ya se encarga de… —Me detuve ante un espejismo muy realista. Fruncí los párpados detrás de los cristales de mis gafas.
—¿Qué ocurre? —preguntó Cruz. Le puse una mano en el pecho para que no avanzara. Él enmudeció. Cuando le miré, parecía una estatua de cera: inmóvil y pálido.
Me acerqué hasta un coche sin neumáticos situado en medio del camino, bajo la iluminación de una farola. Entonces desperté del sueño y me di cuenta de que aquello era real. Sobre el capó y el parabrisas del coche estaba tumbado un cuerpo azulado con las venas moradas muy marcadas. El cuerpo, atado al coche por las extremidades y el torso con cadenas y cuerdas, estaba completamente desnudo: en el cuello se apreciaba un círculo morado, un hematoma semejante al que se produce tras sacar la aguja del brazo en un análisis de sangre; la piel de las muñecas y los tobillos presentaba una intensa escamación y congestión junto a lividez en las propias manos y pies además de un color azulado en las uñas, las puntas de los dedos y en las mucosas visibles; el abdomen estaba abierto desde las costillas derechas hasta la cadera izquierda y su hígado, estómago y parte del intestino delgado sobresalían por la raja de bordes desgarrados, como si el corte se hubiera repetido hasta lograr la profundidad deseada para extraer los órganos. Embobado con la escena no percibí hasta que escuché su graznido a un cuervo que mordisqueaba los pezones del cadáver. Me asusté cuando vi que el cuervo intentaba alzar el vuelo y me caí de espaldas. Sin embargo, no lo consiguió: una cuerda atada a su pata lo mantenía unido al cadáver.
Cruz reaccionó y salió de su espanto cuando vio que me caía. Se acercó hasta mí corriendo y me ayudó a levantarme. Me miré las manos y vi que las tenía rojizas. Volví la cabeza hacia el suelo para ver que había apoyado las palmas en uno de las múltiples salpicaduras de sangre que había esparcidas por el camino y manchando el césped, teñido por gotas rojas.
—¿Dónde está la cabina de teléfono más cercana? —preguntó Cruz con un hilo de voz. Como no reaccionaba, repitió la pregunta, esta vez en una voz más alta.
—Subiendo la cuesta —respondí yo sin apartar la mirada del cuerpo. Parecía que el cuervo me hubiera hipnotizado con las esferas de humo negro que tenía por ojos. Su plumaje me devolvía los primeros rayos de luz tenue que pasaban por la masa traslúcida de luz.
—Tenemos que llamar a la policía —Cruz parecía reaccionar, aunque se notaba que estaba asustado, más que nunca en su vida. Tenía miedo: sus ojos desorbitados lo gritaban a voces y las arrugas alrededor de su boca lo resaltaban aun más.
—¿No sientes curiosidad por saber quién es? —le agarré del brazo para detenerle, justo antes de que hiciera el amago de salir corriendo hacia la cabina de teléfono.
Cruz se detuvo sin responder. No comprendía lo que se me pasaba por la cabeza. Di un paso. Él seguía sin pronunciar palabra. Entendí por su silencio que en el fondo sentía casi tanta curiosidad por verle el rostro a aquel pobre desgraciado. Tan solo nos diferenciaba que él estaba atemorizado mientras que yo sentía una curiosidad amenazadora por nuestro descubrimiento.
Me acerqué lentamente, tratando de no espantar al cuervo, que había decidido tratar de roer la cuerda que lo mantenía unido al cadáver después de destrozar la carne del pezón, ya inexistente.
Caminé hasta el lateral del coche y me acerqué al rostro del muerto, hasta tal punto que olí la putrefacción de su carne, conservada por el frío. Cogí aire para evitar respirar aquel hedor y al inspirar me fijé en que, en la otra punta del campo de rugby, cubierto de sombras, una figura nos apuntaba con una cámara de fotos que emitió un destello. Después el fantasma se marchó. No dije nada, ni siquiera pensé en lo relevante de su presencia tan cerca del escenario de un asesinato. Volví a mi menester: inspiré y me fijé en la efigie mortuoria de aquella alma perdida. Conocía aquel rostro, incluso sin uno de los dos ojos, que imaginé que habría sido devorado por el cuervo; y a pesar de que el iris del otro globo ocular se hubiera vuelto totalmente azul pálido y su pupila hubiera desaparecido por completo; las heridas de los labios, producidas por deshidratación, y la coloración marmórea de su lengua no escondían la identidad del muerto tampoco.
—¿Quién es? —gritó Cruz.
Me giré hacia él y en un susurró pronuncié su nombre:
—Javier Alcázar.
***
—¿No sintió miedo? —preguntó Wilson, pese a saber la respuesta.
Aguilar chocó la punta de sus uñas contra la mesa a destiempo unas de otras.
—Hay dos clases de policías, señor Mooney —comenzó Arturo—. Una ve un cadáver por primera vez y siente tanta repulsión, que se encierra en un despacho para el resto de su vida o pide que le pongan a controlar el tráfico por voluntad propia. La otra, al ver su primer cuerpo, admira el poder que la muerte emana, disfruta con el olor de la sangre y siente una gran pasión por descifrar el único enigma que el humano no comprende del todo. Por ello, decide dedicarse a este trabajo para toda la vida, hasta que el propio juego que mantiene con el infierno le derriba.
—Usted no era policía —recalcó Wilson.
—Siempre hay un bicho raro —se justificó Aguilar.
—O locos —apuntó el periodista.
—¿Eso cree? —Arturo se reclinó sobre la silla— Si de verdad lo piensa, dígame, señor Mooney: ¿se siente cómodo dentro de la casa de un loco?