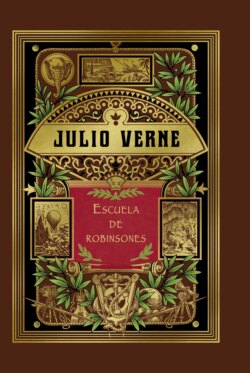Читать книгу Escuela de Robinsones - Julio Verne - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV EN EL QUE T. ARTELETT, LLAMADO TARTELETT, SE PRESENTA CORRECTAMENTE A LOS LECTORES
ОглавлениеSi T. Artelett hubiera sido francés, sus compatriotas no hubieran podido resistir al capricho de llamarlo en son de broma Tartelett. Pero como ese nombre le sienta a las mil maravillas, nuestros lectores nos van a permitir que le demos este apodo; sobre todo, estando seguros, como lo estamos, de que si Tartelett no era efectivamente francés, por lo menos merecía serlo.
En su Itinerario de París a Jerusalén, Chateaubriand habla de un hombre de pequeña estatura, «empolvado y rizado como en otros tiempos, con traje de color verde manzana, chaqueta de lana, pechera y mangas de muselina, que rasgaba las cuerdas de un violín haciendo bailar la Madelon Friquet a los iroqueses».
Los californianos no eran precisamente iroqueses, pero no por eso era Tartelett menos profesor de baile en la capital de California. Había la diferencia de que no recibía, como su predecesor, el precio de sus lecciones en pieles de castor y jamones de oso, sino en dólares. Si al hablar de sus discípulos no tenía necesidad de decir «esos señoritos» o «señoritas salvajes», era porque sus educandos estaban civilizados, en lo que, según él mismo aseguraba, habían influido mucho sus lecciones.
Tartelett era soltero, y aseguraba que tenía cuarenta y cinco años en el momento en que le presentamos a nuestros lectores. Hacía una docena de años que había estado a punto de casarse con una doncella ya madura.
Con este motivo se le exigió, en aquella ocasión, que redactase «dos o tres líneas» para indicar su edad, sus condiciones y su situación, y él redactó una nota, que vamos a copiar aquí íntegra para excusarnos de hacer por nuestra cuenta el retrato de este personaje bajo el doble punto de vista moral y físico.
«Nacido el día 17 de julio de 1835, a las tres y cuarto de la mañana.
»Estatura, cinco pies, dos pulgadas y tres líneas.
»El perímetro, tomado por encima de las caderas, llega a dos pies y tres pulgadas.
»El peso, teniendo en cuenta que ha aumentado durante el último año unas seis libras, asciende a ciento cincuenta y una libra y dos onzas.
»La cabeza es oblonga.
»Los cabellos, muy escasos en la parte superior de la frente, son castaños, pero está ya bastante canoso; la frente es espaciosa, el rostro oval y la tez coloreada.
»Su vista es excelente; tiene los ojos pardos, y las cejas y las pestañas son del mismo color que el del pelo; los párpados los tiene algo caídos y la nariz, de un tamaño más que mediano, tiene una pequeña verruga en el lado derecho.
»Las mejillas son aplastadas y siempre están afeitadas.
»Las orejas son grandes y planas.
»En su boca, de un tamaño más que regular, se ven dientes muy sanos.
»Sus labios, delgados y un poco fruncidos hacia el centro de la boca, están adornados de su correspondiente bigote y de una perilla espesa de color indefinible; siendo del mismo color el mechón de pelos que tiene en la papada.
»Un pequeño lunar adorna su grueso cuello; y cuando está en el baño puede verse que tiene la piel toda blanca y casi sin vello.
»Su existencia es pacífica y ordenada, y, sin ser de una naturaleza muy robusta, gracias a su sobriedad, ha sabido conservar intacta su salud desde su nacimiento. Tiene los bronquios con mucha propensión a irritarse, por lo que jamás ha querido tener la mala costumbre de fumar, y se ha resistido siempre a tomar café, licores y vino puro.
»En resumen: ha suprimido de su higiene todo cuanto pueda influir sobre su sistema nervioso. Las únicas bebidas que usa son la cerveza clara y agua coloreada con vino. Indudablemente debe a su prudencia el no haber tenido nunca necesidad de consultar a un médico.
»Su gesto es vivo, el carácter franco y abierto, y lleva en todos los casos la delicadeza hasta la exageración, y no se ha casado antes por temor de que su esposa no fuese tan feliz como él quisiera.»
Tal fue la nota redactada por Tartelett, y a pesar de los atractivos que debería tener un hombre de tales prendas para una doncella de cierta edad, no se efectuó la unión proyectada. El profesor siguió siendo célibe y continuó ocupándose en dar lecciones de baile.
Por esa época entró con ese título en el hotel de William W. Kolderup. Después, andando el tiempo, sus discípulos lo fueron abandonando todos, uno a uno, y acabó por contarse como una rueda más del personal de la casa del opulento banquero.
Después de todo, y a pesar de sus ridiculeces, era un buen hombre. Quería mucho a Godfrey y a Phina, los cuales correspondían a su cariño, y su única ambición se había limitado ya a inculcarles todas las delicadezas de su arte y a que sobresalieran en elegancia y en buenas maneras.
Y a este señor profesor Tartelett fue a quien William W. Kolderup tuvo el capricho de elegir para acompañar a su sobrino durante el viaje. Tenía algún fundamento para suponer que Tartelett había contribuido en cierto modo a que Godfrey adquiriese la manía de viajar con el objeto de completar su educación, recorriendo el mundo. William W. Kolderup había resuelto, por tanto, que lo recorrieran los dos juntos. Al día siguiente, el 16 de abril, mandó que avisasen a Tartelett para que se presentara en su despacho.
Una indicación del nabab era siempre una orden apremiante para Tartelett; así es que salió inmediatamente de su cuarto preparado para toda clase de acontecimientos que se relacionaran con su profesión. Subió la gran escalera del hotel llevando siempre los pies en posición académica, como conviene a un maestro de baile, y después de hacerse anunciar, entró en el despacho con el cuerpo medio inclinado, los codos doblados y una encantadora sonrisa en los labios, y se colocó ante el comerciante perfectamente en tercera posición, después de un ligero trenzado, en el cual siempre aparecían juntos los tacones de los zapatos y las dos puntas hacía fuera.
Cualquier otro que intentase colocarse en esta especie de equilibrio prolongado vacilaría sobre su base, pero el profesor Tartelett siempre pudo conservar así una completa seguridad.
—Señor Tartelett —le dijo William W. Kolderup—, le he mandado llamar para participarle una noticia que, según creo, no deberá sorprenderle.
—¡A su disposición ! —respondió el profesor.
—El matrimonio de mi sobrino se aplaza para dentro de un año o de año y medio —continuó diciendo el tío—; y Godfrey, por gusto suyo, va a emplear ese tiempo en visitar varios puntos del viejo y del nuevo mundo.
—¡Señor! —exclamó Tartelett—; mi discípulo honrará en todas partes el país en que ha nacido, y...
—Y también al profesor de urbanidad, que le ha enseñado todas las reglas de las buenas maneras —completó el negociante con un tonillo irónico que no percibió el ingenuo Tartelett.
Éste creyó que en aquel momento debía ejecutar un «conjunto», y, en efecto, separó alternativamente sus pies a derecha e izquierda, y enseguida plegó ligeramente las rodillas y saludó con una genuflexión a William W. Kolderup.
—He pensado —siguió diciendo éste— que tendrá un gran pesar si se ve obligado a separarse de su discípulo.
—Tendré una pena dolorosa —replicó Tartelett—, sin embargo, si es preciso...
—No creo que eso sea necesario —dijo entonces William W. Kolderup frunciendo ligeramente el entrecejo.
—¡Ah! —exclamó Tartelett.
Y sin saber qué hacer, dio un paso atrás y salió de la tercera colocándose en la cuarta posición; seguidamente dejó entre ambos pies, indudablemente sin saber lo que hacía, una distancia inconveniente.
—Sí —añadió el comerciante con voz breve y con un tono que no admitía sombra de réplica—, he pensado que sería verdaderamente cruel separar a un profesor y a un discípulo que parecen hechos de encargo el uno para el otro.
—¡Ciertamente!... ¡Los viajes!... —balbuceó Tartelett, como empeñándose en no querer comprender lo que se le decía.
—¡Sí, seguramente...! —volvió a decir William W. Kolderup—; no sólo los viajes mostrarán en relieve las cualidades de mi sobrino, sino también los talentos del profesor al que debe una elegancia tan correcta.
En su vida se le había podido ocurrir a este desdichado, que no era otra cosa más que un niño grande, que pudiera llegar un día en que tuviese que abandonar San Francisco, California y América, para correr por esos mares. Era una idea que no podía caber en la cabeza de un hombre que no se había preocupado más que de los trenzados de bailes, y que jamás había tenido resolución para visitar ni aun las cercanías de la ciudad en un radio de diez millas. Y de repente, y sin preparación de ninguna especie, se le ofrecía ahora, o mejor dicho, se le imponía la obligación de expatriarse, ofreciéndole en perspectiva todos los incidentes, inconvenientes, aventuras y desventuras de esos peligrosos viajes de que él había hablado tanto con su discípulo, en la inteligencia de que él estaba libre de ellos. Había ciertamente motivos para perturbar una cabeza más sólida que la suya, y el infortunado, por primera vez en su vida, sentía un estremecimiento involuntario en los músculos de sus piernas, dominadas hasta entonces por su voluntad.
—Quizás —dijo al fin tratando de esbozar en sus labios esa sonrisa estereotipada del bailarín que por un instante se había desvanecido—, quizás no estoy hecho para...
—Y sin embargo, es necesario que sea así —replicó William W. Kolderup con el ademán de un hombre que no admite que se comenten ni discutan sus órdenes.
Negarse a obedecer era completamente imposible, y así lo comprendió Tartelett. ¿Qué representaba y qué era él en aquella casa? Una cosa, un fardo, un lío de géneros, que podía ser expedido para cualquier parte del mundo. Sin embargo, la expedición no dejaba de preocuparle hasta cierto punto.
—¿Y cuándo debe efectuarse la salida? —preguntó por último, haciendo un soberano esfuerzo para volver a tomar una posición académica.
—Dentro de un mes.
—¿Y sobre qué mar borrascoso ha decidido el señor que surque el barco que ha de conducirnos?
—Sobre el Pacífico, por de pronto.
—¿Y en qué punto del globo terráqueo pondremos el pie por primera vez?
—En el suelo de la Nueva Zelanda —contestó William W. Kolderup—. He observado que los neozelandeses no doblan convenientemente los codos, y usted podrá darles lecciones...
Y de este modo, el profesor Tartelett fue escogido como compañero de viaje de Godfrey Morgan.
Un ligero ademán del negociante le hizo enseguida comprender que la audiencia había terminado, y se retiró tan preocupado y conmovido, que se olvidó de desplegar las gracias especiales que acostumbraba usar en las ceremonias de aquella clase.
Por primera vez de su vida olvidó el buen maestro de baile los más elementales preceptos de su arte, y salió andando con los pies hacia dentro.
Usted podrá darles lecciones...