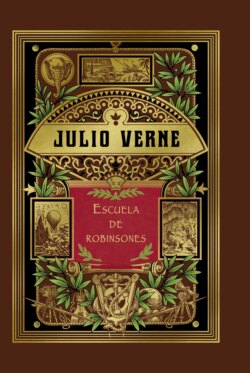Читать книгу Escuela de Robinsones - Julio Verne - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II DE CÓMO WILLIAM W. K OLDERUP, DE SAN FRANCISCO, TUVO QUE HACER FRENTE A J.R. TASKINAR, DE STOCKTON
ОглавлениеHabía una vez un hombre extraordinariamente rico, que contaba su fortuna por millones de dólares, como cualquier otro podía contarla por miles.
Y este hombre se llamaba William W. Kolderup.
Se aseguraba que era más rico que el duque de Westminster, cuya renta pasaba de ochocientas mil libras; y que podía gastar cincuenta mil francos por día, o sea treinta y seis francos por minuto; más rico también que el senador por Nevada, Jones, que poseía treinta y cinco millones de renta; y más rico aún que Mr. Mackay mismo, al cual sus dos millones setecientas cincuenta mil libras de renta anual aseguraban siete mil ochocientos francos por hora, o sean dos francos y algunos céntimos por segundo.
No queremos hablar aquí de esos pequeños millonarios tales como los Rothschild, los Vanderbilt, los duques de Northumberland, los Stewart; ni los directores del poderoso Banco de California y otros personajes bien acomodados del viejo y del nuevo mundo, a los cuales William W. Kolderup estaba en situación de poder darles una limosna. A cualquiera de éstos o de otros podía regalar un millón de dólares, sin más esfuerzo que el que uno de nosotros pudiera hacer para dar unos céntimos.
En los tiempos de la explotación de los primeros placeres de California fue cuando este honorable especulador había echado los sólidos cimientos de su incalculable fortuna. Él fue el principal asociado del capitán suizo Sutter, en cuyos terrenos se descubrió, en 1848, el primer filón. Desde esta época, ayudándose de su fortuna y de su inteligencia, se le encuentra interesado en todas las grandes explotaciones de ambos mundos. Se lanzó entonces audazmente a través de todas las especulaciones del comercio y la industria. Sus fondos inagotables alimentaban centenares de máquinas, y sus barcos exportaban los productos de aquellas máquinas a todas las partes del mundo. Sus riquezas crecían siempre en una progresión no sólo aritmética, sino también geométrica. Se decía de él lo que se dice generalmente de muchos multimillonarios, que no saben lo que tienen; y sin embargo, esto no era cierto, él conocía perfectamente su fortuna y podía contarla dólar a dólar, pero no se envanecía de ello.
En el momento en que lo presentamos a nuestros lectores con todas las consideraciones que merece un hombre de tantas «campanillas», William W. Kolderup poseía dos mil oficinas repartidas en todos los puntos del globo; ochenta mil empleados en sus diversas agencias de Europa, América y en Australia; trescientos mil corresponsales; una flota de quinientos barcos que cruzaban constantemente los mares en provecho suyo; y no gastaba menos de un millón por año sólo en timbres de efectos públicos y sellos de cartas. En una palabra, era calificado como el honor y la gloria de la opulenta Frisco, cariñosa contracción con que los americanos designan familiarmente a la capital de California.
Una puja hecha por William W. Kolderup no podía por menos de ser de lo más serio. Así pues, cuando los concurrentes del salón de subastas reconocieron al que ofrecía cien mil dólares sobre la tasación fijada a la isla que se vendía, se efectuó un movimiento extraño; cesaron como por encanto todas las bromas, y los equívocos se convirtieron en murmullos de admiración; y por último, estallaron grandes «hurras» y aplausos.
Enseguida se hizo un silencio general, todos los ojos se abrieron desmesuradamente, las orejas se estiraron, y estamos seguros de que hasta nosotros mismos, si nos hubiéramos encontrado por casualidad allí, hubiéramos contenido nuestro aliento para no perder ni un detalle de la emocionante escena que podría tener lugar en el caso de que algún otro interesado se atreviese a entrar en lid con William W. Kolderup. Esto no era probable, y muchos creían que era absolutamente imposible.
Y sobre todo, que bastaba examinar con detenimiento a William W. Kolderup para llegar a la convicción de que no cedería jamás en una cuestión en que su potencia financiera estuviese en juego.
Era un hombre alto, robusto, fuerte, de cabeza voluminosa, anchas espaldas, miembros bien desarrollados, armazón de hierro sólidamente claveteado. Su mirada era tranquila, pero resuelta, y nunca dispuesta a ceder ni a bajarse; su cabellera, entrecana y abundante como en su juventud, le daba un aspecto venerable. Las líneas rectas de su nariz formaban un triángulo rectángulo geométricamente dibujado. No tenía bigote y sí una barba cortada a la americana, muy abundante en la barbilla, formando dos largos mechones, dos puntas que parecían partir desde las comisuras de la boca y subir por las mejillas para adornar la cara con dos patillas magníficas. Los dientes eran blancos y colocados simétricamente sobre los bordes de una boca fina y apretada. Su cabeza era una de esas cabezas de comodoro que se presentan siempre erguidas ante la tempestad, desafiando los rigores del huracán y de las tormentas. Ni el ciclón más furioso hubiera hecho doblar aquella sólida cabeza que se levantaba sobre un cuello poderoso y fuerte que le servía de eje. En aquella lucha de pujas, cada movimiento que hiciera aquel coloso mirando de alto a bajo, representaría cien mil dólares más.
Todo el mundo presentía que era imposible la lucha.
—¡Un millón doscientos mil dólares! ¡Un millón doscientos mil dólares! —gritó el comisario con el acento peculiar de un empleado que ve, al fin, que su gestión le será provechosa.
—Ya ofrecen un millón doscientos mil dólares —repitió el pregonero Gingrass.
—¡Oh! ¡Ya pueden pujar sin miedo —murmuró el tabernero Oakhurst— que no es fácil que hagan ceder a William W. Kolderup!
—¡Ya sabe él que nadie se atreverá! —exclamó el tendero de Merchant Street.
Algunos murmullos repetidos invitaron a los dos honorables comerciantes a guardar un completo silencio. Se deseaba oír. Todos los corazones palpitaban. ¿Habría quien se atreviese a levantar su voz en son de guerra contra William W. Kolderup? A éste había que verlo, tan tranquilo, tan indiferente, como si no le interesase el asunto para nada. Y sin embargo, los que estaban más próximos a él creían, al mirarlo, que sus ojos eran dos pistolas cargadas de dólares, prontas a hacer fuego en todas direcciones.
—¿No hay quien ofrezca más? —preguntó Dean Felporg.
Nadie contestó una palabra.
—¡A la una... a las dos!...
—¡A la una... a las dos!... —repitió Gringrass, acostumbrado como estaba a ser en este punto eco del comisario.
—¡Se va a adjudicar!...
—¡Se va a adjudicar!...
—¡Un millón doscientos mil dólares dan por la isla Spencer, tal como se encuentra y con todo lo que contiene!
—¡Un millón doscientos mil dólares!
—¿Están ustedes bien enterados?
—¡Qué ninguno se queje luego!
—¡Un millón doscientos mil dólares dan por la isla Spencer!
—¡Un millón trescientos mil dólares!
Los corazones latían convulsivamente... ¿Se haría una nueva puja en el último momento?
El comisario Felporg, con la mano derecha extendida sobre la mesa, agitaba la maza de marfil... Sólo faltaba dar un golpe, un solo golpe, y la adjudicación quedaba hecha de una manera definitiva.
El público estaba tan impresionado como si se tratase de una ejecución sumaria de la ley de Lynch.
La maza bajó lentamente, tocando casi a la mesa; volvió a levantarse, se agitó un instante en el aire como una espada que vibra en el momento en que el duelista va a tirarse a fondo; enseguida volvió a bajar rápidamente.
Pero antes de que se oyese el golpe seco que todo el mundo esperaba, tronó una voz que pronunció estas palabras:
—¡Un millón trescientos mil dólares!
Se oyó entonces un ¡ah! general de estupefacción, y enseguida resonó otro ¡ah! no menos general, de satisfacción. ¡Se había presentado un nuevo postor y la batalla iba a ser dura!
¿Pero quién era el temerario que osaba presentarse a luchar a golpes de dólares contra William W. Kolderup, de San Francisco?
Pues era nada menos que J.R. Taskinar, de Stockton.
J.R. Taskinar era muy rico; pero era todavía mucho más gordo que rico. Pesaba cuatrocientas noventa libras, y si en el último concurso de hombres gordos, celebrado en Chicago, no había ganado más que el segundo premio, había sido porque no le dieron tiempo a terminar su comida, por cuya razón había pesado diez libras menos.
Este coloso, para el que había necesidad de fabricar sillas especiales que pudiesen soportar el enorme peso de su humanidad, vivía en Stockton, que es una ciudad de las más importantes de California y uno de los depósitos principales de los productos de las minas del Sur. Era considerada como una rival de Sacramento, que es donde se concentran los productos de las minas del Norte. Allí también cargan los barcos para su exportación la mayor cantidad de trigo californiano.
No eran solamente la explotación de las minas y el comercio de cereales los que habían proporcionado a J.R. Taskinar la ocasión de reunir una fortuna inmensa, sino que también el petróleo había corrido como nuevo Pactolo a través de su caja. Era también jugador, pero jugador afortunado; y el póquer, que es la ruleta del Oeste de América, se había manifestado siempre pródigo con él, proporcionándole numerosos plenos.
Pero aun cuando era muy rico, era también un mal hombre, para el que seguramente no se había inventado el epíteto de honorable, usado con tanta generalidad en aquel país. Después de todo, como era un buen caballo de batalla, ¡quién sabe si le cargarían más peso sobre su ancho lomo del que le correspondía llevar! Lo que sí era verdad es que en más de una ocasión se había apresurado a hacer uso del derringer, que es el revólver californiano.
Sea lo que fuere, en lo que no había duda alguna era en que J.R. Taskinar odiaba cordialmente a William W. Kolderup. La causa de este odio eran los celos y la envidia. Le envidiaba por su fortuna, por su situación y por su honorabilidad. Además, lo despreciaba como acostumbran a despreciar los hombres gordos a los que están más delgados, y no era la primera vez que el comerciante de Stockton trataba de arrebatar al banquero de San Francisco un negocio, bueno o malo, por puro espíritu de rivalidad. William W. Kolderup lo conocía muy a fondo y siempre lo trataba con el más soberano desdén.
Había, sobre todos, un hecho que J.R. Taskinar no podía olvidar y por el que no podía perdonar a su contrincante, y era la derrota que había sufrido luchando con él en las últimas elecciones del estado. A pesar de sus esfuerzos, de sus amenazas y de sus difamaciones, y de los miles de dólares vanamente prodigados por sus agentes electorales, fue William W. Kolderup el que ocupó su puesto en el Consejo legislativo de Sacramento.
Ahora bien, J.R. Taskinar se había enterado, no sabemos como, de que William W. Kolderup tenía el propósito de adquirir la isla Spencer, y a pesar de creer que aquella adquisición era tan inútil para él como para su rival, vio que en la subasta podía presentarse una nueva ocasión de luchar, de combatir, de vencer quizás, y no quiso dejarla escapar.
Y por esto y para esto era para lo que J.R. Taskinar había acudido a la sala de subastas y se encontraba en medio de aquella multitud de curiosos, que no habían podido adivinar sus designios puesto que a nadie había confiado sus propósitos, y puesto que había permanecido escondido esperando que su adversario ofreciera algo sobre la tasación, fuese lo que fuese.
Por último, William W. Kolderup había hecho la oferta de ¡un millón doscientos mil dólares! Y J.R. Taskinar, en el momento en que el otro se creía mas seguro de su triunfo, había aparecido, como por encanto, gritando con voz estentórea:
—¡Un millón trescientos mil dólares!
Todo el mundo se había vuelto hacia él, exclamado:
—¡El gordo Taskinar!
Y este nombre circuló por toda la sala. El gordo Taskinar era bien conocido. Su corpulencia había servido de tema para varios artículos en los principales periódicos de la Unión, y hasta hubo un matemático que demostró, por medio de trascendentales cálculos, que su masa era tan considerable que había influido en las revoluciones de nuestro satélite, y turbado, en una proporción apreciable, los elementos de la órbita lunar.
Pero no era la corpulencia física de J.R. Taskinar lo que interesaba en aquel momento a los espectadores de la sala de subastas. Lo que los emocionaba era ver en abierta lucha a aquellos dos gigantes. Era un combate heroico, en el que se empleaban municiones de oro, y no era posible asegurar cuál de los dos conseguiría la victoria. Aquellos dos mortales enemigos eran fabulosamente ricos el uno y el otro, y la cuestión, a la postre, se reducía a una cuestión de amor propio.
Después del primer movimiento de agitación, rápidamente reprimido, la reunión había quedado sumida de nuevo en el silencio más profundo. Se hubiera podido oír el ruido que hubiese hecho una araña al tejer su tela.
El comisario Dean Felporg fue el que interrumpió este pesado silencio.
—¡Un millón trescientos mil dólares ofrecen por la isla Spencer! —gritó, levantándose al mismo tiempo, con el objeto, sin duda, de poder apreciar mejor la marcha de las apuestas.
William W. Kolderup se había vuelto hacia el lado de donde había salido la voz de J.R. Taskinar. Los asistentes se esforzaron por dejar en un círculo cerrado, solos y juntos, a los dos adversarios. El hombre de Stockton y el hombre de San Francisco podían colocarse, en posición conveniente, el uno enfrente del otro y medirse cómodamente con la mirada. Ambos estaban dispuestos a no bajar los ojos ante la mirada del otro.
—¡Un millón cuatrocientos mil dólares! —dijo entonces William W. Kolderup.
—¡Un millón quinientos mil dólares! —contestó J.R. Taskinar.
—¡Un millón seiscientos mil dólares!
—¡Un millón setecientos mil dólares!...
Esto nos recuerda la historia de aquellos industriales de Glasgow que luchaban por elevar el uno más que el otro las chimeneas de sus fábricas, y subían, y subían, aun a riesgo de provocar una catástrofe. Aquí sucedía lo mismo; sólo que las chimeneas que fabricaban estos dos ricachos las hacían con lingotes de oro.
Siempre que J.R. Taskinar pujaba se detenía William W. Kolderup algunos segundos antes de pujar a su vez. Por el contrario, Taskinar hablaba como una bomba cuando estalla, y hacía su puja como el que no quiere pensar lo que va hacer.
—¡Un millón setecientos mil dólares! —volvió a decir el comisario—. ¡Eso es una friolera; se puede asegurar que es regalada!
Y todo el mundo se figuraba que, arrastrado el buen Felporg por los hábitos de la profesión que ejercía, iba a añadir:
—¡Sólo el marco del cuadro vale más!
—¡Un millón setecientos mil dólares! —aulló entonces también el pregonero Gingrass.
—¡Un millón ochocientos mil dólares! —gritó impasible William W. Kolderup.
—¡Un millón novecientos mil dólares! —añadió enseguida J.R. Taskinar.
—¡Dos millones! —gritó inmediatamente William W. Kolderup, sin detenerse esta vez ni un solo momento.
Su rostro palideció ligeramente cuando esas últimas palabras salieron de sus labios; sin embargo, su actitud siguió siendo la de un hombre que no tiene intención de abandonar la lucha.
J.R. Taskinar se puso tan rojo como un tomate maduro. Su enorme humanidad se parecía en aquellos instantes a esos discos del ferrocarril cuya superficie, puesta al rojo, impone la detención del tren. Pero, indudablemente, su rival no quiso tener en cuenta aquellas señales y forzó la máquina.
J.R. Taskinar comprendió todo esto perfectamente, y su cara parecía la de un hombre apopléticamente congestionado. Casi sin tener consciencia de sus actos, retorcía entre sus gruesos dedos, cargados de brillantes de gran precio, la enorme cadena de oro de la que pendía su reloj. Miró fijamente a su adversario, cerró enseguida los ojos, y a los pocos instantes volvió a abrirlos llenos completamente del odio más enconado.
Acompañaron al vencedor hasta la calle Montgomery.
—¡Dos millones quinientos mil dólares! —dijo por último, creyendo amedrentar y aniquilar a su adversario con este salto prodigioso.
—¡Dos millones setecientos mil dólares! —respondió seguidamente con voz muy reposada y tranquila William W. Kolderup.
—¡Dos millones novecientos mil dólares!
—¡Tres millones!
En efecto, William W. Kolderup había ofrecido ¡tres millones de dólares!
Hubo un momento en que parecía que iban a estallar ruidosos aplausos en todos los ámbitos del salón, pero se contuvieron, sin embargo, para escuchar la voz del comisario, que repetía la puja, y cuya maza levantada amenazaba bajar, impulsada por un movimiento involuntario de los músculos de quien la empuñaba. Se hubiera podido asegurar que Dean Felporg, a pesar de lo acostumbrado que estaba a los incidentes de toda especie que ocurren en las subastas públicas, no se encontraba en situación de poderse contener por más tiempo.
Todas las miradas se dirigieron hacia J.R. Taskinar; y el voluminoso personaje sentía el peso de ellas mucho más aún que el de los tres millones de dólares que parecían abrumarle. Indudablemente quería hablar para hacer una puja más elevada, pero le faltaba la voz. Trató entonces de hacer una señal con la cabeza, pero no lo logró.
Por último, se oyó una voz muy apagada, que murmuró casi entre dientes:
—¡Tres millones quinientos mil dólares!
—¡Cuatro millones! —respondió enérgicamente William W. Kolderup.
Éste fue el golpe de gracia. J.R. Taskinar se hundió. Y la maza de Felporg hirió, al fin, con un golpe seco el mármol de la mesa.
La isla Spencer quedó oficialmente adjudicada en cuatro millones de dólares a William W. Kolderup, de San Francisco.
—Me vengaré —murmuró J.R. Taskinar.
Y después de haber dirigido a su vencedor una última mirada, cargada de odio y encono, se volvió al Hotel Occidental.
Los aplausos más ruidosos y los «hurras» más expresivos celebraron la victoria de William W. Kolderup, al cual acompañaron en triunfo todos los circunstantes hasta la calle de Montgomery, y era tal el entusiasmo y el delirio de aquellos americanos, que ni siquiera tuvieron tiempo de entonar en obsequio del vencedor el Yankee doodle.