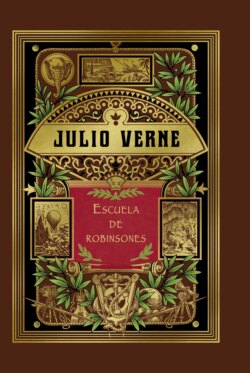Читать книгу Escuela de Robinsones - Julio Verne - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EN EL QUE EL LECTOR HALLARÁ, SI LO DESEA, OCASIÓN DE COMPRAR UNA ISLA EN EL OCÉANO PACÍFICO
Оглавление«Se vende isla al contado, sin gastos y al mejor postor», repetía una y otra vez, sin tomar aliento, Dean Felporg, comisario tasador de la subasta en que se debatían las condiciones de esta venta singular.
—¡Se vende una isla! ¡Se vende una isla! —repetía con voz chillona el pregonero Gingrass, que iba y venía por entre la multitud verdaderamente excitada. En esta muchedumbre, que materialmente se apiñaba en el inmenso salón del hotel de ventas de la casa número 10 de la calle Sacramento, había no sólo americanos de los estados de California, de Oregón y de Utah, sino también muchos de esos franceses que componen una sexta parte de la población, y además algunos mejicanos envueltos en sus clásicos sarapes, chinos con sus abigarradas túnicas de mangas largas, sus zapatos puntiagudos y sus característicos gorros, y varios canacos de Oceanía, e incluso pies-negros, vientres abultados o cabezas planas, procedentes de las orillas del río Trinidad.
Tenemos que advertir que la escena tenía lugar en la capital del estado californiano, San Francisco, pero no en época en que la explotación de nuevos placeres atraía a los buscadores de oro del nuevo y del viejo mundo, esto es, en los años desde 1849 a 1852.
En el momento que empezamos esta historia, la ciudad de San Francisco no era lo que había sido en un principio, un caravasar, un desembarcadero, una posada donde descansaban una noche los negociantes que se dirigían hacia los terrenos auríferos de la vertiente occidental de Sierra Nevada. No. Desde hacía veinte años, la antigua y desconocida Hierba Buena se había convertido en una ciudad única en su género, poblada por más de cien mil habitantes, construida entre dos colinas, teniendo por plaza la playa del Litoral, y con tendencias a extenderse hasta las últimas alturas del llano más lejano; una ciudad, en fin, que ha destronado a Lima, Santiago, Valparaíso y a todas sus demás rivales del Oeste, y de la que los americanos han hecho la reina del Pacífico, la «gloria de la costa occidental».
El día a que nos referimos, que era el 15 de mayo, aún hacía frío. En aquel país, sometido directamente a las corrientes polares, las primeras semanas de dicho mes se parecen mucho a las últimas del mes de marzo en Europa central. Por lo tanto, el fresco que hacía en la calle no se sentía en aquella sala de subastas, donde la campana, con su incesante volteo, había reunido un concurso numeroso, y una temperatura estival hacía aparecer en las frentes de los que allí se encontraban gruesas gotas de sudor que el frío que hacía fuera hubiera podido solidificar muy fácilmente.
No vaya a creerse que todos los concurrentes que llenaban aquel salón habían acudido allí con la intención de adquirir algunos de los objetos puestos a la venta; antes al contrario, puede asegurarse que la mayoría estaba compuesta de curiosos. ¿Quién hubiera sido bastante loco, de haber sido bastante rico, para comprar una isla del Pacífico que el gobierno tenía la caprichosa idea de vender en pública subasta? Se presumía que no habría quien cubriese el precio de tasación y que, por tanto, ningún aficionado se dejaría arrastrar al juego de las pujas. Sin embargo, si sucedía todo esto no era, seguramente, por culpa del pregonero público, que hacía todo lo posible por excitar la codicia y el deseo de los chalanes con sus exclamaciones, sus gestos y el desembarazo de sus frases, salpicadas de las metáforas más seductoras.
—¡Se vende una isla! ¡Se vende una isla!
La calle Sacramento.
Todo el mundo se reía, pero nadie hacía ofertas.
—¡Una isla! ¡Se vende una isla! —repetía constantemente Gingrass.
—Se vende, pero no se compra —exclamó un irlandés, en cuya bolsa no habría seguramente ni para comprar un puñado de arena.
—¡Se vende una isla, y es seguro que por el precio en que está tasada no sale ni a seis dólares el acre! —gritó entonces el comisario Dean Felporg.
—Y que no producirá ni un cuartillo por ciento —repuso un grueso hacendero, buen conocedor de ciertas explotaciones agrícolas.
—¡Se vende una isla que no mide menos de sesenta y cuatro millas de circunferencia, y doscientos veinticinco mil acres de superficie!
—¿Y está sólidamente asentada sobre su fondo? —preguntó un mejicano, viejo frecuentador de bares, cuya solidez personal era muy dudosa en aquellos momentos.
—Es una isla con selvas vírgenes todavía —gritaba el pregonero—, con prados, colinas, manantiales de agua...
—¿Garantizados? —interrumpió un francés que parecía poco dispuesto a picar el anzuelo.
—Sí, garantizados —respondía el comisario Felporg, muy viejo ya en aquel oficio para que le hiciesen mella las bromas de la concurrencia.
—¿Por dos años?
—Hasta el fin del mundo.
—Y quizás un poco mas allá, ¿no es cierto?
—¡Se vende una isla en plena propiedad! —volvió a gritar el pregonero—. ¡Una isla en la que no hay un solo animal dañino, ni fieras ni reptiles!
—¿Ni pájaros? —preguntó un indio.
—¿Ni insectos? —gritó otro.
—Se vende una isla que se adjudicará al mejor postor —repitió Dean Felporg—. ¡Vamos, ciudadanos, aflojen los cordones de la bolsa! ¿Quién quiere una isla nuevecita, que casi no ha sido utilizada; una isla del Pacífico, de ese océano de los océanos? Está tasada en un precio excesivamente módico, en una friolera: en un millón cien mil dólares. ¡En un millón cien mil dólares! ¿Hay quien diga más?... ¿Quién ha pujado? ¿Ha sido usted, caballero? ¿Ha dicho algo aquel caballero que está en aquel extremo, y que mueve la cabeza como un mandarín de porcelana?... ¡Tengo una isla! ¡Aquí se vende una isla! ¿Quién quiere comprar una isla?
—¡Que se muestre el objeto! —exclamó uno, ni mas ni menos que como si se tratase de un cuadro o un jarrón de porcelana.
Y toda la sala estalló en risas, pero sin que el precio de tasación fuese cubierto ni en medio dólar.
Y sin embargo, si el objeto que se subastaba no podía pasar de mano en mano, la verdad es que el plano de la isla se había puesto al alcance del público. Los interesados podían saber perfectamente a qué atenerse sobre aquel pedazo del globo sacado a pública subasta. No había que temer ninguna sorpresa ni ningún lazo. Situación, orientación, disposición de los terrenos, circunstancias del suelo, red hidrográfica, climatología, lazos de comunicación, todo estaba sencilla y fácilmente detallado de antemano. No era posible comprar gato por liebre, y podía asegurarse que no era fácil que hubiese equivocación ni engaño en la esencia de la mercancía que se ofrecía a la venta.
Además, los innumerables periódicos de los Estados Unidos, como los de California, lo mismo los diarios que los semanales, bisemanales, mensuales, y bimensuales, revistas, boletines, etc., hacía algunos meses que continuamente llamaban la atención pública sobre la isla, cuya licitación había sido autorizada por un voto del Congreso.
Se trataba de la isla Spencer, situada en el oeste-sudoeste de la bahía de San Francisco, a cuatrocientas sesenta millas poco más o menos del litoral californiano, a 32º 15’ de latitud norte y a 142º 18’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich.
Es imposible imaginar una posición más aislada y libre de todo movimiento marítimo y comercial, que la de la isla, por más que estuviese a una distancia relativamente corta y se encontrase, por así decirlo, en aguas americanas. Y es que en ella las corrientes regulares, desviándose al norte o al sur, han formado una especie de lago de aguas tranquilas, al cual conocían algunos con el nombre de Recodo de Fleurieu.
En el centro mismo de aquel enorme remolino, sin dirección apreciable, es donde se levanta la isla Spencer, y por lo tanto, poquísimos barcos pueden pasar a su vista. Las grandes rutas del Pacífico que enlazan con el viejo el nuevo continente, y que se dirigen a Japón y a China, se extienden todas en una zona más meridional. Los barcos de vela encontrarían allí en todas épocas calmas constantes en la superficie del Recodo de Fleurieu, y los vapores, que buscan siempre el camino más corto, no tendrían ninguna ventaja atravesándolo. Así es que ni los unos ni los otros se toman el trabajo de reconocer la isla Spencer, que aparece allí como la cima de una montaña submarina del Pacífico. Verdaderamente, para un hombre que quisiese huir del ruido del mundo, buscando la quietud en una absoluta soledad, nada mejor puede buscarse que aquel islote perdido a algunos centenares de leguas del litoral. ¡Para un Robinsón voluntario, aquello sería el ideal del género! Solamente faltaba tasarlo y ponerle precio...
Ahora es conveniente investigar la razón que tenía el gobierno de los Estados Unidos para vender esa isla. ¿Era sólo un capricho? De ningún modo. Una gran nación no puede ni debe proceder en asuntos de esa especie por mero capricho, como pudiera hacerlo un simple particular. Lo que había de cierto era lo siguiente: por la situación que ocupaba la isla Spencer, ya hacía mucho tiempo que era considerada como una cosa completamente inútil; colonizarla no hubiese tenido ningún resultado práctico: bajo el punto de vista militar, no ofrecía ningún interés, porque aquello no podía defender ni guardar más que una porción absolutamente desierta del Pacífico. En el terreno comercial tampoco servía para maldita la cosa, puesto que sus productos jamás hubieran alcanzado para pagar el valor de los fletes, ni de ida, ni de vuelta. Establecer allí una colonia penitenciaria no parecía conveniente, porque estaba muy cerca del litoral. En fin, ocuparla con un interés especial cualquiera, era un negocio demasiado caro, sin resultados, tratándose de la esfera social. Por su situación, pues la isla permanecía abandonada y desierta, desde tiempo inmemorial.
El Congreso, compuesto en su mayoría de hombres «eminentemente prácticos», había resuelto vender en pública subasta la isla Spencer, con una condición, sin embargo: la de que no pudiera ser adjudicada en ningún caso más que a un ciudadano de la libre América.
Tampoco se quería regalar la dichosa isla. Era, por lo tanto, indispensable fijarle un precio, y el precio se fijó en un millón cien mil dólares. Esta suma, para una sociedad financiera que hubiese repartido en acciones el importe de la compra y explotación de dicha propiedad, hubiera sido una bagatela, si el negocio ofreciese algunas ventajas; pero repetimos que no ofrecía absolutamente ninguna; y los hombres competentes hacían el mismo caso de este pedazo de tierra separado de los Estados Unidos, que hubieran hecho de un islote perdido entre los hielos del Polo.
Por otra parte, tratándose de un particular la suma no dejaba de ser considerable. Era necesario ser muy rico para permitirse un capricho de aquella especie, que en ningún caso podía reportar un céntimo de beneficio. Era necesario ser inmensamente rico, porque el negocio no podía realizarse más que al contado, cash, como dicen los americanos; y la verdad es que ni aun en los Estados Unidos se encuentran muchos ciudadanos que a cualquier hora tengan disponibles en sus bolsillos un millón cien mil dólares para arrojarlos al agua, sin esperanza de retorno.
Y sin embargo, el Congreso estaba resuelto a no ceder un ápice. ¡Un millón cien mil dólares al contado! Ni un céntimo menos; en otro caso, la isla Spencer seguiría siendo propiedad del Estado.
Se debía, pues, suponer que ningún comprador estaría bastante loco para hacer proposiciones dentro de las condiciones exigidas para la subasta.
Estaba previamente acordado que al que obtuviese la adjudicación, si es que alguno la obtenía, se le impidiese por todos los medios posibles proclamarse rey de las isla Spencer; y ni aun siquiera presidente de una república. No podría, de ningún modo, tener súbditos, sino sólo conciudadanos, que podían nombrarlo para un cargo cualquiera por un tiempo determinado, pero nunca reelegirlo indefinidamente. En todo caso, se le prohibiría siempre crear una dinastía, porque la Unión jamás toleraría, ni en broma, la fundación de un reino, por pequeño que fuese, en aguas americanas.
Esta cláusula influía quizás también para alejar a algún millonario ambicioso, o a algún nabab depuesto, que quisiera rivalizar con los reyes salvajes de las Sandwich, de las Marquesas, de Pomotu, o de cualquier otro archipiélago del océano Pacífico.
En resumen, por una razón o por otra, nadie presentaba proposición alguna. El tiempo pasaba, el pregonero se esforzaba en vano por provocar las pujas, y el comisario empleaba sin resultado todos esos recursos de habilidad que le eran tan comunes, sin obtener un solo signo de cabeza, que esos amables agentes perciben con tanta facilidad, y ni el precio se ponía siquiera en discusión.
Sin embargo, mientras el mazo no dejaba de oírse, la concurrencia no perdía la esperanza, a pesar de que continuaban cruzándose burlas y bromas de toda especie, circulando pullas y equívocos que a todos hacían reír. Había quien ofrecía dos dólares por toda la isla, con gastos incluidos, y otros pedían garantía de devolución en caso de adquisición.
Y entre todas aquellas voces sobresalía de vez en cuando la del pregonero, que gritaba a voz en cuello:
—¡Se vende isla! ¡Se vende isla!
Pero nada; no se presentaba ningún comprador.
—¿Se garantiza que se encontrarán en ella yacimientos de oro? —preguntó muy en serio el tendero Stumpy, de Merchant Street.
—No —respondió el comisario de ventas—; pero no sería imposible que los hubiese. Para este caso el Estado cede al que adquiera la isla todos los derechos sobre las minas que registre.
—¿Y no hay allí un volcán siquiera? —preguntó Oakhurst, el tabernero de la calle Montgomery.
—No, allí no hay volcanes —exclamó Dean Felporg—; si los hubiera, la isla sería más cara.
Todo el mundo prorrumpió en una carcajada al escuchar esto; y mientras tanto, Gingrass, a pesar de tener fatigados los pulmones, seguía gritando:
—¡Se vende isla! ¡Se vende isla!
—Aun cuando sólo sea un dólar, o medio, o un céntimo siquiera por encima del precio de tasación, la adjudicaré —dijo por última vez el comisario de ventas—. ¡A la una!... ¡A las dos!...
—Y siguió un completo silencio.
—Si no hay quien ofrezca ni puje, se va a declarar desierta la subasta... ¡A la una!... ¡A las dos!...
—¡Un millón doscientos mil dólares!
Estas palabras retumbaron en toda la sala, haciendo el mismo efecto que hubieran podido hacer otros tantos tiros de revólver.
Toda la concurrencia, muda por un instante, se volvió con asombro hacia el audaz que había osado ofrecer tan sorprendente suma.
Era nada menos que William W. Kolderup, de San Francisco.