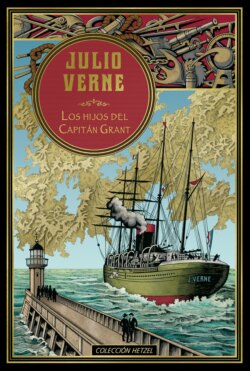Читать книгу Los hijos del capitán Grant - Julio Verne - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V LA PARTIDA DEL DUNCAN
ОглавлениеYa hemos dicho que lady Elena estaba dotada de un alma fuerte y generosa, y en verdad que lo que acababa de hacer, era de ello una prueba incontestable. Lord Glenarvan estaba con razón orgulloso de aquella mujer tan capaz de comprenderle y seguirle. El propósito de ir a buscar al capitán Grant se había apoderado ya de su mente cuando vio en Londres rechazada su demanda, y si no se había anticipado a lady Elena, fue sólo porque le repugnaba demasiado la idea de separarse de ella. Pero desde el momento en que lady Elena deseaba partir, todas las vacilaciones cesaron. Los criados del castillo habían saludado con entusiasmo la proposición, pues se trataba de la salvación de hermanos, de escoceses como ellos, y lord Glenarvan unió cordialmente su voz a las aclamaciones con que fue vitoreada la señora de Luss.
Habiendo resuelto marchar, no había que perder tiempo. Aquel mismo día, lord Glenarvan mandó a John Mangles pasar con el Duncan a Glasgow, haciendo todos los preparativos para un viaje a los mares del Sur que podía muy bien convertirse en un viaje de circunnavegación. Además, lady Elena, cuando formuló su proposición, no había exagerado las cualidades marineras del Duncan, construido con notables condiciones de solidez y velocidad, que le permitían lanzarse con buen éxito a los más largos viajes.
Era el Duncan un yate de vapor elegantemente cortado, del porte de 210 toneladas. Los primeros buques que llegaron al Nuevo Mundo, los de Colón, Vespucio, Pinzón, Magallanes, eran de menos dimensiones1.
El Duncan tenía dos palos; el trinquete, con su mayor, velacho, juanete y sobrejuanete, y el mayor, con mesana y balastrilla, y además, el correspondiente bauprés con sus foques, perifoques y petifoques, sin contar las alas y arrastraderas con que se podían prolongar las velas en caso necesario. Era, pues, su velamen suficiente, y le permitía aprovecharse del viento como un simple clipper, pero su principal agente de locomoción era la potencia mecánica que encerraba en sus flancos. Su máquina, de una fuerza efectiva de 160 caballos, estaba construida por un nuevo sistema. Poseía aparatos de calefacción que daban al vapor una tensión mayor que la ordinaria, era de alta presión y ponía en juego una doble hélice. El Duncan, a todo vapor, podía adquirir una velocidad superior a todas las obtenidas hasta entonces. En sus ensayos en el golfo del Clyde, había andado, según el patent-log2, 17 millas por hora3. Tal como era podía, pues, hacerse a la mar y dar la vuelta alrededor del mundo. John Mangles no tuvo que ocuparse más que de los arreglos interiores.
Su primer cuidado fue convertir en carboneras algunos pañoles más, para poder llevar la mayor cantidad posible de carbón, pues era difícil en el camino renovar las provisiones de combustible. La misma precaución tomó respecto a las despensas, y así pudo almacenar víveres para dos años. Tenía bastantes fondos a su disposición que le permitieron comprar un cañón giratorio que se colocó en la proa. Nadie sabía lo que podía suceder, y siempre es bueno poder enviar una bala de 8 a cuatro millas de distancia.
John Mangles, dicho sea de paso, era hombre que sabía dónde tenía la mano derecha. Aunque no mandaba más que un yate de recreo, no era un marino de tres al cuarto. En Glasgow, donde los buenos skippers no escasean, se le contaba entre los más diestros, más inteligentes y más resueltos. Tenía 30 años, y sus facciones, aunque algo severas y rudas, denotaban valor y bondad. Había nacido en el castillo, y la familia Glenarvan, que tomó a su cargo su educación e instrucción, hizo de él un excelente marino. John Mangles dio repetidas pruebas de habilidad, firmeza de carácter y sangre fría en algunos viajes transatlánticos. Cuando lord Glenarvan le ofreció el mando del Duncan lo aceptó con la mayor satisfacción porque quería como a un hermano al señor de Malcolm Castle, y buscaba una ocasión, que hasta entonces no había encontrado, de sacrificarse por él.
El segundo era Tom Austin, viejo marino digno de toda confianza. Incluyendo a éste y al capitán, la tripulación se componía de veinticinco hombres, pertenecientes todos al condado de Dumbarton, todos marineros consumados, hijos de arrendatarios de la familia que formaban a bordo un verdadero clan de honradas gentes a las cuales no faltaba nada, ni tan siquiera el piper-bag4 tradicional. Lord Glenarvan tenía una tripulación compuesta de hombres honrados, satisfechos de su oficio, adictos, valientes, hábiles en el manejo de las armas y en las maniobras de un buque, y capaces de acompañarle a las más peligrosas expediciones. Cuando la tripulación del Duncan supo dónde tenía que ir, no pudo contener su alegría, y los ecos de los peñascos de Dumbarton repitieron sus hurras entusiastas.
John Mangles, mientras se ocupaba de la estiba y abastecimiento de su buque, no olvidó las cámaras de lord y lady Glenarvan, y las dispuso como correspondían a personas tan distinguidas y queridas en un viaje que podía ser muy largo. Preparó igualmente los camarotes de los hijos del capitán Grant, pues lady Elena no pudo negar a Mary el permiso de seguirla a bordo del Duncan.
En cuanto a Roberto, si no le hubiesen dejado partir, se hubiera escondido en la sentina. Se hubiera embarcado aunque hubiese tenido, como Nelson y Franklin, que empezar a servir de grumete. No había medio de resistir a semejante hombrecito. Ni siquiera se pudo conseguir que se embarcase como pasajero, y se empeñó en servir de cualquier cosa, de grumete, aprendiz u hombre de proa. John Mangles se encargó de enseñarle el oficio.
—¡Bueno —dijo Roberto—, y no me escatime los disciplinazos5 si no ando derecho como Dios manda!
—Vive tranquilo, hijo mío —respondió Glenarvan, afectando hablar con formalidad, y sin decirle que las disciplinas estaban prohibidas a bordo del Duncan, donde, además, eran completamente inútiles.
Para completar el rol de pasajeros, bastará nombrar al mayor Mac Nabbs. Era éste un hombre de cincuenta años, de facciones tranquilas y regulares que iba donde le decían que fuese, de excelente índole, modesto, silencioso, pacífico y amable. De acuerdo siempre con todo el mundo, no discutía, no disputaba, ni se incomodaba nunca. Lo mismo que subía por la escalera de su cuarto, hubiera subido por una muralla batida en brecha, sin que nada en el mundo le conmoviese, ni turbase, ni una bala de cañón, y moriría probablemente sin haber encontrado en la vida una ocasión de encolerizarse. Mac Nabbs poseía en grado heroico, no sólo el valor físico, únicamente debido a la energía muscular, sino el valor moral, que es el que más vale, es decir, la firmeza del alma. Su único defecto, si tenía alguno, consistía en ser absolutamente escocés hasta la médula de los huesos, caledonio de sangre pura, rígido observador de las añejas tradiciones y costumbres de su país. Nunca quiso servir a Inglaterra, y el grado de mayor lo ganó en el regimiento 42 de los Highland Black Watch, guardia negra, cuyas compañías estaban únicamente formadas de nobles escoceses. Pero en su cualidad de primo de los Glenarvan, residía en el castillo de Malcolm, y en su calidad de mayor creyó muy natural embarcarse como pasajero en el Duncan.
Tal era el personal de aquel yate, llamado por circunstancias imprevistas a llevar a cabo uno de los viajes más sorprendentes de los tiempos modernos. Desde su llegada al Steamboat Quay de Glasgow, había monopolizado en su provecho la curiosidad pública. Una multitud considerable lo visitaba todos los días; él era el único buque que inspiraba interés, y no se hablaba más que de él, con no mucho contentamiento de los demás capitanes del puerto, entre otros el capitán Burton, que mandaba el Scotia, magnífico vapor anclado junto al Duncan, y próximo a zarpar para Calcuta. El Scotia, por sus dimensiones, tenía motivos para considerar al Duncan como un simple fly boat6. Eso no obstante, todo el interés se concentraba en el yate de lord Glenarvan, e iba en incesante aumento.
Se acercaba el momento de partir. John Mangles se había manifestado hábil y expeditivo. Un mes después de haber hecho sus pruebas en el golfo del Clyde, el Duncan, tripulado, estibado y provisto de todo podía hacerse a la mar. Se fijó la partida para el 25 de agosto, lo que permitiría al yate llegar a las latitudes australes a principios de primavera.
No dejó lord Glenarvan, apenas fue conocido su proyecto, de recibir, para quitárselo de la cabeza, algunas observaciones muy sensatas acerca de las fatigas y peligros del viaje; pero no hizo caso de ellas y se dispuso a salir de Malcolm Castle. De advertir es que muchos le admiraban sinceramente, al mismo tiempo que no le aprobaban. Además, la opinión pública se le declaró francamente propicia, y todos los periódicos, exceptuando los órganos del Gobierno, censuraron unánimemente la conducta de los comisarios del Almirantazgo. Lord Glenarvan fue tan insensible a los elogios como a los vituperios, porque tenía la conciencia del deber, y cumpliendo con éste, le importaba lo demás muy poco.
El 24 de agosto, Glenarvan, lady Elena, el mayor Mac Nabbs, Mary y Roberto Grant, Monsieur Olbinett, el stewart del yate y su mujer, Madame Olbinett, puesta al servicio de lady Glenarvan, salieron de Malcolm Castle, después de haber recibido un tierno adiós de los asociados de la familia. A las pocas horas estaban todos a bordo. La población de Glasgow acogió con simpática admiración a lady Elena, a la joven y valerosa señora que para volar al auxilio de unos infelices náufragos renunciaba a los tranquilos y fáciles goces de una vida opulenta.
Los departamentos de lord Glenarvan y su esposa ocupaban en la toldilla toda la popa del Duncan, y se componían de dos dormitorios, un salón y dos gabinetes para tocador. Después había una sala común con seis camarotes, de los cuales estaban cinco ocupados por Mary y Roberto Grant, Monsieur y Madame Olbinett, y el mayor Mac Nabbs. Los camarotes de John Mangles y Tom Austin estaban situados junto a la escotilla, muy cerca de la cubierta. La tripulación tenía sus coys en el entrepuente, y estaba muy cómodamente, porque el yate no tenía más cargamento que carbón, víveres y armas para su propio uso. No había, pues, John Mangles carecido de espacio de que disponer para los arreglos interiores, y se aprovechó de él de manera que no dejaba nada que desear.
El Duncan debía partir en la noche del 24 al 25 de agosto, con la marea descendente de las tres de la mañana. Pero antes la población de Glasgow fue testigo de una ceremonia conmovedora. A las ocho de la noche, lord Glenarvan y sus huéspedes, con toda la tripulación, desde los fogoneros al capitán, todos los que debían formar parte de aquel viaje filantrópico, pasaron desde el yate a Saint-Mungo, la antigua catedral de Glasgow. Aquella vieja iglesia, que quedó intacta en medio de las ruinas causadas por la reforma y que tan maravillosamente describe Walter Scott, recibió bajo sus bóvedas macizas a los pasajeros y tripulantes del Duncan. Les acompañaba una inmensa muchedumbre. En la espaciosa nave, llena de tumbas como un cementerio, el reverendo Morton imploró las bendiciones del Cielo y colocó la expedición bajo la salvaguarda de la Providencia. Hubo un momento en que resonó la voz de Mary Grant en la antigua iglesia. La joven rogaba por sus bienhechores y derramaba delante de Dios las dulces lágrimas del reconocimiento. Después se retiraron todos profundamente conmovidos.
A las once habían vuelto todos a bordo, donde John Mangles y la tripulación hicieron los últimos preparativos.
A medianoche se encendieron las calderas, y el capitán dio orden de activar mucho el fuego. Torrentes de humo negro condensaron los vapores de la noche. Las velas del Duncan fueron cuidadosamente envueltas en el estuche de tela que servía para resguardarlas del humo, porque el viento soplaba del Sudoeste y no podía favorecer la marcha del buque.
A las dos empezó el Duncan a estremecerse bajo la trepidación de sus calderas; el manómetro marcó una presión de cuatro atmósferas; el vapor empezó a silbar por las válvulas; estaba la marea tendida; el día permitía reconocer ya los pasos del Clyde entre las balizas y los biggings7 cuyos faros iban poco a poco cediendo su luz al alba naciente. Era el momento de partir.
John Mangles hizo prevenir a lord Glenarvan, y éste subió en seguida a cubierta.
Muy pronto se empezó a percibir el reflujo; el Duncan lanzó vigorosos silbidos, largó sus amarras, y salió de entre andanas, separándose de los demás buques, púsose la hélice en movimiento y empujó al yate por el canal. John conocía admirablemente los bajos del Clyde, y los sorteó sin necesidad de tomar práctico. El yate evolucionaba dócilmente a una señal suya; el hábil marino mandaba con una mano la máquina y con la otra el timón. Pronto se ofreció al buque un paisaje nuevo, siendo remplazadas las últimas fábricas de la costa por las lindas casas de recreo que coronan las colinas, y poco a poco se desvanecieron los últimos rumores de la ciudad.
Una hora después, el Duncan pasó cerca de las rocas de Dumbarton, y pasadas otras dos horas, se hallaba en el golfo del Clyde. A las seis de la mañana dobló el cabo de Cantry, salió del canal del Norte, y navegó en pleno océano.