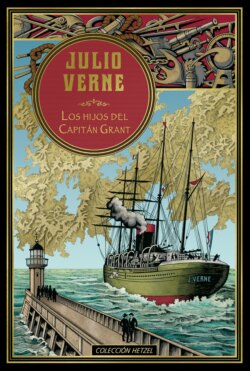Читать книгу Los hijos del capitán Grant - Julio Verne - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III MALCOLM CASTLE
ОглавлениеEl castillo de Malcolm, uno de los más poéticos de los Highlands1, está situado cerca de la aldea de Luss, dominando una pintoresca vega. Las cristalinas aguas del lago Lomond bañan el granito de sus muros. Desde tiempo inmemorial pertenecía a la familia de Glenarvan, la cual conservó en el país de Rob Roy y de Fergus Mac Gregor las costumbres hospitalarias de los antiguos héroes de Walter Scott. En la época en que se llevó a cabo en Escocia la revolución, fueron despedidos numerosos vasallos que no podían pagar crecidos arrendamientos a antiguos señores o jefes de clanes2, y unos murieron de hambre, otros se hicieron pescadores y otros emigraron. La desesperación era general. Los Glenarvan fueron los únicos que creyeron que los contratos ligaban lo mismo a los grandes que a los pequeños, y conservaron sus enfiteutos y arrendatarios, sin que ni uno solo de éstos tuviese que abandonar el techo que le vio nacer y la tierra en que reposaban las cenizas de sus antepasados. Todos permanecieron en el clan de los antiguos señores. Así es que en la misma época reciente a que se refiere la historia que estamos narrando, en este mismo siglo de desunión y desafecto, la familia Glenarvan, lo mismo en el castillo de Malcolm que a bordo del Duncan, no tenía a su servicio más que a escoceses, descendientes todos de los vasallos de Mac Gregor, de Mac Farlane, de Mac Nabbs, de Mac Neughtons, es decir, que eran hijos de los condados de Stirling y de Dumbarton, todos hombres honrados, adictos a su señor en cuerpo y alma, habiendo entre ellos algunos que hablaban aún el gaélico de la antigua Caledonia.
Lord Glenarvan poseía una fortuna inmensa, que empleaba en hacer el mayor bien posible. Su bondad era aún superior a su generosidad, porque ésta había necesariamente de tener algún límite, mientras que aquélla era infinita. El señor de Luss, el laird de Malcolm, representaba a su condado en la Cámara de los Lores. Pero con sus ideas jacobinas, cuidándose poco de captarse las sonrisas de la casa de Hannover, era mal visto por los hombres de Estado de Inglaterra que no podían perdonarle su adhesión a las tradiciones de sus abuelos y la enérgica resistencia que oponía a las usurpaciones políticas de los del Sur.
No era, sin embargo, lord Edward Glenarvan un retrógrado, ni un estacionario, ni un pobre de espíritu, ni un hombre de escasa inteligencia; pero al mismo tiempo que tenía abiertas de par en par las puertas de su condado a todos los progresos, era escocés en el fondo de su alma, y por la gloria de Escocia iba a luchar con sus yates en los matches y regatas del Royal Thames Yacht Club.
Edward Glenarvan tenía 32 años. Era de elevada estatura y de facciones algo severas, pero había en su mirada una dulzura infinita, y llevaba en toda su persona el sello de la poesía irlandesa. Se sabía que era valiente hasta lo sumo, emprendedor, caballeresco, un Fergus del siglo XIX, pero sobre todo bondadoso, mejor que el mismo san Martín, porque él hubiera dado su capa toda entera a los pobres de las tierras altas.
Hacía apenas tres meses que lord Glenarvan había contraído matrimonio. Dio la mano de esposo a Miss Elena Tuffnel, la hija del gran viajero William Tuffnel, otra de las numerosas víctimas de la ciencia geográfica y de la pasión de los descubrimientos.
Miss Elena no pertenecía a una familia noble, pero era escocesa, lo que para lord Glenarvan valía más que todas las noblezas del mundo. Era una joven encantadora, denodada, adicta, y el señor de Luss hizo de ella la compañera de su vida. La encontró un día viviendo sola, huérfana, casi sin fortuna, en la casa de su padre, en Kilpetrick; comprendió que sería una excelente esposa, y se casó con ella. Miss Elena tenía veintidós años; era una joven rubia, cuyos ojos habían tomado el azul sereno de los lagos escoceses en una hermosa mañana de primavera. Por reconocida que estuviese a su marido, su amor, que era una verdadera adoración, superaba a su reconocimiento. Lo amaba como si ella hubiese sido la opulenta heredera y él el huérfano abandonado. En cuanto a sus arrendatarios y servidores, estaban todos dispuestos a dar la vida por la que ellos llamaban nuestra buena señora de Luss.
Lord Glenarvan y lady Elena vivían felices en Malcolm Castle en medio de aquella soberbia y salvaje naturaleza de los Highlands, paseándose bajo las sombrías arboledas de castaños y sicómoros, a orillas del lago en que resonaban aún los pibrocs3 de los antiguos tiempos, en el fondo de aquellas gargantas incultas en que la historia de Escocia está escrita en ruinas seculares. Un día se extraviaban por las alamedas y pinares, en medio de vastos campos de brezos amarillos; otro día trepaban hasta las escabrosas cimas de Bem Lomond, o atravesaban a caballo solitarios valles, estudiando, comprendiendo, admirando aquella poética comarca llamada aún el país de Rob Roy, y todos aquellos sitios célebres, tan magistralmente contados por el inmortal Walter Scott. A la caída de la tarde, cuando se encendía en el horizonte el faro de Mac Partene, vagaban por la antigua galería circular que formaba un collar de almenas alrededor del castillo de Malcolm, y allí, pensativos, abstraídos, olvidados, y como solos en el mundo, sentados en alguna piedra, en medio del silencio de la Naturaleza, a la pálida luz de la luna, en tanto que la noche iba encapotando poco a poco los picos de las montañas, permanecían sumidos en ese éxtasis delicioso, en este encanto íntimo cuyo secreto en la tierra poseen únicamente los corazones amantes.
Así pasaron los primeros meses de su matrimonio. Pero lord Glenarvan no olvidaba que su esposa era hija de un gran navegante, y calculó que lady Elena debía alimentar en su corazón las aspiraciones de su padre. No se engañaba. Construyóse el Duncan expresamente para llevar a lord y lady Glenarvan a los más hermosos países del mundo, a las costas del Mediterráneo, y hasta a las islas del Archipiélago. ¡Cuál no sería la alegría de lady Elena cuando su marido puso el Duncan a su disposición! En efecto, ¿qué felicidad podía haber comparable a la de pasear su amor por las encantadoras comarcas de Grecia, y ver nacer la luna de miel en las pintorescas playas de Oriente?
Lord Glenarvan había, sin embargo, partido para Londres. Reconociendo por causa de su momentánea ausencia el deseo de salvar a unos desventurados náufragos, lady Elena no se manifestó por ello más impaciente que afligida. Al día siguiente, recibió una carta de su marido anunciándole su próximo regreso, pero en otra carta que recibió más tarde, dijo el noble lord que tenía necesidad de una prórroga, porque sus gestiones tropezaban con algunas dificultades, y al otro día, en un telegrama, no ocultaba lo poco satisfecho que estaba del Almirantazgo.
Lady Elena empezó aquel día a inquietarse. Por la tarde, hallándose sola en su gabinete, vio entrar a Monsieur Halbest, intendente del castillo, el cual le preguntó si tendría a bien recibir a dos jóvenes que deseaban hablar a lord Glenarvan.
—¿Son gentes del país? —preguntó lady Elena.
—No, señora —respondió el intendente—, porque no les conozco. Acaban de llegar por el ferrocarril de Belloch, y de Belloch a Luss han hecho el viaje a pie.
—Decidles que tengan la bondad de subir, Halbest —dijo lady Glenarvan.
El intendente salió. Pocos instantes después fueron introducidos en el gabinete de lady Elena dos jóvenes de distinto sexo. Eran dos hermanos, como lo decía muy bien su parecido. La joven tenía dieciséis años. Su bellísimo rostro, algo fatigado; sus ojos, que sin duda habían llorado mucho; su fisonomía triste, pero resignada y valerosa; su traje muy limpio, aunque muy modesto; todo prevenía en su favor. Daba la mano a un niño de doce años, de continente decidido, que tan niño como era, parecía tomar a su hermana bajo su custodia, y la verdad es que cualquiera que hubiera faltado en lo más mínimo a la interesante joven habría tenido que habérselas con él.
La hermana quedó algo cortada al hallarse delante de lady Elena. Ésta, al ver su turbación, se apresuró a tomar la palabra.
—¿Deseabais hablarme? —dijo alentando a la joven con su dulcísima mirada.
—No —respondió el niño resueltamente—, no a vos, sino al mismo lord Glenarvan.
—Lord Glenarvan no está en el castillo —contestó lady Elena—, pero yo soy su esposa, y si puedo remplazarle en el asunto que os trae...
—¿Sois lady Glenarvan? —preguntó la joven.
—Sí, Miss.
—¿La esposa de lord Glenarvan de Malcolm Castle, que ha publicado en el Times una nota relativa al naufragio de la Britannia?
—¡Sí, sí! —respondió lady Elena apresuradamente—. ¿Y vos?
—Yo soy Miss Grant, señora; y ved aquí a mi hermano.
—¡Miss Grant! ¡Miss Grant! —exclamó lady Elena, y atrayendo hacia sí a la joven la cogió de las manos y besó las frescas mejillas del niño.
—Señora —dijo la joven—, ¿qué sabéis del naufragio de mi padre? ¿Mi padre vive? ¿Le volveremos a ver? Hablad, os lo suplico.
—Hija mía —dijo lady Elena—, líbreme Dios en semejantes circunstancias de responderos con ligereza, no quisiera daros una esperanza ilusoria...
—¡Hablad, señora, hablad! El hábito de sufrir me ha fortalecido contra el dolor y puedo oírlo todo.
—Hija mía —respondió lady Elena—, la esperanza es muy débil; pero con la ayuda de Dios, que todo lo puede, es posible que volváis a ver un día a vuestro padre.
—¡Dios mío, Dios mío! —exclamó Miss Grant sin poder reprimir sus lágrimas, mientras Roberto cubría de besos las manos de lady Glenarvan.
Pasado el primer arrebato de aquella dolorosa alegría, la joven empezó a hacer preguntas y más preguntas; lady Elena le contó la historia del documento: cómo la Britannia se había perdido en las costas de la Patagonia; de qué manera, después del naufragio, el capitán y dos marineros, únicos que sobrevivieron, debían haber ganado el continente, y, por último, cómo aquellos desgraciados imploraban el auxilio del mundo entero en un documento escrito en tres lenguas y abandonado a los caprichos del océano.
Durante la narración, Roberto Grant devoraba con los ojos a lady Elena, de cuyos labios estaba suspendida su vida; su imaginación infantil trazaba las terribles escenas de que su padre debió de ser víctima, le veía en la cubierta de la Britannia; le seguía en el regazo de las olas, se agarraba con él a las rocas de la costa, hincando en ellas las uñas, y se arrastraba jadeando por la arena y fuera del alcance de las olas. A pesar suyo, durante la narración escaparon muchas veces palabras de su boca.
—Yo soy Miss Grant, señora, y ved aquí a mi hermano.
—¡Oh, papá! ¡Mi pobre papá! —exclamó abrazando estrechamente a su hermana.
Miss Grant escuchaba juntando las manos, y no pronunció una sola palabra hasta que hubo terminado el relato. Entonces dijo:
—¡Oh, señora! ¡El documento, el documento!
—No lo tengo, hija mía —respondió lady Elena.
—¿No lo tenéis ya?
—No; en interés de vuestro padre, lord Glenarvan lo ha llevado a Londres, pero ya os he dicho palabra por palabra todo su contenido, y cómo hemos llegado a averiguar su sentido exacto. Las olas, que han truncado y borrado algunas frases, han respetado algunas letras, pero desgraciadamente la longitud...
—¡Nos pasaremos sin ella! —exclamó el niño.
—Sí, caballero Roberto —respondió lady Elena, sonriéndose al verle tan resuelto—. Así, pues, ya lo veis, Miss Grant, sabéis tanto del documento como yo, habiendo puesto en vuestro conocimiento todos sus pormenores.
—Sí, señora —respondió la joven—, pero hubiera querido ver la letra de mi padre.
—Pues bien, mañana, mañana tal vez esté aquí de vuelta lord Glenarvan. Mi esposo, provisto del incontestable documento, ha querido someterlo a la comisión permanente del Almirantazgo, para inducirle a enviar inmediatamente un buque en busca del capitán Grant.
—¿Es posible, señora? —exclamó la joven—. ¿Todo eso habéis hecho por nosotros?
—Sí, mi querida Miss, y espero a lord Glenarvan de un momento a otro.
—¡Señora! —dijo la joven con religioso fervor y un profundo acento de reconocimiento—. ¡Que lord Glenarvan y vos seáis benditos del cielo!
—Hija mía —respondió lady Elena—, no merecemos que nos deis las gracias; cualquier otro en nuestro lugar hubiera hecho lo mismo que nosotros. ¡Ojalá se realicen las esperanzas que os he dejado concebir! Hasta que vuelva lord Glenarvan, permaneceréis en el castillo...
—Señora —respondió la joven—, no quisiera abusar de la simpatía que os inspiran unos extraños...
—¡Extraños, hija mía! Ni vuestro hermano ni vos sois extraños en esta casa, y quiero que lord Glenarvan, apenas llegue, tenga el gusto de dar a conocer a los hijos del capitán Grant lo que se va a intentar para la salvación de su padre.
No era posible rehusar tan cordial ofrecimiento, por lo que Miss Grant y su hermano quedaron aguardando en Malcolm Castle que lord Glenarvan estuviese de vuelta.