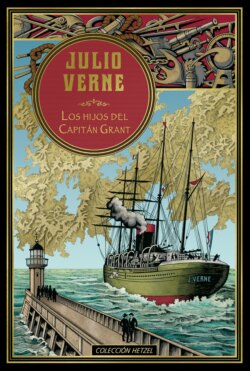Читать книгу Los hijos del capitán Grant - Julio Verne - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XIII DESCENSO DE LA CORDILLERA
ОглавлениеOtro cualquiera que no hubiera sido Mac Nabbs, hubiera pasado cien veces al lado, alrededor y hasta por encima de aquella choza, sin sospechar su existencia. Se presentaba como una entumescencia de la alfombra de nieve que se distinguía apenas de las rocas circundantes. Preciso fue quitar la nieve que la cubría, lo que costó media hora de asiduo trabajo. Cuando Wilson y Mulrady consiguieron despejar la entrada de la casucha, se embutieron precipitadamente en ella todos los viajeros.
Aquella casucha, construida por los indios, estaba formada de adobes o ladrillos cocidos al sol, y tenía la forma de una especie de cubillo cuyos lados medirían 12 pies, coronando la cumbre de una roca basáltica. Se llegaba a la puerta, única abertura que tenía, por una escalera de piedra, y no obstante ser muy estrecha su entrada, bastaba para el paso de las nieves, los huracanes y el granizo, cuando en las montañas se desencadenaban los temporales.
En ella podían colocarse cómodamente diez personas, y si bien sus paredes en la estación de las lluvias no hubieran ofrecido una resistencia suficiente, bastaban para resguardar de un frío intenso que en el termómetro se marcaba con 10° bajo cero. Además, una especie de hogar, con chimenea de adobes muy mal unidos, permitía encender lumbre y combatir eficazmente la temperatura exterior.
—He aquí —dijo Glenarvan— un escondrijo que, aunque no cómodo, es suficiente. La Providencia nos ha conducido a él y debemos darle las gracias.
—¡Pero si es un palacio! —respondió Paganel—. No le faltan más que centinelas y cortesanos. Vamos a estar admirablemente.
—Sobre todo, cuando arda un buen fuego en el hogar —dijo Tom Austin—, porque me parece que no tenemos menos frío que hambre, y lo que es a mí me complacería tanto una buena fogata como una buena chuleta.
—Pues bien, Tom —respondió Paganel—, procuraremos encontrar combustible.
—¡Combustible en la cumbre de las cordilleras! —dijo Mulrady, expresando su desconfianza con un movimiento de duda.
—Puesto que en esta cumbre —respondió el mayor— han puesto una chimenea, es de creer que los que la pusieron contarían con algo que quemar.
—Nuestro amigo Mac Nabbs tiene razón —dijo Glenarvan—. Disponed la cena mientras yo me voy a desempeñar las funciones de leñador.
—Os acompaño con Wilson —respondió Paganel.
—¿No me necesitáis? —dijo Roberto, levantándose.
—No, descansa, hijo mío —respondió Glenarvan—. Tú serás un hombre a la edad en que otros son todavía niños.
Glenarvan, Paganel y Wilson, salieron de la casucha. Eran las seis de la tarde. El frío, a pesar de la absoluta calma de la atmósfera, se dejaba sentir vivamente. El azul del cielo empezaba ya a oscurecerse, y el sol, con sus últimos rayos, se despedía de los enhiestos picos de los cerros andinos. Paganel, que se había llevado el barómetro, lo consultó y vio que el mercurio se mantenía a 0,423 milímetros. La depresión de la columna barométrica correspondía a una elevación de 11.700 pies. Aquella región de las cordilleras tenía, por consiguiente, una altura a la cual la del Mont Blanc sólo excedía en 910 metros. Si aquellas montañas hubiesen presentado las dificultades de que está erizado el gigante de Suiza, si contra ellas se hubiesen desencadenado los huracanes y torbellinos, ni uno solo de los viajeros hubiera atravesado la gran cordillera del Nuevo Mundo.
Glenarvan y Paganel llegaron a una loma de pórfido desde la cual pasearon sus miradas por todo el horizonte. Ocupaban entonces la cima de los nevados de la cordillera, y dominaban un espacio de 40 millas cuadradas. Al Este, las vertientes se convertían en rampas suaves por las que era posible deslizarse y salvar un espacio de muchas toesas. A lo lejos, las piedras y los cantos rodados, impelidos por el deslizamiento de los ventisqueros, formaban inmensas líneas longitudinales. Ya el valle del Colorado se sumergía en una sombra ascendente producida por la puesta del sol; los relieves del terreno, las eminencias, las crestas, los picos, iluminados por los últimos resplandores del día, se extinguían gradualmente, y poco a poco la sombra se extendía por toda la vertiente oriental de los Andes. Al oeste, el sol iluminaba aún las colinas en que se apoya la inmensa mole cortada a pico de los flancos occidentales. Deslumbraban las rocas y ventisqueros sumergidos en aquella irradiación del astro del día. Hacia el norte, ondeaban colinas eslabonadas que se confundían insensiblemente y formaban como una línea trazada con lápiz por una mano inhábil y temblorosa. Por aquel lado las miradas se extraviaban y se perdían. Pero al sur, al contrario, el espectáculo era espléndido, y con la noche que se acercaba debía tomar sublimes proporciones. En efecto, el rayo visual, abismándose en el valle salvaje del Forbido, dominaba el Antuco, cuyo cráter abierto respiraba a dos millas de distancia. El volcán rugía como un monstruo enorme, semejante a los Leviatanes de los días apocalípticos, y vomitaba ardientes humaredas mezcladas con torrentes de llamas fuliginosas. El circo de montañas que lo rodeaba parecía incendiado; granizadas de piedras candentes, nubes de vapores rojizos, cohetes de lava, se reunían formando haces centelleantes. Un resplandor inmenso, que por instantes adquiría intensidad; una deflagración deslumbradora llenaba aquel vasto circuito con sus esplendentes reverberaciones, en tanto que el sol, desprendiéndose poco a poco de sus fulgores crepusculares, desaparecía como un astro apagado en las sombras del horizonte.
Paganel y Glenarvan, leñadores convertidos en artistas, hubieran pasado mucho tiempo contemplando aquella magnífica lucha de los fuegos de la tierra con los del cielo, si Wilson, menos entusiasta, no les hubiese llamado. Afortunadamente, a falta de leña había un liquen enjuto y seco que cubría las rocas, y se hizo de él abundante provisión, al mismo tiempo que de cierta planta llamada llaretta, cuya raíz podía arder suficientemente. Llevado a la casucha este precioso combustible, se hacinó en el hogar. Algo costó encender el fuego, y sobre todo conservarlo. El aire, muy enrarecido, no suministraba, para alimentarlo, la suficiente cantidad de oxígeno, al menos ésta fue la razón que dio el mayor.
—En cambio —añadió—, el agua no necesitará para hervir 100° de calor, y los aficionados al café hecho con agua a 100° tendrán que pasarse sin él, porque a esta altura la ebullición se manifestará antes de los noventa grados1.
Mac Nabbs sabía lo que se decía. El termómetro, sumergido en el agua de la caldera desde que empezó a hervir, no marcó más que 87°. Con verdadera voluptuosidad bebieron todos algunos sorbos de café, pero encontraron insuficiente la carne salada, lo que provocó una reflexión tan sensata como inútil de Paganel.
—¡Pardiez! —dijo—. Hay que confesar que no vendría del todo mal un pedazo de llama asado. Dícese que la llama remplaza al buey y al carnero, y quisiera saber si esto es desde el punto de vista gastronómico.
—¡Cómo! —dijo el mayor—. ¿No estáis contento de nuestra cena, sabio Paganel?
—Contentísimo, benemérito mayor. Sin embargo, confieso que un plato de caza sería dignamente recibido.
—Sois un sibarita —contestó Mac Nabbs.
—Acepto la calificación, mayor; pero me parece que vos también, a pesar de lo que estáis hablando, no le haríais ascos a un bistec cualquiera.
—Es probable —dijo el mayor.
—Y, a pesar del frío de la noche, si se os pidiese por favor que fuerais a poneros al acecho, iríais sin murmurar.
—Evidentemente, y no me haría rogar mucho. Por poco que os empeñéis...
Los compañeros de Mac Nabbs no habían tenido aún tiempo de darle las gracias por su condescendencia, cuando se oyeron lejanos y prolongados aullidos. No eran gritos de animales aislados, sino de un rebaño que se acercaba rápidamente. La Providencia quería acaso suministrar la cena después de haber dado la choza. Tal fue la reflexión del geógrafo. Pero Glenarvan aguó un poco su alegría, haciéndole observar que los cuadrúpedos de la cordillera no se encuentran jamás en una zona tan elevada.
—¿De dónde viene, pues, el ruido? —dijo Tom Austin—. ¿No oís cómo se acerca?
—¿Será una avalancha? —dijo Mulrady.
—¡Imposible! Son verdaderos aullidos —replicó Paganel.
—Veamos —dijo Glenarvan.
—Y oigamos como cazadores —añadió el mayor tomando su carabina.
Todos se lanzaron fuera de la casucha. La noche había cerrado completamente, y era estrellada y oscura. La Luna no ostentaba aún el disco medio corroído de su última fase. Las cimas del norte y del este desaparecían en las tinieblas, y no se percibía más que la fantástica silueta de algunos peñascos dominantes. Los aullidos, que parecían de bestias asustadas, eran cada vez más numerosos y fuertes. Venían de la parte tenebrosa de las cordilleras. ¿Qué sucedía? Llegó, en efecto, súbitamente, una avalancha furiosa, pero una avalancha formada de seres animados y locos de espanto. Se agitaba, al parecer, toda la meseta. Llegaban centenares, tal vez millares, de animales que, no obstante el enrarecimiento del aire, producían un estrépito espantoso. ¿Eran fieras de las pampas o simplemente una manada de llamas y vicuñas? Glenarvan, Mac Nabbs, Roberto, Austin, los dos marineros, no tuvieron tiempo más que para echarse al suelo, mientras aquel torbellino vivo pasaba a algunos pies encima de ellos. Paganel, que en su cualidad de nictálope permanecía en pie para ver mejor, fue derribado en un abrir y cerrar de ojos.
En aquel momento sonó el estampido de un arma de fuego. El mayor había tirado al bulto, y le parecía que un animal había caído a pocos pasos de distancia, mientras toda la manada, impelida por su irresistible arranque y redoblando sus clamores, desaparecía por las vertientes que iluminaba la reverberación del volcán.
—¡Ah! Ya lo tengo —dijo una voz, la voz de Paganel.
—¿Qué? —preguntó Glenarvan.
—¡Mis anteojos, pardiez! Lo menos que en semejante confusión puede uno perder son los anteojos.
—¿No estáis herido?
—No, pero algo pisoteado. ¿Pero por quién?
—Por éste —replicó el mayor, arrastrando el animal que había muerto.
Todos volvieron inmediatamente a la choza, y al resplandor del hogar examinaron la víctima de Mac Nabbs.
Era un hermoso animal parecido a un camello pequeño y sin giba. Tenía la cabeza pequeña, el cuerpo achatado, las patas largas y delgadas, el pelo fino de color café y el vientre manchado de blanco. No bien Paganel lo vio, exclamó:
—¡Un guanaco!
—¿Y qué es un guanaco? —preguntó Glenarvan.
—Una bestia que se come —respondió Paganel.
—¿Y es buena?
—Sabrosísima. Un manjar del Olimpo. Ya sabía yo que tendríamos para cenar carne fresca. ¡Y qué carne! ¿Pero quién va a desollar y hacer pedazos al excelente animal?
—Yo —dijo Wilson.
—Pues entonces yo me encargo de asarlo —replicó el geó-grafo.
—¿Entendéis también de cocina, Monsieur Paganel? Dijo Roberto.
—¡Toma, como que soy francés! En un francés hay siempre un cocinero.
Cinco minutos después, Paganel colocó buenas magras de venado sobre las ascuas producidas por la raíz de llaretta, y pasados otros diez minutos, sirvió a sus compañeros aquel apetitosísimo plato bajo el nombre de filete de guanaco. Cada cual se apoderó de un pedazo, sin ninguna ceremonia.
Pero, con mucho asombro del geógrafo, un gesto de repugnancia general, acompañado de un ¡puaf! unánime, acogió el primer bocado.
—¡Qué asco! —dijo uno.
—¡Qué cosa tan horrible! —exclamó otro.
El pobre sabio tuvo que convenir, a pesar suyo, en que aquel asado era inaceptable, aun entre famélicos. Empezábase, pues, un fuego graneado de pullas que él comprendía perfectamente, siendo objeto de ellas su tan cacareado manjar del Olimpo. Él mismo buscaba la razón que podía haber para que la carne de guanaco, que es verdaderamente buena y muy estimada, degenerase en sus manos hasta el extremo de hacerse detestable. Se le ocurrió muy pronto una reflexión.
—Yo sé lo que es —exclamó—. ¡Pardiez! ¡No cabe la menor duda!
—¿Era acaso el animal demasiado viejo? —preguntó Mac Nabbs con su tranquila sorna.
—No, intolerante mayor; el animal había corrido mucho. ¿Cómo no lo tuve presente?
—¿Qué queréis decir, señor Paganel? —preguntó Tom Austin.
—Quiero decir, que el guanaco no es comestible sino cuando ha sido muerto estando descansado. Si se le persigue mucho tiempo, si ha tenido que dar una larga carrera, su carne es insoportable. Puedo afirmar que esa res venía de muy lejos, y, por consiguiente, de muy lejos venía también toda la manada.
—¿Estáis seguro del hecho? —preguntó Glenarvan.
—Absolutamente.
—¿Pero qué acontecimiento, qué fenómeno ha podido azotar de tal modo a esos animales y les ha obligado a correr desesperadamente a la hora en que debían estar tranquilamente dormidos en su guarida?
—Me es imposible contestar a esa pregunta, querido Glenarvan —dijo el geógrafo—. Si queréis creerme, vámonos a dormir y dejemos correr la bola. Lo que es yo, me muero de sueño. Durmamos, mayor.
—Durmamos, Paganel.
Dicho esto, cada cual se envolvió en su poncho, se atizó el fuego y en seguida se elevaron en todos los tonos y en todos los ritmos ronquidos formidables, sosteniendo entre ellos el edificio armónico el bajo profundo del sabio geógrafo.
Glenarvan era el único que no dormía, manteniéndole secretas inquietudes en un estado de penoso insomnio. Pensaba involuntariamente, sin podérselo quitar de la cabeza, en aquella manada de animales que huían todos en una misma dirección con un azoramiento inexplicable. Los guanacos no podían ser perseguidos por fieras, porque en aquella altura no las hay, y menos aún cazadores. ¿Qué terror, pues, los precipitó hacia los abismos del Antuco y cuál era la causa? Glenarvan tenía el presentimiento de un peligro próximo.
Sin embargo, bajo el influjo de una semisomnolencia, sus ideas se modificaron poco a poco, y a las zozobras sucedió la esperanza. Veíase ya en la llanura de los Andes, donde debían empezar verdaderamente sus investigaciones, y tal vez no estaba lejos el buen éxito apetecido. Soñó en el capitán Grant y en sus dos marineros sometidos a dura servidumbre. Estas imágenes pasaban rápidamente por su espíritu, distraído a cada instante por un chisporroteo del fuego, por una chispa que saltaba, por la llama vivamente oxigenada que iluminaba el semblante de sus compañeros dormidos, y agitaba alguna sombra fugitiva en las paredes de la choza. Después, sus presentimientos volvían a la carga con mayor ímpetu. Oía vagamente los ruidos exteriores, de difícil explicación en aquellas cumbres solitarias.
Hubo un momento en que le pareció sorprender rugidos lejanos, sordos, amenazadores, como el estruendo de un trueno que no viniera del cielo. Y aquellos rugidos no podían proceder más que de una tempestad desencadenada en los flancos de la montaña, a algunos miles de pies más abajo de la cumbre.
Glenarvan quiso comprobar el hecho y salió al aire libre.
Se elevaba entonces la Luna. La atmósfera estaba serena y tranquila. Ni la más tenue nube se descubría por ningún lado. Columbrábanse algunos movedizos reflejos de las llamas del Antuco. No surcaba la atmósfera ningún relámpago. Centelleaban en la celeste bóveda millares de estrellas. Los rugidos, sin embargo, no cesaban, y, al parecer, se iban aproximando y recorrían la cordillera de los Andes. Glenarvan volvió a la choza inquieto, preguntándose qué relación existiría entre aquellos rugidos subterráneos y la fuga de los guanacos. ¿Habría allí un efecto sin causa? Vio en su reloj que eran las dos de la madrugada.
No teniendo la certeza de un peligro inmediato, no despertó a sus compañeros que, rendidos de fatiga, dormían profundamente, y él mismo se sintió dominado por una pesada somnolencia que duró algunas horas.
De pronto le obligó a ponerse en pie un violento fragor, un estrépito terrible, sólo comparable al entrecortado ruido de innumerables carros de artillería rodando sobre un pavimento sonoro. Luego sintió Glenarvan que el suelo se hundía bajo sus pies, y vio oscilar la choza y cuartearse.
—¡Alerta! —gritó.
Sus compañeros, despiertos y confusamente revueltos, eran arrastrados por una pendiente rápida. El día comenzaba a despuntar, y la escena era espantosa. Las montañas se transformaban súbitamente, se truncaban los conos, desaparecían los vacilantes riscos como si bajo su base se abriese alguna trampa, y a consecuencia de un fenómeno particular de las cordilleras2, un cerro, que tenía algunas millas de extensión, se desplomó entero y se deslizó hasta la llanura.
—¡Un terremoto! —gritó a su vez Paganel.
No se engañaba. Era uno de los frecuentes cataclismos que sobrevienen en la parte montuosa de Chile; precisamente en la región en que Copiapó ha sido dos veces destruido y Santiago lo ha sido cuatro en catorce años. Aquella parte del Globo está minada por fuegos subterráneos, y los volcanes de la cordillera, que son de origen reciente, no ofrecen suficientes válvulas de seguridad para la salida de los vapores subterráneos. Tal es la causa de los incesantes sacudimientos conocidos con el nombre de temblores.
Aquel cerro a que se agarraban siete hombres asiéndose de los líquenes, aturdidos, amilanados, se deslizaba con la rapidez de un tren expreso, es decir, a una velocidad de 50 millas por hora. No se podía dar un grito, y hubiera sido inútil hacer ningún esfuerzo para huir o para detenerse. Los rugidos interiores, el estrépito de los aludes, el choque de las moles de granito y de basalto, los torbellinos de una nieve pulverizada, volvían imposibles todas las comunicaciones.
Tan pronto se deslizaba el cerro sin choques ni saltos, como era arrastrado por un movimiento de oscilación parecido al del buque que navega en un mar agitado, pasando por la orilla de abismos en que se precipitaban peñascos y se desarraigaban árboles seculares, y se nivelaban, como segados por una inmensa hoz, todos los picos de la vertiente oriental.
Imaginémonos el poder de una mole que pesa millones de millones de toneladas, lanzada con una velocidad sin cesar creciente en un ángulo de 50°.
Nadie era capaz de calcular lo que duró aquella caída indescriptible, ni era posible prever a qué abismo conduciría. Nadie tampoco podía afirmar si estaban allí todos vivos o si alguno yacía en el fondo de un derrumbadero. Ahogados por la velocidad de la marcha, helados por el aire frío que les penetraba, cegados por los torbellinos de nieve, jadeaban anonadados, casi exánimes, asiéndose automáticamente a las rocas por un supremo instinto de conservación.
Aquel cerro se deslizaba con la rapidez de un tren expreso.
De repente, les arrojó fuera de su rápido vehículo un choque de incomparable violencia, que les precipitó hacia delante y les hizo rodar hasta los últimos escalones de la cordillera. El cerro se había detenido.
Durante algunos minutos, nadie se movió. Uno de ellos, aturdido por el golpe, pero firme aún, se levantó, sacudió el polvo que lo cubría y miró en torno suyo.
Era el mayor, que vio a sus compañeros tendidos a su alrededor, amontonados unos sobre otros.
El mayor los contó. Faltaba uno, y era Roberto Grant.