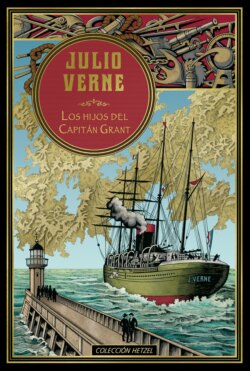Читать книгу Los hijos del capitán Grant - Julio Verne - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IX EL ESTRECHO DE MAGALLANES
ОглавлениеLa resolución de Paganel causó a bordo general alegría. Roberto expresó la suya, saltando al cuello del sabio con demasiado entusiasmo. El digno secretario estuvo a punto de caer de espaldas.
—¡Vaya un diablillo! —dijo—. Le enseñaré geografía.
Y como John Mangles se encargaba de hacer de Roberto un marino, Glenarvan, un hombre leal, el mayor, un mozo de sangre fría, lady Elena, un ser bueno y generoso, y Mary Grant, un corazón agradecido a todos los beneficios, el niño debía llegar a ser, con el tiempo, un cumplido caballero.
El Duncan terminó rápidamente su cargamento de carbón, y luego, dejando aquellos tristes parajes, ganó hacia el oeste la corriente de la costa del Brasil, y el 7 de setiembre, después de pasar el ecuador a impulsos de un norte fresco, entró en el hemisferio austral.
Hasta entonces la travesía no había ofrecido dificultades, y todos se sentían alentados en sus esperanzas. La suma de probabilidades favorables al encuentro del capitán Grant parecía aumentarse diariamente. Uno de los más confiados era el capitán, pero su confianza procedía principalmente de su ardiente deseo de ver a Miss Mary feliz y consolada. Experimentaba por la joven un interés particular; pero supo ocultar tan hábilmente sus sentimientos, que de ellos se dieron cuenta todos los de a bordo, todos menos él mismo y Mary Grant.
El sabio geógrafo era, probablemente, el hombre más feliz del hemisferio austral. Pasaba los días estudiando los mapas, de que cubría la mesa del salón, lo que daba origen a altercados cotidianos con Monsieur Olbinett, que no podía tender los manteles. Pero Paganel tenía a su favor a todos los huéspedes, exceptuando el mayor, que miraba con la mayor indiferencia las cuestiones geográficas, especialmente a las horas de comer. Además, habiendo el digno secretario descubierto todo un cargamento de libros muy descabalados en los cofres del segundo, entre ellos cierto número de obras españolas, resolvió aprender la lengua de Cervantes, que ninguno de los de a bordo poseía. Esto debía facilitar sus investigaciones en el litoral de Chile. Gracias a sus buenas disposiciones para el poliglotismo, no desesperaba de hablar correctamente el nuevo idioma al llegar a Concepción. Así es que estudiaba con encarnizamiento y se le oía incesantemente balbucear sílabas heterogéneas.
En sus ratos desocupados no dejaba de dar una instrucción práctica a Roberto y le enseñaba la historia de aquellas costas, a que tan rápidamente se acercaba el Duncan.
El 10 de diciembre se encontraba el yate a los 5° 37’ de latitud y 31° 15’ de longitud, y aquel día Glenarvan supo una cosa, que ignoran probablemente muchos eruditos. Paganel contaba la historia de América, y para llegar a los grandes navegantes cuyo derrotero seguía entonces el yate, se remontó a Cristóbal Colón, de quien dijo que había muerto sin saber que hubiera descubierto un nuevo mundo.
Todo el auditorio protestó contra Paganel, pero éste sostuvo su afirmación.
—No hay nada más cierto —añadió—, sin que trate por eso de menoscabar la gloria del célebre genovés. Pero los hechos son hechos. A fines del siglo XV, la única preocupación dominante tendía a facilitar las comunicaciones con el Asia, buscando el Oriente por el camino del Occidente; en una palabra, ir por la senda más corta al país de las especias. No otra cosa intentó Colón. Hizo cuatro viajes. Tocó América en las costas de Cumaná, de Honduras, de Mosquitos, de Nicaragua, de Veragua, de Costa Rica y de Panamá, que tomó por tierra del Japón y de la China, y murió sin haberse dado cuenta de la existencia del gran continente al cual ni aun debía legar su nombre.
—Os creo, amigo Paganel —respondió Glenarvan—. Pero no debe extrañaros mi sorpresa ni que os pregunte quiénes fueron los navegantes que reconocieron la verdad sobre los descubrimientos de Colón.
—Fueron sus sucesores: Ojeda, Vicente Pinzón, Vespucio, Mendoza, Bastidas, Cabral, Solís, Balboa, que habían ya acompañado a Colón en sus viajes. Estos navegantes recorrieron las costas orientales de América, y fijaron sus límites al descender hacia el sur, arrastrados ellos también, 300 años antes que nosotros, por esta corriente que también nos arrastra. Hemos cortado el ecuador, amigos míos, en el mismo punto en que lo cortó Pinzón en el último año del siglo XV, y nos acercamos al 8° de latitud austral bajo el que arribó, él, a las costas del Brasil. Un año después, el portugués Cabral bajó a Puerto Seguro. Luego Vessud. En 1508 se pusieron de acuerdo para reconocer las costas americanas Vicente Pinzón y Solís, y este último descubrió en 1514, la desembocadura del Río de la Plata, donde fue devorado por los indígenas, dejando a Magallanes la gloria de doblar el continente. Este gran navegante partió en 1519 con cinco embarcaciones, siguió las costas de la Patagonia, descubrió el Puerto Deseado, el puerto de San Julián, donde hizo muchas veces escala; halló a los 52° de latitud el estrecho de las Once mil Vírgenes, que debía llevar su nombre, y desembarcó el 28 de noviembre de 1520 en el océano Pacífico. ¡Qué alegría debió experimentar y con qué fuerza latiría su corazón cuando vio centellear en el horizonte bajo los rayos del sol un nuevo mar, un mar desconocido!
—¡Sí, Monsieur Paganel! —exclamó Roberto Grant, entusiasmado por las palabras del geógrafo—. Yo hubiera querido estar allí.
—Yo también, muchacho, y no hubiera desperdiciado semejante ocasión, si el cielo me hubiese hecho nacer trescientos años antes.
—Lo que hubiera sido una fatalidad para nosotros, Monsieur Paganel —respondió lady Elena—, porque no estaríais ahora en la toldilla del Duncan contándonos esa historia.
—Otro os la hubiera contado, señores, y hubiera añadido que el reconocimiento de la costa occidental se debe a los hermanos Pizarro. Estos intrépidos aventureros fueron grandes fundadores de ciudades. Obra suya son Cuzco, Quito, Lima, Santiago, Villa Rica, Valparaíso y Concepción, adonde el Duncan nos lleva. Los descubrimientos de Pizarro coincidieron con los de Magallanes, y las costas americanas figuraron en los mapas con gran satisfacción de los sabios del Viejo Mundo.
—Pues yo —dijo Roberto— no hubiera aún quedado satisfecho.
—¿Por qué? —respondió Mary, mirando a su hermano, entusiasmado con la historia de aquellos descubrimientos.
—Sí, muchacho, ¿por qué? —preguntó lord Glenarvan con amable sonrisa.
—Porque yo hubiera querido saber lo que había más allá del estrecho de Magallanes.
—Bravo, amigo mío —respondió Paganel—. Y yo también hubiera querido saber si el continente se prolongaba hasta el polo, o si existía un mar libre, Milord, como suponía Drake, uno de vuestros compatriotas. Es, pues, evidente que si Roberto Grant y Santiago Paganel hubiesen vivido en el siglo XVII, se hubieran embarcado siguiendo a Shonten y a Lemaire, dos holandeses muy deseosos de conocer la última palabra de aquel enigma geográfico.
—¿Eran sabios? —preguntó lady Elena.
—No, eran comerciantes audaces que se cuidaban muy poco del lado científico de los descubrimientos. Había entonces la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que tenía un derecho absoluto sobre todo el comercio que se hacía por el estrecho de Magallanes. Y como a la sazón no se conocía otro derrotero para pasar a Asia por la vía de Occidente, aquel privilegio constituía un verdadero monopolio. Contra éste quisieron luchar algunos comerciantes descubriendo otro estrecho, y contábase en su número Isaac Lemaire, hombre inteligente e instruido. Hizo los gastos de una expedición mandada por Jacobo Lemaire, sobrino suyo, y Shonten, buen marino, procedente de Horn. Aquellos atrevidos navegantes partieron en junio de 1615, cerca de un siglo después de Magallanes; descubrieron el estrecho de Lemaire, entre la Tierra de Fuego y la Tierra de los Estados, y el 12 de febrero de 1616 doblaron el famoso cabo de Hornos, que es más acreedor que su hermano, el cabo de Buena Esperanza, al título de cabo de las Tempestades.
—¡Sí, yo hubiera querido estar allí! —exclamó Roberto.
—Y habríais, hijo mío, bebido en el manantial de las más vivas emociones —replicó Paganel animándose—, porque ¿puede haber una satisfacción más verdadera, un placer más real que el del navegante que consigna sus descubrimientos en el mapa de a bordo? ¡Ve poco a poco formarse las tierras bajo sus miradas, isla por isla, promontorio por promontorio, y si así puede decirse, las ve brotar del seno de las olas! En un principio, las líneas terminales son vagas, indecisas, interrumpidas. Aquí un cabo solitario, allí una bahía aislada, más adelante un golfo perdido en el espacio. Después, los descubrimientos se completan; las soluciones de continuidad de los contornos desaparecen, el punteado de los mapas se hace línea seguida, sin interrupción alguna; las bahías son escotaduras de determinadas costas; los cabos se apoyan en playas conocidas, y, por último, el nuevo continente, con sus lagos, sus riachuelos y sus ríos, con sus montañas, sus valles y sus llanuras, con sus aldeas, sus ciudades y sus capitales, se despliega en el Globo con todos sus magníficos esplendores. ¡Amigos míos, un descubridor de tierras es un verdadero inventor, y experimenta las mismas emociones y sorpresas! ¡Pero todo se ha visto, todo se ha reconocido en continentes o mundos nuevos, y nada tenemos que hacer nosotros, que somos los últimos venidos a la ciencia geográfica!
—Sí, querido Paganel —respondió Glenarvan.
—¿Qué podemos hacer?
—Lo que hacemos.
El Duncan seguía con maravillosa velocidad el rumbo de Vespucio y de Magallanes. El 13 de setiembre, cortó el trópico de Capricornio y encaró la proa la entrada del célebre estrecho. Distinguieron varias veces, como una línea medio borrada en el horizonte, las costas bajas de la Patagonia, de la que aún distaba el yate unas 10 millas, sin que el famoso anteojo de larga vista de Paganel diese a éste más que una idea muy vaga de aquellas costas americanas.
El 25 de setiembre, el Duncan se hallaba a la altura del estrecho de Magallanes, en el cual penetró resueltamente. Los buques de vapor que se dirigen al océano Pacífico, prefieren generalmente esta vía. Su longitud exacta no es más de 376 millas, y los buques de más calado y mayor porte encuentran en todas partes un fondeadero suficiente aunque sea tocando a la playa, un buen fondo, numerosos manantiales para la aguada, ríos abundantes en pesca, bosques ricos en caza, puntos de escala seguros y fáciles, y mil recursos que faltan en el estrecho de Lemaire y en las terribles rocas del cabo de Hornos, incesantemente visitadas por los huracanes y las tempestades.
Durante las primeras horas de navegación, es decir, en un espacio de 60 a 80 millas, hasta llegar al cabo Gregory, las costas son bajas y arenosas. Santiago Paganel no quería perder ni un punto de vista, ni el menor accidente del estrecho. La travesía debía durar escasamente treinta y seis horas, y aquel panorama incesantemente variado de las dos orillas, bien merecía que el sabio se impusiese la molestia de admirarlo bajo los espléndidos resplandores del sol austral. No se distinguió ningún habitante en las tierras del Norte, errando sólo por las peladas rocas de la Tierra de Fuego algunos miserables fueguinos.
Paganel no vio patagones, lo que le produjo cierto mal humor, que sirvió de diversión a sus compañeros de viaje.
—Una Patagonia sin patagones —decía—, no es una Patagonia.
—Paciencia, mi digno geógrafo —respondió Glenarvan—, no nos faltarán patagones.
—No lo sabemos.
—Pero los hay —dijo lady Elena.
—Lo dudo, señora, puesto que no los veo.
—No es de creer que ese nombre de patagones, que en español significa pies grandes, haya sido dado a seres imaginarios.
—¡Oh! El nombre importa poco —respondió Paganel, que se obstinaba en su tema para animar la conversación—. Y, además, se ignora cómo se llaman.
—¿Cómo? —exclamó Glenarvan—. ¿Lo sabéis vos, mayor?
—No —respondió Mac Nabbs—, ni daría para saberlo una libra de Escocia.
—¡Pues lo sabréis aunque no deis nada, apático mayor! —repuso Paganel—. Si bien es verdad que Magallanes ha llamado patagones a los indígenas de estas comarcas, los fueguinos los llaman tiremenesms, los chilenos caucachues, los colonos del Carmen tehuelches, los araucanos thiliches, y Bougainville les da el nombre de chaouha y Felknar el de teuhlets. Ellos mismos se designan bajo la denominación general de inaken. ¿Cómo se quiere que se les reconozca? ¿Ni cómo ha de existir un pueblo que tiene tantos nombres?
—¡Magnífico argumento! —respondió lady Elena.
—Admitámoslo —dijo Glenarvan—; pero nuestro amigo Paganel tendrá que confesar que si caben dudas respecto del verdadero nombre de los patagones, ninguna cabe acerca de su talla.
—No confesaré nunca enormidad semejante —respondió Paganel.
—Son altos —dijo Glenarvan.
—Lo ignoro.
—¿Son pequeños? —preguntó lady Elena.
—Nadie puede afirmarlo.
—Deben ser de mediana estatura —dijo Mac Nabbs para conciliarlo todo.
—Tampoco lo sé.
—¡Cosa rara! —exclamó Glenarvan—. Los viajeros que les han visto...
—Los viajeros que les han visto no están de acuerdo. Magallanes dice que apenas con la cabeza les llegaba a la cintura.
—¡Pues bien!
—Sí, pero Drake pretende que cualquier inglés es más alto que el más alto patagón.
—¡Oh! Un inglés, lo dudo —replicó desdeñosamente el mayor—; pero si se tratase de escoceses...
—Cavendish asegura que son altos y robustos —prosiguió Paganel—. Hawkins hace de ellos unos gigantes. Lemaire y Shonten les dan once pies de altura.
—Bien, he ahí gentes dignas de fe —dijo Glenarvan.
—Sí, la misma fe merecen que Wood, Narborony y Falkner, que los han encontrado de una estatura muy mediana. Verdad es que Byron, La Girandais, Bougainville, Wallis y Carteret, afirman que los patagones no bajan de seis pies y seis pulgadas, al paso que Monsieur de Orbigny, que es el sabio que mejor conoce estas comarcas, les atribuye, por término medio, una talla de cinco pies y cuatro pulgadas.
El Duncan costeaba la península de Brunswich.
—¿Entonces —dijo lady Elena—, dónde está la verdad en medio de tantas contradicciones?
—La verdad, señora —respondió Paganel—, es ésta: los patagones tienen las piernas cortas y el tronco largo. Se puede, pues, decir en tono de broma que tienen seis pies cuando están sentados y cinco solamente cuando están en pie.
—¡Bravo, mi querido sabio! —respondió Glenarvan—. Habéis puesto el dedo en la llaga.
—A no ser —repuso Paganel— que no existan, en cuyo caso todos se pondrán de acuerdo. Pero para concluir, amigos míos, añadiré la siguiente consoladora observación: el estrecho de Magallanes es magnífico, aunque no tenga patagones.
En aquel momento el Duncan costeaba la península de Brunswich, entre dos panoramas espléndidos. Sesenta millas después de haber doblado el cabo Gregory dejó a estribor la penitenciaría de Punta Arenas. Aparecieron un instante entre los árboles el pabellón chileno y el campanario de la iglesia. Entonces se abría el estrecho entre moles graníticas de imponente efecto; inmensos bosques ocultaban las faldas de las montañas, y éstas levantaban hasta las nubes su cabeza cubierta de nieves eternas; hacia el Sudoeste, el monte Tarn subía a 6.500 pies; la noche vino, precedida de un largo crepúsculo; la luz se deshizo insensiblemente en nuevos matices; el cielo se tachonó de brillantes estrellas, y la Cruz del Sur enseñó a los navegantes el camino del polo austral. En medio de aquella oscuridad luminosa, al resplandor de aquellos astros que remplazan a los faros de las costas civilizadas, el yate siguió audazmente su rumbo sin echar el áncora en aquellas fáciles bahías, el extremo de sus vergas acariciaba las ramas de las hayas antárticas inclinadas sobre las olas, y con frecuencia su hélice azotaba las aguas de los grandes ríos, despertando los gansos, ánades, chochas, cercetas y otras aves propias de los lugares húmedos. Luego aparecieron ruinas y algunos derrumbamientos a los que daba la noche un grandioso aspecto, lamentables restos de una colonia abandonada, cuyo nombre protestará eternamente contra la fertilidad de aquellas costas y la riqueza de aquellas selvas tan pobladas de caza. El Duncan pasaba por delante del Puerto del Hambre.
En aquel mismo punto fue donde el español Sarmiento, en 1581, se estableció con cuatrocientos emigrados. Allí fundó la ciudad de San Felipe. Rigurosísimos fríos diezmaron la colonia; el hambre acabó con los que el invierno había perdonado, y, en 1587, el corsario Cavendish encontró el último de los cuatrocientos desgraciados que estaba pereciendo extenuado entre las ruinas de una ciudad que había envejecido siglos en sólo seis años de existencia.
El Duncan costeó aquellas desiertas playas, y al rayar el alba, navegaba por pasos estrechos, entre bosques de hayas, fresnos y abedules, de cuyo seno brotaban verdes cúpulas, lomas tapizadas de vigorosos acebos y agudos pinos, entre los cuales se levantaba a gran altura el obelisco de Buckland. Pasó por delante de la bahía de San Nicolás, llamada por Bougainville Bahía de los franceses, y a lo lejos se vieron retozando rebaños de focas y ballenas que debían ser enormes a juzgar por el agua que arrojaban, que era visible a 4 millas de distancia. Dobló, por último, el cabo Frowar, que erizaban aún los últimos témpanos del invierno. Al otro lado del estrecho, en la Tierra del Fuego, se elevaba a 6.000 pies el monte Sarmiento, enorme agregación de peñascos separados por fajas de nubes, que formaban en el cielo la imagen de un archipiélago aéreo.
En el cabo Frowar termina verdaderamente el continente americano, pues el cabo de Hornos no es más que un peñasco perdido entre las olas a los 56° de latitud.
Pasado este punto, el estrecho se gasta entre la península de Brunswick y la Tierra del Desconsuelo, larga isla que se extiende entre mil islotes como un enorme cetáceo encallado entre guijarros. ¡Qué diferencia entre aquella desmenuzada extremidad de América y los puntos francos y bien determinados de África, Australia o las Indias! ¿Qué desconocido cataclismo pudo pulverizar de tal manera aquel inmenso promontorio echado entre dos océanos?
Entonces sucedió a las playas fértiles una serie de costas desnudas, de salvaje aspecto, escotadas por las mil canalizas y boquetes de aquel inextricable laberinto.
El Duncan seguía todas aquellas vueltas y revueltas sin vacilar ni equivocarse nunca, mezclando los torbellinos de su humo con las brumas desgarradas por las rocas. Pasó sin amenguar su velocidad, delante de algunas factorías españolas establecidas en aquellas playas abandonadas. En el cabo Tamer el estrecho se ensancha; y allí el yate pudo disponer de mayor espacio para rodear la escarpada costa de las islas de Harborough, y se acercó a las playas del Sur. Treinta y seis horas después de haber entrado en el estrecho, vio destacarse el cabo Pilares en el extremo de la Tierra del Desconsuelo. Ante su estrave se extendía un mar inmenso, libre, resplandeciente, y Santiago Paganel, saludándole con entusiasmo, se sintió no menos conmovido que el mismo Magallanes en el momento en que la Trinidad2 se inclinó bajo los vientos del océano Pacífico.