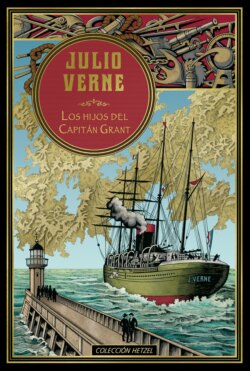Читать книгу Los hijos del capitán Grant - Julio Verne - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI EL PASAJERO DEL CAMAROTE NÚMERO SEIS
ОглавлениеDurante el primer día de navegación, el mar estuvo bastante picado, y al anochecer refrescó el viento. Con motivo de la marejada eran los balanceos del Duncan bastante fuertes, por lo que las señoras tuvieron el buen gusto de quedarse echadas en sus camarotes sin aparecer por la toldilla.
Pero al día siguiente una ligera variación del viento permitió izar el trinquete, la cangreja y la gavia, con lo que el buque, ciñendo más y apoyándose mejor en las olas, fue menos violento en sus arfadas y balanceos. Apenas rayó el alba, lady Elena y Mary Grant pudieron reunirse en la cubierta con lord Glenarvan, el mayor y el capitán. La salida del sol fue magnífica. El astro del día, semejante a un disco de metal dorado por el procedimiento de Ruolz, salía del océano como de un inmenso baño galvánico. El Duncan se deslizaba en medio de una irradiación espléndida, y hubiérase dicho que se hinchaban sus velas al impulso de los rayos solares.
Los huéspedes del yate contemplaban silenciosos la aparición del astro radiante.
—¡Qué admirable espectáculo! —dijo al fin lady Elena—. Hermoso empieza el día. Dios quiera que el viento siga siéndonos propicio y favorezca la marcha del Duncan.
—Imposible sería desear un día mejor, mi querida Elena —respondió lord Glenarvan—, y no podemos quejarnos del principio de nuestro viaje.
—¿Será larga la travesía, mi querido Edward?
—El capitán John nos lo dirá —respondió Glenarvan—. ¿Andamos bien, John? ¿Estáis satisfecho de vuestro buque?
—Muy satisfecho, Milord —replicó John—. Es un buque maravilloso que llena de orgullo al marino que lo tiene bajo sus pies. El casco es digno de la máquina. Mirad cuán igual es el surco que deja en pos de sí y con qué facilidad el tajamar echa las olas a los lados. Andamos diecisiete millas por hora, y a este paso cortaremos la línea dentro de diez días, y antes de cinco semanas habremos doblado el cabo de Hornos.
—¿Oís, Mary? —repuso lady Elena—. ¡Antes de cinco semanas!
—Sí, lo oigo, señora —respondió la joven—, y las palabras del capitán han hecho latir mi corazón con extraordinaria violencia.
—¿Y qué tal os prueba la navegación, Miss Mary? —preguntó lord Glenarvan.
—No del todo mal, Milord; los balanceos son muchos, y voy acostumbrándome a ellos.
—¿Y Roberto?
—¡Oh! Roberto —respondió John Mangles—. Cuando no está en la máquina está en los topes. No sabe lo que es mareo. ¡Mirad! ¿Lo veis?
A una indicación del capitán, todas las miradas se dirigieron al palo mayor, donde estaba Roberto suspendido en una verga de juanete a cien pies de elevación. Mary se estremeció.
—Estad tranquila, Miss —dijo John Mangles—, os respondo de él, y me atrevo a aseguraros que cuando encontremos al capitán Grant, que sí lo encontraremos, le presentaré un marino hecho y derecho.
—El cielo os oiga, capitán John —respondió la joven.
—Hija mía —repuso lord Glenarvan—, hay en todo esto algo providencial que debe darnos esperanzas. Nosotros no vamos, se nos lleva. No buscamos, se nos conduce. Y, además, ved a todas esas honradas gentes dedicadas al servicio de una causa tan bella. No solamente triunfaremos en nuestra empresa sino que la llevaremos a cabo sin dificultad. Prometí a lady Elena un viaje de recreo, y me parece que cumpliré mi palabra.
—Sois, Edward, el mejor de los hombres —dijo lady Glenarvan.
—No tal, pero tengo la mejor de las tripulaciones y el mejor de los buques. ¿No os causa admiración nuestro Duncan, Miss Mary?
—Lo admiro, Milord —respondió la joven—, y lo admiro como verdadera conocedora.
—¿De veras?
—Siendo aún muy niña, jugaba con los buques de mi padre, el cual hubiera hecho de mí todo un marino, y aun ahora no me vería muy apurada para trenzar un gratel o tomar rizos.
—¿Qué estáis diciendo, Miss? —exclamó John Mangles.
—Si habláis de ese modo —dijo lord Glenarvan a Miss Mary— vais a entusiasmar al capitán John y a hacer de él vuestro mejor amigo, porque él no concibe en el mundo más que un estado: el de marino. No concibe otro, ni aun para la mujer. ¿No es verdad, John?
—Verdad es, Milord —respondió el joven capitán—. Sin embargo, confieso que Miss Grant está mejor hablando en la toldilla que aferrando un juanete, lo que no impide que me agrade mucho oírla expresarse como se expresa.
—Y sobre todo cuando mira al Duncan —replicó Glenarvan.
—Que bien lo merece —respondió John.
—Tan orgulloso estáis de vuestro yate —dijo lady Elena— que con vuestros elogios me hacéis desear visitarlo hasta la sentina, y ver qué tal les va en el entrepuente a nuestros buenos marinos.
—Perfectamente —respondió John—, están en él como en su casa.
—Y en su casa están en realidad, mi querida Elena —respondió Glenarvan—. Este yate es un pedazo desprendido del condado de Dumbarton que boga por gracia especial, de suerte que nosotros, de hecho, no hemos salido de nuestro país. El Duncan es el castillo de Malcolm, y el océano es el lago Lomond.
—Pues bien, mi querido Edward, hacednos los honores del castillo —respondió Elena.
—Estoy a vuestras órdenes, señora —dijo Glenarvan—, pero antes dejadme prevenir a Olbinett.
El steward era un escocés que merecía ser francés por su importancia. Excelente cocinero, desempeñaba sus importantes y elevadas funciones con celo e inteligencia. Acudió a recibir órdenes de su amo.
—Olbinett, vamos a dar un paseo para estimular el apetito antes del almuerzo —dijo Glenarvan, como si se tratase de un paseo a Tarbet o al lago Katrine—, y espero que a la vuelta encontraremos la mesa puesta.
Olbinett se inclinó gravemente.
—¿Nos acompañáis, mayor? —dijo lady Elena.
—Si me lo ordenáis —respondió Mac Nabbs.
—¡Oh! —dijo lord Glenarvan—. Dejad al mayor contemplando estático el humo de su cigarro. Ahí tenéis, Miss Mary, al más intrépido de los fumadores. Fuma incansablemente, hasta durmiendo.
Paganel era un hombre alto y delgado de unos 40 años.
El mayor hizo un ademán de asentimiento, y los demás huéspedes de lord Glenarvan bajaron al entrepuente.
Mac Nabbs se quedó solo, y conversando consigo mismo, según tenía por costumbre, pero sin contradecirse jamás, se envolvió en nubes más densas. Permanecía inmóvil y miraba hacia popa la estela del yate. Después de algunos minutos de muda contemplación, se volvió y se vio delante de un nuevo personaje. Este encuentro hubiera sorprendido al mayor, si al mayor hubiera podido sorprenderle algo, pues el nuevo pasajero le era absolutamente desconocido.
Era un hombre de unos cuarenta años, alto y enjuto de carnes. Tenía bastante semejanza con un clavo largo de cabeza grande, pues la suya era, en efecto, ancha y voluminosa, su frente alta, su nariz prolongada, su boca grande y su barba muy prominente. Sus ojos se escondían detrás de unas gafas redondas, y su mirada parecía tener la indecisión particular que caracteriza a los nictálopes1. Su fisonomía era la de un hombre inteligente y jovial, sin tener en manera alguna ese aspecto repulsivo de los personajes graves que hacen de la seriedad un principio, que por sistema no ríen nunca, ocultando bajo una máscara de formalidad una nulidad completa. La soltura, la amable franqueza del desconocido demostraban claramente que sabía tomar los hombres y las cosas por su buen lado. Se comprendía, antes de que hablase, que era hablador; y sobre todo distraído, a la manera de esos que no ven lo que miran, ni oyen lo que escuchan. Llevaba una gorra de viaje, botas amarillas y polainas de cuero, un pantalón de terciopelo castaño y una chaqueta de lo mismo, cuyos innumerables bolsillos estaban atestados de diccionarios, agendas, carteras, libros de memoria y otros mil objetos tan embarazosos como inútiles, amén de un largo anteojo de larga vista que llevaba colgado de una correa de charol a guisa de bandolera de guardapaseos.
Su agitación contrastaba singularmente con la flema del mayor, alrededor del cual giraba, mirándole, interrogándole con los ojos, sin que Mac Nabbs se cuidase de preguntarle de dónde venía, ni a dónde iba, ni por qué se hallaba a bordo del Duncan.
Cuando el enigmático personaje vio burladas sus tentativas por la indiferencia del mayor, cogió su anteojo, que en su mayor desarrollo medía cuatro pies de longitud, e inmóvil como el poste de una carretera, con las piernas abiertas, asestó su instrumento a la línea del horizonte en que el cielo y el agua se confunden, y después de cinco minutos de examen bajó su anteojo, lo dejó descansar en la cubierta y se apoyó en él como si fuese un bastón. Los tubos del instrumento se metieron inmediatamente uno dentro del otro, y el nuevo pasajero, faltándole de improviso su punto de apoyo, estuvo próximo a caer cuan largo era, al pie del palo mayor.
Cualquier otro que no hubiera sido el mayor, no hubiera podido contener la risa, pero el mayor no pestañeó siquiera. El intruso tomó entonces su partido.
—Steward —gritó con un acento extranjero.
Se quedó aguardando, y no apareció nadie.
—Steward —repitió con voz más fuerte.
Pasaba en aquel momento Monsieur Olbinett, que iba a la cocina situada en la proa. ¡Cuál fue su asombro al oírse llamar por aquel individuo larguirucho a quien no conocía!
«¿De dónde habrá salido ese personaje? —se preguntó—. ¿Será un amigo de lord Glenarvan? Imposible.»
Sin embargo, subió a la toldilla y se acercó al extranjero.
—¿Sois vos el steward del buque? —le preguntó.
—Sí, señor —respondió Olbinett—. Pero no tengo el honor...
—Soy el pasajero del camarote número seis.
—¿Número seis? —repitió el steward.
—Sin duda. Y vos os llamáis...
—Olbinett.
—Pues bien, Olbinett, amigo mío —respondió el extranjero del camarote número seis—, me parece que ya es hora de almorzar. Treinta y seis horas hace que no he probado bocado, o por mejor decir, treinta y seis horas hace que no he hecho más que dormir, lo que es muy perdonable a un hombre que ha venido de una tirada de París a Glasgow. ¿A qué hora se almuerza aquí?
—A las nueve —respondió maquinalmente Olbinett.
El extranjero quiso consultar su reloj, lo que no dejó de llevarle algún tiempo, pues no dio con él hasta que metió la mano en el noveno bolsillo.
—Bueno —dijo—, no han dado aún las ocho. Dadme, pues, Olbinett, un bizcochito para aguardar, y un vaso de sherry, porque me estoy cayendo.
Olbinett oía y callaba sin comprender nada. Además, el desconocido se lo decía todo él solo y pasaba de un asunto a otro con una volubilidad suma.
—Y bien —dijo—. ¿Y el capitán? ¡No se ha levantado aún! ¿Y el segundo? ¿Qué hace el segundo? ¿Duerme también? Afortunadamente el tiempo es bueno, el viento favorable y el buque anda solo.
De este modo hablaba cuando apareció John Mangles en la escotilla de popa.
—Ved al capitán —dijo Olbinett.
—¡Cuánto me alegro! —exclamó el desconocido—. Celebro conoceros, capitán Burton.
John Mangles quedó como quien ve visiones oyéndose llamar capitán Burton y encontrando a bordo a un desconocido.
El otro continuó como si tal cosa:
—Permitidme daros un apretón de manos —dijo—, ya que no os lo di anteanoche, porque en el momento de zarpar no se debe incomodar a los marinos. Pero hoy, capitán, os digo que tengo el mayor gusto en conoceros.
John Mangles abría desmesuradamente los ojos, mirando tan pronto a Olbinett como al recién venido.
—Ahora —repuso éste— que me he presentado ya a vos, mi querido capitán, somos como dos antiguos amigos. Hablemos, y decidme si estáis contento del Scotia.
—¿Qué entendéis vos por el Scotia? —dijo por fin John Mangles.
—El Scotia que nos lleva, un buen buque cuyas cualidades físicas me han ensalzado mucho, al mismo tiempo que las prendas morales de su comandante, el bravo capitán Burton. ¿Seréis acaso pariente del gran viajero africano del mismo apellido? Es un hombre audaz. Pero nada de cumplidos.
—Caballero —respondió John Mangles—, yo no soy pariente del gran viajero Burton, ni soy tampoco el capitán Burton.
—¡Ah! —exclamó el desconocido—. ¿Es, pues, a Monsieur Burdness, el segundo del Scotia, a quien me dirijo en este momento?
—¿Monsieur Burdness? —respondió John Mangles, que empezaba a caer en la cuenta.
¿Tenía que habérselas con un loco o con un atolondrado?
Se hacía a sí mismo esta pregunta, e iba a explicarse categóricamente cuando volvieron a cubierta lord Glenarvan, su esposa y Miss Grant. Al verles, el desconocido exclamó:
—¡Ah, pasajeros, pasajeros! Me alegro mucho.
Y adelantándose con perfecto aplomo, sin aguardar la intervención de John Mangles, añadió:
—Señora... —dijo a Miss Grant—. Miss... —dijo a lady Elena—. Caballero... —dijo a lord Glenarvan.
—Lord Glenarvan —dijo John Mangles.
—Milord —repuso entonces el desconocido—, os pido que disimuléis el que me presente yo mismo; pero en el mar es preciso no ceñirse demasiado a ciertas fórmulas, y espero que no tardaremos en conocernos, y que la compañía de estas señoras hará tan corta como agradable nuestra travesía en el Scotia.
Lady Elena y Miss Grant no supieron qué responder.
—Señor —dijo entonces lord Glenarvan—, ¿a quién tengo el honor de hablar?
—A Santiago Elías Francisco María Paganel, secretario de la Sociedad de Geografía de París, miembro corresponsal de las Sociedades de Berlín, Bombay, Darmstadt, Leipzig, Londres, San Petersburgo, Viena y Nueva York; miembro honorario del Real Instituto Geográfico y Etnográfico de las Indias Orientales, el cual, después de haber pasado veinte años de su vida estudiando Geografía en su gabinete, ha querido entrar en la ciencia militante, y se dirige a la India para coordinar los trabajos de los grandes viajeros.