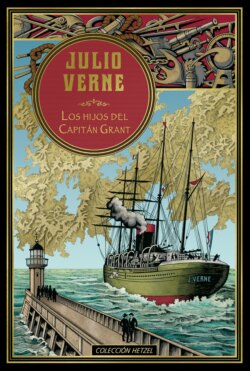Читать книгу Los hijos del capitán Grant - Julio Verne - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPRIMERA PARTE
I
BALANCE FISH
El 26 de julio de 1894, un magnífico yate, favorecido por un nordeste bastante fresco, surcaba a todo vapor las aguas del canal del Norte. En su palo de mesana flotaba el pabellón de Inglaterra, y en el tope del palo mayor una grímpola azul con las iniciales E. G., bordadas en oro debajo de una corona ducal. El yate, que se llamaba el Duncan, era propiedad de lord Glenarvan, uno de los dieciséis pares escoceses que tienen asiento en la cámara alta, y el miembro más distinguido del Royal Thames Yacht Club, tan célebre en todo el Reino Unido.
Lord Edward Glenarvan se encontraba a bordo con lady Elena, su joven esposa, y con el mayor Mac Nabbs, uno de sus primos.
El Duncan, recién salido del astillero, maniobraba para regresar a Glasgow, no habiendo hecho más que dar un paseo por vía de ensayo a algunas millas fuera del golfo del Clyde.
Cuando ya la isla de Arren se bosquejaba en el horizonte, el vigía señaló un pez enorme que seguía el curso del buque. El capitán, John Mangles, puso inmediatamente en conocimiento de lord Edward el aviso del vigía. El lord subió a la toldilla acompañado del mayor Mac Nabbs, y preguntó al capitán cuál era su opinión acerca de aquel animalazo.
—Creo, Milord —respondió John Mangles—, que es un marrajo de buen tamaño.
—¡Un marrajo en estos sitios! —exclamó Glenarvan.
—Nada tiene de particular —replicó el capitán—. El marrajo pertenece a una especie de tiburones que se encuentran en todos los mares y en todas las latitudes, y mucho me engaño si no vamos a tener que bregar con un balance fish1. Si Vuestro Honor consiente en ello y lady Glenarvan tiene gusto en presenciar una pesca curiosa, pronto sabremos a qué atenernos.
—¿Qué os parece, Mac Nabbs? —dijo lord Glenarvan al mayor—. ¿Intentamos la aventura?
—Me parece lo que a vos os parezca —respondió flemáticamente el mayor.
—Además —repuso John Mangles—, siempre conviene disminuir el número de tan terribles animales. Aprovechemos la ocasión, y si place a Vuestro Honor, haremos una buena acción al mismo tiempo que nos proporcionaremos un espectáculo.
—Manos a la obra, John —dijo lord Glenarvan.
Mandó avisar a lady Elena, que subió también a la toldilla, con mucho afán de ser testigo de aquella pesca conmovedora.
El mar estaba magnífico, pudiendo fácilmente seguirse con la vista las rápidas evoluciones del escualo, que tan pronto se sumergía como subía a la superficie con un vigor sorprendente. John Mangles dio sus órdenes. Los marineros echaron por la borda de estribor un volantín compuesto de un cordel muy recio, y un pedazo de grueso alambre de latón quemado que es lo que constituía el codal, del que estaba atado un anzuelo sumamente grande y fuerte que se cebó con un enorme trozo de tocino. El tiburón, no obstante hallarse a una distancia de 50 yardas, sintió caer y olió el cebo que a su voracidad se ofrecía. Se acercó rápidamente al yate. Veíase su aleta dorsal sobrenadar en el agua como una vela latina, mientras sus aletas natatorias, cenicientas en su punta y negras en su base, hendían las olas con violencia, manteniendo su rumbo, por medio de su apéndice caudal, en una línea rigurosamente recta. A medida que se acercaba al cebo, sus ojos grandes y saltones parecían inflamados por el ansia, y cuando se volvía, sus mandíbulas abiertas descubrían una cuádruple hilera de dientes triangulares como los de una sierra. Su cabeza era ancha y estaba dispuesta como un martillo doble en el extremo de un mango. No se había engañado John Mangles; aquel tiburón pertenecía a una de las variedades más voraces de la familia de los escualos; era el pez-balanza de los ingleses, el pez-judío de los provenzales.
Los pasajeros y marineros del Duncan seguían con la más viva atención los movimientos del marrajo. Muy pronto llegó éste al alcance del cebo, se volvió en posición supina para cogerlo, pues de otro modo le hubiera sido imposible por la disposición especial de sus quijadas, y se lo tragó entero. Él mismo se clavó, sacudiendo violentamente el aparejo, pasado con prevención por una candaliza en un extremo de una de las vergas del palo mayor.
El animal se defendió con energía viendo que se le arrancaba de su natural elemento. Pero se le sorteó, se le fatigó y, hallándose ya rendido, se le pasó por la cola una cuerda con un nudo corredizo, se le subió hasta la borda y cayó desplomado sobre la cubierta. Un marinero, acercándose a él no sin precaución, le cortó de un hachazo la formidable cola.
Después de este golpe de gracia, quedó la pesca concluida. El monstruo no inspiraba ya ningún recelo; pero la curiosidad de los marineros no quedaba satisfecha, aunque lo estaba ya su venganza. A bordo es costumbre registrar cuidadosamente el bandullo de los tiburones. La gente de mar, que conoce su voracidad poco delicada, espera siempre de la autopsia alguna sorpresa, y no siempre resulta burlada su esperanza.
Lady Glenarvan no quiso presenciar aquella inspección cadavérica, y se volvió a la toldilla. El tiburón estaba aún en las convulsiones de la agonía. Tenía una longitud de 40 pies y pesaba más de 600 libras. No eran una dimensión y un peso extraordinarios, aunque el marrajo no está clasificado entre los gigantes de su especie. Es, empero, uno de los más temibles.
El enorme escualo fue abierto a hachazos, sin más ceremonias. Tenía hincado el anzuelo en el estómago, y éste estaba enteramente vacío. Se conoce que el animal ayunaba desde mucho tiempo. Iban ya los marineros a echar al mar sus despojos, cuando llamó la atención del contramaestre una especie de infarto, un objeto sólidamente atascado en los intestinos.
—¿Qué diablos será eso? —exclamó.
—Un pedazo de roca —respondió el marinero—, que se habría tragado el pícaro para lastrarse.
—Yo creo —dijo otro— que es una bala que el tunante recibió en el vientre, y no habrá podido digerirla.
—Callad todos —replicó Tom Austin, segundo del yate—, ¿no veis que el tunante era un borracho perdido, y que en su ansia de beber no sólo apuró el vino sino que se tragó la botella?
—¡Cómo! —exclamó lord Glenarvan—. ¿Es una botella lo que tiene en la tripa?
—Una verdadera botella —respondió el contramaestre—. Pero bien se conoce que no acaba de salir de la bodega.
—Pues bien, Tom —repuso lord Edward—, sáquela con precaución, procurando que no se rompa, pues las botellas que se encuentran en el mar suelen contener documentos preciosos.
—¿Creéis...? —dijo el mayor Mac Nabbs.
—Creo, por lo menos, que puede contenerlos.
—No digo lo contrario —respondió el mayor—, acaso sorprendamos un secreto.
—Pronto saldremos de dudas —dijo Glenarvan—. ¿La has sacado ya, Tom?
—¡Cómo! —exclamó lord Glenarvan—. ¿Es una botella lo que tiene en la tripa?
—Sí, Milord —respondió el segundo, mostrando un objeto informe que, no sin bastante trabajo, acababa de extraer de las entrañas del marrajo.
—Bueno —dijo Glenarvan—, haced que la laven y la lleven a la cámara de popa.
Así se hizo, y aquella botella, que fue hallada de una manera tan singular, se puso encima de una mesa a cuyo alrededor se sentaron lord Glenarvan, el mayor Mac Nabbs, el capitán John Mangles y lady Elena, que, a fuer de mujer, era un poco curiosa.
En el mar, lo más insignificante es un acontecimiento. Hubo un momento de silencio, durante el cual todos interrogaban aquel frágil resto de naufragio. ¿Había en él todo el secreto de un gran desastre, o no había más que un mensaje insignificante confiado al capricho de las olas por algún navegante desocupado?
Preciso era saber a qué atenerse, y Glenarvan, sin aguardar más, procedió al examen de la botella, tomando todas las precauciones apetecibles en semejante circunstancia. Hubiérase dicho que era un tormer2 que desentrañaba todas las particularidades de un gravísimo asunto. Y la escrupulosidad de Glenarvan era racional y justa, porque el indicio más insignificante en apariencia podía ponerle en camino de un importante descubrimiento.
Antes de proceder al examen interior de la botella, se la examinó exteriormente. Tenía el cuello delgado, en cuyo extremo o gollete sumamente reforzado había aún un pedazo de alambre completamente oxidado y muy quebradizo. Sus paredes, muy gruesas, capaces de resistir la presión de muchas atmósferas, denunciaban su procedencia, sin que se pudiese poner en duda que había sido una botella de champaña. Con botellas como aquélla, los viñadores de Aix y de Epernay rompen palos de sillas sin que ellas se quiebren. Así, pues, la que se sacó de las vísceras del marrajo había podido soportar impunemente los azares de una larga travesía.
—Una botella de «Clicquot» —dijo sencillamente el mayor.
Y como debía conocerlas bien por las muchas que había vaciado, su afirmación fue aceptada sin discusión.
—Mi querido mayor —respondió lady Elena—, poco importa de dónde sea esta botella, si no sabemos de dónde viene.
—Todo se andará, mi querida Elena —dijo lord Edward—, y por de pronto ya podemos afirmar que viene de lejos. ¡Mirad las materias petrificadas que la cubren, estas sustancias mineralizadas, si así puede decirse, por la acción del agua del mar! ¡Este resto de naufragio había permanecido mucho tiempo en el océano antes de sepultarse en el vientre de un tiburón!
—No puedo dejar de opinar lo mismo —respondió el mayor—; ese vaso, tan frágil como es, protegido por la capa pétrea que lo cubre, ha podido estar viajando durante mucho tiempo.
—Pero ¿de dónde viene? —preguntó lady Glenarvan.
—Esperad, mi querida Elena, esperad; las botellas requieren paciencia. O mucho me engaño o ésta va a responder ella misma a todas nuestras preguntas.
Y diciendo esto, Glenarvan empezó a raspar las materias duras que protegían el gollete, apareciendo luego el tapón, aunque muy deteriorado por el agua del mar.
—¡Circunstancia fatal! —dijo Glenarvan—, porque si encontramos dentro algún papel, lo encontraremos en muy mal estado!
—Es de temer —replicó el mayor.
—Añadiré —repuso Glenarvan— que esta botella, mal tapada como está, no podía tardar mucho en irse al fondo, por lo que ha sido una suerte que un tiburón la haya tragado para traerla a bordo del Duncan.
—Sin duda alguna —respondió John Mangles—, y, sin embargo, mejor hubiera sido pescarla en alta mar, en una longitud y latitud bien determinadas. Entonces, estudiando retrospectivamente a posteriori las corrientes atmosféricas y marítimas, habríamos podido reconocer el camino recorrido; pero con un cartero como éste, con esos tiburones que marchan contra viento y marea, no podemos saber a qué atenernos.
—La botella misma nos lo dirá —respondió Glenarvan.
En aquel momento sacaba el tapón con la mayor delicadeza, y se esparció por la cámara de popa un fuerte olor salino.
—¿Y qué? —preguntó con femenil impaciencia lady Elena.
—¡Sí! —dijo Glenarvan—. ¡No me engañaba! ¡Contiene papeles!
—¡Documentos! ¡Documentos! —exclamó lady Elena.
—Sólo que —respondió Glenarvan— parecen muy deteriorados por la humedad y es imposible sacarlos por lo muy pegados que están a las paredes de la botella.
—Rompámosla —dijo Mac Nabbs.
—Preferiría conservarla intacta —replicó Glenarvan.
—Lo mismo digo — añadió el mayor.
—Sin duda —dijo lady Elena—, pero el contenido vale más que el continente y éste debe sacrificarse a aquél.
Glenarvan sacó los documentos con precaución.
—Con que Vuestro Honor rompa nada más que el gollete —dijo John Mangles—, se podrá sacar el documento sin echarlo a perder.
—¡Veamos! ¡Veamos, mi querido Edward! —exclamó lady Glenarvan.
Difícil era proceder de otro modo, por lo que lord Glenarvan se decidió a romper el gollete de la preciosa botella. Tuvo al efecto que valerse de un martillo, porque la capa pétrea había adquirido la dureza del pedernal. No tardaron los pedazos en caer sobre la mesa, y entonces se vieron muchos fragmentos de papel adheridos entre sí. Glenarvan los sacó con precaución, los separó, y los fue colocando uno al lado de otro, mientras lady Elena, el mayor y el capitán se agrupaban en torno suyo.