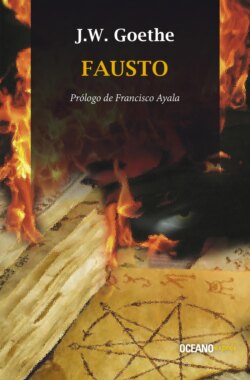Читать книгу Fausto - J.W. Goethe - Страница 5
Estudio preliminar, por Francisco Ayala
ОглавлениеPocas cosas tan ocasionadas a perplejidad y tan condenadas a insatisfacción como el intento -por otra parte ineludible- de presentar la obra de un gran poeta vertida a idioma distinto del original: el más abnegado esfuerzo y el mejor éxito sólo alcanzan a ofrecer una sombra suplantadora, un trasunto flojo de sus más externos caracteres. Con esto debe contar el lector de lengua castellana que enfrenta la creación de Goethe: la figura del poeta que, sin duda, conoce bien mediante la biografía y la crítica, se le da a través de la obra misma empañada por el medio turbio que ha debido cruzar para llegar hasta él. Sería preciso para que así no ocurriese, el milagro paralelo de una creación repetida en nuestra lengua -y eso, en el caso dudoso de que su genio propio consintiera paralelismo tal... Pues bien: aquellas palabras originales que el autor escribió, y a las que el lector de la traducción no tiene acceso, revisten en el caso de Goethe un significado muy excepcional. "El lenguaje es el material del poeta -escribe, estudiándole, el filósofo alemán Wilhelm Dilthey-. Pero es algo más que eso, pues la belleza sensible de la poesía en cuanto a ritmo, rima y melodía constituye un reino propio de altísimos efectos, separables de lo que dicen las palabras... La fantasía verbal del poeta consiste en modelar y plasmar estos efectos, haciendo fijar fuertemente la atención, como el pintor hace con los efectos de sus líneas y colores. Goethe mandaba como un rey en este mundo del lenguaje... Le brotaba así de dentro el arte de la gran estructura rítmica libre, con su curso natural y su vivacidad: jamás una voluntad así de triunfar sobre la vida se expresa en semejantes ritmos. Rompió en su juventud todo el lenguaje tradicional... Se remontó para ello a su dialecto natal. Puso a contribución la energía viva de los verbos. Utilizaba inauditas combinaciones de palabras. Unía en ellas, de un modo nuevo, los verbos con los prefijos, combinaba el sustantivo con una partícula y el verbo con su objeto, o reforzaba la energía sensible del verbo prescindiendo de la partícula... Cada estado interior se expresa en una melodía verbal propia... Sobre esta base se erige su gran estilo. Aquí, en estas realizaciones, es donde se revela toda la fantasía verbal de Goethe. Y su poder es tan ilimitado, que toda nuestra poesía se hallará dominada en lo sucesivo por él..." Es claro que el lector extranjero de Goethe necesita renunciar a ese tesoro de emoción estética vinculado al lenguaje, por muy fiel que pueda ser la versión mediante la cual se verifique su contacto con el poeta. Fidelidad rigurosa pretende, ante todo, la que se ofrece aquí del Fausto. Para prepararla se han compulsado con el texto alemán, no sólo las que ya existían en nuestro idioma (y de modo muy especial la excelente de don José Roviralta Borrell), sino también las mejores francesas e inglesas: de esta manera se ha procurado la máxima aproximación a los contenidos que el autor expresara. Aproximación semejante está conseguida, sin duda, cuando se consigue, al precio oneroso de poner en prosa el verso, cuyas esencias peculiares han de quedar, por consiguiente, desvanecidas. Sin embargo, se conserva y transmite todo lo transmisible, cosa que no ocurre, en cambio, con las traducciones en verso, forzadas por la necesidad de éste a parafrasear el original y deformarlo con el fin de que se adapte a la nueva horma técnico-literaria, violencia tolerable cuando el traductor es también, por su parte, un poeta que utiliza el texto traducido como pauta para una creación propia; pero risible empeño cuando, según suele ocurrir, el versificador sólo consigue una deleznable caricatura como resultado de sus afanes. La prosa, con su mayor flexibilidad, es más capaz de plegarse a la idea poética original, aunque tenga que reproducir su son como en sordina. El lector debe, pues, ampliar imaginativamente sus amortiguados efectos hasta representarse el juego espléndido con que el verso, acomodando cada vez sus medidas y poniendo a contribución siempre todos los recursos del arte poética, expresa los más variados matices del sentimiento, desde el famoso monólogo con que se inicia la primera parte:
Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin,
und leider auch Theologie
durchaus studiert, mit heissen Bemühn.
... Zwar bin ich gescheiter als alle die Lassen,
Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen...
hasta las levísimas jaculatorias del final de la segunda:
Alles Vergängliche
ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche,
hier wird's Ereignis...
pasando por las apasionadas palabras del amor y de la angustia de Margarita, por el islote de prosa, tan eficaz y extraña, en medio del poema, del "día sombrío", por los traviesos epigramas donde el poeta juega con los temas de su actualidad con un humor chispeante:
Sanssouci, so heisst das Heer
von lustigen Geschöpfen;
auf den Füssen geht's nicht mehr,
drum gehn wir auf den Köpfen.
Pero, aun despojado de estos valores formales, queda siempre en el Fausto la fuerza de un pensamiento riquísimo y la plasmación de un mito, el último que nuestra civilizacion ha acuñado con el sello de la gran poesía. Como todos los mitos, el fáustico permite descubrir en sus orígenes una leyenda, montada a su vez sobre algún núcleo de realidad. Se sabe, en efecto, que la leyenda del hombre que vende su alma al diablo a cambio del disfrute de la vida mediante el logro de todos los impulsos de la voluntad, en cuanto se concreta en la figura del doctor Fausto, encuentra su apoyatura histórica en un cierto doctor Johannes Faust, que vivió aproximadamente de 1480 a 1540, y que, según los testimonios de sus contemporáneos, era juzgado charlatán e impostor por los más cultos, aunque tenido por otros en concepto de verdadero mago, provisto de fuerzas sobrenaturales que un pacto con el diablo había puesto en su mano. Con el tiempo, esta última visión del personaje fue consolidándose en leyenda y adquiriendo hechura literaria, a través de historietas populares de amplio curso. La leyenda irradió de ahí hacia fuera de Alemania, encontrando en Inglaterra su primera gran elaboración poética. Lo fue The tragical history of the life and death of Dr. Faustus, escrita por Marlowe, el dramaturgo contemporáneo y rival de Shakespeare. Era, pues, plurisecular la leyenda fáustica cuando Goethe la tomó por su cuenta. Probablemente su primer conocimiento de ella fue adquirido muy precozmente, durante la infancia, en los teatros de títeres, por los que circulaba la figura del protagonista acompañada ya por la del diablo estilizado bajo una grotesca apariencia que permitía juzgarlo, según la vieja usanza teatral, como contraparte cómica...
Todos estos datos, la apoyatura histórica de una obra, sus precedentes, la anécdota sobre la cual hubo de cuajar la leyenda con que opera luego el genio poético para crear un mito, son elementos valiosos, sin duda, para la crítica literaria; quizá indispensables en muchos aspectos, pero que nada de esencial nos explican acerca de él. ¿Qué pueden aclararnos los posibles modelos de Cervantes acerca del Quijote; qué los don Juanes históricos acerca del Don Juan; qué el doctor Johannes Faust acerca del Fausto goethiano? Todas las figuras reales que puedan haber actuado como estímulos sobre la imaginación del poeta, reciben de su creación, retrospectivamente, plenitud de sentido, completando y redondeando su deficiente realidad -deficiente, por cuanto humana- con los perfiles del mito. Lo que importa, pues, es la capacidad del creador para fundir en un arquetipo humano los elementos de la leyenda, y el modo cómo, según su individual naturaleza, tuvo que cumplir su obra.
Ahora bien: la naturaleza de Goethe era, en verdad, singularísima, hasta el punto de constituir un enorme problema psicológico, según ha evidenciado Ortega y Gasset en páginas definitivas. Ya Dilthey -el pensador germano a quien hicimos referencia antes- trató de definir esa peculiar naturaleza del poeta alemán y universal, compulsándola con la del universal inglés Shakespeare, por entenderlas en cierto modo opuestas y complementarias: "Resumiendo todos los rasgos característicos de la obra poética de Shakespeare -dice-, vemos que iluminan por contraste la tendencia fundamental que informa la poesía de Goethe... Shakespeare vivía principalmente en la experiencia del mundo, tendiendo todas las fuerzas de su espíritu a lo que en torno a él sucedía en el mundo y en la vida. El don más genuino de Goethe es, por el contrario, expresar los estados de su propio espíritu, el mundo de las ideas y de los ideales que vive en él. Aquél tiende con todas sus fuerzas y todos sus sentidos a asimilarse, a disfrutar, a plasmar dentro de sí toda clase de vida, los caracteres de todas clases. Éste mira constantemente a su interior y quiere utilizar siempre en última instancia lo que el mundo le enseña, para elevar y ahondar su propio yo. El trazar formas artísticas fuera de sí es para uno la suprema ambición espiritual de su vida; para el otro, en cambio, lo más importante es plasmar en obra de arte la propia vida, la propia personalidad". Diríase que este contraste, tal cual ahí aparece expuesto, pidiera reducción al contraste entre el genio dramático y el genio lírico: todas las circunstancias históricas que, en uno y otro caso, de acuerdo con la respectiva biografía, favorecieron el despliegue de las correspondientes direcciones espirituales, no podían significar nada decisivo frente a la innata condición del poeta; y por más que Goethe lamentara la pobreza material de la experiencia de su vida, la verdad es que él tuvo libertad, en una medida excepcionalmente amplia, para elegir el camino de esa vida, y que lo eligió, en efecto, imprimiéndole una dirección acorde con las intrínsecas necesidades de su genio poético, es decir, con la exigencia mas íntima de su naturaleza. Como ese genio era de lírica índole, el poeta elabora siempre en formas de arte "la propia vida, la propia personalidad". Y esto coincide de modo muy significativo con aquella pasmosa condición que Ortega ha evidenciado en él tan sagazmente; con la sorprendente indecisión vital de Goethe, con la indefinición de su personalidad en cuanto individuo lanzado a vivir: la experiencia lírica es subjetiva, y no requiere ese comprometerse a fondo que se ha echado de menos en la dilatada existencia del poeta.
Por eso, creo que podría tal vez llevarse adelante con buenos frutos aquella comparación y contraste de ambas figuras, con vistas a la creación del Fausto, parangonando su respectiva capacidad de animar leyendas y forjar mitos provistos de sustancia dramática. Tanto uno como el otro, Shakespeare como Goethe, se sirvieron sin empacho alguno de materiales tradicionales para transformarlos, darles vuelo y alzarlos así a los más elevados planos del espíritu. En la creación artística lo anecdótico, el caso ejemplar, se convierte en una expresión transparente que, para el drama, es expresión del destino, encarnada su aterradora impersonalidad en las circunstancias concretísimas de un arquetipo. Portador de un destino que puede ser, y que sin duda lo es en parte, el de cada ser humano, ese arquetipo se presenta ante nuestra imaginación como desprendido de aquellas circunstancias a través de las cuales recibe su realidad artística: concebimos a don Quijote, o a don Juan, con independencia de sus respectivas aventuras, caballerescas o eróticas, y más aún: ocurriéndoles incluso otras peripecias diferentes de aquellas que nos son conocidas. Las diversas versiones del don Juan, o el Quijote apócrifo de Avellaneda, los capítulos olvidados de Montalvo, y hasta, en fin, el Quijote de los que nunca leyeron el libro, lo demuestran. Pero esa entelequia, ese prototipo tan cargado de significación, ha surgido y se mantiene y cobra eficacia espiritual, no en la descripción de sus caracteres, tal como pudiera hacérnosla un filósofo, un psicólogo o un moralista, sino precisamente en aquellas concretísimas circunstancias de las que se desprende para comparecer ante nosotros con autonomía soberana, pero en función de las cuales ha sido creado. El toque del artista consiste en expresar lo universal bajo la forma de lo concreto, de un destino concreto, cuando se trata del poeta dramático.
Pues bien: universalidad más plena que aquella a que apunta el mito de Fausto no se me ocurre que pueda haberla dentro de lo susceptible de plasmación dramática. En el legendario personaje que Goethe configuró definitivamente para la literatura cobra expresión el ansia vital, con su raíz metafísica; un ansia donde se entrecruzan todos los impulsos que forjan los destinos humanos -tanto, que a ella puede asignársele en abstracto el Destino prometeico del hombre, o por lo menos, el destino del Hombre moderno en general, de este hombre moderno que contempla el universo desde el centro de su individual existencia, como campo de su incesante actuación. Así, pues, el empeño de la creación goethiana puede calificarse, en lo literario, de titánico, y a servirlo concurren desde luego los recursos asombrosos que era capaz de poner en juego para realizar la obra. A través de ella, parece inagotable la intuición del artista, que escruta la naturaleza manifestándose en la vida bajo todas sus formas, desde el punto mismo en que, desesperado el protagonista, en su afán de conocimiento, de los medios proporcionados por la razón y la tradición intelectual, proclama la acción como principio del mundo, y se lanza, en efecto, a actuar con frenesí fáustico. Pero la acción, la vida, lo conduce siempre de nuevo hacia la misma experiencia fundamental, situada en el fondo de las más diversas peripecias, por causa del carácter inmutable de la naturaleza, postulado básico de la filosofía de Goethe.
La tragedia radica en el hecho de que todas las formas de la acción, que son irrenunciables y tenidas por valiosas en sí mismas, contienen, sin embargo, un destino de error, y están cargadas con las terribles consecuencias de ese error, a las que no es posible escapar. La constante recaída en el yerro, y la siempre renovada afirmación del valor de la vida, pese a esos sus ineludibles yerros y al séquito de dolor que comportan, puede ofrecer el mejor indicio de la concepción goethiana del mundo. Comparemos dos casos, ambos extraídos del Fausto, para evidenciar con ellos de qué modo se repite esa misma estructura con diversos materiales. Ante todo, el hecho cardinal de la primera parte: la seducción de Margarita, donde se anuda la tragedia del hombre renovado que enfrenta la vida con una fuerza original. El apetito erótico le ha conducido esta vez hacia la acción, echando mano de los poderes diabólicos -las artes de Mefistófeles-, poderes que, por su procedencia, no pueden dejar de ser nocivos. En efecto: vemos cómo el narcótico dado a la madre de la joven no se limita a adormecerla, sino que la mata; vemos que la afortunada defensa del galán mata igualmente al hermano que lo acosaba; y que su fuga ante la justicia deja a la muchacha en el abandono, llevándola a la demencia y al crimen. El principio mismo de la acción alojaba ya en su seno el error y, con él, el destino trágico... Pero si de ahí pasamos a la segunda parte del poema, volveremos a encontrar, repetido, el mismo esquema con el incendio de la casita de Filemón y Baucis. Ahí Fausto se encuentra ya en el extremo de la ancianidad, y también sus apetitos son ahora secos, descarnados: ya no se trata de los cálidos impulsos del amor; lo que ahora desencadena el mal es la fría ambición, la codicia, la sed de dominio, pasiones propias del hombre caduco. Ya no entregará el tósigo por sus manos, ya no matará con sus manos, ya no será su cuerpo el que, seduciendo, ocasione directamente el daño: dará órdenes, que serán obedecidas con aterradora celeridad, con una diligencia espantosa, que extermina las ancianas vidas inocentes y, todavía, la vida joven de un pasajero casual. Bajo las cambiadas circunstancias, el Fausto viejo reincide, puesto que aún sigue viviendo, en los mismos yerros de la plenitud de su vida -sólo que este episodio postrero tiene un carácter tanto más horrible cuanto mínima es la justificación vital del desastre ocasionado. Si la tragedia de la seducción conmueve, la tragedia de la ambición, más que conmover, repugna- aunque no sea difícil descubrir detrás de esa repugnancia el sentimiento de una desolación atroz: es la vida que opera sobre su propia oquedad.
Mas ¿qué hay de común entre el Fausto enamorado y su tragedia, y el Fausto decrépito de la segunda parte? Nada más que la comunidad estructural de la humana existencia. Pues la ambición inmensa del mito elaborado por Goethe, empeñado en personificar la raíz metafísica de la vida, hincada en el suelo de la naturaleza y nutriéndose de sus jugos, le obliga a encaminar la acción de su héroe en todas las direcciones imaginables, presentarla bajo todas las posibles manifestaciones, multiplicar al infinito sus episodios, con lo que la personificación se hace evanescente, tirando un poco al símbolo y a la alegoría. Fausto quiere ser la cifra de todas las potencias vitales reunidas en un haz individual; en verdad, si no presenta el perfil de un destino humano, es porque le falta la univocidad -lo que equivale a decir: la limitación- de la vida encarnada y concreta.
Todavía en la primera parte, el poeta se mantiene dentro de la forma dramática, que a duras penas basta a contener su ímpetu lírico: pensamiento y sentimiento brotan a raudales, la rebasan por todas partes, desbordando el acontecer de la acción. El núcleo es, sin embargo, teatral en un sentido plenario, tanto que muchas de las escenas pueden ser ofrecidas como ejemplo entre los más altos de la correspondiente técnica: baste recordar la entrada de Margarita en su alcoba recién visitada por Mefistófeles, la huella de cuya presencia percibe inexplicable y vagamente; el diálogo de la tentación en casa de Marta; el prodigioso artificio de la escena del jardín, cuando sucesivas pasadas alternas de las dos parejas marcan las etapas de una seducción fulminante y, a pesar de ello, graduada en el tiempo; la escena de la prisión, con la angustia de la fuga en lucha contra la pesada fatalidad que le pone pies de plomo... Pero en la segunda parte el lirismo ahoga al drama, dando la impresión de que, en medio de su esplendor, se hubiera disuelto la concentración mítica. El aspecto filosófico del drama se destaca a un primer plano, de manera que la intuición fundamental de la naturaleza y de la vida se traduce aquí en pensamiento más que en acción, en sentimiento más que en acontecimiento, en palabras más que en obras. Aquel postulado: en el principio era la acción, que Goethe había establecido con una intención muy honda y sobre cuya base se erige toda su concepción del universo, es, reducido en su alcance, lema indudable de toda poesía dramática. Acción, precisamente acción; y de este modo, por efecto de esta exigencia fundamental, el drama presenta una severidad de línea a la que sólo con mucha dificultad sería capaz de ajustarse la inspiración lírica; ésta requiere una libertad muy amplia para poder dar cauce a los variadísimos estados subjetivos que reclaman tal forma poética. Pues bien, puesto a hacer obra dramática, Goethe, lejos de ceñirse al rigor de su postulado, transporta la gran riqueza de sus estados íntimos, de lírica esencia, a la estructura de su poema dramático, que adquiere, bajo tan inaudito caudal, un brillo, una diversidad y un movimiento -en puridad, distinto del movimiento dramático- que arrebatan y suspenden el ánimo de una manera por completo ajena a la emoción del arte teatral.
Falta ahí, en efecto, el carácter unívoco por cuya virtud la criatura fingida supera a las de carne y hueso en punto a humanidad, al concentrar en sí con la intensidad desesperada de un puro destino aquello que presta calidad a la vida del espíritu y la eleva sobre la mera biología, lo que humaniza al hombre. El Fausto no nos da un arquetipo humano como don Juan o el rey Lear o Tartufo; la superhumanidad de Fausto consiste más bien en que todos los destinos posibles, que el dramaturgo nos ofrece vinculados al carácter singular de su héroe, pero que juntos coinciden en la común estructura de la vida y de la naturaleza, se encierran en él como pura potencialidad, de manera tal que, sin desmentir jamás la raíz metafísica postulada, el héroe -como su mundo- aparece dotado de una plasticidad descomunal y, por así decirlo, vertiginosa. En verdad, todo cuanto le acontece a lo largo del poema no tiene otra significación que la de meros episodios; no constituye su tragedia: su tragedia no es algo en que se realiza su vida, sino que es precisamente la vida misma. Se comprende bien, por ello, que tales episodios resulten en principio intercambiables, y que el esquema se repita, según hemos tratado de ilustrar con un ejemplo, bajo muy diversas circunstancias. Esa tragedia de la acción, esto es, del vivir, con su destino de error y dolor, pertenece por igual a cualesquiera circunstancias, y está en el fondo de cualquier caso concreto. Por eso, por arraigar en zonas tan profundas, el poema goethiano se inclina hacia lo filosófico y sus figuras toman ante nuestros ojos un carácter leve de ilusión, apareciéndose como fantasmas, arrebatados y arrebatadores, pero carentes de verdadera sangre humana: son imágenes líricas.
Mas todo esto ¿no corresponde exactamente -pensamos- a aquel asombroso modo de ser que Ortega reconoció en la individualidad de Goethe, al estudiarla desde dentro?, ¿no coincide con la perpetua indefinición vital que permitió al poeta, hasta el límite último de la ancianidad, sucesivas poderosas renovaciones y que, en el terreno práctico, le hacía retener en perpetuas vacilaciones la decisión acerca de su propia existencia, manteniéndola siempre fresca, siempre juvenil, siempre en disponibilidad, aunque -por contrapartida- siempre con algún indefinible son de falsedad?... De ser así, como pienso, Goethe habría expresado en esta su obra capital la esencia íntima de su ser, volcando ahí la subjetividad más honda. Es decir, que bajo la apariencia dramática nos habría legado un magno poema lírico, tan variado como exigía la expresión del sentimiento y de la experiencia de sí mismo.
Desde el centro de esa subjetividad tendida hacia todas las vivencias íntimas, pero remisa ante las alternativas de las decisiones vitales (precisamente por no renunciar a ninguno de sus términos, puesto que cualquier elección implica renuncia a lo no elegido), Goethe trabaja su poema aportando a él la riqueza inaudita de su mundo, y brindándonos de este modo un espectáculo incomparable y -también en este aspecto- eminentemente teatral, en el que la realidad escénica está creada mediante el don de la palabra con un poder de ilusión que por ningún artificio podría ser igualado. Para darse cuenta de lo que pretendo sugerir con esto, repásese, por ejemplo, el comienzo del segundo acto de la parte segunda, aquella escena en que Mefistófeles sacude, para cubrirse con ella, la vieja pelliza de Fausto, haciendo salir una nube de insectos: es la palabra de Mefistófeles la que extrae todas esas alimañas del abandonado abrigo, dispersándolas hacia los más diversos escondites; y su turbamulta, evocada por la magia del verso goethiano, presta por sí sola testimonio cabal del tiempo transcurrido...
Ahora bien: los tesoros aglomerados en el Fausto son para el lector un regalo lastrado de graves exigencias. Se trata -nada menos- de la plenitud de contenidos espirituales de un Goethe. El poeta ha abierto su obra a la diversidad incalculable de sus experiencias, incorporando a ella -¡cuán líricamente elaborado!- el anecdotario de la vida en torno, desde la introducción del papel moneda, que le sirvió de pretexto para escenas tan maravillosas, o la aventura romántica de Lord Byron, hasta la maledicencia mordaz de los círculos literarios, a la que da entrada mediante personalismos que la erudición se ha afanado por individualizar. Pero, al mismo tiempo, incorpora el saber humanista del hombre que ha consagrado la mayor parte de sus horas y de sus días a las letras clásicas y que trata con absoluta familiaridad -incluso con leve desenfado, puesto que su condición de artista le salva de la pedantería- a las imágenes de la Antigüedad que acuden en tropel a poblar su orbe poético. En éste como en tantos otros aspectos, Goethe representa el gozne entre dos épocas: es el último gran portador de la actitud renacentista, con su formación clásica y su interés activo por las ciencias naturales, previo todavía a la especialización; pero, desde otro punto de vista, se nos aparece ya, más que como un precursor, como un maestro de la sensibilidad moderna. Tampoco debe el lector dejar de tomar en consideración este emplazamiento de su figura en la historia del espíritu al enfrentar la que sin duda es su obra capital: el Fausto.