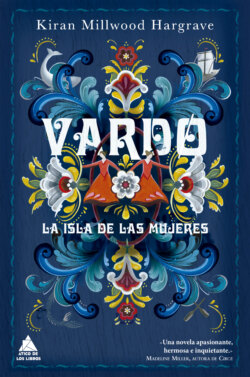Читать книгу Vardo - Kiran Millwood Hargrave - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 4
ОглавлениеA medida que el invierno empieza a liberar Vardø y los almacenes de alimentos se vacían, el sol se eleva cada vez más cerca del horizonte.
Para cuando nazca el bebé de Diinna y Erik, tendrán días inundados de luz.
Maren siente que un ritmo tenso se apodera de Vardø, y su rutina se va asentando. Van a la kirke, al cobertizo, se ocupan de las tareas domésticas, duermen. Aunque las líneas que separan a Kirsten y Toril o a Diinna de las otras son cada vez más evidentes, trabajan unidas como los remeros de un bote. Es una cercanía que nace de la exigencia: se necesitan las unas a las otras más que nunca, sobre todo cuando la comida empieza a escasear.
Les envían algo de grano de Alta y un poco de pescado seco de Kiberg. De vez en cuando, los marineros atracan en el puerto y reman hasta la orilla cargados con pieles de foca y aceite de ballena. Kirsten no se avergüenza de hablar con ellos y cierra buenos tratos, pero empiezan a quedarse sin artículos con que comerciar. Además, cuando llegue el momento de sembrar los campos, nadie vendrá a ayudar.
Maren aprovecha los ratos libres del día para pasear por el cabo donde Erik y ella jugaban de niños, entre los matorrales de brezo que se recuperan después de un invierno sin sol. Pronto le llegarán a la altura de las rodillas y el aire quedará tan impregnado de su dulce aroma que le dolerán los dientes.
Por la noche, el duelo es más difícil de soportar. La primera vez que toma una aguja, se le pone la piel de gallina y la deja caer como si le quemase. Todos sus sueños son oscuros y están llenos de agua. Ve a Erik atrapado en botellas cerradas y el enorme agujero del brazo de su padre, lamido por el mar, por el que se atisba el blanco del hueso. Casi siempre viene la ballena; el sombrío casco que es su cuerpo arrasa su mente y no deja nada bueno ni vivo a su paso. A veces, se la traga entera y, otras, la encuentra varada y Maren se tumba a su lado, mirando fijamente al ojo del animal, mientras su hedor le llena las fosas nasales.
Sabe que mamá también tiene pesadillas, pero duda que se despierte con el sabor de la sal en la lengua y que el mar le salpique el aliento. En ocasiones, Maren se pregunta si habrá sido ella quien ha provocado esta vida para todas con su deseo de pasar tiempo a solas con Diinna y mamá. Aunque Kiberg está cerca y Alta tampoco se encuentra lejos, ningún hombre se ha mudado a la isla. Maren quería pasar tiempo con las mujeres y ahora es lo único que hace.
Se imagina que Vardø siguiera así para siempre: un lugar sin hombres, pero que sobrevive a pesar de todo. El frío empieza a ceder y los cuerpos se ablandan. Cuando termine el deshielo, enterrarán a los muertos y, con suerte, algunas de las divisiones desaparecerán con ellos.
Maren añora sentir la tierra bajo las uñas y el peso de una pala en las manos; quiere que Erik y papá descansen por fin, inmaculados en sus mortajas de abedul plateado. Todos los días, comprueba el huerto de su casa y raspa el suelo con las uñas.
Cuatro meses después de la tormenta, el día en que consigue hundir la mano en la tierra, corre a la kirke para anunciar que por fin pueden cavar. Sin embargo, las palabras se le quedan atascadas en la garganta: hay un hombre apostado en el púlpito.
—Este es el pastor Nils Kurtsson —dice Toril con reverencia—. Lo han enviado desde Varanger. Alabado sea Dios, no nos han olvidado, después de todo.
El pastor mira a Maren con sus ojos apagados. Es escuálido como un muchacho.
Apartada de su puesto habitual, Kirsten toma asiento junto a Maren y su madre. Cuando acaba el servicio, se inclina para susurrarle al oído a la primera.
—Espero que sus sermones no sean tan endebles como esa barbilla.
Pero lo son, y Maren supone que el pastor Kurtsson debe de haber hecho algo horrible para acabar en Vardø. Es delgaducho y resulta evidente que no está acostumbrado a la vida junto al mar. No les ofrece palabras de consuelo para afrontar sus dificultades particulares y parece algo asustado ante la imagen de la sala llena de mujeres que cada sábado llenan la kirke. Se escabulle a la casa contigua en cuanto pronuncia el último «amén».
Ahora que la kirke vuelve a estar santificada, las mujeres pasan a reunirse los miércoles en la casa del padre de Dag, donde fru Olufsdatter ha quedado reducida a un susurro entre las habitaciones de su casa demasiado grande. Los chismes son los mismos, pero las mujeres tienen más cuidado. Como Toril dijo, no las han olvidado, y Maren está segura de que no es la única a quien le inquieta pensar lo que eso podría significar.
La semana de su llegada, el pastor manda venir a diez hombres de Kiberg, entre los que se encuentra el cuñado de Edne; Maren siente una envidia inesperada cuando llegan para enterrar a los muertos. Tardan dos días en cavar las tumbas y, dado que la oscuridad de la noche es cada vez más corta, trabajan hasta tarde. Son ruidosos y se ríen demasiado para la tarea que llevan a cabo. Duermen en la kirke y se apoyan en las palas para mirar a las mujeres cuando pasan. Maren mantiene la cabeza gacha, pero, aun así, se acerca para ver cómo progresan a cada hora que pasa.
Las tumbas están en el lado noroeste de la isla; una fosa oscura tras otra, tantas que a Maren le da vueltas la cabeza. La tierra se amontona al lado y, mientras observa desde una distancia segura, se imagina el dolor en los brazos, el sabor a suciedad en la boca y el sudor perlándole la piel. No le parece correcto que sean otros quienes caven las tumbas, después de todo lo que las mujeres han visto, de recoger a sus hombres de entre las rocas y velarlos durante el invierno. Cree que Kirsten estaría de acuerdo con ella, pero no quiere armar escándalo. Quiere que su padre y su hermano estén bajo tierra, que pase el invierno y que los hombres de Kiberg se marchen.
La mañana del tercer día, sacan a los muertos del primer cobertizo. Ya empiezan a oler y tienen el estómago hinchado bajo los sudarios de tela que ha cosido Toril. Los dejan junto a las tumbas abiertas; el blanco intenso contrasta con la tierra recién removida.
—¿Sin ataúdes? —pregunta un hombre mientras arranca un sudario.
—Cuarenta muertos —dice otro—. Demasiado trabajo para un pueblo lleno de mujeres.
—Un sudario lleva más trabajo que un ataúd —responde Kirsten con frialdad y Toril se sonroja por la sorpresa—. Le agradecería que no tocase a mi marido.
Kirsten se sienta al borde de la tumba y, antes de que Maren comprenda qué pretende hacer, ya ha saltado dentro y solo le sobresalen la cabeza y los hombros, con los brazos extendidos.
Los hombres comparten murmullos mientras Kirsten toma a su marido y desaparece al bajarlo. Vuelven a verla cuando se impulsa para salir y vislumbran un reflejo de su pierna descalza, cubierta por la media.
Toril chasquea la lengua con desaprobación y le da la espalda. Uno de los hombres ríe, pero Kirsten los ignora, toma un puñado de tierra del montículo y la arroja sobre su marido. Después, pasa por delante de Maren, lo bastante cerca como para verle las lágrimas en las mejillas. Debería acercarse a ella y decir algo, pero siente la lengua inútil como una piedra.
—Después de todo, sí que lo amaba —murmura mamá, y Maren se muerde la lengua para no responder. Cualquier idiota habría visto que Kirsten amaba a su marido. Los veía a menudo paseando juntos y compartiendo risas como grandes amigos. La llevaba a los campos y, a veces, salían juntos a navegar. Si lo hubiera acompañado el día de la tormenta, las mujeres de Vardø estarían todavía más perdidas de lo que ya están.
El pastor Kurtsson avanza para bendecir la tumba. Aprieta la mandíbula y Maren supone que le avergüenza que Kirsten haya sido tan atrevida ante los hombres.
—Que la misericordia de Dios sea contigo —entona con su voz vacilante, sin añadir mucho sobre el hombre que nunca conoció.
—Kirsten no debería haber hecho eso. —Diinna aparece junto a Maren y observa al pastor. Se apoya la mano en el vientre. El bebé llegará en cualquier momento y la pena bloquea la garganta a Maren; su hermano estará bajo tierra antes de que su hijo respire. Siente el impulso repentino de alargar la mano y tocar a su cuñada, de sentir el calor de su estómago y del bebé que lleva dentro, pero ni siquiera la Diinna de antes habría tolerado algo así. La nueva Diinna es dura como una piedra y Maren no se atreve ni a preguntar.
Ninguna otra mujer participa en el entierro de sus parientes. Los hombres trabajan de forma metódica: dos levantan un cuerpo y se lo pasan a otros dos, dentro de la tumba. Las familias se adelantan para lanzar un puñado de tierra, el pastor Kurtsson bendice la tumba y la cubren. Nadie llora ni cae de rodillas. Las mujeres están cansadas, entumecidas, hastiadas. Toril reza sin cesar y las palabras se mecen al viento.
El ciclo se repite hasta que llega el momento de vaciar el segundo cobertizo. El pastor Kurtsson arquea una ceja pálida al ver el sudario de abedul plateado. Mamá tira del de papá y alterna la mirada entre el pastor y Maren.
—A lo mejor deberíamos pedir a Toril…
—No me queda tela —dice la aludida.
—Tengo una vela…
—Tampoco me queda hilo —añade Toril, que les da la espalda para marcharse a casa, con su hijo y su hija a rastras.
La siguen Sigfrid y Gerda. Maren está segura de que Diinna, mamá y ella se quedarán solas para enterrar a sus muertos, pero las demás mujeres no se marchan para ver cómo bajan y cubren a Mads, luego a papá, a Erik y, por último, a Baar.
Esa noche, cuando los hombres de Kiberg ya se han marchado, Maren camina hacia las tumbas con el mechón de pelo de Erik en el bolsillo y la idea de enterrarlo con él. Ha decidido que es un recuerdo macabro y que podría envenenar sus sueños, dejar que el mar se filtre en ellos. Las noches ya no son tan oscuras como en invierno y, en la penumbra, las tumbas se le antojan una manada de ballenas en el horizonte, jorobadas y amenazantes. Es incapaz de acercarse.
No obstante, sabe lo que son: terreno sagrado, bendecido por un hombre de Dios, donde no hay nada más que los restos de sus hombres. Sin embargo, ahora, mientras el viento silba entre los canales abiertos de la isla y las casas iluminadas quedan a su espalda, caminar hacia ellos le parece tan malhadado como saltar de un acantilado. Se las imagina saltando y cayendo, y siente que el mundo se tambalea bajo sus pies. Confundida, deja de apretar el mechón de pelo de Erik y el viento se lo arranca de los dedos y se lo lleva volando.
Más tarde, esa misma noche, el ruido de la puerta despierta a Maren. Mamá está acurrucada entre las mantas como un caracol dentro de su caparazón, inhalando aire viciado. Ha insistido en que sigan compartiendo la cama, aunque Maren duerme peor así.
Se incorpora y se tensa por los nervios cuando la puerta se cierra. No ve a nadie, solo siente una presencia. Oye una especie de gruñido y una respiración agitada, como la de un animal. Suena como si tuviera la boca llena de tierra y se ahogara.
—¿Erik?
Se pregunta si lo ha invocado, si lo ha conjurado con sus sueños y oraciones, y se asusta tanto que pasa sobre el cuerpo de su madre para alcanzar el hacha de papá. Entonces, oye a Diinna sollozar cuando una sacudida de dolor la hace caer de rodillas y distingue su silueta. Maren se reprende a sí misma: un espíritu no abriría una puerta y, además, un hacha no le serviría de nada.
—Iré a buscar a fru Olufsdatter.
—No —replica Diinna sin aliento—. Quiero que seas tú.
Guía a Diinna hasta la alfombra frente a la chimenea. Mamá está despierta y aviva el fuego para que la luz se derrame sobre el suelo, trae unas mantas y pone agua a calentar. Luego, agarra una tira de cuero para que Diinna la muerda y empieza a hacer sonidos relajantes.
No les hace falta la correa; Diinna tan solo emite algunos jadeos. Suena como un perro maltratado, gime y se muerde el labio. Maren se coloca junto a su cabeza y mamá le quita la ropa interior. Está mojada y toda la habitación huele al sudor de Diinna. Está empapada; Maren le seca la frente con un paño mientras trata de no mirar el oscuro montículo entre las piernas de Diinna, donde las manos de su madre resbalan y trabajan. Nunca ha visto nacer a un niño, solo animales, y, a menudo, no sobreviven. Intenta desterrar los recuerdos de lenguas flácidas que cuelgan entre mandíbulas blandas.
—Ya viene —sentencia mamá—. ¿Por qué no nos has avisado antes?
Diinna apenas puede hablar por el dolor, pero susurra:
—He golpeado la pared.
Maren le seca la frente de nuevo y le susurra al oído, disfrutando de la cercanía que el dolor de Diinna les permite, como en los viejos tiempos. Pronto, la luz que atraviesa el fino tejido de las cortinas de la ventana se encuentra con la del fuego y quedan atrapadas en una neblina blanca y brillante. Maren siente que la bruma del mar la envuelve mientras Diinna se aferra a ella como si fuera un ancla para que la mantenga firme entre las mareas del dolor. La besa en la frente y le sabe a sal.
Cuando por fin llega el momento de empujar, Diinna aletea como un pez fuera del agua y convulsiona contra el suelo.
—Sujétala —ordena mamá.
Maren lo intenta, pero nunca ha sido más fuerte que Diinna y no espera serlo ahora. Se sienta detrás para que se apoye en ella y le susurra al oído. Sus propias lágrimas se mezclan con las de su cuñada mientras esta se retuerce y, al final, un grito sale de entre sus piernas y responde a sus lamentos.
—Es un niño. —La voz de mamá refulge de alegría, aunque esconde un deje de dolor—. Un niño, como pedí en mis oraciones.
Diinna se deja caer hacia atrás y Maren la recuesta en el suelo, la abraza y le besa las mejillas mientras escucha el estruendo metálico del llanto del bebé. Su madre agarra una cuchilla para cortar el cordón y limpia la sangre que cubre al niño con un trapo. Diinna se aferra a ella en un llanto desconsolado. Las dos tiemblan, empapadas y exhaustas, hasta que mamá codea ligeramente a Maren y coloca el bebé en el pecho de Diinna.
Es diminuto, tiene la piel arrugada y está pegajoso por la placenta. Sus pestañas oscuras contrastan con sus mejillas níveas. A Maren le recuerda a un pajarillo que encontró en una ocasión. El animal se había caído del nido en el techo de musgo; tenía la piel tan fina que veía cómo se le movían los ojos debajo de los párpados cerrados y los latidos del corazón le sacudían el cuerpecito. En cuanto lo tocó, con la intención de devolverlo al nido, dejó de moverse.
Al gritar, el bebé levanta los diminutos hombros; está claro que la boquita le funciona. Diinna se baja el camisón y le acerca un pezón oscuro a la boca. Tiene una cicatriz sobre una clavícula, una quemadura que Maren recuerda que la causó una olla llena de agua hirviendo, aunque no se acuerda de quién se la arrojó. Quiere besarla también ahí, para suavizar la piel.
Mamá termina de limpiarla. Entre lágrimas, se levanta para tumbarse a su lado y posa la mano sobre la de Diinna, que descansa en la espalda del recién nacido. Maren duda un segundo antes de acercar la suya también. El bebé está sorprendentemente caliente y huele a pan fresco y a tela limpia. Siente que el pecho se le encoge, sus anhelos la hieren.