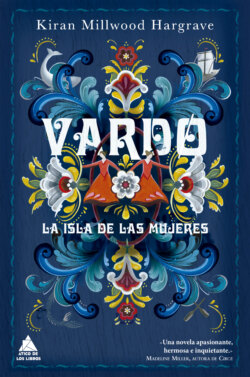Читать книгу Vardo - Kiran Millwood Hargrave - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 9
ОглавлениеTodavía es temprano cuando Cornet le abre la puerta de la taberna donde ha reservado una cama y se marcha al bar mientras Ursa se retira a la habitación.
Se prepara lo mejor que puede, se echa perfume de lilas en las muñecas y en el punto donde el pulso mueve la fina piel debajo del lóbulo de su oreja. Se imagina que la besará allí y le tiemblan las manos. El lino del camisón le raspa los hombros y los pechos. Tiene el cuello alto y no parece diseñado para tumbarse, pero, como es el regalo de bodas de Siv, tal vez esa sea la idea después de todo.
Lo almidonó la propia Siv; Ursa sabe que dedicó un tiempo que no tenía a hacerlo. Olió el salvado hirviendo y vio cómo lo dejaba en remojo los tres días desde el compromiso hasta la boda. El camisón todavía huele a agua agria, aunque Siv lo había frotado en la laja para quitar lo más fuerte; aún crujía cuando Ursa se ató las cintas por delante.
Agnete le dio el pañuelo de seda azul, su favorito de todos los que habían pertenecido a madre. Cuando Ursa lo agarró, oyó un ruido metálico. Dentro había cinco skilling, la parte que correspondía a Agnete de lo que habían recibido por la venta de las cosas de madre.
—No puedo aceptarlo.
—No deberías marcharte tan lejos sin medios para volver.
—Puedo pedir el dinero a Absalom.
—Deberías tener el tuyo propio —repuso Agnete, aunque no sabía cuánto costaría el pasaje, al igual que Ursa—. Por si acaso.
Los ojos de Ursula se ven diminutos e insignificantes en la ventana oscura y grasienta y le tiembla el labio como a un niño enfurruñado. Echa las finas cortinas.
A pesar del orgullo con el que ostenta su título, es evidente que a su marido no le interesan los lujos. El alojamiento se encuentra lo bastante cerca del puerto comercial como para que le lleguen sus olores: el perpetuo hedor a tabaco y decadencia. Se filtran a través del marco podrido de la ventana junto con el frío y Ursa se lleva la muñeca a la nariz.
Las lilas la transportan a días más fáciles, antes de que madre muriera, cuando la casa estaba iluminada como un árbol de Navidad durante los fríos inviernos y los largos y luminosos veranos, cuando cuatro sirvientes y una cocinera se encargaban de vestirlos y alimentarlos. Sus padres cenaban con otros mercaderes y sus flamantes esposas y a Ursa le permitían sentarse con ellos en el salón antes de que descendieran al oscuro brillo y las conversaciones del comedor.
Nunca había pensado mucho en el desayuno del día de su boda, pero había imaginado que sería similar a una de esas fiestas. Desde luego, pensaba que habría más invitados aparte de Siv, padre y Agnete, a quien le costaba respirar debido al aire frío. Aunque no tenía amigos a quienes avisar, pues padre las había alejado de la vida en sociedad, se había imaginado a mujeres como las que solían cenar con mamá, con cuellos esbeltos adornados por brillantes collares y cabellos dorados recogidos sobre la cabeza. A hombres con trajes elegantes y lechuguillas que sobresalían de sus cuellos como sofisticados pájaros, cargados de ciruelas azucaradas y seda para obsequiarlos. El aire olería a pomada y a lavanda, en la mesa se serviría ganso asado y espinacas a la crema, un salmón entero escalfado con limón y cebollino y un montón de zanahorias con mantequilla. Las velas iluminarían la escena dorada y preciosa.
No imaginaba la trastienda de la taberna Gelfstadt, que quedaba cerca de la kirke y del puerto, con una botella de brandy para los hombres, mientras a padre se le nublaba la mirada y se ponía nostálgico. Parecía viejo en el resplandor del fuego, que, debido a las corrientes de aire, salpicaba hollín y dejaba que el frío viento se colase a través del salvachispas de la chimenea. Las velas eran trozos fundidos por los extremos, amarillos y consumidos.
Cuando llegó la hora de las despedidas, Cornet le dio la espalda, como si sus lágrimas fueran algo indecente. Agnete se levantó sin ayuda, para demostrar que podía, y solo se apoyó un poco en ella de camino al carruaje. Padre había bebido demasiado y ya se habían despedido en el estudio. A Ursa no le quedaba nada que decirle a Agnete, pero se aferraron la una a la otra hasta que Siv las separó con dulzura.
—Cuídate, señora Cornet.
Y luego, se marcharon.
Se imagina a su marido abajo, con el anillo que le puso en la base del dedo tintineando contra un vaso, quizá brindando por ella. Adoptarán las costumbres de él, por lo que se ha convertido en la señora de Absalom Cornet. La han despojado de su propio nombre.
Desea complacerlo y sabe que una parte de ello comienza esa misma noche, en esa habitación cuadrada con una cama demasiado grande en una taberna de los muelles de Bergen, mientras un barco que pondrá rumbo a Finnmark los espera en el exterior, en el agua tan fría que se oye cómo los hombres del casco rompen el hielo que lo cubre. Con un tono acusatorio, Siv compartió con Ursa algo de lo que tendría que hacer, con las mejillas sonrojadas: «Ponte el camisón, métete en la cama, no lo mires porque es demasiado impúdico y reza cuando termine».
Esconde el orinal y desliza el calentador de un lado al otro de la cama. Hay algunas manchas pálidas en el colchón y la paja se abre paso a través del tejido en algunas zonas. No se atreve a mirar la almohada gris y se envuelve en su antiguo camisón.
Se tumba con mucho cuidado y se asegura de que el pelo le caiga sobre los hombros, como le dijo Agnete, para que parezca que yace en un brillante campo de trigo amarillo. La luz que emiten los faroles del puerto parpadea y, a través de las paredes de madera, le llegan voces toscas que hablan inglés, noruego, francés y otros idiomas que no reconoce.
Tras ello, advierte una especie de chirrido, como el que hacen la escalera de casa o las rodillas de padre cuando se sienta. Tarda un rato en comprender qué es y llega a preguntarse si se lo habrá imaginado, hasta que se da cuenta de que es el hielo que vuelve a atrapar los barcos.
Pronto estará en el mar y se alejará cada vez más de Agnete, de padre y de Siv, de su casa en la calle Konge, de las amplias y limpias carreteras de Bergen y del ajetreado puerto. Cambiará la mejor ciudad del mundo y la única que ha conocido por… ¿qué? No sabe nada de Vardø, el lugar donde vivirá. Ni sabe cómo será la casa que compartirá con su marido ni la gente que conocerá.
El chirrido aumenta hasta convertirse en lo único que escucha. Se acerca la muñeca con olor a lilas a la cara y aspira el aire como si fuera agua.
El crujido de una puerta y el parpadeo de una vela la despiertan. Se da la vuelta y busca a Agnete. Tiene el camisón arrugado bajo la mejilla y las manos congeladas sobre la sábana. En el pequeño círculo que crean la luz de las velas, Absalom, su marido, se desnuda. La sombra de su cabeza se inclina mientras se tambalea y forcejea con el cinturón.
Ursa no se mueve. Apenas respira. Al dormirse, ha arruinado la cuidadosa preparación del pelo, que le rodea el cuello como una soga. Se le ha enrollado el camisón hasta la cintura, pero no se atreve a bajarlo.
Absalom Cornet se ha quitado los pantalones y, ahora que se le ha adaptado la vista a la oscuridad, repara en que tampoco lleva los calzones. Es todavía más pálido bajo la ropa, como una criatura marina cuando sale del caparazón. Cierra los ojos cuando él se acerca a la cama y la paja rancia silba con el peso de su cuerpo al caer encima del colchón.
Una ráfaga de aire frío se cuela bajo las mantas cuando Absalom se tapa con ellas. Ursa se sonroja al darse cuenta de lo que estará viendo: su ropa interior, infantil y llena de lazos. La habitación se llena de un fuerte olor a alcohol y a humo. No lo había tomado por un bebedor. Los latidos del corazón le retumban en los oídos.
No pasa nada durante un rato y se pregunta si estará dormido. Abre un párpado y ve que tiene los ojos abiertos y mira al techo. Respira hondo y se aferra a las sábanas con la mano. Tiene los nudillos blancos y se da cuenta de que está nervioso. Por eso ha bebido tanto y ha llegado tan tarde. Debe de ser su primera vez. Se prepara para tenderle la mano, para decirle que a ella también le da apuro, cuando él vuelve la cabeza y la mira.
Reconoce su mirada, se la ha visto a los hombres que venían a cenar a casa con ojos claros y fijos, pero se marchaban tambaleándose. Su mirada parece afilarse cuando se tumba de lado. Recuerda la orden de Siv de no mirarlo a la cara y, sintiendo una premura casi dolorosa, agarra con fuerza el camisón y tira de él hacia abajo.
Absalom se sube de repente sobre ella con torpeza y su peso le aplasta los pechos. No se atreve a respirar hasta que lo siente duro entre los muslos y se le escapa un jadeo que se convierte en grito. Él se pelea con los lazos y después, más abajo, con las costuras. Tira y ceden. Se mueve sobre ella, pero su cuerpo no cede con tanta facilidad.
Llega otro grito, un sonido que nunca antes había oído. La asusta incluso más que él. Cree que la ha cortado, que la ha apuñalado. Siente un punto dentro de ella que no sabía ni que existía, un lugar brillante y palpitante que le duele tanto que tiene ganas de llorar.
Absalom tiene la cara sobre la almohada y dirige un aliento amargo a su oído y al pelo. Tiene los brazos a ambos lados de sus hombros y su pecho aplasta el de ella con una fuerza terrible. Intenta olvidarse de ese punto caliente y doloroso mientras él se adentra en ella y le causa ese suplicio entre las piernas, atrapadas y acalambradas bajo las suyas. Cuando trata de moverlas, él se incorpora un poco y le pone un brazo sobre las clavículas, y con ello entiende que no quiere que se mueva.
La cama chirría de forma salvaje, como un animal atrapado, y al final se le escapan las lágrimas por la humillación y el dolor. Le tiembla todo el cuerpo. Oye un gemido.
Cuando sale de ella le duele casi tanto como cuando entra.
Absalom se levanta tambaleándose y micciona en el orinal, pero falla. Tiene algo caliente entre las piernas: sangre y otra cosa que no le pertenece.
Cuando su marido se pone el camisón, apaga la vela y se desploma en la cama sin que sus cuerpos se toquen, Ursa rueda hacia el otro lado y se lleva las piernas al vientre para intentar aliviar el escozor.
Nunca habría adivinado ese saber vacío con el que las esposas deben cargar: que sus maridos les desgarran una parte del cuerpo. ¿Así se hacen los bebés? Se muerde la mano para no llorar. ¿Cómo va a contárselo a Agnete? ¿Cómo va a advertirle de que, incluso con un comisario al que la barba le huele a nieve limpia y que reza tanto como un pastor, no estará a salvo? A su lado, mientras la primera luz de la mañana atraviesa las finas cortinas, Absalom Cornet abre la boca y empieza a roncar.