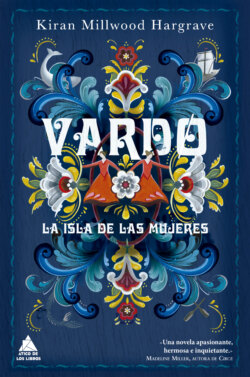Читать книгу Vardo - Kiran Millwood Hargrave - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 8
ОглавлениеUrsa espera sentirse distinta al despertar, pero nada indica que vaya a ser un día especial. Siv las despierta temprano, como de costumbre, abriendo las cortinas, aunque, desde que las cambiaron por unas de algodón más barato, la luz se filtra al interior de la habitación. Recuerda las de terciopelo azul fino con las que creció y cómo se escondía entre sus largos pliegues mientras madre se sentaba en el tocador para cepillarse el abundante pelo rubio que ambas hijas han heredado. Hubo que venderlas hace cinco años, junto con el tocador y los peines de plata, cuando padre hizo otra mala inversión. Esa habitación, que antaño era el vestidor de su madre, ahora es su dormitorio, después de cerrar el piso de arriba.
—No tiene sentido con Agnete así —le dijo padre cuando Ursa se quejó por tener que dejar su amplia habitación—. Son muchas escaleras. Además, es muy caro mantener los fuegos encendidos y conservar los muebles de tantas habitaciones vacías. Voy a vender la mayoría, aunque quizá la alquile.
Ursa se alegra de que el supuesto inquilino todavía no se haya materializado. No quiere que un desconocido duerma en su casa. Ahora, ya no tendrá que volver a preocuparse por eso, pues pronto dormirá junto a uno en su propia casa. Cuando lo piensa, le tiemblan las manos. Espera que Absalom Cornet no sea un desconocido por mucho tiempo.
Siv deja una bandeja con el desayuno delante de Agnete. Es la misma bandeja de plata con la que les sirvió el té ayer y Ursa sonríe, agradecida por el esfuerzo. Su hermana ha vuelto a pasar mala noche y tiene las sábanas enrolladas entre las piernas. Ursa las libera y la ayuda a incorporarse mientras Siv vacía la escupidera con el ceño fruncido de preocupación.
—Otra dosis de vapores después del desayuno.
—No, Siv, por favor —protesta Agnete. Habla con voz espesa y le silba el pecho—. Estoy bien, de verdad.
—Todavía tiene la nariz dolorida de la última vez —dice Ursa—. ¿No podemos dejarlo para otro día?
—Son órdenes del médico —replica Siv—. Sabéis que ayuda.
—Pero duele —se queja Agnete cuando Siv se marcha a buscar el bol para los vapores. Se toca la zona enrojecida y sensible debajo de la nariz, donde la piel está agrietada e irritada.
—Ya lo sé. —Ursa le acaricia el pelo a su hermana. A pesar del baño, vuelve a estar apelmazado por el sudor—. ¿Qué te parece si te cubres la nariz con uno de los pañuelos de seda de mamá?
—¿El azul?
Ursa se levanta al momento y acude al armario de su madre. En el estante de arriba, hay una caja de madera llena de pañuelos y otros efectos personales que sobrevivieron a la purga. Saca el favorito de Agnete. Le recoge el pelo a su hermana mientras esta se lleva el pañuelo a la cara y se lo pasa entre los dedos.
—Agnete, come.
—Deberíamos hablar en inglés —propone—. Para que practiques.
—Es escocés.
—Pero habla inglés, ¿no?
—Sí.
—Pues eso.
—Pues eso —dice Ursa en inglés—. Come.
Agnete mordisquea el knekkebrød.
—Está seco.
—No existe bendición más plena que el pan —dice Ursa con tono burlesco, imitando la entonación del ama de llaves.
Cada vez es más difícil hacer feliz a Agnete, mientras, poco a poco, se le restringen todos los placeres. Los médicos le prohibieron la comida húmeda hace un mes y todavía se está adaptando. Ursa sospecha que se inventan gran parte del tratamiento de Agnete sobre la marcha. Duda que los pulmones de su hermana hayan enfermado por comer demasiado estofado.
Siv trae un paño, un gran cuenco con agua humeante y la botellita que les dio el médico. Se dispone a quitarle la tapa, pero Ursa extiende la mano.
—Ya me ocupo yo. Gracias, Siv.
El ama de llaves la mira.
—Siete gotas, como dijo el médico. De lo contrario, no servirá de nada.
—Lo sé.
El ama de llaves le pone la botella en la palma extendida, le da un beso fuerte en la frente a Agnete y sale de la habitación.
—No pondrás siete, ¿a que no? Con una vale —dice Agnete y la mira ansiosa.
Ursa vierte cuatro gotas de aceite en el cuenco y lo remueve para que el amarillo se extienda por el agua. El olor le invade las fosas nasales y hace que le piquen los ojos. Deja el cuenco en la mesita junto a Agnete y la ayuda a incorporarse para que se incline sobre el vapor, con el pañuelo pegado a la nariz.
Le pone una mano en la frente para darle apoyo y le coloca el trapo sobre la cabeza para atrapar los vapores.
—Respira hondo.
Lleva la palma de la mano a la espalda de su hermana y escucha y siente a la vez cómo inhala de forma lenta y dolorosa y el húmedo torrente cuando exhala. Cuenta en voz alta hasta cien respiraciones y entonces Agnete emerge con la cara enrojecida por el vapor, los ojos llorosos y el pañuelo empapado. Tose y escupe en el recipiente limpio que ha traído Siv en la bandeja del desayuno.
—¿Qué tal? —pregunta Agnete, mientras Ursa cubre la escupidera y la deja a un lado.
—Iba a preguntarte lo mismo.
—Pica. Es horrible y me gustaría que los médicos me escucharan cuando se lo digo. Ahora tú.
—¿Qué tal qué?
Agnete pone los ojos en blanco.
—Cómo es estar prometida.
A pesar de las quejas, Ursa nota que respira con más facilidad.
—Más o menos como no estarlo. ¿Quieres bajar hoy?
—No. Háblame de él.
—No sé mucho todavía —contesta Ursa—. Solo lo que te dije ayer.
—¿Me lo cuentas otra vez?
Relata la magra historia tres veces antes de que el día llegue a su fin. Padre no las llama ni ese día ni el siguiente y Siv les dice que ha salido para ultimar los detalles con Absalom donde este se aloja, lo que hace que Ursa tenga que soportar sola la decepción de Agnete ante la falta de cortejo.
—¿Por qué no escribe?
—Nos conocimos hace dos días.
—Aun así…
—¿Para qué iba a escribirme? No sé leer.
—Pues una canción. Algo.
Ursa se encoge de hombros.
—Quizá da igual —responde Agnete—. A lo mejor basta con que te haya visto y desee casarse contigo.
Ursa supone que es algo romántico. Que alguien que ni siquiera te conoce te ame.
—¿Crees que padre escribía a madre?
—Ella tampoco sabía leer. —Agnete entristece el gesto y Ursa se apiada de ella—. Tal vez. Deberías preguntarle.
Sabe que no lo hará. Ella tampoco. Padre se desmorona cada vez que se menciona a madre, incluso después de todos estos años. Hace poco, lo sorprendió mirándola con una tristeza terrible; sabe que se parece más a su madre con cada año que pasa. Quizá por eso estos días se muestra tan distante, aunque tiempo atrás le hablaba de todo tipo de cosas. Antes, su relación era muy cercana y, ahora, el silencio los invade.
Ursa se pregunta si las cosas serían diferentes si madre no hubiera muerto al dar a luz a su hermano. Si ambos hubieran vivido y un niño corretease por la casa. Si padre no hubiera perdido todo su dinero y los tres hermanos se escondieran en las cortinas de terciopelo, mirando a su madre cepillarse el pelo hasta que se le encrespase. Pero Agnete seguiría enferma, ella se casaría con un desconocido y se marcharía con él a un lugar del que nunca ha oído hablar.
Su hermana se acerca de repente.
—¿Me echarás de menos?
Ursa quiere decirle que sí. Quiere decirle que la necesita tanto como respirar y que es la mejor amiga que podría desear. Sin embargo, solo le acuna el fino rostro entre las manos y espera que entienda lo que ese gesto significa.
La noche antes de la boda, bajan a Agnete por las escaleras en la silla para que cene con ellos por primera vez en meses. Es una tarea poco elegante y todos están sudando cuando dejan a Agnete frente al fuego, envuelta en chales. Siv la observa, vigilante, como si, en cualquier momento, fuera a desplomarse como un barco hundido.
Pero Agnete se sienta erguida y apenas tose. Padre sirve a Ursa un pequeño vaso de akevitt. Sabe amargo, como una medicina, pero se lo traga y la quemazón se convierte en un calor suave en el vientre.
Envalentonada por el alcohol y la presencia de su hermana, Ursa pregunta a padre cómo Absalom Cornet llegó hasta su puerta y la gente deja de masticar para escuchar. Ursa sabe que su hermana ha imaginado todo tipo de historias extravagantes.
—Lo conocí en el puerto —responde padre, sin mirarla—. Se me acercó y alabó mi cruz.
La cadena brilla en el bolsillo de su chaleco. Ursa sabe que la saca a menudo y la aprieta en la mano sin darse cuenta; la devoción convertida en un tic.
—Me contó que lo habían destinado a Vardø, que Dios se lo había ordenado.
—Creía que había sido el lensmann —comenta Ursa, y guiña un ojo a Agnete. Su padre no capta el tono y se sirve otro vaso de akevitt.
—El lensmann sirve al rey y el rey, a Dios.
—Tu marido es muy servicial —dice Agnete, que le devuelve el guiño. Ursa le da la mano a su hermana por debajo de la mesa. Es tan suave que quiere llevársela a la mejilla, besarla y no soltarla.
—Necesitaba un barco y una esposa.
—¿En ese orden? —susurra Ursa, y Agnete resopla de forma tan repentina que comienza a toser.
Siv se lanza hacia delante con la escupidera y Ursa le aprieta la mano hasta que pasa lo peor. Padre apura el akevitt y habla más consigo mismo que con sus hijas.
—Le ofrecí un buen precio por el pasaje.
«Y por mí», piensa Ursa.
Tienen que subir a Agnete en brazos y Ursa insiste en hacerlo. Se recoge las faldas para no tropezar por las escaleras. Su hermana está caliente y pesa demasiado poco, como un cachorro recién nacido. Le pasa los brazos por el cuello.
—No es muy romántico, ¿verdad? —susurra; le tiembla el pecho.
—Es lo que hay —responde Ursa. Su hermana arruga la nariz, decepcionada.
Por una vez, Agnete duerme, pero el akevitt burbujea en el interior del cuerpo de Ursa y no deja de moverse, inquieta. Se levanta para caminar por la habitación y apoya la frente en el gélido cristal de la ventana. Su vista llega hasta el puerto y a los barcos, que parecen de juguete en el horizonte. Allí siempre hay hombres, ocupados y en movimiento. «El mundo sigue adelante», piensa, y, bajo el peso que siente en la boca del estómago, en parte por la comida de Siv y, en parte, por el temor que se apodera de ella, se alegra al pensar que, pronto, también ella será parte de él.
Salir de casa por la mañana es como caminar por un paisaje de ensueño; todo lo que le resulta familiar se le antoja extraño porque no volverá a verlo, al menos durante mucho tiempo. Quizá nunca. Descarta ese pensamiento. Es la hija de un naviero, claro que volverá.
Padre la detiene en el pasillo con un raro apretón de mano.
—Tu madre… —comienza, pero se le cierra la garganta.
Cree que no dirá más y espera que así sea; ya tiene los ojos bastante hinchados por lo que ha llorado con Agnete, a pesar de las compresas frías de Siv. En vez de eso, la conduce a la oscuridad de su despacho, enciende un candil y cierra la puerta.
—Deberías llevarte esto.
Es una botellita de vidrio, la que siempre estaba en el tocador de madre antes de venderlo. Ursa la toma, la destapa y presiona el olor viciado de las lilas en sus muñecas.
—Gracias, padre.
Espera que tener una persona menos que vestir y alimentar le facilite las cosas. Quizá pueda contratar a alguien para que lo ayude con Agnete, pues, aunque no ha habido tiempo de anunciarlo en las páginas de sociedad del diario y su dote comprende básicamente un pasaje al norte, un frasco de perfume y el vestido de su madre muerta, es un matrimonio ventajoso. Su marido es un comisario con una carta de un lensmann en el bolsillo.
Padre la besa en la frente. Le tiembla la mano y huele a cerveza pasada: a levadura y picante. Más tarde, su marido la besa en el mismo lugar para sellar la unión y no huele a nada. Es un olor limpio como la nieve.