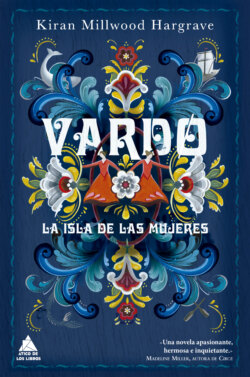Читать книгу Vardo - Kiran Millwood Hargrave - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 5
ОглавлениеPara cuando nace su sobrino, el cuerpo de Maren se ha convertido en algo que ella misma carga con esfuerzo, con lástima y cierta repugnancia. Está hambriento y no la obedece. Cuando se pone en pie, siente como si tuviera burbujas entre los huesos que le explotan en los oídos.
El dolor no te alimenta, pero te llena. Lo han ignorado hasta ahora, pero cuando Kirsten Sørensdatter solicita permiso para hablar en la kirke, seis meses después de la tormenta, Maren repara por fin en la piel flácida de la mandíbula de la mujer y en las marcadas venas de su madre, que recorren sus brazos con orgullo. Tal vez las demás también se dan cuenta, porque se deshacen de su habitual postura encogida durante los sermones y la observan con atención, erguidas.
—Las cosas no cambiarán por mucho que esperemos —comienza a decir Kirsten, como si retomase una conversación. Frunce el ceño por encima de sus ojillos azules—. Nuestros vecinos han sido amables, pero todas sabemos que la amabilidad tiene un límite. Debemos empezar a cuidar de nosotras mismas. —Se endereza; algo hace clic—. Ya no hay hielo, tenemos el sol de medianoche y disponemos de cuatro barcos aptos para navegar. Es hora de pescar. Necesitamos veinte mujeres, tal vez dieciséis. Yo seré una. —Mira a su alrededor.
Maren espera que alguien, Sigfrid, Toril o incluso el pastor, diga algo y se oponga. Él también ha adelgazado, a pesar de que tenía poco peso que perder. Lo que Kirsten dice es lógico, aunque se exprese con pocas palabras. Maren levanta la mano junto a otras diez mujeres. Al hacerlo, experimenta la misma sensación de inestabilidad que se produce cuando te inclinas hacia el viento y sientes que este se desvanece justo cuando encuentras el equilibrio. Mamá la observa en silencio.
—¿Nadie más? Con eso, solo podremos sacar dos barcos —comenta Kirsten. Las mujeres apartan la mirada y se remueven inquietas en los bancos.
Creyeron que ya estaba decidido. Sin embargo, aunque el pastor no se opuso en la kirke, Toril llega el miércoles siguiente con la noticia de que el pastor Kurtsson ha recuperado la voz y ha escrito una carta.
—Qué inteligente —dice Kirsten, sin levantar la vista de su tarea: teje un par de guantes de piel de foca; para agarrar mejor los remos, supone Maren.
—Al hombre que pronto se hará cargo de Vardøhus —añade Toril, e incluso Kirsten se queda quieta y levanta la vista.
—¿Se instalará en la fortaleza? ¿Aquí? —pregunta Sigfrid. Los ojos le brillan por la curiosidad—. ¿Estás segura?
—¿Conoces alguna otra? —replica Toril, pero Maren entiende la pregunta. La fortaleza ha estado vacía durante toda su vida.
Además de Maren, Diinna y mamá también han dejado de trabajar. Las tres mujeres remendaban una vieja red que Diinna apoyaba en su regazo, debajo del pequeño Erik, al que carga con una tela. Agacha tanto la cabeza que parece una mamá pájaro alimentando a sus crías.
Es imposible olvidar la última vez que las tres trabajaron juntas de ese modo y a Maren le incomoda sujetar la aguja. Posa la mano sobre el fino hilo, para saber dónde ha parado. La madre de Dag, fru Olufsdatter, ha colocado bancos a lo largo de los bordes de la cocina y se sientan en ellos como si estuvieran en la cubierta de un bote cuadrado. La luz del fuego hace bailar el suelo.
—Tendremos un nuevo lensmann, Hans Køning. Según el pastor Kurtsson, viene por orden directa del rey Cristián, hará grandes cambios e impondrá nuevas restricciones para asistir a la kirke. —Toril mira directamente a Diinna—. Tiene intención de asentar a los lapones y traerlos al camino de Dios.
Diinna se remueve junto a Maren, pero le sostiene la mirada a Toril.
—No lo logrará con hombres como Nils Kurtsson —contesta Kirsten—. Ese no sería capaz ni de llevar una vaca a pastar.
Diinna se traga una risotada y retoma la costura.
—El pastor Kurtsson me ha dicho que su próximo sermón será para detenerte —dice Toril, y entrecierra los ojos para mirar a la cabeza de Diinna—. Al lensmann no le parecerá adecuado que salgamos a pescar.
—Todavía no ha llegado. Además, el decoro no nos alimentará —responde Kirsten—. Solo los peces. Me da igual lo que piense un escocés.
—¿Es escocés? —Sigfrid arquea las cejas—. ¿Por qué no un noruego o un danés?
—Estuvo en la flota danesa muchos años —explica Kirsten sin levantar la mirada del bordado—. Liberó Spitsbergen de los piratas. El mismo rey lo escogió y lo envió a Vardøhus.
—¿Cómo lo sabes? —pregunta Toril.
Kirsten no levanta la vista.
—No eres la única con orejas, Toril. Hablo con los marineros que vienen al puerto.
—Ya lo he notado —replica Toril—. Una mujer no debería hacer algo así.
Kirsten la ignora.
—Sea lo que sea lo que el pastor Kurtsson decida farfullar el sábado, me va a costar escucharlo con los rugidos de mi estómago.
Maren contiene una risa. Si hubiera sido cualquier otra y no Kirsten la que hubiera propuesto salir a la mar, no se lo habrían permitido. Sin embargo, siempre ha sido una mujer particular, terca y fuerte y, cuando llega el sábado, las advertencias tibias del pastor Kurtsson no sirven de nada para detenerlas. No ha recibido respuesta del lensmann, así que Kirsten insiste en que sigan adelante.
En lugar de asistir a la reunión del miércoles, ocho mujeres se reúnen en la orilla del puerto. Han perdido a algunas voluntarias tras la noticia de la carta al lensmann, así que al final solo saldrán en un barco.
Visten las pieles de foca y los gorros de los hombres muertos y llevan las manos envueltas en gruesos guantes que dificultan el movimiento. Los remos están más altos que sus cabezas cuando miran el embrollo de redes remendadas, tan enrevesadas como la maraña de pelo que Maren arranca a diario del peine hecho con espinas de pescado de mamá.
—En fin. —Kirsten aplaude con sus anchas manos—. Necesitamos a tres. ¿Maren? Ayúdame.
Aunque tiene las manos grandes, son más hábiles que las de Maren, cuyos dedos se raspan y se enganchan con el fino tejido de las redes. Hace un buen día; el cielo, aunque nublado, es de un color claro y el frío penetrante que las ha calado hasta los huesos durante tantos meses ha desaparecido.
Extienden tres redes en la orilla del puerto y las demás las cargan con piedras negras resbaladizas. Después, de una en una, Kirsten les enseña cómo plegarlas para abrirlas con facilidad.
—¿Cómo sabes todo esto? —pregunta Edne.
—Mi marido me enseñó.
—¿Por qué? —dice Edne; hay una conmoción evidente en su fina voz.
—Menos mal que lo hizo —responde Kirsten—. Vamos con la siguiente.
Las observan desde las ventanas y, sobre todo, desde la puerta de la kirke. La débil silueta del pastor Kurtsson se contrasta con el brillo de las velas y la cruz de madera que brilla tras él. Las juzgan, y no de manera favorable.
Por fin, cargan las redes y suben al barco. Mamá le ha preparado comida a Maren, igual que hacía con Erik y papá: pan ácimo con semillas de lino y una tira de bacalao seco de la última vez que papá salió a pescar. Le contó a Maren este detalle con orgullo, como si fuera una bendición, en vez de como Maren lo siente: como un presagio. Una fina capa de cerveza le cubre el corazón.
Antes de subir a bordo, Maren hace lo que ha evitado durante meses y mira al mar, que golpea el costado del barco de Mads con dedos despreocupados. «Olas», se corrige Maren. El mar no tiene dedos, ni manos, ni una boca que abrir para engullirla. No la mira ni piensa en ella.
Agarra un remo y, con Edne al lado, empieza a remar. Ninguna persona de las que las miran las animan ni saludan y, en cuanto se ponen en marcha, les dan la espalda.
Kirsten las ha emparejado por tamaño. Edne y Maren tienen una altura y edad similares, aunque Edne es un poco más delgada. Maren tiene que templar los movimientos para acompasarse a los suyos y, por el traqueteo al avanzar, diría que las demás todavía no han deducido la necesidad de hacer concesiones y ajustarse al ritmo de sus parejas. Concentrarse en ese cálculo la distrae lo bastante como para que no le importe mucho que la tierra se aleje cada vez más, que pronto saldrán del puerto y se adentrarán en el mar de verdad, lleno de ballenas, focas, tormentas y hombres que se ahogaron y jamás regresaron.
Le duelen los brazos a los pocos minutos. Aunque todas están acostumbradas a trabajar, este es un movimiento diferente; se dobla hacia adelante y se estira hacia atrás, desde los hombros y los brazos hasta el cuello y la espalda, con el duro asiento bajo los muslos. Los pájaros empiezan a sobrevolarlas en círculos y se acercan tanto al barco que Edne chilla.
El aliento de Maren suena como una canción, un silbido que le baja a los pulmones y vuelve a subir acompañado de aire viciado y polvoriento. El pelo le gotea sudor y agua de mar por la parte de atrás del abrigo. Ya tiene la cara entumecida y los labios se le agrietan alrededor del aliento fétido que emana. No es de extrañar que los hombres se dejasen crecer la barba; con la cara desnuda, se siente tan poco preparada para el mar como un recién nacido.
Llegan a la bocana del puerto y, de repente, están en mar abierto. El viento sopla más fuerte en cuanto salen de la ensenada y un par de mujeres gritan cuando el barco se mece por la fuerza renovada de las olas.
—Primera red —ordena Kirsten con voz firme.
Edne y Maren la despliegan mientras las demás siguen remando. Extienden la red como si le pusieran sábanas nuevas a una cama y la arrojan. Se asienta como una manta sobre las olas y se hunde, anclada a la superficie por tapones de corcho. La arrastran desde el barco con una cuerda y lanzan la otra red por el lado opuesto.
—Echad el ancla —dice Kirsten.
Magda y Britta la tiran por la borda y dejan que el metal pesado se hunda. Los hombres soltarían amarras por completo e irían más lejos para abarcar más, pero ellas son reacias a ir más allá de la isla de Hornøya. El dolor de los brazos de Maren se ha convertido en pesadez y se esfuerza para no mirar el farallón que acecha a apenas treinta metros de distancia.
Con el barco asegurado y las redes echadas, empiezan a sentir algo cercano a la alegría. Magda se ríe de los pájaros que vuelan en picado y Maren se contagia de su risa. Entonces, vuelven a callarse de forma igual de repentina, pero se sienten aliviadas. Se recuestan en los huecos del barco y comparten la comida. Las nubes se apartan y, aunque no nota el calor, el sol comienza a enrojecer la nariz de Maren. Se siente cansada y feliz, y no piensa en ningún momento en la ballena.
Después de una hora más o menos, una sombra cruza el sol, las nubes se mueven rápidas y el mar se embravece de nuevo. Se forma un silencio horrible, pero no hay nada que hacer más que esperar. Spitsbergen, donde, según Kirsten, el lensmann se enfrentó a los piratas, se encuentra más allá del horizonte que brilla en el hielo. Es posible que desde donde están se vea el fin del mundo.
—Las redes —dice Kirsten—. Vamos.
Maren sabe que ha sido una buena salida de pesca en cuanto empiezan a tirar. La red pesa y tira de sus brazos doloridos, pero tan pronto como el primer pez rompe la verdosa pared del agua, entre convulsiones, gritan de alegría con la garganta desgarrada. Tiran más fuerte y más rápido hasta que cargan media red en el barco.
Además de bacalao skrei y otros peces blancos que pueden secarse, hay arenques claros y plateados como agujas y salmones que se retuercen hasta que Kirsten los recoge, uno a uno, y les golpea la cabeza contra los costados del barco. Edne retrocede, pero Maren lo celebra con las demás. La otra red está casi igual de llena y una única gallineta se agita desconcertada entre los bacalaos. Maren la levanta casi con ternura y la agarra con fuerza por la cola. El chasquido de la cabeza contra la madera le provoca un escalofrío en el dolorido vientre.
—Bien hecho —dice Kirsten, con una mano en su hombro. Por un momento, Maren se imagina que se tiñe las mejillas de sangre como un hombre después de una cacería.
Todavía hay bastante luz para volver a lanzar las redes, pero no quieren tentar a la suerte. Ponen rumbo a casa y ahora miran de frente al mar abierto, interrumpido solo por la isla de Hornøya y su barrera de rocas amontonadas. Edne susurra una oración entre dientes y Maren cierra los ojos para respirar hondo mientras siente el tirón del remo.
El trayecto a casa se le hace corto y todas se adaptan al ritmo de las demás con facilidad, como una melodía bien entonada. Nadie las espera cuando se acercan. Kirsten salta a la orilla para amarrar el barco mientras Maren observa el agua oscura y piensa que, tal vez, la ballena las ha seguido todo el tiempo y ahora emergerá para destrozar el barco desde la popa.
Sin embargo, pronto la ayudan a poner los pies en el puerto. El suelo le parece inestable; la tierra se ha vuelto extraña después de pasar solo medio día en el mar y se pregunta cómo los marineros soportan regresar a tierra firme. Las demás mujeres se acercan cuando llevan la pesca a las artesas, lideradas por Toril. Un débil júbilo las invade cuando vacían las redes; Maren apenas se cree cuántos peces hay.
—Dios provee —afirma Toril, aunque el dolor en los brazos de Maren le dice que no ha sido Dios, sino ellas, quienes han traído alimento a casa.
Mamá llega hasta el puerto como una inválida, apoyada en Diinna, y con el sombrerito del pequeño Erik asomándole por encima del hombro. Diinna frunce los labios. No le gusta que la dejen sola con mamá; últimamente, está ausente. Entorpece y hace mal las tareas domésticas, zurce las medias ya remendadas y se olvida de cerrar los frascos, cuyo contenido se echa a perder. Maren no duda de que Diinna habría preferido estar en el barco que quedarse en casa con su hijo y con su madre.
Ayuda a clasificar los peces y, además de la parte que le corresponde, Kirsten le da a Maren la gallineta que ha matado. Quiere contar a mamá lo que ha hecho, pero esta se aleja.
—Tienes sangre en la mejilla —le dice, y después se da la vuelta para seguir a Diinna, cargada con su parte de la pesca, de regreso a la casa, y deja que Maren se limpie la mancha sola.
Cuando llega a casa, permite que Diinna la ayude a prepararlo todo menos el pescado rojo. Es Maren quien le limpia las escamas, dibuja una línea desde la cabeza aplastada hasta la estrecha cola y lo destripa. Coloca las tripas al lado de la tabla y no permite que Diinna las tire: son azules, rojas y translúcidas.
En su lugar, las arroja al fuego y contempla cómo chisporrotean hasta disolverse.
Usa las pinzas de colmillos de morsa de papá para sacar las espinas más finas del pescado y, cuando termina, lo cocina de inmediato, aunque lo mejor sería ahumarlo. Quiere comérselo ahora, cuando todavía está fresco y recuerda lo que se siente al sostenerlo vivo entre las palmas de las manos.
Mamá la mira desde la cama y frunce el ceño con cierta desaprobación. No prueba el pescado, no come nada esa noche. No le pregunta a Maren cómo le ha ido en el barco, ni le dice que está orgullosa. Se da la vuelta en la cama y finge dormir.
Como siempre, Maren sueña con la ballena. Tiene sal en la boca y los brazos tensos por el esfuerzo. Pero la ballena no está varada, sino que nada y, aunque es negra y tiene cinco aletas, no siente miedo. Se acerca a ella; está caliente como la sangre.