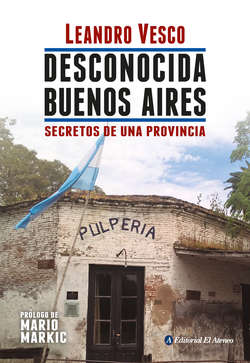Читать книгу Desconocida Buenos Aires - Leandro Vesco - Страница 10
López Lecube, su iglesia y su enfermera en un mar de soledad
ОглавлениеLa fe y la poesía pueden describir esta postal. Aquí las palabras han hallado su límite. López Lecube es un lugar único, la belleza de su solitaria iglesia en medio de un océano de pampa es indescriptible. Alta, misteriosa e irreal, este monumento religioso que nació por una promesa es un ícono para toda una región excedida de espacio. Hay que venir hasta aquí para conocer el lenguaje callado, pero clamoroso de la soledad. Estamos en el Finisterre bonaerense, donde aún muy pocos son los que se animan a mirar de frente a este horizonte indomable.
La historia de la iglesia y el posterior pueblo de López Lecube bien podría ser el guion de una película. Vamos a situarnos en 1880, al sur del partido de Puan. Si hoy es un lugar solitario, hace más de un siglo era una Tierra Incógnita. Ramón López Lecube era un estanciero que había elegido este territorio para asentarse; entonces el concepto de límite no existía, el indio y el hombre blanco lo disminuían o agrandaban a voluntad de lucha. Una mañana don Ramón estaba recorriendo sus tierras cuando su criado, un inglés llamado Edgardo Graham, vio una polvareda en el horizonte. “¡Es un malón, don Ramón!”, le advirtió a su patrón. Sin tener mucho tiempo para reaccionar, decidieron esconderse en unas vizcacheras y cubrirse de tierra. Los caballos las eludieron por temor a caerse, y el tropel de indios pasó de largo. Ramón salió de su escondite y, en el lugar donde había estado su criado, halló un camino de sangre: no estaba. Así fue como, según cuenta la mitología rural, levantó la mirada al cielo y prometió que si salía vivo de ese entuerto levantaría una iglesia en honor a Nuestra Señora del Carmen, de la que era devoto. Fue así que pasó. El lugar en donde hoy está la iglesia de López Lecube es donde se escondió aquella vez.
“Muchos me preguntan: ¿por qué hacer una iglesia en medio de la nada? Porque acá pasó la historia”, se pregunta y se responde con sinceridad Raúl Ángel Gabella. Nació en Pelicurá, pero se casó con María Eva Larralde, que sí vio la luz por primera vez en López Lecube. Ambos recuerdan y dan vida a esta soledad que emana de un caserío establecido en la pradera. “La iglesia se inauguró en 1913, pero se comenzó en 1900. López Lecube donó tierras para que pasara el tren y la estación se construyó en 1906. Gran parte de los materiales se trajeron desde el puerto de Ingeniero White, en carreta”. La construcción de la iglesia atrajo a los colonos; a cada familia se le daba un pedazo de tierra. Entonces estaba todo por hacerse, y se hizo. Las casas, tímidamente, rodearon la iglesia. Cuando estuvo terminada, López Lecube trajo docentes y utilizó una de las galerías del templo para fundar la primera escuela del pueblo. La voluntad de un solo hombre determinó la historia de una región.
“Había panadería, comercios, mucha gente trabajaba en el ferrocarril y en el campo. Se necesitaba mucha mano de obra, la escuela tenía que dar clases de mañana y tarde por la cantidad de alumnos. Acá en el pueblo teníamos todo, no hacía falta salir”, recuerda Eva. Este maravilloso lugar, bendecido por una paz que se huele en el aire, cayó en el olvido como tantos otros en el mapa, pero nunca dejó de irradiar un halo de mística rural. Pasa algo en López Lecube que solo la fe, la poesía y seguramente la pintura podrían explicarlo. Llegar por la ruta provincial 76, en este tramo de ripio, y de repente ver la iglesia con las sierras a lo lejos y un camino rural que oficia como meridiano, impacta.
El pequeño pueblo tiene treinta habitantes, y es el escenario de una historia de recuperación que contagia buenos presagios. Este es el lugar que eligió Andrea Ferreyra para trabajar, una enfermera que, así como López Lecube, decidió cambiar el destino de este rincón del mapa bonaerense. Estudió enfermería, el oficio de las personas que quieren ayudar, con un claro objetivo: poder ejercer en este pueblo. Lo logró, como tantas otras cosas. Ella misma restauró una vieja tapera y la convirtió en la sala sanitaria. Como el pueblo no tenía plaza, se le ocurrió hacer una, y la hizo. Atiende a los vecinos, y hasta les hace mandados con un viejo catango que pincha cubiertas cada dos por tres. Así y todo, Andrea contempla el paisaje, la iglesia, las sierras, el monte y el camino largo que se pierde en el horizonte, y afirma: “Hallé mi lugar en el mundo”. Esta mujer está cambiando la historia de este pueblo que se formó por una promesa.
Andrea vive en Felipe Solá, a unos kilómetros de López Lecube; para que se entienda, este entorno es de absoluta soledad. Aquí la vía de comunicación es la ruta provincial 76, que cuando llueve se complica. Todos los días, varias veces, hace el trayecto de Solá a Lecube. Este camino transita por el corazón de una tierra en silencio que cruza ruinas de viejos parajes, un puente, las vías de un tren que pasa cargado de cereal y donde los cardos rusos vuelan por la acción del viento, fuerte y fresco. Son diez los kilómetros que separan a un pueblo del otro. Andrea tiene una misión en el mundo: ayudar a la gente que ha elegido quedarse en López Lecube, a cuya tierra se aferra un grupo de almas.
“Hay algo dentro de mí que me hace poner muy mal cuando no vengo. Aunque no tenga nada que hacer, yo abro todos los días la sala sanitaria”. La historia de su presencia en este solar es una señal de aquellas que tejen y destejen los destinos. Necesitaba darle un cambio a su vida, quería ser útil en López Lecube y les dijo a las autoridades municipales: “Yo voy a estudiar enfermería con una sola condición: que me den la sala sanitaria de Lecube”. La miraron con asombro, porque en el pueblo no existía ninguna sala, pero a Andrea no le importó. Estudió, se recibió y llegó a Lecube, donde posó sus ojos sobre una tapera tapada de tamariscos y pastizales. “Me costó sacarle las arañas, pero la limpié toda; también me ayudó mi madre”. En pocas semanas el pueblo ya tenía sala sanitaria.
Como suele pasar con las personas que se rigen con las leyes del corazón, no recibe el reconocimiento que debiera, pero tampoco lo busca. Nadie le paga el combustible que usa para hacer trámites para los pobladores de Lecube ni los autos que ha roto en esos caminos desolados donde pinchar una goma o partir un tren delantero es algo de todos los días. “Me quedé encajada y rompí las correas”, detalla su último percance. Estos caminos se transforman en trampas para los autos que no están preparados para el barro. A pesar de esto, más vale maña que fierros, y con los años se aprende a domar las piedras. “Yo sé dónde están los pozos y las toscas más grandes”, se enorgullece.
Esta enfermera tiene algo de consagración. Su pueblo es como un núcleo al que debe pertenecer y cuidar. La iglesia Nuestra Señora del Carmen, que todo lo mira desde su imponente altura, contiene la soledad de quienes se animan a este Edén silencioso. “No sé si la Virgen hace milagros, pero yo me siento bien estando cerca de la iglesia”, repite Andrea. Sus enemigos son los bichos, algunas arañas y la yarará, hija de mandinga. Hace poco tuvo un vecino con problemas cardíacos, pero logró salvarlo. Para asegurarse una red de ayuda, le pidió gentilmente a la escuela que le diera el teléfono semipúblico que tenían allí y Andrea lo ha puesto en la entrada de la sala. “Ahora todos pueden recibir llamadas y llamar”. Estas pequeñas victorias pueden ayudar a salvar vidas en esta pampa indomable. La escuela tiene como patio toda la pradera y dentro de una vitrina guarda un meteorito, que, según los mayores, cayó cerca hace muchos años.
Hay una energía, como si fuera una mano que acaricia la espalda, que se siente no bien se entra al pueblo por la polvorienta ruta 76, pasando la escuela y la estación de tren, hoy vacía y muda. El caserío se desenvuelve tímido hasta finalizar a los pies del monumento religioso. Andrea tuvo una idea: “Yo sé que todo esto es muy bello, pero quiero que todos puedan ver esta belleza”. Así fue como pasó nuevamente a la acción directa. Al pueblo le faltaba una plaza, así que un día se puso ropa gastada y fue a visitar algunos vecinos. Desmalezaron el lugar, plantaron árboles e instalaron juegos para los niños; sin mucha alharaca, en pocos días el pueblo tuvo plaza. “Ahora estoy por poner un lugar para fogones, para que la gente pueda ver el paisaje mientras hace un asado”.
La gente del pueblo, algún que otro perro y las palomas se turnan para caminar por las calles. El viento trae un latir de historias. La ruta 76 a veces presenta algún que otro auto que llega con visitantes para conocerlas. La solitaria iglesia, Andrea y los treinta habitantes esperan a los peregrinos.