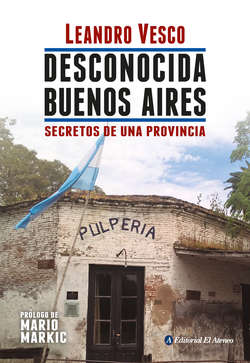Читать книгу Desconocida Buenos Aires - Leandro Vesco - Страница 16
Vela, el pueblo que Soriano eligió para escribir
ОглавлениеEl pasacalle de un pastor que promete un día de bendición es lo primero que se ve cuando se entra a Vela. Un bulevar empedrado y las esquinas que parecen sacadas de la imaginación de Cordaro hacen del pueblo un sitio especial, con su plaza con árboles añosos y monumentos. Frente a esta, la sucursal de un banco y autos que pasan lentamente por badenes profundos mientras sus conductores hablan entre ellos, vecinos que cruzan las calles y se saludan y muchos comercios con carteles llamativos. María Ignacia se llama el pueblo; al fondo, la estación ferroviaria es conocida por Vela: para simplificar, se unieron nombres y apellido, y así es hoy un pueblo con garbo y sobrados antecedentes de bohemia. Osvaldo Soriano caminó por sus calles y respiró su noche como ninguno: vivía en las horas en que la Luna domina el cielo y muchos lo recuerdan caminando solo, ensimismado, por las animosas y nobles calles adoquinadas. Algunos se acuerdan de él como un hombre raro que se quedaba largas horas escribiendo en el bar mientras tomaba caña.
Soriano ficcionalizó a Vela en sus libros. No habrá más penas ni olvido sucede aquí, y los lectores de esta novela pueden reconocer algunas calles en sus páginas. La identidad del pueblo, que es la típica de cada pequeña localidad bonaerense, se siente en cada esquina. De alguna manera, es un pueblo de novela por cuyas veredas sobrevuelan las sombras de personajes que se han escapado de páginas inolvidables.
Don Rivero atiende el bar Tito, frente a la estación, en los suburbios del pueblo, y señala dónde acostumbraba sentarse a escribir Soriano: “Pedía caña, era el último en irse”, recuerda en forma telegráfica este hombre de ochenta años. La visión irradia nostalgia. No debe de existir un mejor lugar para escribir. Don Rivero hace cincuenta años que atiende el bar, pero es crítico ante nuestra visita. Llegamos a las 13.05. “Cierro a las una, mis clientes saben que tienen que venir antes”. Con cierto aire marcial y preocupado por el tuco que está haciendo, nos cierra la puerta con atildada generosidad. Todos deben respetar la hora del almuerzo y, más allá, el agujero negro de la siesta.
Vela llegó a tener seis mil habitantes, pero no se habrían aburrido porque en su época de gloria supieron convivir cincuenta bares y cinco cabarets. “No te alcanzaba el día para ir a todos los boliches”, nos cuenta Julio, dueño de uno de los pocos que han quedado, El Pulpo. Su abuelo escapó de la Guerra Civil española y halló en Vela un lugar ideal para vivir. “Acá todos tenemos la costumbre del bar, todo se corta a las doce para tomar un aperitivo, pero a la noche es mayor la actividad”. Julio atiende a sus clientes con placer, nació para esto. Su padre fue don Tito Alegre, dueño del famoso bar adonde iba Soriano. Los autos paran y dejan el motor en marcha para pedirle a Julio un vermut al paso. Se siente una despreocupada sensación de que en el pueblo nadie está nervioso, la bohemia moviliza la comunidad. Uno de los clientes señala a un parroquiano, y cuenta que tiene un apodo: “Fórmula 1: tiene motor de cinco litros”. Algunos de atrás festejan la victoria de un equipo de fútbol local y hablan de un empleado de un comercio que atiende con algunas copas de más. El pueblo a la hora meridiana del almuerzo es un ir y venir de chistes y chismes, pero con buenas costumbres. Hay buena gente en Vela que se toma la vida con paciencia y contemplación.
“Se hace costumbre vivir acá”, cuenta Julio. Son las dos de la tarde y ya no queda nadie en las calles. Parece un pueblo fantasma, pero hay un refugio adonde ir: este vecino nos lleva al único comedor abierto, que comete la insurgencia de atender durante la siesta. Se trata del Kiosko del Corcho. A simple viste es un lugar común con el mobiliario que distingue a estos comercios, surtidos de golosinas, galletitas y cigarrillos, pero detrás de una heladera exhibidora está el comedor. La contraseña es simple y se resuelve en un pequeño diálogo:
–¿Qué hiciste?
–Ravioles con estofado.
–Dale.
El comedor es un improvisado espacio entre el fondo del kiosko y el living de la casa del propio Corcho. Tiene cuatro mesas pequeñas con manteles de plástico con cuadrados rojos y blancos: parece un cuadro costumbrista. A un costado está la cocina de la casa, de donde sale un aroma majestuoso. En un rincón, una televisión muestra noticias capitalinas. Pudiendo ser un lugar sin estilo, no lo es; algo en este cubículo gastronómico nos devuelve la sospecha de que es uno de esos espacios en donde se cocina como antes. Corcho saluda como un verdadero maître criollo, vuelve a mencionarnos el menú. El aroma de la salsa podría detener hasta la guerra más sangrienta, es literalmente delicioso. Corchito, el hijo, nos trae los platos y se queda hasta que probamos. ¡Sin palabras! Una música de fondo acompaña. Julio se queda y cuenta los secretos e historias del pueblo, una lectura que se hace de la obra de Soriano en el bar Tito, la próxima Fiesta del Dulce de Leche y su cansancio de vivir de noche.
Cuando Soriano escribía en el pueblo, era otro mundo. La gente que vivía aquí estaba aislada de las noticias porteñas, y sus personajes, más aquellos literarios, al igual que su realidad, eran poco conocidos. Por eso el Gordo tuvo tanta libertad para sentarse y pasar desapercibido. “Cuando nos dimos cuenta de quién era, estaba muerto”, reflexiona Corcho y resume de forma natural la costumbre argentina de reconocer a los escritores cuando ya no están entre nosotros.