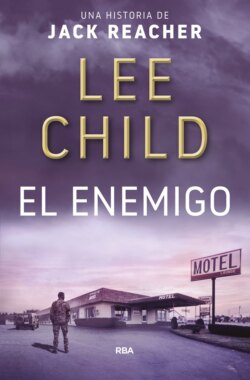Читать книгу El enemigo - Lee Child - Страница 10
6
ОглавлениеOímos a alguien que arrastraba los pies y, bastante rato después, nuestra madre abrió la puerta.
—Bonsoir, maman —le dijo Joe.
Yo me limité a mirarla.
Estaba muy delgada, muy gris, muy encorvada y parecía que tuviera cien años más que la última vez que la había visto. Llevaba una escayola grande, larga, pesada en la pierna izquierda y se apoyaba, o más bien se aferraba, a un andador de aluminio. Tenía las manos huesudas, con venas y tendones muy marcados. Temblaba. Su piel parecía traslúcida. Solo los ojos estaban igual que como los recordaba: azules, alegres y risueños.
—¡Joe... y Reacher!
Siempre me había llamado por el apellido. Nadie recordaba la razón. Puede que hubiera sido yo quien lo empezara, de niño. Luego, ella debió de continuar, tal y como hacen las familias.
—Mis niños. ¡Miraos!
Hablaba despacio y se quedaba sin aliento, pero su sonrisa era de verdadera felicidad. Nos acercamos y la abrazamos. Estaba fría y parecía frágil, insustancial. Como si pesara menos que el andador de aluminio.
—¿Qué ha sucedido? —le pregunté.
—Pasad, pasad. Poneos cómodos.
Dio la vuelta con el andador, haciendo movimientos cortos y torpes, y empezó a recorrer el pasillo arrastrando los pies. Resollaba. Entré el primero. Joe cerró la puerta y me siguió. El pasillo era estrecho, pero de techo muy alto, y acababa en un salón con el suelo de madera, sofás y paredes blancos, y espejos. Mi madre se abrió paso hasta uno de los sofás, le dio la espalda poco a poco y se dejó caer en él. Tuve la impresión de que se hundía en sus profundidades.
—¿Qué ha sucedido? —insistí.
No respondía. Apartaba la pregunta con un movimiento impaciente de la mano. Joe y yo nos sentamos el uno al lado del otro.
—Vas a tener que contárnoslo.
—Hemos venido hasta aquí —comentó Joe.
—Creía que veníais de visita.
—No nos vengas con esas.
Se quedó mirando un punto de la pared.
—No es nada.
—Pues no lo parece.
—Digamos que no elegí bien el momento.
—¿A qué te refieres?
—A que no tuve suerte.
—¿Con qué?
—Me atropelló un coche. Me rompió la pierna.
—¿¡Dónde!? ¿¡Cuándo!?
—Hace dos semanas. Al salir de casa, aquí mismo, en la avenida. Estaba lloviendo y llevaba un paraguas que no me dejaba ver bien. Fui a cruzar y, aunque el conductor me vio y frenó, el pavé estaba mojado y el coche patinó hasta alcanzarme, muy despacio, como a cámara lenta, pero me quedé paralizada. No podía moverme. Noté cómo me golpeaba en la rodilla, con suavidad, como un beso... pero me rompió el hueso. Dolía muchísimo.
Recordé al tipo del aparcamiento del club de estriptis de Bird retorciéndose en un charco aceitoso.
—¿Por qué no nos lo contaste? —le preguntó mi hermano.
No respondió.
—Pero se curará, ¿no?
—¡Por supuesto! ¡No es nada!
Joe me miró.
—¿Y qué más? —le pregunté.
Siguió mirando a la pared y volvió a hacer el gesto desdeñoso con la mano.
—¿Qué más? —insistió Joe.
Me miró a mí y, después, lo miró a él.
—Me hicieron una radiografía. Según ellos, soy vieja. Según ellos, las viejas que se rompen huesos corren el riesgo de pillar una neumonía. Porque estamos tumbadas y no nos movemos, y los pulmones se nos pueden encharcar e infectar.
—¿Y?
No dijo nada.
—¿Tienes neumonía? —le pregunté.
—No.
—Entonces ¿qué ha pasado?
—Lo encontraron. Con los rayos X.
—¿Qué encontraron?
—Que tengo cáncer.
Ninguno de los tres dijo nada durante un largo rato.
—Pero tú ya lo sabías —le dije.
Me sonrió de la misma manera que hacía siempre.
—Sí, cariño, lo sabía.
—¿Hace cuánto?
—Hace un año.
Ninguno de los tres dijo nada.
—¿Qué tipo de cáncer? —le preguntó Joe.
—Ahora, de todos los que hay.
—¿Se puede tratar?
Sacudió la cabeza.
—¿Podría haberse tratado?
—No lo sé. No lo he preguntado.
—¿Cuáles fueron los síntomas?
—Dolores de estómago. Perdí el apetito.
—Y luego, ¿se extendió?
—Ahora me duele todo. Lo tengo en los huesos. Y esta maldita pierna no ayuda.
—¿Por qué no nos lo dijiste?
Se encogió de hombros. Muy francesa, muy femenina, muy obstinada.
—¿Qué queríais que os dijera?
—¿Por qué no fuiste al médico?
Pasó un rato antes de que respondiera.
—Estoy cansada.
—¿De qué? —le soltó Joe—. ¿De la vida?
Sonrió.
—No, Joe, me refiero a que estoy cansada. A que es tarde y a que me gustaría irme a la cama. Ya hablaremos más mañana. Os lo prometo. No nos enroquemos en esto ahora.
Dejamos que se fuera a la cama. Qué íbamos a hacer. No teníamos alternativa. Era la mujer más tozuda del mundo. Encontramos algo de comer en la cocina. Nos había preparado unas provisiones. Estaba claro. La nevera estaba llena del tipo de productos que no interesarían a una mujer sin apetito. Comimos paté y queso, hicimos café y nos sentamos a su mesa para beberlo. Cinco pisos más abajo, la avenue Rapp seguía estando tranquila, en silencio, desierta.
—¿Qué opinas? —me preguntó Joe.
—Creo que está muriéndose. Que, al fin y al cabo, es por lo que hemos venido.
—¿Crees que conseguiremos que se lo trate?
—Es tarde. Sería una pérdida de tiempo. Además, jamás conseguiremos convencerla. Nadie ha conseguido que hiciera nada que ella no quisiera.
—Pero ¿por qué no ha querido?
—No lo sé.
Me miró.
—Es una fatalista —le dije.
—Solo tiene sesenta años.
Asentí. Tenía treinta cuando me tuvo y cuarenta y ocho cuando dejé de vivir en dondequiera que acabáramos de establecer nuestro hogar cuatro días antes. Con aquella edad, parecía más joven que yo cuando tenía veintiocho. Hacía un año y medio que no la veía. Había hecho escala en París un par de días cuando me dirigía desde Alemania a Oriente Medio. La había visto bien. Muy bien, de hecho. Por aquel entonces, hacía unos dos años que se había quedado viuda y, como sucede con mucha gente, ese umbral de los dos años había sido un punto de inflexión. Por aquel entonces, me había parecido una persona a la que le quedaba mucha vida.
—¿Por qué no nos lo diría? —me preguntó Joe.
—No lo sé.
—Ojalá lo hubiera hecho.
—Cosas que pasan.
Asintió.
Había puesto sábanas y toallas limpias en el cuarto de invitados y flores frescas en los jarrones de porcelana de las mesitas. Era una habitación pequeña y olorosa en la que solo cabían dos camas gemelas. Me la imaginé peleándose con el andador, con los edredones, haciendo las camas, dejándolo todo perfecto.
Mi hermano y yo no hablamos más. Colgué el uniforme en el armario y me lavé en el cuarto de baño. Programé el reloj de mi cabeza para las siete de la mañana, me metí en la cama y me quedé una hora mirando el techo. Luego, cerré los ojos y me dormí.
Me desperté exactamente a las siete. Joe ya se había levantado. Puede que no hubiera conseguido dormir. Puede que estuviera acostumbrado a un estilo de vida más regular que el mío. Puede que el jet lag le produjese mayor malestar que a mí. Me duché, saqué unos pantalones de campaña y una camiseta del petate y me los puse. Encontré a Joe en la cocina. Estaba haciendo café.
—Mamá sigue dormida —me comentó—. La medicación, probablemente.
—Voy a por el desayuno.
Me puse el abrigo y recorrí la manzana que había hasta una pastelería que conocía en la rue Saint Dominique. Compré cruasanes y pain au chocolat, y los llevé a casa en una bolsa encerada. Mi madre seguía en su habitación cuando llegué.
—Está suicidándose —me soltó Joe—. No podemos permitírselo.
No dije nada.
—¿¡Qué!? ¿¡Acaso no la detendrías si se pusiera una pistola en la sien!?
Me encogí de hombros.
—Ya se la ha puesto. Y apretó el gatillo hace un año. Llegamos tarde. Se aseguró de que así fuera.
—¿Por qué?
—Tendremos que esperar a que nos lo explique.
Cosa que hizo a lo largo de una conversación que duró casi todo el día, aunque no de manera continuada. Empezó en el desayuno. Salió de su dormitorio, duchada y vestida, y con un aspecto tan bueno como el que puede tener una persona que padece un cáncer terminal, tiene una pierna rota y necesita un andador de aluminio para caminar. Hizo más café y puso los cruasanes en una fuente de porcelana, tras lo que nos sirvió de forma bastante formal en la mesa. La manera en que se hizo cargo de la situación provocó que mi hermano y yo retrocediéramos en el tiempo. Nos redujimos de tamaño hasta convertirnos en chiquillos delgaduchos, mientras que ella floreció hasta volver a ser la matriarca que había sido en su día. Las esposas de militares que, además, son madres, tienen una vida dura; algunas consiguen manejar la situación y otras, no.A ella nunca se le había escapado de las manos. El lugar al que destinaban a mi padre enseguida se convertía en un hogar. Y era ella quien se encargaba de que así fuera.
—Nací a trescientos metros de aquí —nos dijo—. En la avenue Bosquet.Veía Les Invalides y la École Militaire desde la ventana. Tenía diez años cuando llegaron los nazis. Me pareció que era el fin del mundo. Tenía catorce cuando se marcharon. Pensé que empezaba uno nuevo.
Mi hermano y yo permanecíamos callados.
—Desde entonces, cada día ha sido un regalo. Conocí a vuestro padre, os tuve a vosotros, he visto mundo. Yo diría que no me queda ningún país por conocer.
Seguimos sin decir nada.
—Soy francesa. Vosotros, estadounidenses. Nos separa un mundo. Cuando un estadounidense enferma, se encoleriza. ¿¡Cómo será posible que le haya pasado a él!? Tiene que corregir el fallo enseguida, de inmediato. Los franceses, en cambio, entendemos que, primero vives y, después, mueres. No hay por qué enfadarse. Así es como ha sido desde el principio de los tiempos. Tiene que suceder, ¿no lo entendéis? Si la gente no muriera, ¡a estas alturas el mundo estaría abarrotado!
—La cuestión es cuándo mueres —le dijo Joe.
Ella asintió.
—Sí, así es —convino—. Mueres cuando te llega la hora.
—Eso es muy pasivo.
—No, Joe, es realista. Consiste en elegir las batallas. Claro, las cosas que no son graves las curas. Si tienes un accidente, te ponen unos vendajes. Ahora bien, algunas batallas no puedes ganarlas. No creáis que no consideré este asunto con sumo cuidado. Leo libros. Hablo con mis amigos. Se ha demostrado que la tasa de éxito después de empezar a sentir los síntomas es muy baja. Cinco años para el diez por ciento, para el veinte por ciento. ¿Y para qué? Y eso, claro está, después de recibir unos tratamientos muy agresivos.
«La cuestión es cuándo mueres».
Nos pasamos la mañana dándole vueltas a la cuestión planteada por Joe. Hablamos de ello largo y tendido; desde un punto de vista, desde otro. Las conclusiones, no obstante, siempre eran las mismas: «Algunas batallas no puedes ganarlas». Y se convirtió en una cuestión polémica, porque era una conversación que deberíamos haber tenido hacía un año. Ya no tenía sentido.
Joe y yo comimos. Nuestra madre, no. Esperé a que mi hermano hiciera la siguiente pregunta obvia. Estaba en el aire. En un momento dado, la hizo. Joe Reacher, treinta y dos años de edad, metro noventa y ocho de estatura, cien kilos de peso, graduado en West Point, una especie de pez gordo del Departamento del Tesoro, puso las manos sobre la mesa y miró a nuestra madre a los ojos.
—¿No vas a echarnos de menos?
—Pregunta equivocada —le respondió—. Estaré muerta. No echaré de menos a nadie. Seréis vosotros quienes me echéis de menos a mí. Igual que echáis de menos a vuestro padre. Como yo. A él, a mi padre y a mi madre. Y a mis abuelos. Es parte de la vida, echar de menos a los muertos.
No dijimos nada.
—Tú, lo que quieres decir, es otra cosa. Lo que quieres decir es que cómo puedo abandonaros. Me estás preguntando si ya no estoy preocupada por vosotros. Si no quiero saber qué es de vosotros. Si he perdido el interés en vosotros.
No dijimos nada.
—Y lo comprendo. De verdad. No creas que no me hago esas preguntas. Es como salir del cine cuando estás viendo una película con la que estás disfrutando. Que te obliguen a salir, vamos. Eso es lo que me preocupa, que nunca sabré cómo termina. Nunca sabré lo que os pasó al final, lo que fue de vuestra vida. Al principio, eso lo odiaba, pero acabé dándome cuenta de que, como es evidente, iba a tener que salir de la película antes o después. Es que nadie vive eternamente. Nunca iba a saber lo que era de vuestra vida. De su final. Ni siquiera en la mejor de las circunstancias. Cuando me di cuenta de ello, dejó de importarme tanto. Sea cuando sea, siempre será una fecha arbitraria. Siempre me quedaré con ganas de más.
Se quedó callada unos instantes.
—¿Cuánto te queda? —le preguntó Joe.
—No mucho.
No dijimos nada.
—Ya no me necesitáis. Sois mayorcitos. Mi labor ha terminado. Es natural, es lo bueno. Es la vida. Así que dejadme marchar.
Para las seis de la tarde lo habíamos hablado todo. De hecho, llevábamos una hora sin decir nada. Entonces, mi madre se incorporó.
—Vamos a cenar —nos dijo—. Vayamos al Polidor, el que está en la rue Monsieur le Prince.
Pedimos un taxi y nos llevó hasta el Odéon. Desde allí, caminamos. Así lo quería ella. Llevaba un abrigo y se apoyaba en nuestros brazos. Se movía despacio y con torpeza, pero me pareció que disfrutaba del paseo. La rue Monsieur le Prince está entre el boulevard Saint Germain y el boulevard Saint Michel, en el Sixième. Yo diría que bien podría ser la calle más parisina de toda la ciudad. Estrecha, diversa, un tanto sórdida, flanqueada por altas fachadas revocadas, a reventar de gente. El Polidor es un viejo restaurante, muy famoso. Allí ha comido todo tipo de gente: sibaritas, espías, pintores, fugitivos, policías, ladrones.
Los tres pedimos lo mismo: chèvre chaud, porc aux pruneaux y dames blanches. Pedimos un vino tinto bueno. Mi madre ni comió, ni bebió. Se limitó a observarnos. Se le veía el dolor en la cara. Mi hermano y yo comimos tímidamente. Ella hablaba solo del pasado. Pero no lo hacía con tristeza. Revivía los buenos tiempos. Se reía. Le pasó el pulgar a Joe por la cicatriz de la frente y me riñó por habérsela puesto allí hacía tantísimos años, que era algo que siempre hacía.Yo me levanté el puño de la camisa, como hacía siempre, y le enseñé dónde me había clavado él, para vengarse, el formón. A él también lo regañó. Habló de los trabajos que habíamos hecho para ella en el colegio. Habló de las fiestas de cumpleaños que habíamos celebrado en desalentadoras bases militares perdidas en mitad de la nada, ya fuera en sitios calurosos o gélidos. Habló de nuestro padre, de cómo lo había conocido en Corea, de que se había casado con él en Holanda, de sus extraños modales, de los dos ramos de flores que le había regalado en los treinta y tres años que habían estado juntos, uno cuando dio a luz a Joe y el otro cuando me dio a luz a mí.
—¿Por qué no nos lo contaste hace un año? —le preguntó Joe.
—Ya sabéis por qué.
—Porque nos habríamos opuesto —respondí yo.
Ella asintió.
—Era una decisión que me correspondía tomar a mí.
Bebimos café y Joe y yo fumamos un cigarrillo. El camarero nos trajo la cuenta y le pedimos que llamara a un taxi. Volvimos a la avenue Rapp en silencio. Nos fuimos a la cama sin decir gran cosa.
El cuarto día de la nueva década me desperté temprano. Oí a Joe en la cocina, hablando en francés. Fui y lo encontré con una mujer. Era joven y briosa. Tenía el pelo corto y limpio y los ojos luminosos. Me explicó que era la enfermera privada de nuestra madre y que sus servicios estaban incluidos en los términos de una antigua póliza de seguros. Me explicó que venía siete días a la semana pero que no había venido el anterior porque nuestra madre se lo había pedido. Me explicó que nuestra madre había querido pasar el día a solas con nosotros. Le pregunté cuánto tiempo al día pasaba con ella y respondió que se quedaba tanto tiempo como nuestra madre la necesitase. Me explicó que la póliza de seguros cubría las veinticuatro horas del día, incluido ese momento en que sería tan necesaria y que, a su entender, no tardaría en llegar.
La joven de los ojos luminosos se marchó y yo volví al cuarto de invitados, me duché e hice el petate. Joe vino y se quedó mirando mientras lo hacía.
—¿Te marchas?
—Ambos nos marchamos. Ya lo sabes.
—Deberíamos quedarnos.
—Hemos venido. Era lo que ella quería. Ahora, quiere que nos vayamos.
—¿Tú crees?
Asentí.
—Lo de ir anoche al Polidor lo hizo para despedirse. Quiere que la dejemos en paz.
—¿Y serás capaz?
—Es lo que ella quiere. Se lo debemos.
Volví a comprar el desayuno en Saint Dominique y lo comimos acompañado de boles de café, a la francesa, los tres juntos. Mi madre se había puesto sus mejores galas y se comportaba como una mujer que está en forma pero que tiene el inconveniente temporal de haberse roto la pierna. Debió de costarle mucho, pero supuse que así es como quería que la recordáramos. Nos servimos el café y nos pasamos esto y aquello mientras desayunábamos. Con educación. Fue un desayuno muy civilizado. Como los de hacía mucho tiempo. Como un viejo ritual de familia.
Luego, revivió otro. Hizo una cosa que había hecho diez mil veces a lo largo de nuestra vida desde el momento en que fuimos lo bastante mayores como para tener nuestra propia individualidad. Se levantó de la silla con esfuerzo, se acercó a Joe por detrás y le puso las manos en los hombros. Luego, se inclinó y le dio un beso en la mejilla.
—¿Qué es lo que no tienes que hacer, Joe?
Mi hermano no respondió. Nunca lo hacía. Nuestro silencio era parte del ritual.
—No tienes que resolver todos los problemas del mundo. Solo algunos. Los hay para dar y tomar.
Después, le dio otro beso en la mejilla. Dejó apoyada una mano en el respaldo de su silla, puso la otra en el de la mía y se situó detrás de mí. Oí su aliento entrecortado. Me besó en la mejilla. Luego, como había hecho durante tantos años, me puso las manos en los hombros y los midió de lado a lado. Era una mujer pequeña y le fascinaba que su bebé se hubiera convertido en un gigante.
—Tienes la fuerza de dos muchachos normales.
Entonces venía mi pregunta personal.
—¿Qué piensas hacer con ella?
No respondí. Nunca lo hacía.
—Vas a hacer las cosas como Dios manda.
Luego, se inclinó y me besó en la mejilla otra vez.
«¿Será esta la última vez?».
Nos marchamos media hora después. Nos abrazamos fuerte y durante largo rato en la puerta y le dijimos que la queríamos, ella dijo que también nos quería y que siempre nos había querido. La dejamos allí, de pie, y bajamos en el pequeño ascensor, desde el que emprendimos el largo camino hasta la place de l’Opéra para coger el autobús del aeropuerto. Teníamos los ojos llenos de lágrimas y preferimos no hablar. Mis medallas no significaban nada para la muchacha que nos atendió en el mostrador del RoissyCharles de Gaulle. Nos sentó en la parte de atrás del avión. Cuando llevábamos la mitad del viaje, cogí Le Monde y leí que habían encontrado a Noriega en Ciudad de Panamá. Una semana atrás, yo solo vivía para aquella misión. Ahora, apenas la recordaba. Dejé el periódico e intenté mirar hacia delante. Intenté recordar adónde se suponía que iba y qué se suponía que debía hacer una vez que llegara. No me acordaba. Y no sabía lo que iba a pasar. De lo contrario, me habría quedado en París.