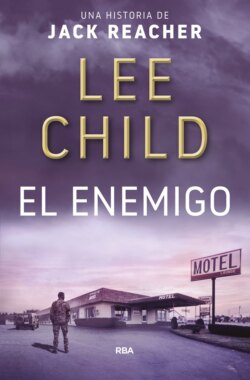Читать книгу El enemigo - Lee Child - Страница 7
3
ОглавлениеLa mujer muerta tenía el pelo largo y gris. Vestía un elaborado camisón de franela blanco. Estaba tendida de costado. Tenía los pies cerca de la puerta del estudio. Estaba despatarrada, con brazos y piernas dispuestos de tal manera que parecía como si estuviera corriendo. Por debajo de su cuerpo sobresalía una escopeta. Tenía hundido un lado de la cabeza. Vi sangre y sesos en el pelo. Y un charco de sangre sobre el suelo de roble. Oscura y pegajosa.
Salí al pasillo y me detuve como a algo más de medio metro de ella. Me acuclillé y le tomé la muñeca. Estaba muy fría. No tenía pulso.
Permanecí acuclillado. Presté atención. No se oía nada. Estiré el cuello y le miré la cabeza. Le habían golpeado con algo duro, pesado. Un solo golpe, pero no había sido necesario más. La herida tenía la forma de una trinchera. Tenía algo más de dos centímetros de ancho y poco más de diez de largo. La habían golpeado desde la izquierda y de arriba abajo. La mujer miraba hacia la parte de atrás de la casa. Hacia la cocina. Miré a mi alrededor, le solté la muñeca, me puse de pie y entré en el despacho. Casi todo el suelo estaba cubierto por una alfombra persa. Una vez encima de ella, me detuve e imaginé que oía pasos, silenciosos pero nerviosos, que procedían del pasillo; pasos que se dirigían hacia mí. Imaginé que aún llevaba la palanca que había usado para forzar la cerradura. Imaginé que la balanceaba cuando el objetivo entraba en mi campo de visión, camino de la cocina.
Miré hacia abajo. Había una raya de sangre y pelo en la alfombra. El asesino había limpiado en ella la palanca.
En la habitación no había nada movido de sitio. Era un espacio impersonal. Daba la sensación de que lo hubieran incluido en la casa porque alguien les hubiera dicho que una casa ha de tener un estudio, no porque lo necesitasen. El escritorio no estaba preparado para trabajar en él, porque estaba lleno de fotografías con marcos de plata. Aunque había menos de las que cabría imaginar para dos personas casadas hacía tantísimos años. En una de ellas aparecían el hombre muerto del motel y la mujer muerta del pasillo, juntos, con las caras del monte Rushmore borrosas al fondo. El general Kramer y señora de vacaciones. Él era mucho más alto que ella. Parecía fuerte y vigoroso. En comparación, ella parecía menuda.
Había otra fotografía en la que aparecía Kramer uniformado. Tenía varios años de antigüedad. El hombre estaba de pie en lo alto de unas escaleras, a punto de subir a un transporte aéreo C-130. Era una fotografía en color. Su uniforme era verde y el avión, marrón. Sonreía y saludaba con la mano. Supuse que se dirigía a recibir su primera estrella de mando. Había una segunda fotografía, casi idéntica pero algo más nueva. Kramer, en lo alto de la escalerilla de un avión, vuelto hacia la cámara y sonriendo, saludando con la mano. Supuse que se dirigía a recibir su segunda estrella de mando. En ambas imágenes llevaba la misma maleta para trajes, de lona verde, que había visto bien guardada en el armario del motel. Y, por encima de ella, en ambas imágenes, llevaba bajo el brazo un maletín de lona a juego.
Salí al pasillo. Presté cuanta atención pude. No se oía nada. Podría haber registrado la casa, pero no era necesario. Estaba bastante seguro de que no había nadie y sabía que no encontraría nada de lo que necesitaba, así que eché un último vistazo a la viuda de Kramer. Le veía la planta de los pies. No había sido viuda durante mucho tiempo. Puede que una hora. Tres, quizá. Me parecía que la sangre que había en el suelo debía de tener unas doce horas, pero me resultaba imposible ser más preciso. No lo sabría a ciencia cierta hasta que llegaran los forenses.
Me retiré por la cocina, salí de la casa y fui a buscar a la teniente. La envié adentro para que echara una ojeada. Era más rápido que una explicación verbal. Volvió cuatro minutos después, calmada y sosegada.
«Primer punto para ella».
—¿Le gustan las coincidencias? —me preguntó.
No respondí.
—Tenemos que ir a D. C. Al Walter Reed. Hay que pedirles que vuelvan a hacerle la autopsia a Kramer.
Seguí sin decir nada.
—Esto hace que, automáticamente, la muerte del general resulte sospechosa. Es decir, ¿qué probabilidades hay? ¿Cuántas puede haber, una entre cuarenta mil o cincuenta mil de que un soldado y su esposa mueran el mismo día? ¿¡Y que ella haya sido asesinada!?
—No ha sido el mismo día. Ni siquiera ha sido el mismo año.
Asintió.
—Sí, vale, Nochevieja y Año Nuevo, pero es lo mismo. Es más que improbable que el Walter Reed tuviera un forense de guardia ayer por la noche, así que tuvieron que llamar a uno para que se presentara de urgencia en el hospital. ¿Y desde dónde llegó? Desde una fiesta, lo más seguro.
Sonreí ligeramente.
—Entonces ¿quiere que vayamos allí y les preguntemos si su médico podía caminar recto la noche de ayer? Seguro que tampoco estaba tan pasado como para no ver la diferencia entre un ataque al corazón y un asesinato.
—Hay que comprobarlo —dijo ella—. No me gustan las coincidencias.
—¿Qué cree que ha pasado aquí?
—Un intruso. A la señora Kramer la despertó el ruido de la puerta, se levantó de la cama, cogió la escopeta, bajó las escaleras y se dirigió a la cocina. Era una mujer valiente.
Asentí. Las esposas de los generales son duras como clavos.
—Pero era lenta —siguió—. El intruso ya estaba en el estudio y consiguió atacarla por el costado. Con la misma palanca que había usado para abrir la puerta. Mientras pasaba. Era más alto que ella, unos treinta centímetros, diestro, lo más probable.
No dije nada.
—Bueno, ¿qué, vamos al Walter Reed?
—Creo que es necesario, pero no iremos hasta que no hayamos terminado aquí.
Llamamos a la policía de Green Valley desde el teléfono que había en la pared de la cocina. Luego, llamamos a Garber y le dimos la noticia. Dijo que se reuniría con nosotros en el centro médico. Luego, esperamos. Summer vigilaba la parte delantera de la casa y yo, la trasera. No sucedió nada. La policía llegó en siete minutos. Conformaban un pequeño convoy compuesto por dos coches patrulla, el coche de un detective y una ambulancia. Llevaban las luces y las sirenas. Los oímos a más de un kilómetro de distancia. Llegaron aullando hasta el camino de entrada y, después, apagaron unas y otras. La teniente y yo bajamos las escaleras y todos ellos pasaron a nuestro alrededor como un enjambre y nos dejaron atrás. No era nuestra jurisdicción. La esposa de un general es una civil, por lo que aquella casa estaba dentro de la jurisdicción civil. Por lo general, no dejaría que esas naderías se interpusieran en mi camino, pero la casa ya me había contado todo lo que necesitaba, así que no me importaba hacerme a un lado y ganar unos cuantos puntos comportándome de acuerdo con el reglamento. Eran puntos que podrían serme útiles más adelante.
Uno de los policías se quedó fuera, vigilándonos, durante los veinte minutos que los demás pasaron investigando dentro de la casa. Luego, el detective, vestido de traje, salió para tomarnos declaración. Le explicamos lo del infarto del marido, el viaje que habíamos hecho para consolar a la viuda, los golpes de la puerta de atrás. Se apellidaba Clark y nada de lo que decíamos le suponía ningún problema. El único problema que tenía era el mismo que el de la teniente: que ambos Kramer habían muerto a kilómetros de distancia en la misma noche, lo que era una coincidencia. Y, al parecer, las coincidencias le gustaban tan poco como a mi compañera. Empecé a sentirme mal por Rick Stockton, el subcomisario de Carolina del Norte. Dado lo que le había sucedido a la señora Kramer, su decisión de permitir que fuera yo quien levantara el cadáver del esposo iba a tomar un mal cariz.Aquello dejaba la mitad del rompecabezas en manos de los militares y eso iba a provocar un conflicto.
Le dimos a Clark un número de teléfono de Bird en el que podía localizarnos y volvimos al coche. D. C. debía de estar a unos ciento diez kilómetros. Hora y diez. Puede que algo menos, tal y como conducía Summer, que arrancó y volvió a la autopista, donde le pisó al Chevy hasta que el pobre empezó a temblequear.
—He visto el maletín en las fotografías —me comentó—. ¿Usted también?
—Sí.
—¿Le incomoda ver cadáveres?
—No.
—¿No? ¿Por qué?
—No lo sé. ¿Y a usted?
—Un poco.
No dije nada.
—¿Cree que es una coincidencia? —me preguntó.
—No, no creo en las coincidencias.
—Entonces ¿cree que al forense se le pasó algo?
—No, creo que el forense está, probablemente, en lo cierto.
—En ese caso, ¿por qué vamos a D. C.?
—Porque tengo que disculparme con el forense. Se la he liado al enviarle a Kramer. Ahora, va a tener civiles a su alrededor durante un mes. Y eso va a tocarle los huevos.
Pero el forense resultó ser la forense, una mujer tan vivaz que dudé mucho que hubiera nada capaz de cabrearla durante mucho tiempo. Nos reunimos con ella en la recepción del Centro Médico Militar Walter Reed, que era igual que la recepción de cualquier otro hospital. En el techo había decoraciones navideñas que tenían cierto aspecto desfasado. Garber había llegado antes que nosotros y estaba sentado en una silla de plástico. Era un hombre bajito y no parecía que estuviera cómodo. Callado estaba, desde luego. No se presentó a Summer. Ella se quedó de pie a su lado. Yo me apoyé en la pared. La doctora llegó con un montón de folios en las manos, como si fuera a darles una charla a un grupo de estudiantes destacados. En la placa de su bata ponía «Sam McGowan» y me fijé en que era joven, de piel oscura, briosa y abierta.
—El general Kramer murió de muerte natural. Un infarto. Anoche. Después de las once, antes de medianoche. No hay atisbo de duda. No tengo inconveniente en que me investiguen, pero será una pérdida de tiempo. Las pruebas toxicológicas son clarísimas. Las pruebas de fibrilación ventricular son incontestables y su placa arterial es monumental. Por lo tanto, en lo tocante al campo forense, lo único que podrían preguntarse es si cabe la posibilidad de que alguien simulara una fibrilación con métodos eléctricos en una persona que igualmente habría sufrido un infarto en cuestión de minutos, horas, días o semanas.
—¿Cómo se podría hacer? —preguntó la teniente.
McGowan se encogió de hombros.
—Gran parte del cuerpo tendría que estar húmedo. Como quien dice, el general tendría que haber estado en una bañera. Entonces, se tendría que haber aplicado una corriente eléctrica al agua si la idea era conseguir una fibrilación sin quemaduras. Pero ni el general estaba en una bañera ni hay evidencias de que lo hubiera estado.
—¿Y si su piel no estuviera húmeda?
—Se verían marcas de quemaduras. Y no las he visto, a pesar de haber revisado su cuerpo centímetro a centímetro con una lupa. Ni quemaduras, ni marcas hipodérmicas. Nada.
—¿Y un susto, una sorpresa, miedo?
La doctora volvió a encogerse de hombros.
—Es posible, pero ya sabemos lo que estaba haciendo, ¿no? La excitación sexual repentina es un desencadenante clásico.
Nadie dijo nada.
—Causas naturales, señores —insistió McGowan—. Un infarto de tres pares de narices. Podrían examinarlo todos los forenses del mundo y no encontrarían a ninguno que se mostrara en desacuerdo conmigo. Lo garantizo.
—De acuerdo. Gracias, doctora —le dijo Garber.
—Lo siento —le comenté yo—. Va a tener que repetirle todo esto a una decena de policías civiles cada día durante un par de semanas.
Sonrió.
—Imprimiré un informe oficial.
Luego, nos miró uno por uno por si teníamos alguna pregunta. Como no era el caso, nos sonrió una vez más y se marchó por una puerta, que se cerró detrás de ella y agitó las decoraciones navideñas trasnochadas. Luego, la recepción volvió a quedarse en silencio.
Estuvimos un rato sin hablar.
—De acuerdo, ya está. No hay controversia en lo que respecta al general y el de su esposa es un crimen civil. No está en nuestras manos —comentó Garber.
—¿Conocía usted a Kramer? —le pregunté.
Negó con la cabeza.
—Solo su reputación.
—¿Y cuál era?
—La de una persona arrogante. Era de la división de Blindados. Y el tanque Abrams es el mejor juguete del ejército. Esa gente gobierna el mundo y es consciente de ello.
—¿Sabe algo de la esposa?
Esbozó una mueca.
—He oído que pasaba demasiado tiempo aquí, en Virginia. Era rica, provenía de una vieja familia virginiana. A ver, eso no quiere decir que no cumpliera con su deber. Pasaba tiempo en el puesto de Alemania, sí, solo que no es que pasara mucho. Los de la Duodécima me dijeron que había vuelto a casa para las vacaciones navideñas pero, por lo visto, vino para Acción de Gracias y no se la esperaba de vuelta hasta primavera. Así que se puede decir que los Kramer no estaban muy unidos. Ni tenían hijos ni compartían intereses.
—Lo que explicaría lo de la prostituta —comenté—. Llevaban vidas separadas.
—Supongo —dijo Garber—. Está claro que el matrimonio era una fachada.
—¿Cómo se llamaba ella? —preguntó la teniente.
Garber se giró para mirarla.
—Señora Kramer. No es necesario que sepamos su nombre de pila.
Summer miró hacia otro lado.
—¿Con quién viajaba Kramer a Irwin? —pregunté yo.
—Con dos de los suyos. Un general de una estrella y un coronel. Vassell y Coomer. Todo un triunvirato. Kramer, Vassell y Coomer. El rostro corporativo de Blindados.
Se puso de pie y se estiró.
—Empezando por medianoche, cuénteme todo lo que hizo usted —le pedí.
—¿Por qué?
—Porque no me gustan las coincidencias y a usted tampoco.
—No hice nada.
—Todo el mundo hizo algo, excepto Kramer.
Me miró a los ojos.
—Vi cómo caía la bola. Luego, tomé otra copa. Besé a mi hija. Besé a un montón de personas y, después, canté Auld Lang Syne.
—¿Y después?
—Me pasaron una llamada de mi despacho. Me explicaron que nos habíamos enterado por una carambola de llamadas de que teníamos un dos estrellas muerto en Carolina del Norte. Me explicaron que el oficial de mando de la PM del fuerte Bird les había pasado la bola. Así que llamé allí y respondió usted.
—¿Y después?
—Se puso usted con lo suyo y yo llamé a la policía local para enterarme de quién se trataba. Busqué el apellido Kramer y vi que era alguien de la Duodécima. Entonces, llamé a Alemania e informé de la muerte, pero me guardé los detalles para mí. Todo esto ya se lo había contado.
—¿Y después?
—Nada. Me quedé esperando su informe.
—De acuerdo.
—De acuerdo ¿qué?
—De acuerdo, señor.
—¡No me joda! ¿¡Qué está pensando!?
—En el maletín. Aún quiero encontrarlo.
—Pues búsquelo. Tiene hasta que yo dé con Vassell y con Coomer. Ellos nos dirán si llevaba en él algo por lo que preocuparse.
—¿No ha dado con ellos aún?
Negó con la cabeza.
—No. Dejaron la habitación del hotel pero no volaron a California. Al parecer, nadie sabe dónde coño están.
Garber se fue al pueblo en su coche y Summer y yo subimos al nuestro y volvimos al sur. Hacía frío y empezaba a oscurecer. Me ofrecí a conducir, pero no me dejó. Era como si conducir fuera su pasatiempo preferido.
—El coronel Garber estaba un poco tenso —comentó.
Parecía que estuviera decepcionada, como una actriz que no ha superado una audición.
—Se siente culpable.
—¿De qué?
—De haber matado a la señora Kramer.
La teniente se me quedó mirando unos instantes. Iba a algo más de ciento cuarenta kilómetros por hora y me miraba a mí, no la carretera.
—Es una forma de hablar.
—Explíquese.
—Esto no ha sido una coincidencia.
—No es lo que ha dicho la doctora.
—Kramer murió de muerte natural. Eso es lo que ha dicho la doctora, pero algo que tiene que ver con la muerte del general desembocó en el asesinato de la señora Kramer. Y fue Garber el que puso esa maquinaria en marcha. Al notificárselo a la Duodécima. Corrió la voz y, en cuestión de dos horas, la viuda también estaba muerta.
—¿Qué está pasando?
—No tengo la más remota idea.
—¿Y qué pasa con Vassell y con Coomer? Eran una tríada. ¿Y ahora resulta que Kramer está muerto, su esposa está muerta y ellos dos han desaparecido?
—Ya ha oído al coronel, no está en nuestras manos.
—¿No va a hacer usted nada?
—Voy a ir a buscar a una prostituta.
Tomamos la ruta más directa que podíamos hasta el motel y el club de estriptis. No es que hubiera mucha opción. Primero el Cinturón y, después, la I-95. Había poco tráfico. Aún era Año Nuevo. El mundo que había al otro lado de las ventanillas del coche era oscuro, silencioso y frío, y estaba adormecido, aunque iban encendiéndose luces por todos lados. La teniente conducía a tanta velocidad como se atrevía, que era muy rápido. Lo que a Kramer le habría llevado seis horas iba a llevarnos a nosotros menos de cinco. Paramos a repostar al principio y compramos unos sándwiches resecos que debían de llevar hechos desde el año anterior. Nos los comimos como pudimos mientras volábamos hacia el sur. Luego, me tiré veinte minutos observando a la teniente. Tenía las manos pequeñas y bien cuidadas. Las apoyaba con suavidad en el volante. Apenas parpadeaba. Llevaba los labios ligeramente entreabiertos y se pasaba la lengua por los dientes a cada minuto.
—Cuénteme algo —le pedí.
—¿De qué?
—De lo que sea. Cuénteme la historia de su vida.
—¿Por qué?
—Porque estoy cansado. Para mantenerme despierto.
—No es muy interesante.
—Deje que sea yo quien lo juzgue.
Así que se encogió de hombros y empezó por el principio, a las afueras de Birmingham, Alabama, a mediados de los años sesenta. No tenía nada malo que decir de su infancia pero me dio la impresión de que sabía muy bien que, en aquella época, había mejores maneras de crecer que siendo pobre y negra en Alabama. Tenía hermanos y hermanas. Siempre había sido bajita, pero era muy ágil y, para hacerse notar en el colegio, se valió de su talento para el atletismo, la danza y para saltar a la cuerda. Era buena estudiante y había conseguido una serie de pequeñas becas que le habían permitido salir del estado y estudiar en una universidad de Georgia. Se había unido al Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales en la Reserva y cuando se quedó sin becas, durante el primer año de universidad, los militares se encargaron de ella a cambio de cinco años de servicio en el futuro. Ya había cumplido la mitad del tiempo. Se le había dado bien la academia de la PM. Parecía sentirse a gusto. Para entonces, los militares llevaban cuarenta años integrados y la teniente comentó que le había parecido el lugar más incoloro de todo Estados Unidos. Aunque también estaba un poco frustrada con su progresión. Me dio la sensación de que lo que sucediera con su petición de traslado a la 110 determinaría su futuro. Si lo conseguía, se quedaría de por vida, como yo. De lo contrario, se marcharía en cuanto pasaran los cinco años.
—Ahora le toca a usted.
—¿A mí? —Mi vida era diferente en todos los aspectos. Color, sexo, geografía, circunstancias familiares—. Nací en Berlín. En aquel entonces, te tirabas siete días en el hospital, así que tenía una semana cuando entré en el ejército. Crecí en todas y cada una de las bases que teníamos. Fui a West Point. Sigo en el ejército. Y seguiré. Y ya está.
—¿Tiene familia?
Recordé la nota que me había pasado mi sargento: «Ha llamado su hermano. No ha dejado mensaje».
—Madre y un hermano.
—¿Se ha casado?
—No, ¿y usted?
—No. ¿Sale con alguien?
—Ahora mismo no.
—Yo tampoco.
Siguió conduciendo. Un kilómetro. Otro.
—¿Se imagina vivir fuera del mundo militar? —me preguntó.
—¿Acaso existe?
—Yo crecí en él. Puede que vuelva.
—Ustedes los civiles son un misterio para mí.
Aparcó frente a la habitación de Kramer menos de cinco horas después de que hubiéramos salido del Walter Reed. Parecía satisfecha de la velocidad media que había llevado. Apagó el motor y sonrió.
—Yo me encargo del club —le dije—. Hable usted con el muchacho de la recepción. Haga de poli bueno y dígale que el poli malo no tardará en llegar.
Salimos del coche. Hacía frío y estaba oscuro. También había niebla, aunque las luces de las farolas la traspasaban. Sentí que me daban calambres y que me quedaba sin aire. Me estiré y bostecé, me puse la chaqueta bien y observé cómo la teniente llegaba a la altura de la máquina de Coca-Cola. Su piel se tiñó de rojo cuando pasó junto a ella. Crucé la calle en dirección al club.
El aparcamiento estaba tan lleno como la noche anterior. Había coches y camionetas aparcados alrededor de todo el edificio. Los ventiladores volvían a estar a pleno rendimiento. Se veía humo y de nuevo olía a cerveza. También se oía la música a todo volumen. Los neones brillaban.
Abrí la puerta y me adentré en aquel ruido. El sitio volvía a estar abarrotado. Con los mismos focos. La chica desnuda del escenario no era la misma. Detrás de la caja registradora, medio en sombras, seguía estando el mismo tipo del pecho como un barril. No le veía la cara, pero era evidente que estaba mirándome las solapas. Allí donde Kramer había llevado dos sables cruzados debajo de un tanque a la carga, yo llevaba las pistolas de chispa cruzadas de la Policía Militar, doradas y resplandecientes. Y no es que fuera lo que más les gustaba ver en un sitio como aquel.
—Hay que pagar entrada —me dijo el de la caja registradora.
Me costó oírle. La música estaba altísima.
—¿Cuánto?
—Cien dólares.
—Sí, claro.
—Vale, pues doscientos.
—No me hagas reír.
—No me gusta la pasma.
—Nunca lo habría dicho.
—Solo tienes que fijarte en mí.
Me fijé. No había gran cosa que ver. Parte de un foco iluminaba una gran tripa, un pecho ancho y unos antebrazos cortos y tatuados. Tenía las manos del tamaño de pollos congelados y llevaba anillos de plata en casi todos los dedos. Los hombros y el rostro, no obstante, seguían en sombras. Era como si una cortina lo escondiese parcialmente. Estaba hablando con una persona a la que no podía ver.
—No eres bienvenido.
—Lo superaré. No soy una persona sensiblera.
—No me estás prestando atención. Este es mi local y no quiero que entres.
—Será un momento.
—Márchate ya.
—No.
—Mírame.
Se agachó hacia la luz. Poco a poco. La luz del foco le fue iluminando el pecho. El cuello. La cara. Era una cara increíble. Había empezado siendo fea y la cosa se había puesto mucho peor. Tenía cicatrices de cuchilla por todas partes. Se la cruzaban como si de un enrejado se tratase. Eran profundas, blancas y viejas. Le habían partido la nariz y se la habían arreglado mal, varias veces. Tenía las cejas gruesas, de tantas cicatrices que las recorrían, y unos ojos pequeños que me miraban por debajo de aquellas cejas. Tendría unos cuarenta años. Debía de medir cerca de metro ochenta y pesar unos ciento cuarenta kilos. Parecía un gladiador que hubiera sobrevivido veinte años en lo más profundo de las catacumbas.
Sonreí.
—¿Se supone que pretendes impresionarme enseñándome la cara? ¿Con lo de la luz cenital y todo eso?
—Algo debería decirte.
—Me dice que has perdido muchas peleas. Si quieres perder otra, no tengo inconveniente.
No dijo nada.
—O, si lo prefieres, puedo prohibirles el acceso a este lugar a todos los soldados de Bird. A ver qué les pasa a tus beneficios.
No dijo nada.
—Pero no quiero hacerlo. No me gustaría tener que penalizar a mi gente porque tú eres un gilipollas.
No dijo nada.
—Así que te voy a ignorar.
Se sentó de nuevo y la sombra volvió a su sitio, como una cortina.
—Ya nos veremos —me amenazó desde la oscuridad—. Algún día, en algún lugar. Te lo prometo. Cuenta con ello.
—Ahora sí que tengo miedo.
Seguí hacia dentro, entre la multitud. Conseguí pasar por un cuello de botella compuesto por personas y llegué a la parte principal del local. Era mucho más grande de lo que parecía por fuera. Era un rectángulo enorme y con el techo bajo, lleno de ruido y de gente. Había decenas de zonas separadas. Altavoces por todos lados. Música a todo volumen. Luces destellantes. Montones de civiles. Y de militares. Era fácil reconocer a unos y a otros gracias a los cortes de pelo y a la ropa. Los soldados que no están de servicio visten de una forma característica. Intentan parecerse a la gente normal, pero fallan garrafalmente. Siempre están demasiado limpios y llevan ropa un poco pasada de moda. Todos me miraban a medida que pasaba por su lado. No se alegraban de verme. Buscaba a algún sargento. Buscaba unas pocas arrugas alrededor de los ojos. Vi a cuatro posibles candidatos a dos metros del escenario principal. Tres de ellos me vieron y giraron la cabeza. El cuarto me vio, hizo una pausa y se giró hacia mí. Como si supiera que lo había elegido a él. Era un tipo compacto, unos cinco años mayor que yo. De las Fuerzas Especiales, probablemente. Había muchos como él en Bird. Estaba pasándoselo bien, eso estaba claro. Sonreía y tenía una botella en la mano. Cerveza fría cubierta de gotitas de condensación. La levantó, como si brindara, como si me invitara a que me acercase. Así que me acerqué y le hablé a la oreja.
—Hágame el favor de correr la voz. No es un asunto oficial. No tiene nada que ver con los nuestros. Es algo totalmente distinto.
—¿El qué?
—Una pertenencia perdida. Nada importante. Todo está bien.
No dijo nada.
—¿Es usted de las Fuerzas Especiales?
Asintió.
—¿Una pertenencia perdida?
—Poca cosa. Algo que se perdió en la calle.
Pensó en ello unos instantes, levantó la cerveza y la chocó contra el lugar en el que, de haberla tenido, habría estado la mía. Era una señal clara de aceptación. Como mímica en medio de tantísimo ruido. Aun así, un riachuelo de soldados seguía saliendo por la puerta. Calculaba que unos veinte se habrían marchado durante los dos primeros minutos que había estado en el local. La PM produce ese efecto. No me extrañaba que el de la cara marcada no me quisiera allí.
Se me acercó una camarera. Llevaba una camiseta negra cortada a unos diez centímetros del cuello, unos pantalones cortos del mismo color y cortados unos diez centímetros por debajo de la cadera y unos zapatos negros con un tacón altísimo. Nada más. Se quedó de pie, esperando, hasta que pedí algo. Pedí una Bud y pagué unas ocho veces su valor real. Le di un par de sorbos y, después, fui en busca de prostitutas.
Pero ellas me encontraron primero. Supuse que querían que me largara de allí antes de que vaciara todo el garito. Antes de que redujera su número potencial de clientes a cero. Dos de ellas vinieron directas a mí. Una llevaba el pelo rubio platino. La otra era morena. Ambas lucían vestidos elásticos muy pegados al cuerpo, confeccionados en fibras sintéticas que brillaban muchísimo. La rubia se puso delante de la morena y le hizo un gesto con la cabeza para que se marchara. Vino hacia mí haciendo mucho ruido con sus absurdos tacones de plástico transparente. La morena dio media vuelta y se dirigió al sargento de las Fuerzas Especiales con el que había estado hablando. El soldado le dedicó tal cara de desagrado que no hizo falta más para que la mujer se marchara. La rubia se puso a mi lado y se me apoyó en el brazo. Luego, se estiró y sentí su aliento en la oreja.
—Feliz Año Nuevo.
—Lo mismo digo.
—Nunca te había visto por aquí —me dijo como si yo fuera lo único que le faltaba en la vida. Su acento no era de la zona. No era de las Carolinas. Ni de California. De Georgia o Alabama, lo más probable—. ¿Eres nuevo en la ciudad? —La música estaba tan alta que tuvo que preguntármelo a voz en cuello.
Sonreí. Había estado en tantos prostíbulos que me resultaría imposible recordarlos todos. Como todos los PM. Todos los burdeles son iguales. Y diferentes, al mismo tiempo. Todos ellos tienen protocolos diferentes, pero la pregunta de si eres nuevo en la ciudad es una apuesta segura para empezar una conversación. Me invitaba a comenzar con las negociaciones. La protegía contra una acusación de prostitución.
—¿Cómo funciona esto? —le pregunté.
Sonrió con aire tímido, como si nunca le hubieran preguntado nada así. A continuación, me explicó que podía verla en el escenario a cambio de propinas o que podía gastarme diez dólares en un baile privado que me haría en una habitación de la parte de atrás. Me explicó que durante el baile privado podría tocarla y, para asegurarse de que le prestaba atención, me acarició el interior del muslo.
Estaba claro que sabía tentar a los hombres. Era mona. Debía de tener unos veinte años. Excepto los ojos. Sus ojos eran los de una mujer de cincuenta.
—¿Y algo más? —le pregunté—. ¿No podemos ir a algún otro sitio?
—Eso podemos hablarlo durante el baile privado.
Me cogió de la mano, dejamos atrás la puerta del camerino y me llevó hasta una cortina de terciopelo que daba a una sala en penumbra que se encontraba detrás del escenario. No era pequeña. Tendría unos nueve metros de largo por seis de ancho. Había una bancada tapizada alrededor de todo el perímetro. Eso sí, no es que fuera una sala especialmente privada. Allí había otros seis hombres, cada uno de ellos con una mujer desnuda en el regazo. La rubia me llevó hasta una zona vacía de la bancada y me sentó. Esperó a que sacara la cartera y le pagara los diez dólares. Luego, se puso cómoda encima de mí y se me abrazó con fuerza. De la manera en la que se sentó, me resultaba imposible no ponerle la mano en el muslo. Tenía la piel cálida y suave.
—Bueno, ¿adónde podemos ir? —le pregunté.
—Mucha prisa tienes.
Movió el cuerpo y se levantó el vestido por encima de las caderas. No llevaba ropa interior.
—¿De dónde eres? —le pregunté.
—De Atlanta.
—¿Cómo te llamas?
—Pecado. Con P mayúscula.
Estaba claro que era un alias profesional.
—¿Y tú?
—Reacher.
No podía usar ningún apodo, porque acababa de llegar de la visita a la viuda y seguía llevando el uniforme de clase A: sobre el bolsillo derecho de la chaqueta destacaba, en grande, la placa con mi apellido.
—Qué bonito —dijo sin pensar.
Estaba claro que se lo decía a todos. «“Quasimodo”, “Hitler”, “Stalin”, “Pol Pot”, qué bonito». Movió la mano. Empezó con el botón de arriba de mi chaqueta y la desabrochó hasta abajo. Me acarició el pecho con los dedos, por debajo de la corbata y por encima de la camisa.
—Hay un motel al otro lado de la calle —le dije.
Asintió, con la cabeza en mi hombro.
—Ya lo sé.
—Estoy buscando a las que fueron anoche allí con algún soldado.
—¿Estás de broma?
—No.
Me apoyó las manos en el pecho y se apartó.
—¿Estás aquí para divertirte o para hacer preguntas?
—Para hacer preguntas.
Se quedó quieta. No dijo nada.
—Estoy buscando a las que fueron ayer al motel con algún soldado.
—¡Venga! Todas vamos al motel con soldados. Como quien dice, hay un surco marcado en el asfalto que va hasta allí. Si miras con atención, lo ves.
—Estoy buscando a alguien que vino un poco antes de lo normal. Quizá.
No dijo nada.
—Puede que estuviera un poco asustada.
No dijo nada.
—Puede que hubiera quedado allí con él. Quizá recibiera una llamada a lo largo del día.
Levantó el culo de mis rodillas y se bajó el vestido todo lo que pudo, que no fue mucho. Luego, me pasó los dedos por la insignia de la solapa.
—No respondemos preguntas.
—¿Por qué no?
Miró hacia la cortina de terciopelo. Era como si fuera capaz de ver a través de ella y cruzar el local entero hasta la caja registradora de la entrada.
—¿Por el de la entrada? Yo me aseguraré de que no sea un problema.
—No le gusta que hablemos con la pasma.
—Es importante. El soldado era un soldado importante.
—Todos os creéis importantes.
—¿Alguna de las chicas es de California?
—Puede que cinco o seis.
—¿Alguna de ellas trabajaba en el fuerte Irwin?
—Ni idea.
—Te propongo un trato. Voy a ir a la barra. Voy a pedir otra cerveza y voy a tirarme diez minutos bebiéndomela. Tú vas a traerme a la chica que tuvo el problema anoche. O vas a decirme dónde puedo encontrarla. Dile que no está metida en ningún lío. Seguro que ella lo entiende.
—¿O?
—O hago salir a todo el mundo de aquí y quemo el local hasta los cimientos. Y, luego, todas a buscar trabajo.
Volvió a mirar la cortina.
—No te preocupes por el gordo, si se pone pesado y se queja, le parto la nariz otra vez.
Se quedó sentada. No se movió.
—Es importante. Si lo arreglamos ahora, nadie se meterá en problemas. De lo contrario, hay una persona que se va a meter en un lío muy gordo.
—No sé...
—Haz correr la voz. Diez minutos.
Me la quité del regazo y me quedé mirándola mientras ella iba hacia la cortina y desaparecía detrás de ella. La seguí un minuto después y me abrí camino como pude hasta la barra. Me dejé la chaqueta abierta. Pensé que así parecía que no estaba de servicio. No quería estropearle la noche a nadie.
Pasé doce minutos bebiendo otra carísima cerveza nacional. Observé cómo trabajaban las camareras y las prostitutas. Vi cómo el grandote de la entrada, el de la cara cortada, iba de un lado para el otro entre la gente, mirando aquí y allí, comprobando esto y aquello. Esperé. Mi nueva amiga, la rubia, no apareció. Y tampoco la veía por ninguna parte. El local estaba abarrotado. Y oscuro. La música estaba altísima. Había focos y luces negras y la escena entera era confusa. Los ventiladores rugían, pero el aire era caliente y rancio. Estaba cansado y empezaba a dolerme la cabeza. Me bajé del taburete y empecé a hacer un circuito por el local. No veía a la rubia por ningún lado. Di otra vuelta. Nada. A lo largo de mi tercera vuelta, el sargento de las Fuerzas Especiales con el que había hablado antes me paró.
—¿Está buscando a su novia?
Asentí. Señaló la puerta del camerino.
—Creo que le ha ocasionado usted algún problemilla.
—¿De qué tipo?
No respondió. Se limitó a levantar la palma de la mano izquierda y a golpearla con el puño derecho.
—¿Y no ha hecho usted nada?
Se encogió de hombros.
—El poli es usted, no yo.
La puerta del camerino era un sencillo rectángulo de contrachapado pintado de negro. No llamé. Supuse que las mujeres que lo utilizaban no eran vergonzosas. La abrí y entré, sin más. Estaba iluminada por bombillas normales, incandescentes; había montones de ropa y apestaba a perfume. Vi tocadores con espejos de teatro y un sofá viejo, de terciopelo rojo. Pecado estaba sentada en él, llorando. Tenía la marca colorada de una mano en la mejilla izquierda y el ojo derecho cerrado por la hinchazón. Supuse que le había dado dos bofetadas, una con la palma y la otra con el dorso. Dos golpes muy fuertes. Estaba alterada. Había perdido el zapato izquierdo. Vi marcas de pinchazos entre los dedos. Es donde suelen pincharse los adictos que se dedican a tratos carnales. Porque es un sitio donde no suele verse. Modelos, prostitutas, actrices.
No le pregunté si estaba bien. Habría sido una pregunta estúpida. Sobreviviría, aunque no iba a trabajar en una semana. Hasta que el ojo se pusiera morado y, después, lo suficientemente amarillo como para disimularlo con maquillaje. Me quedé de pie hasta que me vio con el único ojo que podía abrir.
—Márchate.
Miró hacia otro lado.
—Cabrón...
—¿Ya has encontrado a la chica?
Me miró.
—Ninguna sabe nada. Les he preguntado a todas y todas me han dicho que no tuvieron ningún problema anoche. Ninguna de ellas.
Me quedé callado unos instantes.
—¿Falta alguna chica que tendría que haber venido?
—No, estamos todas. Todas teníamos que devolver el día de Navidad.
No dije nada.
—Has hecho que me pegue para nada.
—Lo siento. Siento haberte causado problemas.
—Márchate —repitió sin mirarme.
—De acuerdo.
—Cabrón.
La dejé allí sentada y me abrí paso entre la gente que rodeaba el escenario. Entre la gente que rodeaba la barra. Por el cuello de botella hasta la puerta de entrada. El de la cara marcada estaba allí, de nuevo entre sombras, detrás de la caja registradora. Supuse dónde tenía la cabeza, a oscuras, y le pegué con la mano abierta en la oreja, un golpe lo bastante fuerte como para hacer que se tambaleara de derecha a izquierda.
—¡Tú! ¡Afuera!
No me quedé esperándolo. Salí a la calle. En el aparcamiento había un montón de gente. Militares. Los que se habían marchado del bar cuando yo había entrado. Estaban de pie, pasando frío, apoyados en los coches, bebiendo cerveza a morro de los botellines que se habían llevado consigo. No iban a ser un problema. Muy borrachos iban a tener que estar para meterse con un PM. Ahora bien, de ayuda tampoco iban a servirme. No era uno de ellos. Estaba solo.
La puerta se abrió de golpe y salió el de la cara cortada. Lo acompañaban un par de clientes habituales. Parecían granjeros. Los cuatro nos dispusimos bajo la luz amarilla que daba una farola. Estábamos, más o menos, en círculo. Mirándonos los unos a los otros. Nuestra respiración se convertía en vapor. Nadie decía nada. No hacían falta preámbulos. Supuse que en aquel aparcamiento habría habido muchas peleas. Que la nuestra no iba a diferenciarse en nada de las demás. Que acabaría igual, con un ganador y con un perdedor.
Me quité la chaqueta y la colgué en el espejo retrovisor del coche que más cerca tenía. Era un Plymouth de hacía diez años, con la pintura impecable y bonitos cromados. El coche de un entusiasta. Vi salir del bar al sargento de las Fuerzas Especiales con el que había hablado. Me miró durante apenas un segundo y se fue con los suyos, entre las sombras, entre los coches. Me quité el reloj, me di la vuelta y lo metí en el bolsillo de la chaqueta. Me volví. Estudié a mi oponente. Quería dejarlo para el arrastre. Quería que Pecado tuviera claro que la había defendido. Pero no me iba a concentrar en la cara. La cara ya la tenía bastante lamentable. Mucho peor no podía dejársela. Además, quería que quedara fuera de combate durante un tiempo. No quería que volviera de inmediato al bar y empezara a pagar su frustración con las chicas porque a mí no había podido tocarme siquiera.
Tenía el pecho de la anchura de un barril de gasolina y estaba obeso, así que supuse que ni siquiera me haría falta usar las manos. Excepto, quizá, contra los granjeros, si es que se metían. Cosa que esperaba que no hicieran. No era necesario empezar un gran conflicto. Por otro lado, ellos se lo habrían buscado. Todos podemos elegir. Podían mantenerse al margen o dar un paso adelante.
Debía de sacarle cerca de veinte centímetros de altura al de la cara cortada, pero debía de pesar unos cuarenta kilos menos que él.Y ser unos diez años más joven. Me fijé en cómo hacía cálculos. Llegó a la conclusión de que el balance iba a serle positivo. Me daba la impresión de que se consideraba un verdadero perro de pelea. Y que me imaginaba como un noble representante del Tío Sam, nada más. Puede que el uniforme de clase A le hiciera pensar que iba a comportarme como un oficial y un caballero. Con corrección, con cierta inhibición.
Se equivocaba.
Vino hacia mí. Balanceándose. Con el pecho enorme y los brazos cortos, mucho alcance no tenía. Esquivé el puñetazo y dejé que pasara de largo. Volvió a por mí. Le desvié la mano y le di un golpe con el codo en la cara. No muy fuerte. Solo quería cortar su impulso y dejarlo de pie justo delante de mí durante un momento.
Apoyó todo el peso en el pie que había dejado atrás y se preparó para lanzarme un derechazo a la cara. Iba a ser un golpe muy fuerte. Me habría hecho mucho daño si me hubiera dado. Pero antes de que me lo soltara, di un paso adelante y le golpeé en la rodilla con el talón derecho. La de la rodilla es una articulación débil. Y si no, que se lo pregunten a cualquier atleta. Tenía casi ciento cuarenta kilos apoyados en ella y recibió el golpe de otros cien directamente en la rótula, que se rompió. La pierna se le dobló hacia atrás. Igual que cuando una pierna se dobla, pero al revés. El tipo se cayó hacia delante y la punta de su bota se reunió con la parte delantera del muslo. Gritó. Mucho y muy alto. Di un paso atrás y sonreí.
«Lanzamiento y canasta».
Me acerqué de nuevo y miré con atención la rodilla del tipo. Estaba destrozada, pero bien. Hueso roto, ligamentos desgarrados, cartílago quebrado. Me planteé darle otra patada, pero no era necesario. Iba a tener que pedir hora para comprarse un bastón en cuanto le dieran el alta en el ala de traumatología del hospital. Y tendría que elegir uno que le durara el resto de la vida. Madera, aluminio, corto, largo, como más le gustara.
—Como pase algo que no quiero que pase, volveré y te haré lo mismo en la otra.
No creo que me oyera. Se estaba retorciendo de dolor sobre un charco aceitoso, gimiendo y lloriqueando, intentando ponerse la rodilla de una manera que dejara de dolerle como si estuviera a punto de morirse. Pero eso era un imposible. Iba a tener que esperar a la operación.
Los granjeros estaban ocupados decidiendo qué hacer. Ambos eran bastante idiotas, pero había uno que era más idiota que el otro. Más lento. Flexionaba las manos, grandes y rojas. Di un paso hacia delante y le pegué un cabezazo en la cara para ayudarlo a que se decidiera. Cayó al suelo con la cabeza a los pies del de la cara cortada. Su amigo decidió emprender una rápida retirada por detrás de la camioneta más cercana. Recogí la chaqueta del retrovisor del Plymouth y me la puse. Saqué el reloj del bolsillo. Me lo puse. Los soldados siguieron bebiendo su cerveza y mirándome, sin expresión alguna. No estaban ni satisfechos ni decepcionados. No habían apostado nada en el resultado. A ellos les daba igual si el que estaba en el suelo era yo o el otro.
Vi a la teniente Summer entre la multitud. Delante. Me abrí paso hacia ella entre los coches y la gente. Me pareció que estaba tensa. Respiraba con dificultad. Supuse que había presenciado lo sucedido. Que había estado preparada y dispuesta a echarme una mano.
—¿Qué ha sucedido?
—El gordo ha pegado a una mujer que estaba haciendo preguntas de mi parte. En el caso del amigo del gordo, que no ha salido corriendo lo bastante rápido.
Los miró. A mí de nuevo.
—¿Qué ha dicho la mujer?
—Que ninguna de ellas tuvo problema alguno anoche.
—El muchacho del motel sigue negando que hubiera una prostituta con Kramer. Se muestra muy convencido.
Casi me pareció oír a Pecado: «Has hecho que me pegue para nada. Cabrón».
—Entonces ¿por qué fue a mirar en la habitación?
Summer hizo una mueca.
—Esa ha sido mi gran pregunta, claro está.
—¿Y qué ha respondido?
—Nada al principio. Luego ha dicho que porque oyó que un vehículo se marchaba a toda prisa.
—¿Qué vehículo?
—Uno con un motor muy potente, muy revolucionado, que se alejaba a toda prisa, como si el conductor estuviera muy asustado.
—¿Lo vio?
La teniente negó con la cabeza.
—No tiene sentido —dije—. Que hubiera un vehículo significa que era una chica de compañía y dudo que haya muchas de esas por la zona. Además, ¿para qué iba a querer Kramer una chica de compañía habiendo tantas prostitutas al otro lado de la calle?
Summer seguía negando con la cabeza.
—El muchacho ha dicho que el vehículo tenía un sonido característico. Muy alto. Un diésel. Dice que oyó el mismo sonido poco después.
—¿Cuándo?
—Cuando se marchó usted con el Humvee.
—¿¡Qué!?
La teniente me miró a los ojos.
—Dice que fue a ver qué pasaba en la habitación de Kramer porque oyó un vehículo militar salir a toda velocidad, como si huyera de algo.