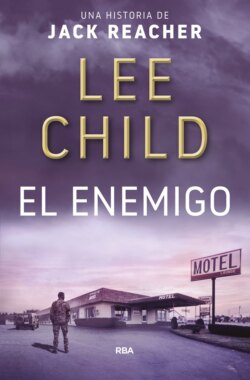Читать книгу El enemigo - Lee Child - Страница 6
2
ОглавлениеColgué y vi una nota que me había dejado mi sargento: «Ha llamado su hermano. No ha dejado mensaje». Doblé la nota y la tiré a la basura. Luego, me dirigí a mi dormitorio y dormí tres horas. Me levanté cincuenta minutos antes del amanecer. Estaba de vuelta en el motel justo cuando amanecía. La luz de la mañana no hacía que aquel grupo de edificios tuviera mejor aspecto. Era deprimente y no había nada en kilómetros a la redonda. Estaba en silencio. No había movimiento. El amanecer de Año Nuevo hace que cualquier lugar habitado parezca un pueblo fantasma. La autopista estaba desierta. No había tráfico. Ni un solo coche.
La cafetería que había junto al aparcamiento de camiones estaba abierta, pero no había nadie. La recepción del motel estaba vacía. Fui caminando hasta la penúltima habitación. La de Kramer. La puerta estaba cerrada. Apoyé en ella la espalda e imaginé que era una prostituta cuyo cliente acababa de morir. Me había quitado de encima su peso, me había vestido a toda prisa, había cogido el maletín y salía de la habitación corriendo con él. ¿Qué haría? No estaba interesada en el maletín. Quería el dinero de la cartera y puede que la American Express. Así que lo registraría, cogería el dinero y la tarjeta y me desharía de él. Pero ¿dónde?
Lo mejor habría sido hacerlo dentro de la habitación, pero allí no lo había hecho. Por alguna razón sería. Puede que me invadiera el pánico. Puede que estuviera tan sorprendida y asustada que lo único que quisiera fuera largarme de allí, cuanto antes. Pero ¿adónde? Miré hacia delante, hacia el club de estriptis. Lo más probable es que fuera allí adonde me había dirigido. Lo más probable es que fuera allí donde tenía mi base. Pero allí no iba a llevar el maletín. Mis compañeras de trabajo se darían cuenta, porque ya llevo un bolso grande. Las prostitutas siempre llevan bolsos grandes. Tienen que llevar muchas cosas. Preservativos, aceites para masajes, puede que una pistola o una navaja, quizá un datáfono. Es la mejor manera de reconocer a una prostituta. Tiene que ir vestida como si fuera a un baile y llevar un bolso con el que parezca que se va de vacaciones.
Miré hacia la izquierda. Puede que hubiera rodeado el motel. Allí seguro que estaba todo tranquilo. Allí daban las ventanas de las habitaciones, pero era de noche y seguro que todas tenían las cortinas corridas. Giré a la izquierda una vez, dos veces y aparecí detrás de las habitaciones, en un jardín de césped de unos seis metros de anchura, lleno de malas hierbas. Me imaginé caminando a toda prisa por él y escondiéndome entre las sombras antes de ponerme a rebuscar, al tacto, en el maletín. Me imaginé encontrando lo que buscaba y tirando el resto en una zona oscura. Habría podido lanzarlo hasta a unos diez metros de distancia.
Me puse de pie allí donde bien podría haber estado ella y exploré con la vista un cuarto de círculo a mi alrededor. Tenía que buscar en unos quince metros cuadrados. En el suelo había muchas piedras y estaba casi congelado por la escarcha nocturna. Encontré montones de cosas: basura, agujas usadas, pipas de papel de plata para fumar crack, el tapacubos de un Buick y la rueda de un monopatín. Pero no encontré ningún maletín.
Había una valla de madera en la parte trasera del jardín. Tenía unos dos metros de altura. Me subí a ella y miré por encima. Vi otra parcela rectangular llena de piedras y malas hierbas. Ningún maletín. Bajé de la valla, seguí caminando hacia delante y llegué hasta la parte de atrás de la recepción del motel, donde había una ventana con un feo cristal esmerilado que, supuse, era la del cuarto de baño para empleados. Debajo de ella había una decena de antiguos aires acondicionados, apilados en un montón más bien bajo. Estaban oxidados. Debían de llevar allí años. Seguí caminando, giré la esquina y entré en una zona de gravilla con más malas hierbas y un contenedor. Abrí la tapa. Estaba casi lleno de basura. Ni rastro del maletín.
Crucé la calle, caminé por el aparcamiento vacío y miré hacia el club de estriptis. Estaba en silencio y cerrado a cal y canto. Tenía apagados todos los carteles de neón y parecía que los tubitos curvados que los componían estuvieran congelados, muertos. El bar tenía su propio contenedor de basura, cerca del aparcamiento y, de hecho, parecía un vehículo aparcado. Allí tampoco había ningún maletín.
Entré en la cafetería. Estaba vacía. Miré alrededor de las mesas y los bancos. En el suelo, debajo de la caja registradora. Había una caja de cartón con un par de paraguas viejos. Pero no había ningún maletín. Miré en el cuarto de baño de mujeres. No había mujeres. Tampoco había maletines.
Consulté mi reloj y volví al club de estriptis. Iba a tener que hacer algunas preguntas allí. La cuestión es que era muy posible que tardaran al menos ocho horas en abrir. Me di la vuelta y miré el motel desde aquel lado de la calle. Seguía sin haber nadie en la recepción. Volví al Humvee y llegué a tiempo para oír un 10-17 por la radio; un «vuelva a la base». Respondí, arranqué el enorme motor diésel y conduje de vuelta a Bird. No había tráfico, así que llegué en cuarenta minutos. Vi el coche de alquiler de Kramer en el parque móvil de la PM. Había otro soldado en el escritorio de mi antedespacho. Un cabo. El turno de día. Era bajito, tenía la piel oscura y parecía que fuera de Luisiana. Estaba claro que tenía sangre francesa. Reconozco la sangre francesa en cuanto la veo.
—Ha vuelto a llamar su hermano.
—¿Para qué?
—No ha dejado mensaje.
—¿A qué venía el 10-17?
—El coronel Garber ha pedido un 10-19.
Sonreí. En el ejército, puedes pasarte la vida diciendo únicamente «10 esto» y «10 aquello». De hecho, había veces en las que tenía la sensación de que así había sido. Un 10-19 significaba «contactar por radio o por teléfono». No era tan serio como un 10-16, que significaba «contactar por una línea segura». «El coronel Garber ha pedido un 10-19» quería decir «Garber quiere que lo llame». Hay efectivos de la PM que aprenden a hablar como las personas normales, pero era evidente que no era el caso del cabo.
Entré en mi despacho y vi la maleta para trajes de Kramer apoyada contra la pared y una caja de cartón con sus zapatos y su ropa interior. Al lado estaba la gorra. El uniforme seguía en tres perchas. Estaban colgadas en mi perchero. Pasé al lado de ellas de camino a mi escritorio prestado y marqué el número de Garber. Oí los tonos de llamada y me pregunté qué sería lo que quería mi hermano. Y cómo habría dado conmigo. Apenas sesenta horas antes, yo estaba en Panamá. Y, antes de eso, había estado por todo el mundo. Así que mi hermano había tenido que esforzarse para encontrarme. Así que puede que fuera importante. Cogí un lápiz y escribí «Joe» en un pedazo de papel. Luego, lo subrayé. Dos veces.
—¿Sí? —dijo la voz de Leon Garber.
—Soy Reacher.
Miré el reloj de pared. Decía que eran poco más de las nueve de la mañana. El avión que tendría que haber llevado a Kramer a Los Ángeles ya estaba en el aire.
—Fue un ataque al corazón. Sin lugar a dudas.
—Sí que trabajan rápido en el Walter Reed.
—Era un general.
—Pero un general con el corazón pachucho.
—Resulta que eran las arterias lo que tenía mal. Una arteriosclerosis severa que desembocó en una fibrilación ventricular mortal. Es lo que nos han dicho. Y los creo. Es probable que le empezara en cuanto la prostituta se quitó el sujetador.
—No llevaba pastillas.
—Es probable que no se la hubieran diagnosticado. Lo típico. Te sientes bien y, de repente, un día, estás muerto. En cualquier caso, es imposible simularlo. Supongo que podrías simular una fibrilación con una descarga eléctrica, pero no se pueden simular cuarenta años de mierda en las arterias.
—¿Nos preocupaba que lo hubieran simulado?
—Podría ser uno de los intereses del KGB. Ahora mismo, los tanques de Kramer son el mayor problema táctico al que se enfrenta el Ejército Rojo.
—Ahora mismo, el Ejército Rojo está mirando hacia el otro lado.
—Es un poco pronto para decir si eso es permanente o no.
No respondí. Silencio.
—No puedo permitir que nadie más se encargue de esto —comentó—. Todavía no. Por las circunstancias. Lo entiende, ¿verdad?
—¿Y?
—Pues que va a tener que ir usted a hablar con la viuda.
—¿¡Yo!? ¿¡Acaso no vive en Alemania!?
—Sí, pero está en Virginia. Había vuelto a casa por vacaciones. Tienen una casa allí.
Me dio la dirección y la anoté en el mismo pedazo de papel donde había escrito «Joe» subrayado dos veces, debajo.
—¿Hay alguien con ella?
—No tenían hijos, así que lo más probable es que esté sola.
—De acuerdo.
—Aún no lo sabe. Me ha costado bastante dar con ella.
—¿Quiere que vaya acompañado de un sacerdote?
—El general no ha muerto en combate. Ahora bien, podría llevar usted una compañera, digo yo... Puede que la señora Kramer necesite que la abracen.
—De acuerdo.
—No le dé detalles, evidentemente. Iba hacia Irwin, nada más. La espichó en un hotel, de camino. Esa será la versión oficial.Ahora mismo, nadie excepto usted y yo sabemos lo que ha pasado, y así es como va a seguir siendo. No sé, supongo que puede decírselo a la soldado que se lleve de compañera. La señora Kramer hará preguntas y ustedes dos no pueden contradecirse. ¿Qué me dice de la policía local? ¿Cree que lo filtrará?
—El subcomisario con el que hablé estuvo en los Marines. Conoce el percal.
—Semper fi.
—Todavía no he encontrado el maletín.
Silencio una vez más.
—Vaya primero a hablar con la viuda. Luego, siga buscándolo.
Le ordené al cabo del turno de día que llevara los efectos personales de Kramer a mi dormitorio. Quería que estuvieran a salvo. Antes o después, la viuda los reclamaría. Y, en una base tan grande como Bird, las cosas desaparecen, lo que, en este caso, sería embarazoso. Luego, fui al comedor de oficiales en busca de los PM que estuvieran desayunando a última hora de la mañana o comiendo a primera hora del mediodía. Habitualmente, se juntan lejos de los demás porque todo el mundo los odia. Encontré un grupo de cuatro, dos hombres y dos mujeres. Llevaban todos el uniforme de campaña con el patrón de camuflaje forestal, el estándar del puesto. Una de las mujeres era capitana. Llevaba el brazo derecho en cabestrillo. Tenía problemas para comer. Sin duda, también los tendría para conducir. La otra lucía una barra de teniente en cada una de las solapas y, según la cinta del pecho, se llamaba Summer. Debía de tener unos veinticinco años, y era bajita y estilizada. Tenía la piel del mismo color que la mesa de caoba a la que estaba comiendo.
—Teniente Summer.
—¿Señor?
—Feliz Año Nuevo.
—Lo mismo digo, señor.
—¿Está usted hoy ocupada?
—Quehaceres generales, señor.
—De acuerdo, pues quedamos en la puerta de entrada del cuartel general dentro de media hora. Uniforme de clase A. Necesito que abrace a una viuda.
Volví a ponerme el uniforme de clase A y llamé al parque móvil para pedir un sedán. No quería conducir hasta Virginia en un Humvee. Demasiado ruidoso. Demasiado incómodo. Un soldado me trajo un Chevrolet nuevo de color verde oliva. Firmé conforme me lo llevaba, lo conduje hasta el cuartel general y esperé.
La teniente Summer salió por la puerta cuando habían pasado veintiocho minutos y medio de los treinta que le había dado. Hizo una pausa y, después, vino hacia el coche. Tenía buen aspecto. Era muy bajita, pero se movía con facilidad, como las personas gráciles. Parecía una modelo de pasarela de dos metros de altura a la que hubieran reducido de tamaño. Salí del coche y dejé la puerta del conductor abierta. La recibí en la acera. Llevaba una insignia de tiradora experta con barras para rifle, rifle de bajo calibre, rifle automático, pistola, pistola de bajo calibre, ametralladora y subfusil. Conformaban una escalera de unos cinco centímetros de alto. Era más larga que la mía. Yo solo tenía las barras para rifle y pistola. Se detuvo en seco justo delante de mí, se puso firme y me hizo un saludo perfecto.
—Señor, se presenta la teniente Summer.
—Relájese. Tratémonos de manera informal, ¿vale? Llámeme «Reacher», o de ninguna manera. No hace falta que salude. No me gusta.
Se quedó callada unos instantes. Relajada.
—De acuerdo.
Abrí la puerta del pasajero y empecé a subir al coche.
—¿Conduzco yo?
—Llevo despierto casi toda la noche.
—¿Quién ha muerto?
—El general Kramer. Un jefazo de Blindados en Europa.
Otra pausa.
—¿Y qué sucede? Porque nosotros somos infantería.
—Estaba de paso.
Se puso al volante y adelantó el asiento hasta el tope. Ajustó los retrovisores. Yo eché hacia atrás el asiento y me puse tan cómodo como pude.
—¿Adónde vamos?
—A Green Valley, Virginia. Yo diría que tardaremos unas cuatro horas en llegar.
—¿Es allí donde está la viuda?
—En la casa de vacaciones, sí.
—¿Y vamos a darle la noticia nosotros? Del estilo: «Feliz Año Nuevo, señora. Ah, por cierto, ¿sabe que su marido ha muerto?».
Asentí.
—Somos unos afortunados.
Pero, en realidad, aquello no me preocupaba. Las esposas de los generales son muy duras. O bien llevan treinta años empujando a su marido por la cucaña, o bien están acostumbradas a pelearse con ellos porque lo único en lo que muestran interés es en subir por ella. De una u otra manera, pocas cosas pueden con ellas. En la mayoría de los casos, son más duras que los propios generales.
Summer se quitó la gorra y la tiró al asiento de atrás. Llevaba el pelo muy corto, casi afeitado. Tenía un cráneo delicado y unos pómulos bonitos. La piel tersa. Me gustaba su aspecto. Y conducía rápido. Mucho. Se puso el cinturón y salió en dirección norte como si estuviera entrenando para la Nascar.
—¿Ha sido un accidente?
—Un ataque al corazón. Tenía mal las arterias.
—¿Dónde? ¿En nuestros barracones para oficiales invitados?
Negué con la cabeza.
—En un motel de mala muerte del pueblo. Murió con una prostituta de veinte dólares debajo.
—Eso no vamos a decírselo a la viuda, ¿verdad?
—No, eso no. Eso no vamos a decírselo a nadie.
—¿Por qué estaba de paso?
—No venía a Bird. Iba de Fráncfort a Dulles y, veinte horas después, al aeropuerto de Los Ángeles. Iba al fuerte Irwin a dar una conferencia.
—Entendido.
Luego, se quedó callada. Seguía conduciendo. Estábamos casi a la altura del motel, pero más hacia el oeste, directos por la autopista.
—¿Permiso para hablar con libertad?
—Por favor.
—¿Esto es una prueba?
—¿Por qué iba a serlo?
—Es usted de la Unidad Especial 110, ¿no es así?
—Sí, lo soy.
—He hecho una solicitud.
—¿Para la 110?
—Sí. Dígame, ¿es una misión sorpresa?
—¿Sorpresa?
—Sí, para probarme como candidata.
—Necesitaba una compañera. Por si acaso hay que consolar a la viuda. La he elegido a usted al azar. La capitana con el brazo roto no habría podido conducir. Y, por otro lado, sería muy ineficaz por nuestra parte esperar a que muriera algún general para empezar a hacer entrevistas personales.
—Sí, supongo... pero me pregunto si se ha sentado usted ahí a la espera de que le haga las preguntas obvias.
—Espero que cualquier PM con pulso haga las preguntas obvias, estén o no estén pendientes de un traslado a una unidad especial.
—De acuerdo, pues allá voy. El general Kramer tenía una escala de veinte horas en la zona de D. C. y quería echar un polvo, privilegio por el que no le importaba pagar. En ese caso, ¿por qué vino conduciendo hasta aquí? ¿Cuántos...? ¿Quinientos kilómetros?
—Cuatrocientos ochenta.
—Y, luego, tenía que hacer el camino de vuelta.
—Evidentemente.
—¿Por qué?
—Dígamelo usted. Llegue a una conclusión a la que no haya llegado yo todavía y la recomiendo para el traslado.
—No puede, no es mi oficial superior.
—Puede que sí. Al menos, esta semana.
—De hecho, ¿qué hace usted en Bird? ¿Está pasando algo de lo que debería haberme enterado?
—No sé qué hago en Bird. Tengo órdenes. Eso es lo único que sé.
—¿De verdad es usted comandante?
—Al menos, la última vez que lo comprobé lo era.
—Pensaba que los investigadores de la 110 eran, en su mayoría, suboficiales. Que trabajaban con ropa de calle o de incógnito.
—Y así suele ser.
—En ese caso, ¿por qué le envían a usted aquí cuando podrían enviar a un suboficial y ordenarle que se vistiera de comandante?
—Buena pregunta. Puede que algún día lo descubra.
—¿Puedo preguntarle cuáles eran sus órdenes?
—Destacado temporalmente al despacho ejecutivo del capitán preboste del fuerte Bird.
—El capitán preboste no está en el puesto.
—Ya me he dado cuenta. Lo trasladaron el mismo día en que me trasladaron a mí. Es temporal.
—Así que es usted el oficial al mando.
—Es temporal.
—Consolar y dar abrazos no es labor de las unidades especiales de la PM.
—Puedo fingir que así es. Yo empecé siendo un PM normal y corriente, como usted.
No dijo nada. Siguió conduciendo.
—Kramer... ¿Por qué se planteó hacer un viaje de novecientos sesenta kilómetros? Son doce horas de carretera de las veinte que tenía por delante. ¿Para gastarse quince dólares en una habitación y veinte en una prostituta?
—¿Y qué más da? Un ataque al corazón es un ataque al corazón, ¿no? Es decir, ¿hay alguna duda al respecto?
Negué con la cabeza.
—El Walter Reed ya ha hecho la autopsia.
—En ese caso, ¿importa dónde y cuándo haya sucedido?
—Su maletín no está.
—Entiendo.
Me fijé en que se ponía a pensar. Le temblaron un poquito los párpados inferiores.
—¿Por qué sabe que tenía un maletín?
—No lo sé, pero ¿alguna vez ha visto a un general ir a una conferencia sin maletín?
—No. ¿Cree que la prostituta salió corriendo con él?
Asentí.
—Ahora mismo, es la hipótesis en la que estoy trabajando.
—Pues hay que encontrar a la prostituta.
—¿Quién era?
Le volvieron a temblar los párpados inferiores.
—No tiene sentido —dijo.
Volví a asentir.
—Exacto.
—Hay cuatro razones posibles por las que Kramer no se quedó en la zona de D. C. Primera, que estuviera viajando con oficiales amigos suyos y que no quisiera pasar por la vergüenza de que lo vieran llevar a una prostituta a su habitación. Podrían haberla visto por el pasillo o haberla oído a través de la pared. Así que inventó una excusa y se quedó en otro hotel. Segunda, aunque estuviera viajando solo, es posible que llevara cheques de viaje del Departamento de Defensa y que le preocupara muchísimo que el recepcionista viera a la chica y llamara al Washington Post. Esas cosas pasan. Así que prefirió pagar en metálico en un motel anónimo. Tercera, aunque no viajara con cheques del Departamento de Defensa, puede que fuera un invitado conocido, o una cara familiar, en un hotel de una gran ciudad. En cuyo caso, y de igual manera, buscó ese anonimato fuera de la ciudad. O, cuarta, sus gustos sexuales iban más allá de lo que puedes encontrar en las Páginas Amarillas de D. C. y sabía muy bien adónde tenía que ir para conseguir justo lo que quería.
—¿Pero?
—Las situaciones una, dos y tres se pueden resolver con alejarse entre quince y veinticinco kilómetros. Menos, incluso. Cuatrocientos ochenta no es una distancia desmesurada, es desmesuradísima. Y aunque estoy preparada para creer que existen gustos que no pueden satisfacerse en D. C., no sé cómo va a ser más factible que se puedan satisfacer en una zona recóndita de Carolina del Norte. Además me inclino a pensar que algo así valdría bastante más de veinte dólares, se encuentre donde se encuentre.
—Entonces ¿por qué decidió hacer novecientos sesenta kilómetros?
No respondió. Siguió conduciendo. Y pensando. Cerré los ojos. Los mantuve cerrados durante casi sesenta kilómetros.
—Conocía a la chica —saltó.
Abrí los ojos.
—¿De qué?
—Algunos hombres tienen favoritas. Puede que la conociera de hace muchísimo tiempo. Estaba enamorado de ella, en cierta manera. No puede ser algo que suceda de repente. Tiene que haber casi... una historia de amor.
—¿Y dónde la conoció?
—En ese mismo sitio.
—Bird es de infantería y él era de Blindados.
—Puede que hicieran maniobras conjuntas. Debería usted comprobarlo.
No dije nada. Los de Blindados y la infantería hacen maniobras conjuntas cada dos por tres, pero allí donde están los tanques, no donde están los de infantería. Es mucho más fácil transportar soldados por el continente que tanques.
—O puede que la conociera en Irwin —siguió la teniente—. En California. Puede que trabajara en Irwin, pero tuviera que marcharse por alguna razón. Sin embargo, le gustaba trabajar en bases militares y acabó en el fuerte Bird.
—¿A qué tipo de prostituta iba a gustarle trabajar en bases militares?
—A la que le interese el dinero. A mi entender, por tanto, a todas. Las bases militares apoyan la economía local en todos los aspectos.
No dije nada.
—O puede que siempre haya trabajado en Bird, pero que siguiera a la infantería hasta Irwin en alguna de las ocasiones en que hicieron maniobras conjuntas. Las maniobras pueden durar uno o dos meses. ¿Para qué vas a quedarte en casa sin clientes?
—¿Su mejor suposición?
—Se conocieron en California. Kramer pasó años en Irwin, entrando y saliendo. Luego, ella se mudó a Carolina del Norte, pero a él seguía gustándole lo suficiente como para desviarse cada vez que estaba en D. C.
—Por veinte pavos no haces nada especial.
—Puede que él no necesitara nada especial.
—Podríamos preguntárselo a la viuda.
Sonrió y dijo:
—Puede que le gustara la chica, nada más. Puede que ella se asegurara de que así fuera. A las prostitutas se les da muy bien eso. Prefieren a los clientes que repiten. Para ellas, es mucho más seguro si ya conocen al tipo.
Cerré los ojos de nuevo.
—¿Y bien? ¿He llegado a algunas conclusiones a las que no hubiera llegado usted?
—No.
Me quedé dormido antes de que saliéramos del estado y me desperté casi cuatro horas después, cuando Summer tomó la salida de Green Valley demasiado deprisa. La cabeza se me fue hacia la derecha y me golpeé con la ventanilla.
—Disculpe. Por cierto, debería usted investigar los registros de llamadas del general. Tuvo que llamarla de antemano, para asegurarse de que seguía por allí. No iba a conducir tantísimas horas sin tener la certeza.
—¿Y desde dónde llamó?
—Desde Alemania. Antes de salir.
—Es más probable que usara un teléfono de pago en Dulles, pero lo comprobaremos.
—¿Nosotros?
—Es usted mi compañera.
No comentó nada.
—Como si fuera una prueba —le dije.
—¿Es importante este asunto?
—Puede que no... pero podría serlo. Depende de la conferencia que fuera a dar. Depende de los papeles que llevara para dar la charla. Quizá llevara en el maletín órdenes clave de batalla. O tácticas nuevas, análisis de puntos débiles, todo tipo de material clasificado.
—El Ejército Rojo se va a retirar.
Asentí.
—Me preocupa más a quién pueda ponérsele roja la cara. Periódicos, televisión... Un reportero encuentra material clasificado en un cubo de basura cerca de un club de estriptis. Sería vergonzoso.
—Puede que la viuda lo sepa. Puede que le hubiera comentado qué llevaba.
—No podemos preguntárselo. Vamos a decirle que murió durmiendo, con la manta subida hasta el mentón y que todo era tal y como debería ser. Las preocupaciones que tengamos en estos momentos se quedan entre usted y yo. Y Garber.
—¿Garber?
—Usted, él y yo.
Sonrió. Era un caso trivial, pero trabajar mano a mano con Garber era, qué duda cabe, un golpe de suerte para alguien que había pedido el traspaso a la Unidad Especial 110.
Green Valley era un pueblo colonial de postal y la casa de los Kramer, antigua y señorial, estaba en la zona más cara. Era una construcción victoriana con tejado de escamas y unas cuantas torrecillas y porches, todo ello pintado de blanco en mitad de media hectárea de césped de color esmeralda. Había árboles de hoja perenne situados de forma estratégica como si, cien años atrás, alguien se hubiera tomado la molestia de pensar muy bien dónde plantarlos. Aparcamos junto al bordillo y esperamos, mirando. No sé en qué estaría pensando Summer, pero yo estaba escaneando el escenario y archivándolo en la A de «América». Tengo número de la Seguridad Social y el mismo pasaporte azul y plateado que todo el mundo, pero entre las estancias y paseos por el extranjero a los que nos abocó mi padre, y mis propios viajes, no he pasado más que cinco años de residencia real en los Estados Unidos continentales. Así que dispongo de un montón de información de la que se aprende en primaria, como cuáles son las capitales de los estados, cuántos batazos maravillosos dio Lou Gehrig y otro montón de información de la que enseñan en el instituto, como las enmiendas de la Constitución y la importancia de la Batalla de Antietam, pero apenas sé nada acerca de lo que vale la leche, de los teléfonos de pago o de cómo huelen y qué aspecto tienen unos sitios y otros. Así que absorbo información como una esponja siempre que puedo. Y de la casa de los Kramer merecía la pena absorberla. Sin lugar a dudas. Sobre ella brillaba un sol pálido. Corría una ligera brisa y olía a humo de madera. La tarde era muy fría. Era el típico sitio en el que te gustaría que vivieran tus abuelos. Podrías haber ido a visitarlos en otoño y rastrillar las hojas y beber sidra, y volver en verano, cargar una canoa en una ranchera de hacía diez años y dirigirte a algún lago de la zona. Me recordaba a las imágenes que veía en los libros que me daban en Manila, Guam o Seúl.
Hasta que entramos.
—¿Listo?
—Claro. Vamos allá. Vamos a hablar con la viuda.
Summer estaba tranquila. Era evidente que no era la primera vez que lo hacía. A mí también me había tocado en más de una ocasión. Nunca es divertido. Arrancó y condujo hacia el camino de la entrada. Fue despacio hacia la puerta delantera y se detuvo con suavidad a unos tres metros. Abrimos la portezuela al mismo tiempo y bajamos. Hacía frío. Nos pusimos bien la chaqueta. Dejamos la gorra en el coche. Esa sería la primera pista para la señora Kramer, si es que estaba viéndonos. Un par de PM en la puerta nunca es una buena noticia, pero, si, además, llevan la cabeza descubierta, la noticia será aún peor.
La puerta de entrada estaba pintada de un rojo antiguo, sin brillo, y tenía una contrapuerta de cristal delante. Llamé al timbre y esperamos. Y esperamos. Empecé a pensar que no había nadie en casa. Volví a llamar al timbre. La brisa era fría. Y más fuerte de lo que me había parecido en un principio.
—Deberíamos haber llamado antes —comentó Summer.
—No podíamos. No podemos decir: «Por favor, esté en casa dentro de cuatro horas porque tenemos que darle una noticia muy importante en persona». Menudo avance informativo, ¿no cree?
—Vengo hasta aquí, ¿y no tengo a nadie a quien consolar?
—Parece la letra de una canción country. Luego, se le estropea la camioneta y se le muere el perro.
Volví a llamar al timbre. Nada.
—Deberíamos comprobar si hay algún vehículo —propuso Summer.
Encontramos uno en un garaje cerrado para dos coches, separado de la casa. Alcanzábamos a verlo desde la ventana. Era un Mercury Grand Marquis de color verde metalizado tan largo como un transatlántico. El coche perfecto para la esposa de un general. No era nuevo, tampoco viejo, con comodidades pero no carísimo, del color adecuado, estadounidense hasta la médula.
—¿Cree que es de ella? —me preguntó la teniente.
—Es probable. Yo diría que tenían un Ford hasta que a él lo nombraron teniente coronel. Entonces, compraron un Mercury. Lo más seguro es que estuvieran esperando a la tercera estrella para comprar el Lincoln.
—Qué pena.
—¿Usted cree? No se olvide de dónde estaba anoche.
—¿Y dónde está la esposa? ¿Habrá salido a pasear?
Dimos media vuelta y sentimos la brisa en la espalda mientras oíamos cómo se cerraba la puerta trasera de la casa.
—Ah, pues estaba en el jardín —dijo Summer—. Trabajando en él, lo más probable.
—Nadie trabaja en el jardín en Año Nuevo. Al menos, no en este hemisferio. Aquí no crece nada.
Aun así, rodeamos la casa hasta la parte de delante y volvimos a llamar al timbre. Era mejor que le permitiéramos que nos conociera formalmente y de acuerdo con sus propios términos. Pero no apareció. Luego, volvimos a oír la puerta de atrás, golpeando una y otra vez. Como si estuviera a merced de la brisa.
—Deberíamos ver qué sucede.
Asentí. Una puerta dando golpes tiene un sonido muy característico que sugiere todo tipo de situaciones.
—Sí, yo también lo creo.
Fuimos hasta la parte de atrás de la casa, hombro con hombro, de cara al viento. Seguimos un camino de losas que nos llevó hasta la puerta de la cocina, que se abría hacia dentro y que tenía un muelle en la parte posterior para mantenerla cerrada. El muelle debía de estar un poco flojo, porque las ráfagas de viento lo forzaban de vez en cuanto y hacían que la puerta se abriera unos veinte centímetros. Cuando se pasaba la ventolera y el muelle volvía a empujar la puerta, esta se cerraba de golpe contra el marco. Lo hizo tres veces mientras la observábamos. Y lo hacía porque la cerradura estaba reventada.
No era una mala cerradura, estaba hecha de acero. Pero el acero era más resistente que la madera que lo rodeaba. Alguien había usado una palanca. La habían forzado una vez, puede que dos, y la cerradura había aguantado, pero la madera se había astillado. La puerta se había abierto y la cerradura, que había caído al suelo, estaba ahora en el camino de losas. La puerta tenía un mordisco con forma de media luna. Habían saltado astillas aquí y allí, pero el viento las había reunido.
—¿Y ahora qué? —me preguntó la teniente.
No había sistema de seguridad. No había alarma. No había cableado. No había programadas llamadas automáticas a la comisaría de policía más cercana. No había forma de saber si los malos se habían ido mucho antes o si aún seguían dentro.
—¿Y ahora qué? —insistió.
Íbamos desarmados. No se llevan armas cuando vas a hacer una visita con el uniforme de clase A.
—Vaya a cubrir la parte delantera, por si saliera alguien.
Acató la orden sin decir palabra y aguardé un minuto a que llegara. Luego, empujé la puerta con el codo y entré en la cocina. Cerré la puerta y me apoyé en ella para que permaneciera cerrada. Me quedé quieto y escuché.
No se oía nada. Nada de nada.
La cocina olía ligeramente a verdura hervida y a café. Era grande. Estaba a caballo entre el orden y el desorden. Un espacio bien utilizado. En la pared que quedaba a mi derecha había una puerta. Estaba abierta. Me dejaba ver un pequeño triángulo del suelo de madera, que era de roble y estaba bien pulido. Un pasillo. Me moví muy despacio. Me deslicé hacia delante y hacia la derecha para ver mejor por la puerta. La puerta trasera volvió a dar un golpe.Vi un trozo más del pasillo y me dio la impresión de que llegaba hasta la puerta de entrada. En el lado izquierdo había una puerta cerrada. Un comedor, probablemente. A la derecha, una sala de estar o un despacho. La puerta estaba abierta. Alcancé a ver un escritorio y una silla, además de una librería de madera oscura. Di un paso con mucha precaución. Avancé un poco más.
Vi a una mujer muerta en el pasillo.