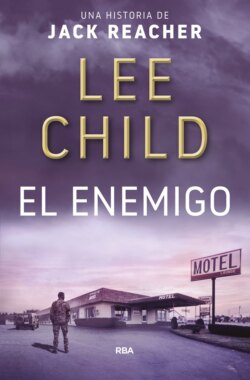Читать книгу El enemigo - Lee Child - Страница 9
5
ОглавлениеColgué y llamé al despacho de Garber. No estaba, así que le dejé un mensaje en el que le detallaba mis planes de viaje y en el que le decía que estaría fuera setenta y dos horas. No le di ninguna razón. Luego, colgué y me quedé sentado, incapaz de reaccionar. La teniente Summer entró cinco minutos después. Llevaba debajo del brazo un taco de folios del parque móvil. Supuse que su idea era reducir la lista allí, en el despacho, delante de mí.
—Tengo que irme a París.
—¿París, Texas? ¿O Kentucky? ¿O Tennessee?
—París, Francia.
—¿Por qué?
—Mi madre está enferma.
—¿¡Su madre vive en Francia!?
—En París, sí.
—¿Por qué?
—Porque es francesa.
—¿Y es grave?
—¿Lo de ser francesa?
—No, lo de su enfermedad.
Me encogí de hombros.
—No lo sé, pero creo que sí.
—Lo siento mucho.
—Necesito un coche. Tengo que llegar a Dulles cuanto antes.
—Yo lo llevo. Me gusta conducir.
Dejó los papeles en el escritorio y fue a buscar el Chevrolet que habíamos estado usando. Fui a mi habitación y llené un petate del ejército con una prenda de cada de todo lo que tenía en el armario. Luego, me puse el abrigo largo. Hacía frío y dudaba mucho que en Europa fuera a hacer menos. No a principios de enero. La teniente trajo el coche hasta la puerta. No pasó de cincuenta mientras estuvimos en la base. Estuvo callada un rato. Estaba pensando. Le temblaban los párpados inferiores.
—Deberíamos decírselo a la policía de Green Valley. Que creemos que a la señora Kramer la mataron por el maletín.
Negué con la cabeza.
—Decírselo no va a servir para resucitarla y, si la mataron por el maletín, encontraremos al que lo hizo por nuestros propios medios.
—¿Qué quiere que haga mientras está usted fuera?
—Lo de las listas. Compruebe los horarios de la puerta de la base. Encuentre a la mujer, encuentre el maletín y esconda el orden del día donde no lo encuentre nadie. Luego, compruebe a quién llamaron Vassell y Coomer desde el hotel. Puede que tengan un chico de los recados.
—¿Usted cree?
—Todo es posible.
—Pero no sabían dónde estaba Kramer.
—Por eso se equivocaron de sitio.
—¿Y a quién enviarían?
—A alguien cuyos intereses sean los mismos que los suyos.
—De acuerdo.
—Y entérese de quién es su chófer.
—De acuerdo.
No volvimos a hablar hasta que llegamos a Dulles.
Me encontré con mi hermano Joe en la fila del mostrador de venta de billetes de Air France. Había reservado billetes para los dos en el primer vuelo de la mañana. En ese momento estaba haciendo cola para pagarlos. Hacía más de tres años que no nos veíamos. La última vez que habíamos estado juntos había sido en el funeral de nuestro padre. Desde entonces, habíamos tomado caminos separados.
—Buenos días, hermanito —me dijo.
Llevaba abrigo, traje y corbata y le quedaban muy bien. Era dos años mayor que yo, siempre lo había sido y siempre lo sería. Cuando éramos niños, acostumbraba a estudiarlo y a pensar que aquel sería el aspecto que tendría yo cuando creciera. Y allí estaba yo, haciéndolo de nuevo. A cierta distancia podrían habernos confundido al uno con el otro. En cambio, juntos, era evidente que me sacaba unos tres centímetros y que era algo más delgado que yo. Aunque lo que más se notaba es que era un poco mayor. Era como si hubiéramos empezado juntos pero él hubiera visto antes el futuro, y eso lo hubiera envejecido, lo hubiera desgastado.
—¿Qué tal estás? —le pregunté.
—No puedo quejarme.
—¿Ocupado?
—Ni te imaginas.
Asentí y no dije nada. Lo cierto es que no sabía cómo se ganaba la vida. Era probable que me lo hubiera contado. No es que fuera un secreto de Estado ni nada por el estilo. Tenía que ver con el Departamento del Tesoro; con Hacienda, vamos. Era muy probable que me hubiera contado todos los detalles y que yo no le hubiera prestado atención. Me parecía que ya no era el momento para preguntar.
—Estabas en Panamá, ¿no? En la Operación Causa Justa, ¿no?
—Operación Porque Sí. Así es como la llamamos nosotros.
—¿Porque sí qué?
—Porque podemos. Porque todos necesitamos un quehacer. Porque tengo un nuevo comandante en jefe que quiere parecer duro.
—¿Está yendo bien?
—Es como si el equipo de fútbol de la Universidad de Notre Dame jugara contra niños que aún están aprendiendo psicomotricidad. ¿Cómo iba a ir?
—¿Tenéis ya a Noriega?
—No, aún no.
—¿Por qué te han traído aquí?
—Nos llevamos veintisiete mil soldados. No es que haya sido algo personal.
Sonrió y, después, me miró con los ojos entornados, como solía hacer cuando éramos niños. Significaba que había llegado a algún razonamiento pedante y enrevesado, pero fue nuestro turno en la cola antes de que le diera tiempo a contármelo. Sacó la tarjeta de crédito y pagó. Puede que esperara que le pagara el mío, puede que no, pero no dejó claro ni lo uno ni lo otro.
—Vamos a tomar un café —me dijo.
Además de a él, no creo que hubiera en el mundo nadie a quien le gustara el café tanto como a mí. Lo probó por primera vez con seis años. Yo le copié de inmediato; tenía cuatro, claro. Ninguno de los dos hemos parado desde entonces. La necesidad de cafeína que tienen los hermanos Reacher deja la adicción a la heroína a la altura de un pasatiempo.
Encontramos un bar con la barra en forma de W. Solo una cuarta parte de las mesas estaban llenas. Estaba iluminado de forma desagradable con fluorescentes y el vinilo de los taburetes estaba pegajoso. Nos sentamos el uno junto al otro y apoyamos los codos en la barra con esa pose tan reconocible de los viajeros más madrugadores de todo el mundo. Sin preguntar, un tipo con delantal nos puso un par de tazas delante. Acto seguido las llenó con café de una jarra. Olía a recién hecho. El bar estaba cambiando del turno de noche a los menús de desayuno. Se oía el chisporroteo de los huevos que estaban friendo.
—¿Qué ha pasado en Panamá?
—¿¡A mí!? Nada.
—¿Qué órdenes tenías?
—Supervisión.
—¿De qué?
—Del proceso. Esto de Noriega tiene que parecer judicial. Se supone que hay que juzgarlo aquí, en Estados Unidos, así que tenemos que detenerlo de acuerdo con alguna formalidad. Para que parezca aceptable que lo presentemos ante un juez.
—¿Habéis ido para leerle la advertencia Miranda?
—No exactamente, pero no vale con hacerlo a lo vaquero.
—¿La has cagado?
—No creo.
—¿Quién te ha reemplazado?
—Uno.
—¿Rango?
—Comandante.
—¿Una estrella en alza?
Le di un sorbo al café y negué con la cabeza.
—No lo conocía de nada. Además, me pareció un poco gilipollas.
Mi hermano asintió y cogió la taza. No dijo nada.
—¿Qué pasa? —le pregunté.
—Bird no es una base pequeña, pero tampoco es muy grande, ¿verdad? ¿En qué estás trabajando?
—¿Ahora mismo? Ha muerto un dos estrellas y no encuentro su maletín.
—¿Un homicidio?
Negué con la cabeza.
—Un ataque al corazón.
—¿Cuándo?
—Anoche.
—¿Después de que tú llegaras?
No respondí.
—¿Seguro que no la has cagado?
—Creo que no.
—Entonces ¿por qué te han sacado de Panamá? Un día estás supervisando el proceso de Noriega y, al siguiente, estás en Carolina del Norte, sin nada que hacer. Y seguirías sin nada que hacer si el general no hubiera muerto.
—Cumplo órdenes. Ya sabes cómo va esto. Tienes que dar por hecho que saben lo que están haciendo.
—¿Quién firmó la orden?
—No lo sé.
—Deberías enterarte. Entérate de quién tenía tantas ganas de que estuvieras en Bird como para sacarte de Panamá y reemplazarte por un gilipollas. Y entérate del porqué.
El del delantal nos rellenó las tazas y nos deslizó unas cartas plastificadas por la barra.
—Huevos —dijo Joe—. Con la yema muy hecha, beicon y tostada.
—Tortitas. Con un huevo encima, el beicon a un lado y mucho sirope.
El tipo se marchó con los menús. Joe se giró en el taburete, se apoyó en la barra y estiró las piernas en el pasillo.
—¿Qué es lo que ha dicho el médico?
Se encogió de hombros.
—Poca cosa. No me dio detalles, ni diagnóstico. Ni palabra de la información importante. A los médicos europeos no se les da bien dar malas noticias. No dejan de dar rodeos. Además, como es evidente, está la ley de privacidad.
—Pero por algo vamos a París.
Asintió.
—Me sugirió que estaría bien que fuéramos. Y mejor antes que después.
—¿Qué dice ella?
—Que mucho ruido y pocas nueces, pero que le encantará que vayamos a visitarla.
Acabamos de desayunar y pagué yo. Acto seguido, Joe me dio mi billete como si se tratara de una transacción. Estaba seguro de que ganaba más dinero que yo, pero puede que no tanto como para que un billete de avión fuera equiparable a un plato de huevos con la yema muy hecha, beicon y una tostada. En cualquier caso, lo acepté. Bajamos del taburete, cogimos nuestras pertenencias y nos dirigimos al mostrador de facturación.
—Quítate el abrigo.
—¿Por qué?
—Quiero que el del mostrador vea todas tus medallas. Con una acción militar en marcha puede que nos den mejores asientos.
—Esto es Air France. Francia ni siquiera está en la OTAN.
—Pero el del mostrador será estadounidense. Tú prueba.
Me quité el abrigo encogiéndome de hombros, me lo colgué en el brazo y me giré un poco para que se me viera bien la parte izquierda del pecho.
—¿Te parece bien así?
—Perfecto. —Sonrió.
Le devolví la sonrisa. De izquierda a derecha, en la fila superior, llevo la Estrella de Plata, la medalla al Servicio de Defensa Superior y la Legión al Mérito. En la siguiente, la medalla del Soldado, una Estrella de Bronce y el Corazón Púrpura. Y en las dos siguientes, las condecoraciones de baratillo. Las buenas las gané por casualidad, así que ninguno de esos honores significa nada para mí. Solo sirven para que el azafato de tierra de una aerolínea te conceda un asiento mejor. Pero a mi hermano le gustaban las dos primeras filas. Él había servido cinco años en Inteligencia Militar y no había pasado de las de baratillo.
Cuando nos tocó el turno, Joe dejó el pasaporte y el billete en el mostrador, junto con una tarjeta identificativa del Departamento del Tesoro. Luego, se retiró y se puso detrás de mí. Yo también dejé el pasaporte y el billete. Me dio un empujoncito. Me giré un poco y miré al azafato.
—¿Podría darnos asientos con más espacio para las piernas?
Era un hombre menudo, de mediana edad, con cara de cansado. Levantó la vista y nos miró. Juntos casi medíamos cuatro metros y pesábamos doscientos kilos. Estudió la tarjeta identificativa del Departamento del Tesoro y miró mi uniforme, tras lo que tecleó en busca de algo en el ordenador y nos ofreció una sonrisa forzada.
—Los sentaré en primera clase, señores.
Joe me dio otro empujoncito. Seguro que estaba sonriendo.
Estábamos en la última fila de primera clase. Hablábamos, pero evitábamos el tema obvio. Conversamos de música primero y de política después. Desayunamos de nuevo. Bebimos café. Air France hace un café muy bueno en primera clase.
—¿Quién era el general?
—Un tal Kramer. Uno de los comandantes de Blindados de Europa.
—¿¡Blindados!? ¿¡Y qué hacía en Bird!?
—No estaba en su puesto, sino en un motel que se encuentra a cincuenta kilómetros. Se había reunido con una mujer, que creemos que se largó con el maletín del general.
—¿Una civil?
Negué con la cabeza.
—Creemos que es una oficial de Bird. Se suponía que él iba a pasar la noche en D. C. Iba camino de California a una conferencia.
—Es un desvío de quinientos kilómetros.
—Cuatrocientos ochenta.
—Y no sabéis quién es.
—Debe de tener un rango muy alto, porque llegó al motel en su propio Humvee.
Asintió.
—Sí, sí que debe de tenerlo. Kramer debía de conocerla desde hace mucho tiempo para que considerara que merecía la pena conducir novecientos sesenta kilómetros para verla.
Sonreí. Cualquier otro habría redondeado la cifra, pero mi hermano no. Al igual que yo, él tampoco tenía segundo nombre, pero, de haberlo tenido, habría sido «Pedante». Joe Pedante Reacher.
—Bird sigue siendo infantería, ¿no? Unos cuantos Rangers y unos cuantos de la unidad Delta, pero machacas en su mayoría, por lo que recuerdo. ¿Seguro que va a haber una oficial de alta graduación?
—Ahora hay una escuela de Operaciones Psicológicas. La mitad de las instructoras son mujeres.
—¿Rangos?
—Algunas capitanas, algunas comandantes y un par de tenientes coroneles.
—¿Qué hay en el maletín?
—El orden del día de la conferencia de California. Aunque los subordinados de Kramer quieren hacerme creer que no había orden del día.
—Siempre hay orden del día.
—Lo sé.
—Mi consejo sería que investigases a las comandantes y a las tenientes coroneles.
—Gracias.
—Y entérate de quién te quería en Bird. Y de la razón. Porque por esto de Kramer no ha sido, eso está claro. El general estaba vivito y coleando cuando firmaron tu orden de traslado.
Leímos la edición de Le Matin y de Le Monde del día anterior. A mitad del viaje empezamos a hablar en francés. Lo teníamos bastante oxidado, pero nos defendíamos. Una vez lo aprendes, no lo olvidas. Me preguntó cómo andaba de novias. Supongo que pensó que era un tema adecuado del que hablar en francés. Le conté que había estado saliendo con una chica en Corea, pero que, desde entonces, me habían trasladado a Filipinas y a Panamá, y, ahora, a Carolina del Norte, por lo que no tenía esperanzas de volver a verla. Le hablé de la teniente Summer. Me pareció que se mostraba interesado por ella. Me dijo que él tampoco estaba saliendo con nadie.
Entonces, empezó a hablar de nuevo en inglés y me preguntó cuándo era la última vez que había estado en Alemania.
—Hace seis meses.
—Es el fin de una era. Alemania se reunificará. Francia volverá a ponerse con las pruebas nucleares porque una Alemania unida le hará pensar en el pasado. Luego, se propondrá una moneda única para la Comunidad Europea con la intención de mantener a la nueva Alemania como aliada y no como enemiga. En diez años, Polonia estará en la OTAN y la URSS no existirá. O será una nación sin poder real. Puede que también entre en la OTAN.
—Puede.
—Kramer ha elegido un buen momento para diñarla. Ahora, todo va a cambiar.
—Es posible, sí.
—¿Qué vas a hacer?
—¿Cuándo?
Se giró en el asiento y me miró.
—Habrá reducciones de personal, Jack. Tienes que afrontarlo. No van a seguir teniendo un ejército de un millón de personas ahora que el enemigo ha caído.
—Hombre, del todo no ha caído.
—Pero caerá. Todo habrá acabado en un año. Gorbachov no va a durar. Habrá un golpe. Los viejos comunistas harán una última jugada, pero no servirá de nada. Después, los reformistas se quedarán para siempre. Yeltsin, diría yo. Ese está bien. Entonces, en D. C. les entrará la irresistible tentación de ahorrar dinero. Será como celebrar Navidad cien veces seguidas. Nunca olvides que tu comandante en jefe es, ante todo, un político.
Pensé en la sargento del bebé.
—Sucederá paulatinamente —le dije.
Joe negó con la cabeza.
—Sucederá mucho más rápido de lo que imaginas.
—Siempre tendremos enemigos.
—No me cabe duda, pero serán de otro tipo. No tendrán diez mil tanques alineados en las llanuras de Alemania.
No dije nada.
—Deberías enterarte de por qué estás en Bird. O allí no está pasando gran cosa y, por tanto, se te están quitando de encima, o, por el contrario, está pasando algo gordo y quieren tenerte cerca para que te encargues de ello, en cuyo caso, estás en el buen camino.
No dije nada.
—De cualquier manera, tienes que enterarte. Va a producirse una reducción de efectivos y es necesario que sepas si te marchas o te quedas.
—Siempre van a necesitar policías. Aunque solo fueran dos en el ejército, harían bien en que uno de ellos fuera PM.
—Deberías tener un plan.
—Nunca hago planes.
—Deberías.
Me pasé los dedos por las medallas del pecho.
—Me han conseguido un asiento en primera clase... puede que me mantengan en el puesto.
—Puede, pero, aunque así sea, ¿será un trabajo que te guste? Todo va a volverse de segunda. Será horrible.
Me fijé en los puños de su camisa. Estaban limpios y almidonados, y sujetos con unos discretos gemelos de plata y ónice negro. La corbata era seria, de seda. Iba bien afeitado. Llevaba las patillas recortadas en cuadrado. Era una persona a la que le horrorizaba todo lo que no fuera de primera.
—Un trabajo es un trabajo. No soy exigente.
Dormimos el resto del viaje. Nos despertó el piloto al utilizar la megafonía para indicarnos que estábamos a punto de empezar el descenso hacia el Roissy-Charles de Gaulle. Eran las ocho de la noche, hora local. Casi todo el segundo día de la nueva década había desaparecido como un espejismo a medida que dejábamos atrás una zona horaria del Atlántico tras otra.
Cambiamos algo de dinero y fuimos a la fila de los taxis. Era larguísima, llena de gente y equipaje. Apenas se movía, así que decidimos tomar la navette, que es como llaman los franceses al autobús lanzadera del aeropuerto. Para llegar al centro de París tuvimos que pasar por los deprimentes suburbios del norte. Bajamos en la place de l’Opéra a las nueve de la noche. París estaba a oscuras y en silencio. Hacía frío y humedad. Al otro lado de sus puertas cerradas y ventanas empañadas, los cafés y los restaurantes estaban iluminados por luces cálidas. Las calles estaban mojadas y había en ellas coches pequeños aparcados en fila y cubiertos por el rocío nocturno. Fuimos hacia el sur, hacia el oeste y cruzamos el Sena por el pont de la Concorde. Giramos de nuevo hacia el oeste por el quai d’Orsay. El río estaba oscuro y parecía que no avanzara. No había nada en él. Las calles estaban vacías. No había nadie por ningún lado.
—¿Compramos flores? —pregunté.
—Es muy tarde. Todo está cerrado.
Giramos a la izquierda en la place de la Résistance y caminamos por la avenue Rapp uno al lado del otro. Mientras cruzábamos la rue de l’Université vimos la torre Eiffel a la derecha. Estaba iluminada con luces doradas. La calle estaba tan en silencio que nuestros tacones sonaban como disparos de rifle. Luego, llegamos a casa de nuestra madre. Vivía en uno de los apartamentos de un modesto edificio de piedra de seis plantas atrapado entre dos llamativas fachadas de estilo belle époque. Joe sacó unas llaves del bolsillo y abrió la puerta del portal.
—¿¡Tienes llave!?
Asintió.
—Siempre la he tenido.
Al otro lado del portal empezaba un pasaje adoquinado que llevaba hasta el patio central. El cuartito de la portera estaba a la izquierda. Más allá había una alcoba con un ascensor pequeño y lento. Lo cogimos para subir hasta el quinto piso. Salimos a un vestíbulo común, amplio y de techo alto. Estaba en penumbra. El suelo era de baldosas decorativas oscuras. El apartamento de la derecha tenía una puerta doble muy alta y de roble con una placa discreta de latón en la que ponía: «M. & Mme. Girard». La puerta doble de la izquierda estaba pintada de blanco y en la placa ponía: «Mme. Reacher».
Llamamos y esperamos.