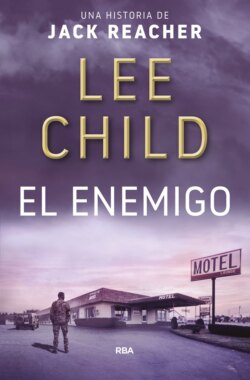Читать книгу El enemigo - Lee Child - Страница 5
1
Оглавление«Tan grave como un ataque al corazón». Puede que estas fueran las últimas palabras de Ken Kramer; como una última explosión de pánico en su cabeza a medida que dejaba de respirar y se precipitaba al abismo. Se había pasado de la raya en todos los aspectos posibles y lo sabía. Estaba donde no debería haber estado, con alguien con quien no debería haber estado y llevando encima algo que debería haber guardado en un sitio más seguro. Y, aun así, estaba saliéndose con la suya. Estaba jugando y ganaba. Estaba en lo más alto. Puede que incluso estuviera sonriendo. Hasta que el repentino golpe que sintió en lo más profundo del pecho lo traicionó. Luego, todo cambió. De repente, el éxito se convirtió en catástrofe. No tuvo tiempo para enmendar nada.
Nadie sabe cómo es un ataque mortal al corazón. No hay supervivientes que puedan contárnoslo. Los médicos hablan de necrosis, de coágulos, de falta de oxígeno y de vasos sanguíneos obstruidos. Predicen la rápida e inútil fibrilación auricular o la completa ausencia de reacción. Pronuncian palabras como «infarto» y «fibrilación», términos que no significan nada para nosotros. «Te desplomas», es lo que deberían decir. Desde luego, es lo que le sucedió a Ken Kramer. Se desplomó y se llevó todos sus secretos consigo. Los problemas que dejó tras de sí casi me matan a mí.
Estaba solo en un despacho prestado. Había un reloj en la pared. No tenía segundero, solo horario y minutero. Era eléctrico. No hacía tictac. Era de lo más silencioso, como la habitación. Me quedé mirando el minutero. No se movía.
Esperé.
Se movió. Saltó seis grados hacia delante. Su movimiento era mecánico, mitigado, preciso. Rebotó ligeramente, tembló un poco y se quedó quieto.
Un minuto.
«Uno menos. Queda otro».
«Sesenta segundos más».
Seguí observando el reloj. Se mantuvo quieto durante mucho, mucho tiempo. Entonces, el minutero volvió a dar otro saltito. Otros seis grados. Otro minuto. Medianoche. Y 1989 se convirtió en 1990.
Eché la silla hacia atrás y me puse de pie detrás del escritorio. Sonó el teléfono. Supuse que se trataría de alguien que me llamaba para desearme feliz Año Nuevo. Pero no era así. Resultó ser un policía civil que llamaba porque había un soldado muerto en un motel a cincuenta kilómetros de su comisaría.
—Quiero hablar con el oficial al mando de la Policía Militar.
Volví a sentarme. Detrás del escritorio.
—Al habla.
—Tenemos a uno de los suyos. Muerto.
—¿A uno de los míos?
—Un soldado.
—¿Dónde?
—En un motel del pueblo.
—¿Cómo ha muerto?
—Probablemente, de un ataque al corazón.
Me quedé callado. Pasé la página del calendario que proporcionaba el ejército. Del 31 de diciembre al 1 de enero.
—¿No hay nada sospechoso? —pregunté.
—A primera vista, no.
—¿Ha visto más ataques al corazón?
—Muchos.
—De acuerdo. Llame al cuartel general.
Le proporcioné el número.
—Feliz Año Nuevo.
—¿No van a venir?
—No.
Y colgué el teléfono.
No era necesario que fuera. El ejército es una organización muy grande. Un poco más grande que Detroit y un poco más pequeña que Dallas, pero igual de práctico que ambas. Cuenta con 930.000 efectivos, hombres y mujeres representativos de la población estadounidense. La tasa de mortalidad anual en Estados Unidos es de alrededor de 865 personas por cada cien mil y, cuando no hay guerras de por medio, no mueren ni más ni menos soldados que personas normales. En conjunto, son más jóvenes y están en mejor forma física que la mayoría de la población civil, pero fuman más, beben más, comen peor, sufren mayor estrés y los someten a entrenamientos muy peligrosos. Así, su esperanza de vida es, más o menos, como la de cualquier otra persona. Mueren tanto como los demás. Si hacemos un cálculo de la tasa de mortalidad de la fuerza actual, veremos que, al día, mueren veintidós soldados. Accidentes, suicidios, enfermedades cardiacas, cáncer, derrames cerebrales, enfermedades hepáticas, fallos renales. Como los civiles que mueren en Detroit o en Dallas. Así que no tenía por qué ir. Soy poli, no trabajo en unas pompas fúnebres.
El reloj se movió. La manecilla rebotó ligeramente, tembló un poco y se quedó quieta. Las doce y tres minutos. El teléfono volvió a sonar. Una llamada para desearme feliz Año Nuevo. De la sargento que estaba en mi antedespacho.
—Feliz Año Nuevo —me dijo.
—Lo mismo digo. ¿No podía levantarse y asomar la cabeza por la puerta?
—¿No podía asomarla usted?
—Estaba al teléfono.
—¿Quién era?
—Nadie. Por lo visto, hay un soldado que no ha entrado en la nueva década.
—¿Quiere un café?
—Claro.
Colgué. Llevaba alistado más de seis años y el café del ejército era una de las razones por las que me quedaba. Era el mejor del mundo, sin lugar a dudas. Y las sargentos. Esta era de las montañas del norte de Georgia. Hacía dos días que la conocía. Vivía fuera del puesto, en un parque de caravanas que había en las tierras yermas de Carolina del Norte. Tenía un bebé, un niño. Me lo había contado todo de él. Nada, en cambio, de maridos. Era pura fibra y tan dura como el acero, pero yo le caía bien. Era evidente, porque me traía café. Si no les gustas, no te traen café. Te apuñalan por la espalda. Se abrió la puerta y entró con dos tazas, una para ella y otra para mí.
—Feliz Año Nuevo —le dije.
Puso ambas tazas en el escritorio.
—¿Cree que lo será?
—No sé por qué no iba a serlo.
—Ya casi han tirado todo el Muro de Berlín. Lo he visto en la televisión. Menuda fiesta estaban celebrando.
—Me alegro de que alguien esté pasándolo bien.
—Había montones de personas. Una gran multitud. Bailaban y cantaban.
—No he visto las noticias.
—Ha sido hace seis horas. Por la diferencia horaria.
—Es probable que sigan de fiesta.
—Iban con mazos.
—Lo tienen permitido. Su mitad es una ciudad libre. Pasamos cuarenta y cinco años esforzándonos porque así fuera.
—Dentro de poco nos quedaremos sin enemigo.
Probé el café. Caliente. Negro. El mejor del mundo.
—Pero hemos ganado —le dije—. Se supone que eso es algo bueno, ¿no?
—No si dependes del cheque del Tío Sam.
Iba vestida igual que yo, con el uniforme estándar de campaña, el de camuflaje forestal. Llevaba las mangas remangadas con esmero. Su brazalete de la PM estaba perfectamente horizontal. Supuse que lo tenía cogido con imperdibles por detrás de manera que no se pudieran ver. Sus botas relucían.
—¿Tiene camuflaje de desierto? —le pregunté.
—Nunca he estado en el desierto.
—Cambiaron el diseño. Pusieron grandes manchas marrones. Cinco años de investigación. Los de infantería dicen que son como galletas con pepitas de chocolate. No es un buen diseño. Tendrán que cambiarlo otra vez. Ahora bien, tardarán otros cinco años en darse cuenta.
—¿Y?
—Si tardan cinco años en revisar un patrón de camuflaje, su chaval ya estará en la universidad antes de que se den cuenta de que hay que hacer una reducción de efectivos, así que no se preocupe por eso.
—Sí, ya. —No me creía—. ¿Cree que irá a la universidad?
—No lo conozco.
No respondió.
—El ejército odia el cambio —le dije—. Y siempre tendremos enemigos.
No dijo nada. Volvió a sonar el teléfono. Se inclinó y respondió por mí. Escuchó durante unos once segundos y me pasó el auricular.
—El coronel Garber, señor. Está en D. C.
Luego, cogió su taza y se marchó. El coronel Garber era mi jefe y, pese a tratarse de un ser humano agradable, era improbable que estuviera llamándome a los ocho minutos de entrar en el año para felicitarme. No era su estilo. Algunos jefazos lo hacen. Se ponen la mar de contentos con las fiestas más importantes, como si fueran uno más. Pero Leon Garber no lo hubiera hecho ni en sueños, con nadie, y mucho menos conmigo. Aunque hubiera sabido que era yo quien iba a estar allí.
—Reacher al habla.
Una pausa larga.
—Pensaba que estaba usted en Panamá.
—Recibí órdenes de venir.
—¿De Panamá al fuerte Bird? ¿Por qué?
—No me corresponde hacer preguntas.
—¿Cuándo?
—Hace dos días.
—Menuda patada en la boca, ¿no?
—¿Sí?
—Es probable que Panamá fuera más emocionante.
—No estaba mal.
—¿Y ya lo tienen de servicio en Nochevieja?
—Me ofrecí voluntario. Intento caer bien.
—Esa es una tarea inútil.
—Una sargento acaba de traerme café.
Hizo una pausa.
—¿Acaba de llamarle la policía por un soldado muerto en un motel?
—Hace ocho minutos. He pasado la llamada al cuartel general.
—Y ellos se la han pasado a otro que, a su vez, me ha sacado de una fiesta para contármelo.
—¿Por qué?
—Porque el soldado muerto es un general de dos estrellas.
Silencio.
—No se me ha ocurrido preguntarlo.
Más silencio.
—Los generales son mortales —dije—. Como todos.
No hubo respuesta.
—No había nada sospechoso. Ha estirado la pata. Un ataque al corazón. Es probable que tuviera gota. No he visto razones para liarla.
—Es cuestión de dignidad. No podemos dejar a un dos estrellas tirado bocarriba en público. Hay que estar presentes.
—¿Y he de ir yo?
—Preferiría que fuera otro, pero es posible que, esta noche, usted sea el rango más alto de la PM que hay sobrio en todo el mundo; así que, sí, ha de ir usted.
—Tardaré una hora en llegar.
—No se le va a escapar. Está muerto. Además, tampoco han encontrado ningún médico forense sobrio de momento.
—De acuerdo.
—Sea respetuoso.
—De acuerdo.
—Sea educado. Fuera del puesto estamos en sus manos. Es una jurisdicción civil.
—Los civiles me son familiares. En una ocasión, conocí a uno.
—Pero controle la situación. Si es que es necesario controlarla, ya me entiende.
—Es probable que muriera en la cama. Es lo normal.
—Llámeme solo si es necesario.
—¿Era una buena fiesta?
—Excelente. Mi hija ha venido de visita.
Colgó y llamé a la operadora de la policía, donde me dieron el nombre y la dirección del motel. Luego, dejé el café en el escritorio, le expliqué a mi sargento lo que sucedía y fui a mi habitación a cambiarme. Supuse que «estar presentes» requería el uniforme verde de clase A, no el de campaña con patrón de camuflaje forestal.
Cogí un Humvee del parque móvil de la PM y registré mi salida en la puerta principal. Encontré el motel en cincuenta minutos. Estaba a cincuenta kilómetros al norte del fuerte Bird a través de la oscura y anodina campiña de Carolina del Norte, compuesta a partes iguales por centros comerciales de carretera, zonas de arbustos y lo que, a mi entender, eran batatales durmientes. Para mí, todo aquello era nuevo. Jamás había servido en aquel estado. Las carreteras estaban muy tranquilas. Todo el mundo seguía recogido, de fiesta. Esperaba estar de vuelta en el fuerte antes de que empezaran a volver a casa. Aunque, en caso de choque frontal contra un coche civil, apostaba, sin duda, por el Humvee.
El motel era parte de un grupo de estructuras de ocio, bajas y apiñadas en la oscuridad, que se encontraban cerca del distribuidor vial de una enorme autopista. En el centro había una parada de camiones. Había una cafetería, abierta a pesar de que fuera Nochevieja, y una gasolinera lo bastante grande como para que repostaran los de dieciocho ruedas. Había un club de estriptis en un edificio rectangular de cemento, sin nombre ni ventanas, pero con mucho neón. Tenía un cartel en el que ponía «Bailarinas exóticas» en rosa y un aparcamiento, del tamaño de un campo de fútbol americano, lleno de derrames de diésel y charcos en los que se veía el arcoíris. En el bar tenían la música a un volumen muy alto. A su alrededor había tres filas de coches aparcados, teñidos de brillante color amarillo sulfuroso debido a las farolas. Corría un aire frío y en el aire flotaban hebras de niebla. El motel estaba al otro lado de la calle, enfrente de la gasolinera. Era un edificio alargado, con unas veinte habitaciones, decadente y con el techo hundido en una zona. Gran parte de la pintura estaba desconchada. Parecía que estuviera vacío. A la izquierda, al final, había una recepción con un porche para vehículos y una máquina de Coca-Cola que no dejaba de zumbar.
Primera pregunta: ¿por qué iba a estar un general de dos estrellas en un sitio como aquel? Seguro que el Departamento de Defensa no abriría ninguna investigación si se hubiera registrado en un Holiday Inn.
Frente a la puerta de la penúltima habitación había dos coches de policía aparcados de cualquier manera. Entre ellos, un sedán pequeño y sencillo. Estaba frío y cubierto de escarcha. Era un Ford normalito, un cuatro cilindros de color rojo. Tenía ruedas estrechas y tapacubos de plástico. De alquiler, lo más seguro. Aparqué junto al coche patrulla que estaba a la derecha y salí del Humvee. Hacía frío. La música del otro lado de la calle se oía más fuerte. Las luces de la penúltima habitación estaban apagadas y la puerta, abierta. Supuse que la policía estaba intentando que no subiera la temperatura del interior. Intentando evitar que el viejo empezara a oler. Tenía muchas ganas de echarle una ojeada. Nunca había visto a un general muerto.
Tres de los polis permanecieron en los coches y solo uno de ellos salió a recibirme. Llevaba pantalones marrones y una cazadora de cuero corta con la cremallera subida hasta la barbilla. No llevaba sombrero. En la chaqueta lucía unas insignias en las que me decía que se apellidaba «Stockton» y que era subcomisario. No lo conocía de nada. Nunca había servido en aquel estado. Tenía el pelo entrecano. Unos cincuenta años. Altura media. Un poco fofo y con sobrepeso pero, por la manera en que leyó las insignias de mi chaqueta, me dio la impresión de que quizá fuera veterano, como muchos policías.
—Comandante —me dijo a modo de saludo.
Asentí. Sí, seguro que era veterano. Los comandantes llevan en la charretera una hoja de roble dorada de algo más de dos centímetros de anchura, una a cada lado. El policía miraba las mías de abajo arriba y de reojo y, aunque no era el mejor ángulo de visión, estaba claro que sabía lo que significaban. Eso indicaba que estaba familiarizado con rangos y graduaciones. Reconocí su voz. Era el que había llamado a los cinco segundos de que hubiera empezado el año.
—Me llamo Rick Stockton y soy el subcomisario.
Estaba calmado. No era la primera vez que veía ataques al corazón.
—Yo soy Jack Reacher, oficial al mando de la PM por esta noche.
Él también reconoció mi voz. Sonrió.
—Veo que, después de todo, ha decidido venir.
—No me dijo que el cadáver era un dos estrellas.
—Pues lo es.
—Nunca he visto a un general muerto.
—No hay mucha gente que lo haya visto.
Por cómo lo dijo, me hizo pensar que, en efecto, había sido soldado.
—¿Ha estado en el ejército?
—En el Cuerpo de Marines. Sargento de primera.
—Mi viejo era marine.
Siempre lo comento cuando hablo con marines. Me proporciona cierta legitimidad genética. Hace que dejen de pensar en mí como un militar puro y duro. Pero tampoco entro en detalles. No cuento que mi viejo era capitán. Los soldados y los oficiales no son, necesariamente, del mismo parecer.
—Un Humvee.
Miraba mi coche.
—¿Le gusta? —me preguntó.
Asentí. «Humvee» es la manera común de llamar a los HMMWV, el acrónimo inglés de «vehículo militar multipropósito con tracción a las cuatro ruedas», con lo que no hay que explicar nada más. Es lo habitual en el ejército, te da lo que te dice que te va a dar.
—Es tal y como dice el anuncio —comenté.
—Un poco ancho, ¿no? No me gustaría tener que conducirlo por la ciudad.
—Llevaría tanques por delante. Le abrirían paso. Por lo normal, ese sería el plan.
La música del club de estriptis seguía altísima. Stockton no dijo nada.
—Vamos a ver el cadáver.
Entró por delante de mí. Pulsó un interruptor que encendía la luz del recibidor. A continuación, otro que encendía la de la habitación entera. La disposición era la habitual de una habitación de motel. Una entrada de un metro de anchura con un armario a la izquierda y un cuarto de baño a la derecha. Luego, un rectángulo de veinte por veinte con una mesa integrada de la misma anchura que el armario y una cama de matrimonio de un metro sesenta de anchura, la misma que tenía el cuarto de baño. El techo bajo. Al fondo, una ventana ancha con cortinas y una bomba de calor empotrada en la pared, por debajo. La mayor parte de los objetos de la habitación eran viejos y de color marrón. El sitio estaba como desdibujado, húmedo. Era deprimente.
En la cama había un cadáver.
Estaba desnudo, bocabajo. Era blanco, de unos sesenta años, bastante alto. Tenía el cuerpo de un viejo atleta. Como de entrenador. Aún tenía bastante músculo, pero empezaban a salirle los michelines típicos de los ancianos por mucho que estén en forma. Tenía las piernas blancuzcas y sin pelo. Viejas cicatrices. El pelo corto, tieso y grisáceo, y la piel agrietada en la nuca. Era un patrón clásico. De cien personas a las que se les hubiera preguntado, las cien habrían respondido sin dudar que se trataba de un oficial del ejército.
—¿Lo han encontrado así?
—Sí.
Segunda pregunta: ¿cómo? Una persona que reserva una habitación para pasar la noche espera tener privacidad, por lo menos hasta que la señora de la limpieza llegue por la mañana.
—¿Cómo?
—¿Cómo qué?
—¿Que cómo es que lo han encontrado? ¿Llamó él mismo a emergencias?
—No.
—¿Entonces?
—Ya lo verá.
Hice una pausa. Aún no había visto nada.
—¿Le han dado la vuelta?
—Sí, y, luego, hemos vuelto a ponerlo como estaba.
—¿Le importa que eche una ojeada?
—Adelante.
Me acerqué a la cama, le pasé la mano izquierda por debajo del sobaco al cadáver y lo giré. Estaba frío y un poco rígido. El rigor mortis empezaba a aparecer. Lo dejé tumbado de espaldas y vi cuatro cosas. La primera, que la piel tenía una característica palidez grisácea. Segunda, que la sorpresa y el dolor habían quedado impresos en su rostro. Tercera, que se había agarrado el brazo izquierdo con la mano derecha, cerca del bíceps. Y cuarta, que llevaba puesto un condón. Ya hacía tiempo que le había bajado la presión sanguínea, por lo que la erección había desaparecido y el condón estaba colgando, prácticamente vacío, como un pellejo traslúcido. Había muerto antes de llegar al orgasmo. Eso estaba claro.
—Un ataque al corazón —comentó Stockton por detrás de mí.
Asentí. El color gris de la piel era un buen indicador. Igual que la evidente sorpresa dibujada en la cara y el dolor repentino en la parte superior del brazo izquierdo.
—Masivo —añadí.
—Pero ¿antes o después de la penetración?
Stockton esbozó una sonrisa.
Observé la zona de la almohada. La cama estaba hecha. El cadáver se encontraba encima de la colcha, que estaba bien puesta por encima de las almohadas. Había, sin embargo, una marca con forma de cabeza y arrugas allí donde se habían hundido codos y talones.
—Cuando sucedió, ella estaba debajo de él —comenté—. Eso está claro. La mujer ha tenido que esforzarse por quitárselo de encima.
—Ha tenido que ser un infierno morir así.
Me giré y le solté:
—Hay maneras mucho peores.
Stockton me sonrió.
—¿Qué pasa? —le pregunté.
No respondió.
—¿No hay rastro de la mujer? —seguí.
—Ni el más mínimo. Se ha largado a toda prisa.
—¿La ha visto el recepcionista?
Volvió a sonreír.
Me quedé mirándolo. Entonces lo entendí. Un motel barato en el distribuidor vial de una autopista, donde también había una parada de camiones y un club de estriptis, todo ello a cincuenta kilómetros de una base militar.
—Era una prostituta —dije—. Por eso lo han encontrado. El recepcionista la conocía. Ha visto que salía corriendo y antes de tiempo. Ha sentido curiosidad y ha venido a ver qué sucedía.
El subcomisario asintió.
—Nos ha llamado de inmediato. La señora en cuestión hacía tiempo que se había largado para cuando hemos llegado y, cómo no, el recepcionista niega que aquí hubiera nadie más. Quiere hacernos creer que este no es de ese tipo de establecimientos.
—¿Ha tenido que venir aquí su departamento alguna vez más?
—Alguna. Porque es de ese tipo de establecimientos, se lo aseguro.
«Controle la situación», me había dicho Garber.
—Un ataque al corazón, ¿verdad? —dije—. Nada más.
—Es probable, pero habrá que hacerle una autopsia para estar seguros.
En la habitación no había ningún ruido. No se oía nada excepto la radio de los coches patrulla y la música del club de estriptis del otro lado de la calle. Me giré hacia la cama. Miré la cara del muerto. No lo conocía. Le miré las manos. Llevaba un anillo de West Point en la derecha y una alianza en la izquierda, ancha, vieja, probablemente de nueve quilates. Le miré el pecho. Las placas identificativas habían quedado escondidas debajo del brazo derecho cuando se había cogido el bíceps izquierdo. Levanté el brazo con dificultad y saqué las placas. Las llevaba con unos silenciadores de goma. Las levanté hasta que la cadena quedó tirante. Se apellidaba Kramer, era católico y su grupo sanguíneo era el 0.
—Sí quieren, podríamos hacerle la autopsia nosotros en el Centro Médico Militar Walter Reed.
—¿¡Fuera del estado!?
—Es un general.
—Quieren silenciarlo.
Asentí.
—Por supuesto. ¿Acaso no lo querría usted?
—Es posible.
Solté las placas, me aparté de la cama y miré en las mesitas de noche y en la mesa. No había nada. La habitación no tenía teléfono. Supuse que, en un sitio como aquel, solo lo habría de pago y que estaría en la recepción. Dejé a Stockton al lado de la cama y fui al cuarto de baño. Había un neceser de cuero negro en el mueble del lavabo, con la cremallera cerrada. Tenía grabadas las iniciales «KRK». Lo abrí. Había un cepillo de dientes, una maquinilla de afeitar y tubos de pasta de dientes y de jabón para el afeitado de tamaño de viaje. Nada más. Ni medicamentos, ni recetas de medicamentos para enfermos del corazón, ni condones. Salí.
Miré en el armario. Había un uniforme de clase A colgado en tres perchas, con los pantalones doblados en la barra de la primera, la chaqueta en la segunda y la camisa en la tercera. La corbata seguía en el cuello de la camisa. Centrada sobre las perchas, en una balda, había una gorra de oficial con grandes galones dorados. A uno de los lados de la gorra había una camiseta interior blanca doblada y, al otro, un par de calzoncillos blancos doblados.
En la parte de abajo del armario, uno al lado del otro, había un par de zapatos. Junto a ellos, una maleta para trajes, de desteñida lona verde, que estaba cuidadosamente apoyada contra el fondo del armario. Los zapatos eran negros, resplandecían y tenían dentro los calcetines, bien enrollados. La maleta, igual que el neceser, habían sido adquiridas a título personal y tenía refuerzos de cuero en las zonas que más sufrían. Estaba casi vacía.
—Ustedes obtendrían los resultados. Nuestro forense les daría una copia del informe, en el que no habría nada añadido ni borrado. Si ven algo que no les convence, devolvemos la pelota a su tejado y todos contentos, nada de preguntas.
El subcomisario no respondió, pero tampoco se mostraba hostil conmigo. Algunos polis de pueblo son majos.
Una gran base como la de Bird forma muchas ondas en el mundo civil que la rodea. Por ello, la PM pasa mucho tiempo con sus colegas civiles, lo que, a veces, es una mierda y, otras, no. Me daba la sensación de que Stockton no iba a dar muchos problemas. Estaba relajado. A decir verdad, me parecía un poco vago, y los vagos siempre se alegran de pasarle la pelota a otro.
—¿Cuánto? —le pregunté.
—¿Cuánto qué?
—¿Cuánto cuesta una prostituta aquí?
—Con veinte dólares es suficiente. No es que haya nada muy exótico por la zona.
—¿Y la habitación?
—Quince, más o menos.
Volví a darle la vuelta al cadáver. No era fácil. Pesaba, por lo menos, noventa kilos.
—Bueno, ¿qué me dice?
—Sobre qué.
—Sobre lo de que hagamos la autopsia en el Walter Reed.
Se quedó callado un momento. Miró la pared.
—Podría estar bien.
Alguien llamó a la puerta, que seguía abierta. Era uno de los policías de los coches patrulla.
—Acaba de llamar el forense. Ha dicho que, por lo menos, tardará dos horas en llegar. Que es Nochevieja.
Sonreí. «Podría estar bien» enseguida iba a cambiar a «Vale, de acuerdo». Seguro que, dentro de dos horas, el subcomisario tendría que estar en algún otro lado. Muchas de las fiestas ya habrían terminado y las carreteras serían un infierno. Dentro de dos horas, él mismo me pediría que me llevara de allí al viejo. No dije nada y el policía volvió al coche, a esperar, mientras el subcomisario se acercaba a la ventana y se quedaba mirando por ella, de espaldas al cadáver. Cogí la percha en la que estaba la chaqueta y la colgué en el pomo de la puerta del baño, donde le daba la luz del pasillo.
Observar la chaqueta de un uniforme de clase A es como leer un libro o sentarte al lado de un tipo en un bar y que te cuente su vida. Aquella era de la talla adecuada para el cadáver que había sobre la cama y en la chapa ponía «Kramer», lo que coincidía con las placas que llevaba al cuello. Tenía un galón del Corazón Púrpura con dos ramitas de hojas de roble para indicar que le habían concedido la medalla una segunda y una tercera vez, lo que coincidía con las cicatrices. Había dos estrellas de plata en las hombreras, lo que confirmaba que era general de división. Las insignias de las solapas indicaban que pertenecía a Blindados y las del pecho, que era de la Duodécima. Aparte de eso, había un montón de premios y toda una ensaladera de cintas correspondientes a medallas que iban desde Vietnam a Corea, algunas de las cuales, sin duda, las habría ganado por las malas. Otras eran condecoraciones extranjeras, que se podían exhibir, aunque no era obligatorio. La chaqueta, en la que no cabía un alfiler, era bastante vieja, pero parecía bien cuidada. No estaba hecha a medida, sino que era una de las tallas estándar. El conjunto me decía que el general era vanidoso en lo profesional, pero no en lo personal.
Miré en los bolsillos. Estaban vacíos, excepto por la llave del coche de alquiler, colgada de un llavero de plástico transparente con forma de «1». El llavero contenía un pedazo de papel en cuya parte superior, en amarillo, podía leerse «Hertz» y en la parte inferior, escrita a mano con bolígrafo negro, una matrícula.
No había cartera. Ni llevaba monedas.
Dejé la chaqueta en el armario y miré en los pantalones. No había nada en los bolsillos. Miré en los zapatos. Nada, excepto los calcetines. Miré en la gorra. No había nada debajo. Saqué la maleta para trajes y la abrí en el suelo. Contenía un uniforme de combate y una gorra M43, otro par de calcetines y de calzoncillos y un par de botas militares de cuero negro, resplandecientes. Había un compartimento vacío que supuse que era para el neceser. Nada más. Nada de nada. Lo cerré y lo dejé en su sitio. Me agaché y miré debajo de la cama. No vi nada.
—¿Algo por lo que debamos preocuparnos? —me preguntó el subcomisario.
Me puse de pie y negué con la cabeza.
—No —mentí.
—En ese caso, quédeselo. Ahora bien, quiero una copia del informe.
—Trato hecho.
—Feliz Año Nuevo.
Se fue a su coche y yo me dirigí al Humvee. Avisé de un 10-5, la petición de una ambulancia, y le pedí a mi sargento que la enviara con una pareja de guardias que hicieran un listado de las pertenencias de Kramer y las empaquetaran para llevarlas a mi despacho. Luego, permanecí sentado en el asiento del conductor y esperé a que el subcomisario y los suyos se fueran. Vi cómo iban acelerando a medida que se internaban en la niebla, descendí del todoterreno, volví a entrar en la habitación y cogí la llave del coche de alquiler. Salí y abrí el Ford.
Allí no había nada excepto el tufo a limpiador de tapicerías y las copias en papel carbón del contrato de alquiler. El general había alquilado el coche a la una y treinta y dos de aquella misma tarde en el aeropuerto de Dulles, cerca de Washington D. C. Había utilizado una American Express personal y le habían hecho descuento. El kilometraje en el momento de alquilar el coche era de 21.267 y, ahora, el cuentakilómetros indicaba 21.747. Aquello, según mis cálculos, indicaba que había recorrido 480 kilómetros, lo que coincidía, prácticamente, con un viaje desde allí hasta aquí en línea recta.
Me guardé el contrato de alquiler en el bolsillo y volví a cerrar el coche. Miré en el maletero. Estaba vacío.
Me guardé la llave en el bolsillo, junto con el contrato, y crucé la calle para ir al club de estriptis. La música sonaba más fuerte a cada paso que daba.A diez metros de distancia, los ventiladores me trajeron olor a cerveza y a tabaco. Pasé entre los coches para llegar a la puerta, que era de sólida madera y estaba cerrada para resguardar del frío a los clientes. La abrí y me golpeó en la cara un muro de sonido y una ráfaga de aire caliente y sofocante. El sitio estaba abarrotado. Habría unas quinientas personas. Las paredes estaban pintadas de negro y había focos de luz violeta y bolas de espejos. Al fondo, sobre un escenario, una joven bailaba alrededor de una barra vertical. Estaba a cuatro patas y completamente desnuda excepto por el sombrero de vaquero blanco que llevaba. Gateaba e iba recogiendo billetes.
Nada más entrar, detrás de una caja registradora, había un tipo muy grande con una camiseta negra. Tenía la cara en sombras. El rayo de uno de los focos lo iluminó de refilón y vi que tenía el pecho tan ancho como un barril de gasolina. La música era ensordecedora y la clientela estaba pegada, hombro con hombro, contra la pared. Salí de allí y esperé a que la puerta se cerrara. Me quedé un rato parado. Notaba el viento frío. Luego, me alejé en dirección a la recepción del motel.
Era un sitio deprimente. Estaba iluminado con tubos fluorescentes que le daban a la atmósfera un aire verdoso y el estruendoso zumbido de la máquina de Coca-Cola de la entrada llegaba hasta allí. En la pared había un teléfono de pago y el suelo estaba cubierto con un linóleo ajado. La recepción era un mostrador con paneles de imitación a madera como los que la gente suele poner en el sótano de su casa. El recepcionista estaba sentado en un taburete alto. Era blanco, de unos veinte años, con el pelo largo y sucio y una de esas caras sin mentón.
—Feliz Año Nuevo —le dije.
No respondió.
—¿Le ha cogido algo al muerto?
Negó con la cabeza.
—No.
—Dígamelo otra vez.
—No le he cogido nada.
Asentí. Le creía.
—De acuerdo. ¿Cuándo se ha registrado?
—No lo sé, yo he llegado a las diez. Ya estaba aquí.
Asentí de nuevo. Kramer estaba en el aparcamiento de la oficina de alquiler de coches de Dulles a la una y treinta y dos y no había hecho muchos kilómetros más de los que se necesitaba para llegar aquí en línea recta, así que debía de haberse registrado a eso de las siete y media. Puede que una hora más tarde, si había parado a cenar. A las nueve, si era un conductor de lo más cauteloso.
—¿Sabe si ha usado el teléfono de pago?
—Está estropeado.
—¿Y cómo ha llamado a la prostituta?
—¿Qué prostituta?
—A la que se estaba tirando cuando ha muerto.
—Aquí no vienen prostitutas.
—¿Ha ido enfrente, al bar, a buscarla?
—Estaba casi al final del motel, ¡yo no he visto nada!
—¿Tiene usted carné de conducir?
El joven se quedó callado unos instantes.
—¿Y eso?
—Es una pregunta sencilla, ¿no? O tiene, o no tiene.
—Sí, tengo.
—Enséñemelo.
Yo era más grande que su máquina de Coca-Cola y llevaba la chaqueta cubierta de insignias y medallas, así que hizo lo que le pedía, como hacen la mayoría de los veinteañeros flacuchos cuando uso ese tono. Levantó el culo del taburete, se llevó la mano a uno de los bolsillos traseros del pantalón y sacó una cartera. La abrió. Guardaba el carné detrás de una de esa ventanitas de plástico lechoso. Con su fotografía, su nombre y su dirección.
—De acuerdo. Ahora ya sé dónde vive. Volveré dentro de un rato con más preguntas. Si no lo encuentro aquí, iré a buscarlo a casa.
No dijo nada. Di media vuelta y volví al Humvee a esperar.
Cuarenta minutos después aparecieron una ambulancia militar y otro Humvee. Les pedí a los míos que se lo llevaran todo, incluido el coche de alquiler, pero no me quedé a ver cómo lo hacían, sino que regresé a la base. Me registré en la entrada, volví a mi despacho prestado y le pedí a mi sargento que llamara a Garber y me pusiera con él. Esperé la llamada sentado al escritorio. No pasaron ni dos minutos.
—Cuente, ¿qué ha sucedido?
—Se apellida Kramer.
—Eso ya lo sé. He llamado a la operadora de la policía después de hablar con usted. ¿Qué le ha pasado?
—Ha tenido un ataque al corazón. Mientras mantenía relaciones sexuales consentidas con una prostituta. En un motel que evitarían hasta las cucarachas menos escrupulosas.
Un largo silencio.
—¡Mierda! Estaba casado.
—Sí, he visto que llevaba una alianza. Y el anillo de West Point.
—De la promoción del 52. Lo he comprobado.
Silencio de nuevo.
—¡Mierda! —volvió a decir—. ¿Por qué gente tan inteligente cometerá estupideces como esta?
No respondí porque no sabía la respuesta.
—Vamos a tener que ser discretos —me dijo.
—No tiene de qué preocuparse, ya hemos empezado con el encubrimiento. La policía local me ha dejado que lo envíe al Walter Reed.
—Bien. Eso es bueno. —Hizo una pausa—. Empiece por el principio, ¿de acuerdo?
—Llevaba parches de la Duodécima. Eso significa que estaba radicado en Alemania. Voló ayer a Dulles. Desde Fráncfort, lo más probable. En vuelo civil, seguro, porque llevaba el uniforme de clase A con la esperanza de que le asignaran un asiento mejor. En un vuelo militar habría llevado el uniforme de campaña. Ha alquilado un coche barato, ha conducido cuatrocientos ochenta kilómetros, se ha registrado en un motel de quince dólares la noche y ha contratado a una prostituta de veinte.
—Sé lo del vuelo. He llamado a la Duodécima y he hablado con los suyos. Les he dicho que estaba muerto.
—¿Cuándo?
—En cuanto he acabado de hablar con la operadora de la policía.
—¿Les ha dicho cómo y dónde ha muerto?
—He dicho que lo más probable es que le hubiera dado un infarto. Nada más. Ni detalles, ni localización. Cosa que empieza a parecerme una muy buena decisión.
—¿Y el vuelo?
—American Airlines. Ayer. De Fráncfort a Dulles. Llegó a las trece horas y tenía un transbordo a las nueve de hoy desde el Washington National al aeropuerto de Los Ángeles. Iba a una conferencia de la división de Blindados que se celebra en el fuerte Irwin. Era comandante de Blindados en Europa. De los importantes. Tenía muchas posibilidades de que lo nombraran subjefe del Estado Mayor en un par de años. Los de Blindados eran los siguientes. Para el puesto. El de ahora es de infantería y les gusta ir rotando. Así que tenía muchas posibilidades. Pero ya no va a ser posible, ¿eh?
—Es improbable. Como está muerto y todo eso...
No respondió.
—¿Para cuánto tiempo había venido? —le pregunté.
—Tenía que volver a Alemania dentro de una semana.
—¿Cuál es su nombre completo?
—Kenneth Robert Kramer.
—Me apuesto lo que sea a que conoce su fecha de nacimiento. Y dónde nació.
—¿Y eso?
—Y el número de su vuelo y los asientos que tenía asignados. Y lo que ha pagado el gobierno por los billetes. Y si pidió comida vegetariana. Y qué habitación le habían asignado en los barracones para oficiales invitados de Irwin.
—¿Adónde quiere llegar?
—A que me pregunto por qué yo no lo sé.
—¿Y por qué iba a saberlo? Yo he estado haciendo llamadas y usted ha estado investigando en un motel.
—¿Sabe? Cada vez que vuelo me dan un montón de papeles junto con los billetes, además de garantías de vuelo y reservas, y, si viajo al extranjero, llevo el pasaporte. Y, si voy a dar una charla en una conferencia, llevo un maletín lleno de todo tipo de chorradas con las que ayudarme a darla.
—¿Adónde quiere llegar?
—Quiero llegar a que en el motel faltaban cosas. Los billetes, las reservas, el pasaporte, el itinerario. Los típicos documentos que una persona llevaría en un maletín.
Garber no dijo nada.
—Había una maleta para trajes. De tela verde. Con las correas y los refuerzos de cuero marrón. Le apuesto diez contra uno a que había un maletín a juego. Es muy probable que los eligiera su esposa. Y que los pidiera por correo a L. L. Bean. Puede que para Navidad, hace diez años.
—¿Y el maletín no estaba?
—Es probable que, además, cuando se ponía el uniforme de clase A, guardara la cartera en el maletín. Cuando se llevan tantas medallas, queda poco espacio en el bolsillo interior.
—¿Y?
—Creo que la prostituta vio dónde guardaba la cartera después de que le pagara. Luego, se pusieron a ello y él la diñó. Ella vio la oportunidad de conseguir un poco más de dinerito y le robó el maletín.
Garber se quedó callado un momento.
—¿Y eso va a ser un problema? —me preguntó.
—Depende de lo que llevara en el maletín.