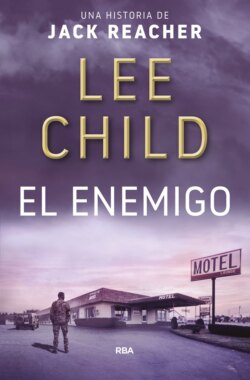Читать книгу El enemigo - Lee Child - Страница 8
4
ОглавлениеCruzamos la calle hasta el motel y le pedimos al recepcionista que nos contara la historia una vez más. Estaba de mal humor y se mostraba poco comunicativo, pero era un buen testigo. Suele suceder con las personas menos dispuestas a colaborar. No intentan satisfacer. No intentan impresionar. No se inventan todo tipo de situaciones y detalles con la intención de dar con lo que el otro quiere oír.
Explicó que estaba sentado en la recepción, solo, sin hacer nada, y que, sobre las once y veinticinco, oyó la puerta de un vehículo y, después, el arranque de un turbodiésel. Describió unos sonidos que bien podría ser el de una caja de cambios al entrar bruscamente la marcha atrás y el de la tracción a las cuatro ruedas al bloquearse. Luego, ruido de ruedas y de un motor y de la gravilla y de algo muy grande que se largaba como alma que lleva el diablo. Comentó que se levantó del taburete y que salió a mirar. No vio el vehículo.
—¿Por qué fue a mirar en la habitación? —le pregunté.
Se encogió de hombros.
—Pensé que quizá estuviera incendiándose.
—¿Incendiándose?
—En sitios como este, la gente hace cosas así. Incendian la habitación y, luego, se las piran. Por joder. O por lo que sea. Ni idea. No habría sido la primera vez.
—¿Cómo sabía en qué habitación mirar?
Se quedó muy callado. La teniente lo presionó para que respondiera. A continuación, lo presioné yo. Hicimos lo del poli bueno y el poli malo. Al final, acabó admitiendo que era la única habitación que tenía reservada toda la noche. Las demás estaban reservadas por horas y estaban ocupadas por el tráfico de parejas que venían del otro lado de la calle, que no llegaban con vehículos. Dijo que por eso estaba tan seguro de que no había prostitutas en la habitación de Kramer. Era su responsabilidad registrarlas. Cogía el dinero y les daba la llave. Registraba las idas y venidas. Así que siempre sabía quién había en el motel. Era parte de su función. Una parte que, por otro lado, debía mantener en secreto.
—Ahora, van a despedirme.
El tema le preocupaba tanto que se echó a llorar y Summer tuvo que consolarlo. Entonces, nos contó que había encontrado el cadáver de Kramer y que había llamado a la policía, y que, después, se había deshecho de todos los que estaban allí por horas. Luego, al cuarto de hora, había aparecido el subcomisario Stockton. Y yo, más tarde. Cuando me marché, se dio cuenta de que mi vehículo hacía el mismo sonido que el que había salido a toda pastilla. El mismo ruido del motor, el mismo ruido de la dirección, el mismo quejido de las ruedas. Era convincente. Ya había admitido que las prostitutas solían utilizar el motel, así que no tenía razones para seguir mintiendo. Además, los Humvees eran relativamente nuevos. Relativamente escasos. Y hacían un ruido muy característico. Así que lo creí. Lo dejamos en su taburete y salimos. Nos quedamos junto a la máquina de Coca-Cola, bañados por su resplandor rojo.
—No era ninguna prostituta —comentó la teniente—, sino una mujer de la base.
—Una oficial. Y puede que con bastante graduación. Alguien con acceso a su propio Humvee. Nadie firma en el registro del parque móvil para una misión como esa. Y tiene el maletín del general. Seguro que lo tiene.
—Será fácil dar con ella. Tiene que estar en el registro de entradas y salidas.
—Me habría cruzado con ella en la carretera. Si se fue de aquí a las once y veinticinco, no pudo llegar a Bird antes de las doce y cuarto, que era cuando yo estaba saliendo, más o menos.
—Siempre que volviera directa al puesto.
—En efecto.
—¿Vio usted algún otro Humvee?
—Yo diría que no.
—¿De quién cree que se trata?
Me encogí de hombros.
—De alguien que coincida con el razonamiento en el que nos hemos basado para la prostituta fantasma. Alguien que conoció en algún lado. En Irwin, lo más probable, aunque podría haber sido en cualquier otro sitio.
Me quedé mirando la gasolinera. Observé pasar los coches por la carretera.
—Si la relación no era flor de un día, Vassell y Coomer podrían saber de quién se trata —comentó la teniente.
—Podrían.
—¿Dónde cree que están?
—Ni idea, pero sé que daré con ellos si los necesito.
Sin embargo, no los encontré yo, me encontraron ellos a mí. Estaban esperándome en mi despacho prestado cuando volvimos. Summer me dejó en la puerta y fue a aparcar el coche. Pasé por delante del escritorio de mi antedespacho. La sargento del turno de noche estaba de vuelta. La montañesa del bebé y la preocupación por el sueldo. Me hizo un gesto hacia la puerta como diciendo que alguien había dentro. Alguien con un rango muchísimo mayor que el nuestro.
—¿Hay café hecho? —le pregunté.
—La máquina está encendida.
Me serví una taza. Aún llevaba la chaqueta desabrochada. Y el pelo despeinado. Tenía la pinta que tendría alguien que ha estado peleándose en un aparcamiento. Fui directo al escritorio. Dejé el café encima. Había dos tipos sentados en las dos sillas para visitantes que se encontraban junto a la pared, de frente a mí, mirándome. Ambos llevaban uniforme de campaña con patrón de camuflaje forestal. Uno de ellos tenía una estrella de general de brigada en el cuello y, el otro, el águila de coronel. En la cinta del nombre del general ponía «Vassell» y en la del coronel, «Coomer». Vassell era calvo y Coomer llevaba gafas, y ambos tenían una actitud tan pomposa, eran tan viejos y bajitos y estaban tan fofos y sonrosados que su aspecto vestidos con uniforme de combate era ridículo. Parecían miembros del Club Rotary de camino a un baile de disfraces. A primera vista, no me gustaron mucho.
Me senté y vi dos pedazos de papel encima del libro de registro. En la primera nota ponía: «Su hermano ha vuelto a llamar. Es urgente». En esta ocasión también había un número de teléfono. El prefijo era el 202. Washington D. C.
—¿No saluda usted a los oficiales superiores? —me preguntó Vassell.
En la segunda ponía: «Ha llamado el coronel Garber. El forense de Green Valley calcula que la señora K murió, aproximadamente, a las 0200». Doblé ambas notas por separado y las guardé, una al lado de la otra, debajo del teléfono. Las coloqué de manera que pudiera ver la mitad de cada una de ellas. Levanté la vista. Vassell estaba mirándome. La cabeza se le estaba poniendo roja.
—Disculpe, ¿cuál era la pregunta?
—¿No saluda usted a los oficiales superiores cuando entra en una habitación?
—Solo si pertenecen a mi cadena de mando, y no es su caso.
—No me parece una respuesta adecuada.
—Compruébelo. Pertenezco a la Unidad Especial 110. Estamos separados. Estructuralmente, vamos en paralelo al resto del ejército. Y, si se lo plantea, es como debe ser. No podríamos ser su policía e investigarlos si estuviéramos en la misma cadena de mando.
—No estoy aquí para que me investiguen, hijo.
—Entonces ¿para qué han venido? Es un poco tarde para una visita social.
—Hemos venido para hacerle algunas preguntas.
—Pregunte. Luego, también yo le haré algunas. ¿Sabe cuál será la diferencia?
No respondió.
—Que yo voy a responderlas por cortesía, pero ustedes las responderán porque el Código Uniforme de Justicia Militar los obliga a ello.
Siguió sin decir nada. Tan solo me miraba. Luego, miró a Coomer. Se miraron. Coomer me miró.
—Hemos venido por el general Kramer. Es nuestro oficial al mando —dijo.
—Sé quiénes son.
—Cuéntenos lo que sepa del general.
—Está muerto.
—Eso lo sabemos. Lo que queremos es conocer las circunstancias de su muerte.
—Le dio un ataque al corazón.
—¿Dónde?
—En el pecho.
Vassell echaba chispas por los ojos.
—¿Dónde murió? —preguntó esta vez Coomer.
—Eso no se lo puedo decir. Está relacionado con una investigación en curso.
—¿De qué manera?
—De manera confidencial.
—Desde luego, ha sido por aquí, por la zona. Eso lo sabe ya todo el mundo.
—Bueno, les toca a ustedes. ¿De qué va la conferencia de Irwin?
—¿Cómo dice?
—La conferencia de Irwin a la que iban.
—¿Qué pasa con ella?
—Tengo que conocer su orden del día.
Vassell miró a Coomer y Coomer abrió la boca para contarme algo. Sonó el teléfono. Era mi sargento. Summer estaba fuera, con ella. No tenía claro si dejarla entrar. Le dije que lo hiciera. Así, en un instante llamaron a la puerta y la teniente entró. Se la presenté al general y al coronel y ella se acercó con una silla al escritorio y se sentó, a mi lado, de cara a ellos. Dos contra dos. Saqué la segunda nota de debajo del teléfono y se la pasé: «Ha llamado el coronel Garber. El forense de Green Valley calcula que la señora K murió, aproximadamente, a las 0200». La desplegó, la leyó, la dobló y me la pasó. Volví a dejarla debajo del teléfono. Luego, volví a preguntarles a Vassell y a Coomer acerca del orden del día de la conferencia y vi que cambiaban de actitud. No se volvieron más serviciales. De hecho, más que un avance parecía un movimiento lateral. Ahora bien, como había una mujer en el despacho, redujeron su nivel de hostilidad manifiesta y la reemplazaron por condescendencia petulante y civilizada. Provenían de ese tipo de trasfondo y de ese tipo de generación. Odiaban a la PM y estaba seguro de que odiaban a las oficiales pero, de repente, sentían que tenían que ser educados.
—Iba a ser pura rutina —comentó Coomer—. Uno de los encuentros habituales. No era nada importante.
—Lo que explica por qué no han asistido —comenté.
—Normal. Nos ha parecido mucho más importante quedarnos aquí, ya sabe, dadas las circunstancias.
—¿Cómo se han enterado de lo de Kramer?
—Nos han llamado de la Duodécima.
—¿Desde Alemania?
—Allí es donde está la Duodécima, hijo —soltó Vassell.
—¿Dónde estuvieron anoche?
—En un hotel —respondió Coomer.
—¿En cuál?
—En el Jefferson. En D. C.
—¿Pagado por ustedes o por el Departamento de Defensa?
—Es un hotel autorizado para oficiales de alto rango.
—¿Por qué no se quedó allí el general Kramer?
—Porque hizo planes alternativos.
—¿Cuándo?
—¿Cuándo qué? —preguntó Coomer.
—¿Cuándo hizo esos planes alternativos?
—Hace unos días.
—Entonces ¿no fue una decisión tomada por impulso?
—No, no lo fue.
—¿Saben ustedes cuáles eran esos planes?
—Por supuesto que no, o no le habríamos preguntado dónde murió —contestó Vassell.
—¿No pensaron que quizá había ido a visitar a su esposa?
—¿Es eso lo que hizo?
—No. Díganme, ¿por qué les interesa tanto enterarse de dónde murió?
Se mantuvieron en silencio un buen rato. Su actitud volvió a cambiar. La petulancia desapareció y la reemplazaron por una especie de franqueza encantadora.
—No es que nos interese saberlo —empezó diciendo Vassell. Se inclinó hacia delante y miró a Summer como si quisiera que la teniente no estuviera allí. Como si quisiera que esa nueva intimidad tuviera lugar solo entre hombres—. Y no tenemos información específica ni sabemos nada, pero nos preocupa la posibilidad de que los planes alternativos del general Kramer, a la luz de los acontecimientos, desemboquen en el avergonzamiento de su persona.
—¿Cómo de bien lo conocían?
—En el campo profesional, muy bien. En el personal, tan bien como se puede conocer a un oficial hermano. Que es como decir que quizá no lo suficiente.
—¿Sospechan ustedes, en términos generales, cuáles podrían haber sido esos planes alternativos?
—Sí, algo sospechamos.
—Así que, para ustedes, no fue una sorpresa que no se quedara a dormir en el hotel.
—No, no lo fue.
—Y no les ha sorprendido que les haya dicho que no fue a visitar a su esposa.
—No, en absoluto.
—Así que sospechan, más o menos, qué podría haber estado haciendo, pero no dónde.
Vassell asintió.
—Más o menos.
—¿Y saben con quién podría haber estado haciéndolo?
Vassell negó con la cabeza.
—No disponemos de información específica.
—De acuerdo. No importa. Estoy seguro de que conocen el ejército lo bastante bien como para saber que, si descubrimos algo que pudiera desembocar en el avergonzamiento de su persona, lo taparemos.
Hubo una larga pausa.
—¿Han eliminado todas las pistas? —preguntó Coomer—. Del sitio en el que estuviera, me refiero.
Asentí.
—Nos lo llevamos todo.
—Bien.
—Necesito el orden del día de la conferencia de Irwin —insistí.
Otra pausa.
—No hay orden del día —respondió Vassell.
—Tiene que haber algún orden del día —dije yo—. Esto es el ejército, no el Actor’s Studio. Aquí no improvisamos.
Otra pausa.
—No había nada por escrito —explicó Coomer—. Ya le he dicho, comandante, que no era una conferencia importante.
—¿Cómo han pasado el día de hoy?
—Atendiendo rumores sobre el general.
—¿Cómo han llegado aquí desde D. C.?
—Nos han puesto un coche y un conductor desde el Pentágono.
—Han dejado las habitaciones del Jefferson.
—Sí, en efecto.
—Entonces, su equipaje está en el coche del Pentágono.
—Sí, en efecto.
—¿Y dónde está el coche?
—Esperando a la puerta de su cuartel general.
—No es mi cuartel general. Tan solo estoy destacado aquí de forma temporal.
Miré a la teniente y le pedí que fuera a por los maletines del general y del coronel. Se pusieron como furias, pero sabían que no podían impedírmelo. Los derechos civiles acerca de registros inadmisibles, decomisos, órdenes judiciales y causas probables acababan en la puerta principal del fuerte. Los miré a los ojos mientras Summer se marchaba. Estaban molestos, pero no preocupados. Así que, o bien estaban diciéndome la verdad acerca de la conferencia de Irwin, o bien se habían deshecho ya de los documentos importantes. Aun así, seguí el protocolo. La teniente volvió con dos maletines idénticos. Eran iguales que el que llevaba Kramer en las fotografías de marco plateado que habíamos visto en su casa. Lameculos hay en todos lados.
Los registré en el escritorio. En ambos encontré un pasaporte, billetes de avión, cheques de viaje e itinerarios, pero ningún orden del día para la conferencia del fuerte Irwin.
—Disculpen por las molestias —les dije.
—¿Ya está contento, hijo?
—La esposa de Kramer también está muerta —dije—. ¿Lo sabían?
Los observé con atención y me quedó claro que no. Me miraron, se miraron el uno al otro y empezaron a ponerse pálidos y a sentirse incómodos.
—¿Cómo ha muerto? —preguntó Vassell.
—¿Y cuándo?
—Anoche. Es víctima de un homicidio.
—¿Dónde?
—En su casa. Un intruso.
—¿Saben ya quién ha sido?
—No, no lo sabemos. No es nuestro caso. Es una jurisdicción civil.
—¿Qué sucedió? ¿Un robo?
—Puede que empezara siéndolo, sí.
No dijeron nada más. La teniente y yo los acompañamos hasta la entrada del cuartel general y nos quedamos mirando cómo subían al coche del Pentágono. Era un Mercury Grand Marquis, un modelo un par de años más nuevo que la barcaza de la señora Kramer, y negro en vez de verde. El conductor era un soldado alto vestido con uniforme de campaña. La tira con su nombre era de un color claro y no alcancé a ver su apellido ni su rango debido a la oscuridad. Pero no tenía pinta de soldado de infantería. Dio media vuelta despacio por la calle vacía y se llevó a Vassell y a Coomer. Vimos cómo las luces traseras se perdían por el norte, por la puerta principal, en la oscuridad que los esperaba más allá.
—¿Qué opina? —me preguntó Summer.
—Opino que están de mierda hasta el cuello.
—¿De mierda de verdad o de mierda de oficiales de alto rango?
—Están mintiendo. Y están tensos. Están mintiendo y son idiotas. ¿Por qué me preocupa el maletín de Kramer?
—Porque podría contener documentos importantes. Documentos que llevaba a California.
Asentí.
—Acaban de dejarme claro de qué se trata. Del orden del día.
—¿Está seguro de que hay orden del día?
—Siempre hay orden del día. Y siempre está impreso. Hay un orden del día impreso en papel para todo. Si quiere cambiar la comida de los perros de las casetas del K-9, necesita cuarenta y siete reuniones con cuarenta y siete órdenes del día. Así que estoy completamente seguro de que la conferencia de Irwin tenía un orden del día. Y ha sido una estupidez por su parte decir que no era así. Si tenían algo que esconder, podrían haber dicho que era demasiado secreto como para que yo lo viera.
—Puede que digan la verdad y que la conferencia no fuera importante.
—Eso es otra chorrada. No solo era importante, sino que era muy importante.
—¿Por qué?
—Porque asistía un general de dos estrellas. Y otro de una. Y porque es Año Nuevo, Summer. ¿Quién coge un avión el último día del año y pasa Nochevieja en un motel mugriento? Además, este año es muy importante para Alemania. Ha caído el Muro. Hemos ganado después de cuarenta y cinco años. Las fiestas han tenido que ser increíbles. ¿Quién iba a perdérselas por algo que no tiene importancia? Para meter a estos tres en un avión en Nochevieja, lo de Irwin tenía que ser la hostia.
—Se han quedado de piedra con lo de la señora Kramer. Más que con lo de Kramer.
Asentí.
—Puede que les cayera bien.
—También les caería bien el general.
—No tiene por qué. Para ellos no es sino un problema táctico. Un negocio impersonal, allí en lo alto, en su nivel. Se engancharon a él y, ahora, está muerto, por lo que les preocupa en qué situación los dejará eso.
—Listos para un ascenso, probablemente.
—Probablemente. Pero si resulta que Kramer era una vergüenza, quizá los arrastre consigo.
—En ese caso, deberían sentirse tranquilos. Les ha prometido usted tapar el asunto.
Había cierto remilgo en su tono de voz. Como si estuviera sugiriendo que no debería haber hecho tal cosa.
—Summer, nosotros protegemos al ejército. Como a la familia. Para eso estamos aquí. —Hice una pausa—. ¿Se ha fijado en que, no obstante, no se han quedado callados después de eso? Deberían haberse dado por satisfechos. Tapadera pedida, tapadera prometida. Pedida y prometida. Misión conseguida.
—Querían saber dónde había sucedido.
—Sí, eso es. ¿Y sabe lo que eso significa? Significa que también están buscando el maletín de Kramer. Por el orden del día. La copia de Kramer es la única que no tienen bajo su control. Han venido aquí para ver si la teníamos nosotros.
La teniente miró en la dirección en la que se habían marchado el general y el coronel. Yo aún tenía metido el olor del humo del tubo de escape en las narices. Un toque amargo del catalizador.
—¿Cómo trabajan los médicos civiles? —le pregunté—. Suponga que es usted mi esposa y que me da un ataque al corazón. ¿Qué haría usted?
—Llamar a emergencias.
—Y entonces ¿qué pasa?
—Llega una ambulancia y lo lleva a urgencias.
—Digamos que llego muerto. ¿Dónde estaría usted?
—A mí me habrían llevado al hospital con usted.
—¿Y dónde estaría mi maletín?
—En casa. Donde usted lo hubiera dejado. —Hizo una pausa—. ¿¡Qué!? ¿¡Piensa que alguien fue anoche a casa de los Kramer en busca del maletín!?
—Sería un orden de los acontecimientos muy posible. Alguien se entera de que el general ha muerto de un ataque al corazón, da por supuesto que ha sucedido en la ambulancia o en urgencias, y supone también que, quienquiera que estuviera con él, lo ha acompañado en la ambulancia, por lo que espera encontrar una casa vacía y el maletín en ella.
—Pero no estaba allí.
—Pero era razonable que hubiera estado.
—¿Cree que fueron Vassell y Coomer?
No respondí.
—Es una locura —se contestó ella misma—. No parecen de esos.
—No deje que las apariencias la engañen. Son de la división de Blindados. Los han entrenado toda la vida para pasarle por encima a todo el que se les ponga por delante. No obstante, creo que es imposible por cuestión de tiempo. Digamos que, como muy pronto, Garber llamó a la Duodécima, en Alemania, a las doce y cuarto. Luego, digamos que, como muy pronto, la Duodécima llamó al hotel, aquí, a Estados Unidos, a las doce y media. Green Valley está a setenta minutos de D. C. y la señora Kramer murió a las dos. Eso les deja, como máximo, un margen de veinte minutos para reaccionar. Acababan de llegar del aeropuerto, así que no tenían coche, y les habría llevado tiempo conseguir uno. Y, desde luego, seguro que no llevaban una palanca encima. Nadie viaja con una palanca en la maleta por si acaso tiene que abrir alguna puerta. Y dudo mucho que el Home Depot, o alguna otra ferretería, estuviera abierto recién empezado el año.
—Así que hay otra persona buscando, ¿no?
—Hay que encontrar el orden del día. Tenemos que concretar este asunto.
Envié a la teniente a hacer tres cosas: la primera, una lista de todo el personal femenino del fuerte Bird con acceso a su propio Humvee; la segunda, una lista de todas las mujeres que hubieran podido conocer al general en el fuerte Irwin, California; y, la tercera, que llamara al hotel Jefferson de D. C. y que consiguiera la hora exacta en la que Vassell y Coomer se habían registrado y habían dejado la habitación, además de los detalles de las llamadas que habían hecho y recibido. Volví a mi despacho prestado, archivé la nota de Garber y abrí la de mi hermano sobre el libro de registro. Marqué el número. Descolgó al primer tono.
—Hola, Joe.
—¿Jack?
—Dime.
—He recibido una llamada.
—¿De quién?
—Del médico de mamá.
—¿Qué pasa?
—Se muere.