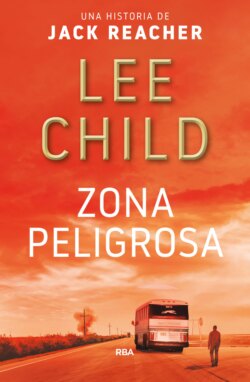Читать книгу Zona peligrosa - Lee Child - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеMe despertaron las luces brillantes al encenderse. En aquella prisión no había ventanas. El día y la noche eran una creación de la electricidad. A las siete de la mañana, de pronto, el edificio se veía inundado de luz. No había amaneceres ni matizados atardeceres. Solo unas luces eléctricas que se encendían a las siete.
La luz brillante no mejoraba el aspecto de la celda. La pared frontal era de barrotes. La mitad de ellos se abrían al exterior merced a una bisagra, formando una puerta. Los dos camastros ocupaban cerca de la mitad de su anchura y casi toda su longitud. En la pared del fondo había un lavamanos con su grifo, ambos de acero. Los muros eran de obra. En parte de hormigón, en parte de ladrillos viejos. Todo ello cubierto por una gruesa capa de pintura. Los muros parecían ser gruesos a más no poder. Como los de una mazmorra. Sobre mi cabeza había un bajo techo de hormigón. La celda no hacía pensar en una habitación con paredes, suelo y techo. Más bien parecía un sólido bloque de mampostería con un diminuto espacio habitable excavado de cualquier manera.
Fuera de la celda, el incesante murmullo de la noche había dejado paso al estrépito del día. Todo era de metal, de ladrillo, de hormigón. Los ruidos se veían amplificados y resonaban por todas partes. Aquello sonaba como tenía que sonar el infierno. Frente a nuestra celda se extendía un muro desnudo. Tumbado en la cama, no tenía el ángulo suficiente para ver el pasillo. Me quité la manta de encima y encontré los zapatos. Me los calcé y me até los cordones. Volví a tumbarme. Hubble estaba sentado en la litera inferior. Sus mocasines náuticos color crudo estaban plantados en el suelo de hormigón. Me pregunté si habría estado así sentado toda la noche o si habría dormido algo.
El siguiente al que vi fue a un encargado de la limpieza. Apareció de pronto al otro lado de los barrotes. Un hombre muy mayor, con una escoba. Un anciano negro con una pelambrera espesa y blanca como la nieve. Con la espalda doblada por los años. Tan frágil como un pajarillo viejo y encogido. Su anaranjado uniforme de la cárcel estaba casi blanco de tantos lavados. Tendría unos ochenta años. Se habría pasado unos sesenta allí dentro. Quizá se le ocurrió robar una gallina cuando la crisis de los años treinta. Y seguía pagando su deuda con la sociedad.
Iba por el pasillo, pegando escobazos al azar. Encorvado de tal forma que su rostro casi iba en paralelo al suelo. Moviendo la cabeza como un nadador, para mirar de un lado a otro. Nos vio a Hubble y a mí, y se detuvo. Se apoyó en la escoba y meneó la cabeza. Soltó una especie de risita pensativa. Volvió a menear la cabeza. Y volvió a soltar una risita. Una risita de sorpresa. Como si por fin, después de tantos años, de pronto se encontrara ante un ser legendario. Un unicornio o una sirena. Hizo amago de hablar varias veces, levantando la mano como si fuera a subrayar una observación. Pero una y otra vez le entraba aquella risita y se veía obligado a aferrar la escoba. No le metí prisa. Podía esperar. Yo tenía todo el fin de semana por delante. Y él tenía el resto de su vida.
—Vaya, vaya, vaya —dijo, sonriendo con toda la boca. No tenía dientes—. Vaya, vaya, vaya.
Lo miré fijamente.
—¿Vaya, vaya qué, abuelo? —Le devolví la ancha sonrisa.
Se echó a reír de forma incontrolable. Esto iba a llevar su tiempo.
—Vaya, vaya —dijo. Terminó de refrenar la risa—. Llevo en este talego desde que Dios andaba en pañales, óyeme. Desde que Adán era un chavalito. Y hasta ahora no había visto nada igual. No, señor.
—¿Qué es lo que nunca habías visto, abuelo? —pregunté.
—Verás —dijo—, llevo aquí ni se sabe cuántos años y, colega, nunca en la vida he visto a unos pavos vestidos como vosotros en una celda.
—¿Es que no te gusta mi ropa? —pregunté sorprendido.
—No es eso lo que digo, colega. No digo que no me gusten vuestras ropas —respondió—. Esas ropas vuestras están la mar de bien. Unas ropas de lo más elegante, sí, señor. Elegantes a más no poder, ya lo creo.
—Bueno, ¿y entonces?
El anciano seguía riendo para sí.
—La cuestión no está en saber si las ropas son elegantes o no —dijo—. No, señor, esa no es la cuestión. Lo raro es que las llevéis puestas, colega, que no os hayan hecho llevar el uniforme naranja. Es algo que nunca había visto antes, colega, y ya te digo que llevo aquí desde la ultima glaciación, cuando los dinosaurios eran los que cortaban el bacalao. Ahora ya puedo decir que he visto de todo en esta vida. Ya lo creo que sí, colega.
—Pero los que están en la galería de los preventivos no llevan uniforme —aduje.
—Bueno, sí, eso es verdad —dijo el anciano—. Eso es una verdad como un templo, claro está.
—Es lo que nos han dicho los guardias —insistí.
—Es lo que tienen que decir —convino—. Porque son las normas, y, amigo, los guardias se saben las normas, porque ellos son los que las se las inventan.
—Entonces, ¿cuál es el problema, viejo?
—Bueno, como digo, no lleváis el uniforme color naranja.
El hombre no terminaba de explicarse.
—Pero yo no tengo que llevar el uniforme —respondí.
El otro se quedó atónito. Sus ojillos de pájaro me miraron con un interés repentino.
—¿Que no? —dijo—. ¿Cómo es eso, colega? Cuéntamelo, anda.
—Porque en la galería de los preventivos no tenemos que llevarlo —dije—. Justo acabas de decírmelo tú mismo, ¿o no es verdad?
Silencio. Tanto él como yo lo entendimos a la vez.
—¿Te parece que esta es la galería de los preventivos? —me preguntó.
—¿Esta no es la galería de los preventivos? —pregunté casi al mismo tiempo.
El viejo calló un momento. Cogió la escoba y empezó a andar de espaldas, hasta salir de mi campo de visión. Con tanta rapidez como pudo. Gritando con incredulidad:
—¡Esta no es la galería de los preventivos, colega! ¡Los preventivos están en la última planta! En la sexta galería. Esta es la tercera galería. Estáis en la tercera galería, colega. La galería de los condenados a la perpetua, colega. La galería donde están los más peligrosos, colega. No estamos hablando de los presos en general, sino de lo peorcito de todo. Colegas, más os valdría estar en otro lugar. Estáis metidos en un lío muy gordo, ya lo creo. Muy pronto van a venir a visitaros. A charlar un ratito con vosotros. Colegas, yo me largo de aquí, ahora que aún estoy a tiempo...
El análisis. La larga experiencia me había enseñado a evaluar y analizar las cosas. Cuando a uno se le viene encima lo inesperado, no conviene perder el tiempo. No hay que pararse a pensar cómo o por qué ha sucedido algo así. No hay que perder el tiempo en recriminaciones. Ni esforzarse en dar con el culpable. Ni pensar cómo vas a evitar caer en la misma trampa en el futuro. Todo eso viene después. Si sobrevives. Lo primero es analizar la situación. Identificar las posibilidades negativas. Evaluar los aspectos positivos. Trazar un adecuado plan de acción. Si haces todo esto, tienes más probabilidades de vivir para contarla y pasar a lo que viene después.
No estábamos en la galería de la sexta planta, la destinada a los presos preventivos. No estábamos en la galería reservada a quienes no habían sido condenados. Estábamos en la tercera, entre un montón de peligrosos presos condenados a cadena perpetua. Los aspectos positivos eran inexistentes. Las posibilidades negativas eran interminables. Éramos los recién llegados a una galería de presos de armas tomar. No íbamos a sobrevivir si no teníamos un nombre. Carecíamos de un nombre. Irían a por nosotros. Nos obligarían a aceptar que estábamos en lo más bajo del orden jerárquico de la cárcel. Nos esperaba un fin de semana desagradable. Potencialmente mortal.
Me acordé de un tipo del ejército, un desertor. Un chaval, no mal soldado, que se dio el piro porque le entró una ventolera religiosa. Se metió en líos en Washington, lo detuvieron en el curso de una manifestación. Lo metieron en la cárcel, entre unos fulanos tan peligrosos como los de esta misma galería. El chaval murió durante la primera noche. Lo violaron. Unas cincuenta veces. En la autopsia encontraron medio litro de semen en su estómago. Un recién llegado carente de un nombre. En lo más bajo del orden jerárquico en la cárcel. Disponible para todos los que estaban por encima.
El análisis. Yo contaba con un adiestramiento bastante adecuado. Y con experiencia. Un adiestramiento y una experiencia que en principio no te preparaban para la vida en la cárcel, pero que iban a serme de utilidad. Había vivido muchas experiencias tan desagradables como educativas. No solo en el ejército. La cosa venía de antes, de mi niñez. Entre la escuela primaria y el final de la secundaria, los muchachos como yo estudiamos en veinte, quizá treinta, centros distintos. Algunos de ellos situados en las propias bases militares, pero en su mayoría emplazados en la barriada de turno. En algunos lugares difíciles. Filipinas, Corea, Islandia, Alemania, Escocia, Japón, Vietnam. Por todo el mundo. El primer día en cada nueva escuela, el recién llegado era yo. Un recién llegado sin un nombre. Y los primeros días fueron muchos. Pronto aprendí a hacerme un nombre. En patios de colegio arenosos y sofocantes por el calor, en patios de colegio gélidos y mojados por la lluvia, mi hermano y yo nos habíamos defendido a golpes, espalda contra espalda. Hasta hacernos un nombre.
Y luego, una vez en el ejército, esa brutalidad mía se refinó. Los que me adiestraron eran especialistas. Hombres adiestrados en la Segunda Guerra Mundial, en Corea, en Vietnam. Gente que había sobrevivido a unas cosas de las que yo solo sabía por los libros. Me enseñaron métodos, técnicas, detalles. Me enseñaron que las inhibiciones podían matarme. Golpea el primero y golpea con fuerza. Que el primer golpe sea mortal. Sé el primero en vengarte. Miente y engaña. Los caballeros decentes no estaban adiestrando a nadie porque llevaban tiempo muertos y enterrados.
A las siete y media, se oyó un estrépito metálico en las hileras de celdas. El temporizador había abierto los cierres de las puertas de forma automática. Los barrotes de nuestra celda se abrieron unos centímetros. Hubble estaba sentado, inmóvil. Seguía sin decir palabra. Yo no tenía ningún plan. Lo mejor sería hablar con un guardia. Explicárselo todo y conseguir que nos trasladaran. Pero no esperaba encontrar a un guardia. Los guardias no se aventurarían en solitario por una galería como esa. Patrullarían en parejas, posiblemente en grupos de tres o cuatro. La cárcel andaba mal de personal. Ya me lo habían dejado claro la víspera. Era poco probable que tuvieran bastantes funcionarios para patrullar en grupo por las distintas galerías. Lo más probable era que no fuese a ver a un solo guardia en todo el día. Los guardias seguramente se encontraban en alguna sala aislada. Solo entrarían en acción en grupo, bien equipados y en respuesta a una emergencia. Y si veía a un guardia, ¿qué le iba a decir? ¿Que yo no tenía que estar allí? La misma cantinela que oían durante todo el día. Como mucho me preguntarían: «¿Quién os ha metido en esta galería?». Yo respondería que Spivey, el que estaba al cargo por las noches. Y ellos me dirían que bueno, que entonces todo estaba en orden. De forma que mi único plan era el de no tener un plan preciso. Había que esperar a ver. Y de reaccionar según las circunstancias. El objetivo: sobrevivir hasta el lunes.
Oí el chirrido de las puertas de barrotes. Los demás presos estaban abriendo las puertas de sus celdas. Oí movimientos y conversaciones a gritos, mientras salían a vivir otro día carente de sentido. Me quedé a la espera.
No tuve que esperar mucho. Desde mi ángulo en la cama, con los pies hacia la puerta y la cabeza en la otra punta, vi que nuestros vecinos de la celda de al lado salían a estirar las piernas. Y que se encontraban con un grupito de presos. Todos iban vestidos igual. Uniformes de color naranja. Pañuelos rojos anudados en torno a sus cráneos rapados. De raza negra y muy corpulentos. Culturistas, eso estaba claro. Muchos de ellos se habían arrancado las mangas de las camisas. Como diciendo que no había prenda en el mundo que pudiera aprisionar sus formidables músculos. Era posible que tuvieran razón. Uno se quedaba impresionado al verlos.
El fulano más próximo llevaba unas gafas de sol. Con cristales de los que se oscurecen con el sol. Polarizados. El tipo seguramente no había visto la luz del sol desde los años setenta. Era posible que nunca más fuera a verla. De forma que esas gafas de sol eran una inutilidad, pero molaban mucho. Al igual que los musculitos. Y que los pañuelos rojos y las camisas sin mangas. Todo era cuestión de imagen. Me quedé a la espera.
El fulano con las gafas de sol fue el primero en vernos. La sorpresa de su mirada pronto pasó a ser excitación. Tocó el brazo de su compañero más corpulento para que se fijara. El hombretón miró. Su rostro era inexpresivo. Y entonces sonrió, con muchos dientes. Me quedé a la espera. El grupito se situó frente a nuestra celda. Nos miraron. El hombretón agarró la puerta y la abrió. Los demás terminaron de abrirla de par en par.
—Mirad —dijo el hombretón—. ¿Estáis viendo lo que nos han traído?
—¿Qué nos han traído? —preguntó el de las gafas de sol.
—Nos han traído carne fresca —respondió el hombretón.
—Eso salta a la vista, hermano —dijo el de las gafas de sol—. Carne fresca.
—¡Carne fresca para todos! —exclamó el hombrón.
Volvió a sonreír con muchos dientes. Miró a los suyos, quienes le devolvieron la sonrisa. Se entrechocaron las palmas de las manos. Me quedé a la espera. El hombretón se adentró medio paso en la celda. El tipo era una mole. Quizá tres o cuatro centímetros más bajo que yo, pero seguramente pesaba el doble. Su masa corporal cubría toda la puerta. Sus ojos apagados me miraron un momento y pasaron a centrarse en Hubble.
—Tú, blanquito, ven aquí —dijo a Hubble.
Vi que a Hubble le entraba el pánico. Ni se movió.
—Ven aquí, blanquito —repitió el hombretón. Sin levantar la voz.
Hubble se levantó. Dio un paso hacia el hombrón plantado en la puerta. Él estaba dedicándole una de esas miradas fulminantes cuya ferocidad tiene por objetivo estremecerte.
—Este es el territorio de la Mara Roja —dijo el grandullón—. ¿Qué hacen unos blanquitos aquí?
Hubble no respondió.
—Hay que pagar el impuesto de residencia, colega —dijo el otro—. Como en los hoteles de Florida, ya sabes. Dame ese suéter que llevas, blanquito.
Hubble estaba petrificado por el miedo.
—Dame ese suéter, blanquito —repitió el otro. Sin levantar la voz.
Hubble se quitó el costoso suéter blanco y se lo tendió al hombretón. Este lo cogió y lo tiró por encima del hombro sin mirarlo siquiera.
—Dame esas gafas que llevas, blanquito —dijo a continuación.
Hubble se giró y me miró con desespero. Se quitó las gafas de montura de oro. Se las tendió. El grandullón las cogió y las dejó caer al suelo. Y las aplastó con el zapato. Las pisoteó a conciencia. Los cristales saltaron hechos añicos. El tipo arrastró la suela del zapato y empujó las destrozadas gafas hacia el pasillo. Sus compañeros se pusieron a pisotearlas.
—Buen chaval —dijo el hombretón—. Has pagado el impuesto.
Hubble estaba temblando.
—Ahora ven aquí, blanquito —dijo el matón.
Hubble dio un paso con torpeza en su dirección.
—Más cerca, blanquito —dijo el grandullón.
Hubble dio un nuevo paso, con torpeza. Hasta situarse a poco más de un palmo de distancia. Temblaba de manera incontrolable.
—De rodillas, blanquito —dijo el otro.
Hubble se arrodilló.
—Bájame la cremallera, blanquito.
Hubble no hizo nada. Estaba sumido en el pánico.
—Bájame la cremallera, blanquito —repitió el otro—. Con los dientes.
Hubble emitió un ahogado grito de miedo y de asco, al tiempo que daba un paso atrás. Dio dos rápidos pasos más, hasta llegar a la parte posterior de la celda. Trató de refugiarse tras el retrete. Prácticamente se abrazó a la taza.
Había llegado el momento de intervenir. No para defender a Hubble. A mí él me daba igual. Para defenderme a mí mismo. La humillación de Hubble iba a salpicarme para siempre. Todos darían por sentado que éramos iguales. La rendición de Hubble nos condenaría a los dos. Al escalón más bajo en el orden jerárquico.
—Vuelve aquí, blanquito... ¿Es que no te gusto? —dijo el grandullón a Hubble.
Respiré hondo, sin hacer ruido. Bajé los pies y fui a aterrizar frente al hombretón. Clavó la mirada en mí. Yo clavé la mía en él, con calma.
—Estás en mi casa, gordinflón —dije—. Pero voy a darte a escoger.
—¿A escoger el qué? —dijo el hombretón. Con la cara inexpresiva. Sorprendido.
—Una estrategia de salida, gordinflón.
—Dímelo otra vez, que no lo he entendido.
—Lo que quiero decir es esto: vas a salir de aquí. Eso está claro. Puedes escoger cómo vas a hacerlo. Puedes salir por tu propio pie, o de lo contrario esos otros gordinflones de ahí fuera tendrán que venir a recogerte con un cubo.
—¿Ah, sí? —dijo.
—Está clarísimo —dije—. Voy a contar a tres. Así que decídete de una vez.
Me fulminó con la mirada.
—Uno —conté. Sin respuesta.
»Dos —conté. Sin respuesta.
Y entonces hice trampa. En lugar de contar hasta tres, le solté un cabezazo en toda la jeta. Apoyándome bien en los pies pero desplazando las piernas, estrellé mi cabeza en su nariz. Me salió a pedir de boca. La frente traza un arco perfecto y es muy fuerte. La parte de hueso situada en el centro es muy gruesa. Como si fuera de hormigón. La cabeza humana es muy pesada. Y está equilibrada por una serie de músculos en el cuello y la parte posterior. Es como si te dieran en la cara con la bola de una bolera. Siempre pillas al otro por sorpresa. La gente espera que les sueltes un puñetazo o una patada. Nunca se esperan un cabezazo. Porque llega de la nada.
Creo que le hundí la cara. Diría que hice trizas su nariz y le rompí los dos pómulos. Le dejé hecho cisco el pequeño cerebro que tenía dentro. Sus piernas se doblaron, y cayó al suelo como una marioneta a la que hubieran cortado las cuerdas. Como un buey en el matadero. Su cráneo se estrelló contra el suelo de hormigón.
Miré al grupito que estaba en el pasillo. A juzgar por sus expresiones, estaba empezando a hacerme un nombre.
—¿Quién es el siguiente? Ahora vamos a hacerlo al estilo de Las Vegas: doble o nada. Aquí el amigo va a pasarse seis semanas en el hospital con una mascarilla de metal. De forma que el siguiente va a pasarse doce semanas, ¿lo pilláis? Con un par de fracturas de codo, o algo parecido. Y bien, ¿quién es el siguiente?
No hubo respuesta. Señalé al fulano de las gafas de sol.
—Dame ese suéter, gordinflón —dije.
Se agachó y lo recogió. Me lo tendió, desde lejos. No quería acercarse demasiado. Cogí el suéter y lo tiré al camastro de Hubble.
—Dame las gafas —ordené.
Se agachó y recogió las gafas destrozadas. Me las pasó. Se las tiré a la cara.
—Están rotas, gordinflón —dije—. Dame las tuyas.
Se produjo una larga pausa. Me miró. Lo miré. Sin pestañear. Se quitó las gafas de sol y me las dio. Me las llevé al bolsillo.
—Y ahora llevaos esta mierda de aquí —dije.
Los hombres vestidos con los uniformes anaranjados y tocados con pañuelos rojos se pusieron en movimiento y arrastraron al hombretón fuera de la celda. Volví a subirme al camastro. Yo estaba temblando por el subidón de adrenalina. El estómago me daba vueltas, y jadeaba. Mi sangre a punto había estado de dejar de circular. Me sentía fatal. Aunque no tan mal como me hubiera sentido de no haber hecho algo. A estas alturas habrían terminado con Hubble y estarían empezando conmigo.
No probé el desayuno. No tenía hambre. Seguí tumbado en el camastro hasta que me encontré mejor. Hubble estaba sentado en el camastro de abajo. Meciéndose ligeramente. Seguía sin decir palabra. Al cabo de un rato bajé de la litera. Me lavé en el lavamanos. La gente se acercaba por el pasillo a mirarnos. Luego se alejaban. La noticia había corrido con rapidez. El recién llegado de la celda del fondo había enviado a uno de la Mara Roja al hospital. Como lo oyes. Me había hecho famoso.
Hubble dejó de mecerse y me miró. Abrió la boca y volvió a cerrarla. La abrió una segunda vez.
—Yo con esto no puedo —dijo.
Era lo primero que le oía decir desde sus bromas rebosantes de seguridad en sí mismo por el interfono de Finlay. Lo dijo en voz baja, pero con tono terminante. Él con esto no podía. Lo miré. Consideré sus palabras.
—Entonces, ¿por qué estás aquí? —le pregunté—. ¿Qué has hecho?
—Yo no he hecho nada —contestó con el rostro inexpresivo.
—Te has confesado culpable de algo que no has hecho —dije—. Así que tú mismo te lo has buscado.
—No —dijo Hubble—. Hice todo eso que dije. Lo hice, y así se lo dije al inspector.
—Y una mierda, Hubble —solté—. Tú ni siquiera estabas en ese lugar. Estabas en una fiesta. El fulano que te llevó en coche a casa es policía, por Dios. Tú no lo hiciste, y eso lo sabe todo el mundo. No me vengas con esas mierdas.
Hubble bajó la mirada hacia el suelo. Lo pensó un momento.
—No puedo explicarlo —dijo—. No puedo decir nada. Lo único que necesito es saber qué va a pasar ahora.
Lo miré de nuevo.
—¿Qué va a pasar ahora? Que vas a seguir aquí hasta el lunes y que luego van a devolverte a Margrave. Y supongo que a continuación te pondrán en libertad.
—¿Tú crees? —preguntó. Como si no terminara de tenerlo claro.
—Ni siquiera estabas en ese lugar —repetí—. Eso ya lo saben. Puede que les interese saber por qué hiciste una confesión siendo inocente. Y por qué ese tipo tenía tu número de teléfono.
—¿Y si no puedo decírselo?
—¿Si no puedes? ¿O si no quieres?
—No puedo decírselo —insistió—. No puedo decir nada a nadie.
Apartó la mirada y se estremeció. Estaba muy asustado.
—Pero yo aquí no puedo seguir —dijo—. Esto no lo soporto.
Hubble trabajaba como ejecutivo en un banco. Los tipos como él van repartiendo sus tarjetas de visita como si fueran confetis. Se la dan al primero con quien estén hablando sobre fondos de inversión o paraísos fiscales. A fin de que el otro les afloje los dólares. Pero ese número de teléfono estaba impreso en un papel de impresora de ordenador. No en una tarjeta de visita. Y había aparecido en el interior de un zapato, y no en una cartera. El miedo que en ese momento emanaba de Hubble era como el fondo sonoro de una sección de ritmo.
—¿Por qué no puedes decir nada a nadie?
—Porque no puedo —respondió. Sin dar más detalles.
De repente me sentí cansado. Veinticuatro horas antes me había bajado de un autobús de la Greyhound en un desvío de la autopista y había echado a andar por una carretera desconocida. Caminando alegremente bajo la cálida lluvia de la mañana. Evitando a la gente, evitando las complicaciones. Sin equipaje, sin cosas inútiles. La libertad. Una libertad que no quería ver interrumpida por Hubble, por Finlay o por cierto individuo muy alto al que le habían pegado dos tiros en la cabeza que llevaba rapada al cero. No quería tener nada que ver con todo aquello. Lo que quería era disfrutar de un poco de paz y tranquilidad, y que me dejaran seguir buscando el rastro de Blind Blake. Hablar con algún octogenario que recordase haberle visto en algún bar. Tendría que estar hablando con el viejo asignado a barrer la cárcel y no con Hubble, un puto yupi.
Hubble estaba devanándose los sesos. Me daba cuenta de lo que Finlay había querido decir. En la vida había visto a una persona que pensara de forma tan visible. Su boca trabajaba en silencio mientras contabilizaba las posibilidades con los dedos. Como si estuviera evaluando los factores positivos y los negativos. Sopesándolo todo. Lo miré. Vi que tomaba una decisión. Se volvió y me miró.
—Necesito que me aconsejen —dijo—. Tengo un problema.
Me reí.
—¡Vaya una sorpresa! —dije—. Nunca lo hubiera imaginado. Pensaba que estabas en este lugar porque te habías aburrido de jugar al golf los fines de semana.
—Necesito que alguien me ayude —insistió.
—Como si no te hubiera ayudado lo bastante —dije—. Si no es por mí, ahora mismo estarías tumbado de bruces en el camastro mientras todos esos grandullones cachondos hacían cola para entrar en la celda. Y hasta el momento no es que me hayas abrumado con tus muestras de gratitud.
Bajó la mirada un instante. Asintió.
—Lo siento. Te estoy muy agradecido. Lo digo muy en serio. Me has salvado la vida. Ya lo creo que sí. Por eso ahora tienes que decirme qué he de hacer. Me están amenazando.
Dejé que mi revelación quedara en suspenso un momento.
—Eso ya lo sé —dije—. La cosa está muy clara.
—Bueno, no es que tan solo estén amenazándome a mí —agregó—. También están amenazando a mi familia.
Estaba involucrándome en sus asuntos. Lo miré. Se puso a pensar otra vez. Su boca empezó a trabajar. Se puso a enumerar posibilidades con los dedos. Mirando a izquierda y derecha. Sopesando factores. ¿Qué factores serían los principales?
—¿Tú tienes familia? —preguntó.
—No —respondí.
¿Qué otra cosa podía decir? Mis padres habían muerto. Tenía un hermano al que nunca veía. Así que no tenía familia. Tampoco sabía si quería tenerla o no. Quizá sí, quizá no.
—Yo llevo casado diez años —dijo Hubble—. El mes pasado se cumplieron los diez años de nuestra boda. Lo celebramos con una fiesta por todo lo alto. Tengo dos hijos. Un niño de nueve años y una niña de siete. Tengo una mujer y unos hijos maravillosos. Los quiero más que a nadie en el mundo.
Lo decía en serio. Y luego se sumió en el silencio. Los ojos se le pusieron llorosos al pensar en la familia. Mientras se preguntaba qué demonios hacia allí, lejos de ellos. No era el primer fulano que estaba sentado en esta celda haciéndose la misma pregunta. Y no iba a ser el último.
—Tenemos una casa muy bonita —prosiguió—. En Beckman Drive. La compramos hace cinco años. Nos costó mucho dinero, pero ha valido la pena. ¿Has estado en Beckman Drive?
—No —respondí.
Hubble tenía miedo de entrar en materia. A este paso, pronto se pondría a describirme el papel pintado del cuarto de baño de la planta baja. Y cómo tenía previsto pagar la ortodoncia de su hija. Dejé que siguiera hablando. Charletas de la cárcel.
—Pues bien... —dijo finalmente—. Mi vida entera está viniéndose abajo.
Seguía allí sentado, con su polo y sus pantalones tan pulcros. Había recogido el suéter blanco y se lo había vuelto a poner sobre los hombros. Sin las gafas parecía otro, más mayor, con la mirada más perdida. Los que llevan gafas tienen un aspecto distinto sin ellas, más despistado, más vulnerable. Como si de pronto estuvieran al descubierto. Como si les hubieran quitado una capa de encima. Su aspecto era el de un viejo exhausto. Tenía una pierna extendida al frente. Podía ver el dibujo de la suela de su zapato.
¿Qué entendería él por una amenaza? ¿Una revelación embarazosa de algún tipo? ¿Algo que pudiera hacer saltar por los aires lo que había descrito como una vida de ensueño en Beckman Drive? Quizá era su mujer la que estaba implicada en alguna cosa rara. Quizá Hubble estaba protegiéndola. Quizá su mujer había tenido una aventura con aquel muerto tan alto. Podían ser muchas cosas. Podía tratarse de una sola cosa. Era posible que lo hubieran amenazado con el escarnio público, la quiebra económica, el estigma social, la cancelación de su carnet del exclusivo club de campo. No sabía de qué podía tratarse. Yo no vivía en el mismo mundo que Hubble. No tenía sus mismas referencias. Le había visto estremecerse y temblar de miedo. Pero no sabía hasta qué punto resultaba difícil asustar a un tipo como él. O hasta qué punto resultaba fácil. Ayer por la tarde, al verlo en la comisaría por primera vez, me había parecido que estaba nervioso y angustiado. Desde entonces lo había visto tembloroso, paralizado, estremecido por el miedo. Resignado y apático a veces. Pero claramente muerto de miedo, por la razón que fuese. Apoyé la espalda en la pared de la celda y aguardé a que me dijera de qué se trataba.
—Están amenazándonos —repitió—. Me dijeron que si lo explicaba a alguien, vendrían a por nosotros. Que entrarían en casa y nos reunirían a los cuatro. En mi dormitorio. Que me clavarían a la pared con clavos y me cortarían las pelotas. Que obligarían a mi mujer a comérselas. Que luego nos degollarían. Que se asegurarían de que nuestros hijos lo presenciaran todo y que después les harían unas cosas de las que nunca nos enteraríamos.