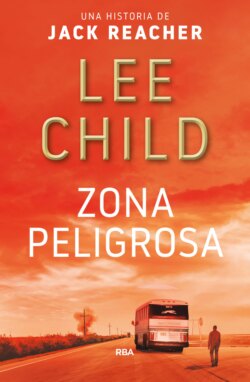Читать книгу Zona peligrosa - Lee Child - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеFinlay volvió a arrellanarse en el asiento. Con sus largos brazos doblados tras la cabeza. Un hombre alto y elegante. Educado en Boston. Civilizado. Experimentado. Y que iba a enviarme a la cárcel por algo que yo no había hecho. Se enderezó en la silla. Puso las manos sobre el escritorio, con las palmas hacia arriba.
—Lo siento, Reacher.
—¿Qué lo siente? —dije—. Va a enviar a la cárcel a un hombre que no pudo cometer ese crimen... ¿Y me dice que lo siente?
Se encogió de hombros. No parecía estar contento con la situación.
—Es lo que el jefe Morrison quiere —explicó—. Dice que lo que hay que hacer está claro. Que nos olvidemos del asunto durante el fin de semana. Y Morrison es el jefe, ¿comprende?
—Tiene que ser una broma —dije—. Ese hombre es un cabrón. Está diciendo que Stevenson es un mentiroso. Que su propio agente es un mentiroso.
—No exactamente. —Finlay se encogió de hombros—. Lo que está diciendo es que posiblemente se haya tratado de una conspiración. Posiblemente, ya me entiende. Es posible que Hubble no estuviera físicamente allí, pero que lo hubiera contratado a usted para cargarse a ese hombre. Una conspiración, ya me entiende. Hubble ha confesado porque le tiene miedo a usted y no se atreve a acusarle directamente. Morrison cree que se dirigía usted a casa de Hubble, para cobrar su dinero, cuando le echamos el guante. Cree que por eso estuvo esperando las ocho horas. Y que por eso Hubble hoy estaba en casa. No fue a trabajar porque estaba esperando su llegada para pagarle el dinero.
Guardé silencio. Estaba preocupado. El jefe Morrison era peligroso. Esa teoría suya resultaba plausible. Hasta que Finlay comprobara los hechos. Si es que Finlay llegaba a comprobar los hechos.
—Así que, Reacher, lo siento —dijo—. Pero Hubble y usted van a estar encerrados hasta el lunes. Ese día saldrán. Van a estar encerrados en Warburton. Un mal lugar, pero la galería para los presos preventivos no está tan mal. Los que se ven obligados a cumplir una condena en firme lo tienen peor. Mucho peor. Entretanto, seguiré ocupándome del caso hasta el lunes. Pediré a la agente Roscoe que venga a trabajar el sábado y el domingo. Es esa guapa agente que está ahí fuera. Es una buena profesional, de lo mejor que hay por aquí. Si lo que dice usted es verdad, el lunes estará en libertad y sin cargos. ¿Vale?
Me lo quedé mirando fijamente. Cada vez estaba más furioso.
—No, Finlay, no vale —dije—. Usted sabe que yo no he hecho nada. Sabe que no fui yo. Lo que pasa es que el gordo inútil de Morrison lo tiene acojonado. Así que van a meterme en la cárcel por la simple razón de que usted es un maldito cobarde sin agallas.
Lo encajó bastante bien. Su oscuro rostro se ruborizó, oscureciéndose todavía más. Se mantuvo en silencio un largo instante. Respiré con fuerza y lo miré con furia. Me fui calmando un poco, hasta mirarlo de forma más neutra. Controlándome. Me dedicó una mirada furibunda a su vez.
—Dos cosas, Reacher —dijo articulando las palabras con precisión—. Primero, si es necesario, yo mismo me ocuparé del jefe Morrison el lunes. Segundo, no soy un cobarde. Usted no me conoce en absoluto. Usted no sabe nada sobre mí.
Le devolví la mirada. Las seis. La hora de llegada del furgón.
—Le conozco mejor de lo que piensa —contesté—. Sé que estudió un posgrado en Harvard, que está divorciado y que en abril pasado dejó de fumar.
Finlay me miró con un rostro inexpresivo. Baker llamó a la puerta con los nudillos y entró para anunciar la llegada del furgón de la cárcel. Finlay se levantó y rodeó el escritorio. Le dijo a Baker que él mismo me conduciría al furgón. Baker se marchó a buscar a Hubble.
—¿Cómo sabe todo eso? —me preguntó Finlay.
Se sentía intrigado. Estaba perdiendo la partida.
—Fácil —dije—. Es un hombre inteligente, ¿no? Que estudió en Boston, según me dijo usted mismo. Pero cuando tuvo la edad de ir a la universidad, en Harvard no aceptaban a muchos alumnos negros. Es inteligente, pero tampoco es una lumbrera, por lo que supongo que se licenció por la Universidad de Boston, ¿correcto?
—Correcto —concedió.
—Y luego se doctoró en Harvard —añadí—. Sacó buenas notas en la Universidad de Boston, siguió con su vida y luego se matriculó en Harvard. Habla usted como un antiguo alumno de Harvard. Me di cuenta nada más verlo. ¿Se doctoró en criminología?
—Correcto —repitió—. En criminología.
—Y empezó a trabajar aquí en abril pasado —dije—. Usted mismo me lo dijo. Cobra una pensión del cuerpo de policía de Boston, porque trabajó en él durante veinte años o más. De forma que no ha venido porque fuera apurado de dinero. Pero ha venido sin mujer, porque si tuviera mujer, le habría obligado a comprarse ropa nueva con el dinero de la pensión. A una mujer no le gustaría nada ese grueso traje de tweed que lleva. Lo hubiera tirado a la basura y le habría obligado a vestir un traje de tela más ligera, más adecuado para empezar una nueva vida en un estado sureño. Pero sigue usted llevando ese traje viejo y gastado, por lo que ya no hay una mujer en su vida. O murió o se divorció de usted, lo uno o lo otro. Pero yo diría que estoy en lo cierto.
Asintió con la cabeza, inexpresivo.
—Lo del tabaco también es fácil —dije—. Antes estaba estresado, y he visto que se palpaba los bolsillos, como buscando el paquete de cigarrillos. Lo que indica que dejó de fumar hace relativamente poco tiempo. Lo más probable es que dejara el tabaco en abril, ya me entiende: una nueva vida, un nuevo empleo, se acabaron los cigarrillos. Se dijo que más valía dejar de fumar ahora que aún estaba a tiempo de evitar un cáncer de pulmón.
Finlay me miró fijamente.
—Muy bien, Reacher —dijo un poco a regañadientes—. Unas deducciones elementales, sí.
Me encogí de hombros. No respondí.
—Entonces, hágame el favor de deducir quién se cargó al fulano en los almacenes —dijo.
—A mí me da igual quién se cargó a quién por estos andurriales —contesté—. Ese es su problema, no el mío. Y la pregunta no está bien formulada, Finlay. Lo primero que tiene que hacer es averiguar quién es el muerto, ¿no le parece?
—¿Y usted tiene algún medio de averiguarlo, ya que es tan listo? —preguntó—. El tipo no llevaba ningún documento de identificación, tenía la cara destrozada, las huellas no nos dicen nada, Hubble tampoco dice ni pío...
—Haga que comprueben las huellas otra vez —sugerí—. Lo digo en serio, Finlay. Deje que Roscoe se encargue de hacerlo.
—¿Por qué? —quiso saber.
—Porque hay algo que no encaja —respondí.
—¿El qué?
—Haga que las comprueben otra vez, ¿de acuerdo? —dije—. ¿Lo hará?
Se contentó con soltar un gruñido. No me dijo ni que sí ni que no. Abrí la puerta del despacho y salí. Roscoe se había ido. Los únicos que seguían allí eran Baker y Hubble, junto a las celdas. Vi que el sargento de ingresos estaba al otro lado de las puertas acristaladas. Escribiendo algo en un formulario sujeto a una tablilla que sostenía el conductor del furgón de la prisión. El furgón estaba detenido en el camino de acceso. Su longitud ocupaba toda la visión de las puertas de cristal. Era un furgón de color gris claro. Con una leyenda: DEPARTAMENTO DE PRISIONES DEL ESTADO DE GEORGIA. La leyenda discurría por todo el costado del vehículo, bajo la hilera de ventanas. Bajo la leyenda había un emblema. Las ventanas estaban cubiertas por unos enrejados soldados a la carrocería.
Finlay salió del despacho conmigo. Me cogió por el codo y me condujo hasta Baker. Baker tenía en la mano tres pares de esposas. De un naranja brillante. La pintura mostraba resquebrajaduras. Por ellas se veía el acero, de una tonalidad mate. Baker me esposó. Y me puso otra manilla en la muñeca izquierda. Abrió la celda de Hubble e indicó al asustado ejecutivo que saliera. Inexpresivo, con la mirada confusa, Hubble salió. Baker agarró la manilla de las esposas que colgaba de mi muñeca izquierda y la cerró en torno a la derecha de Hubble. A continuación ajustó el tercer par de esposas a la muñecas de Hubble. Ya estábamos preparados para salir.
—Quítele el reloj, Baker —dije—. O se lo quitarán en la cárcel.
Asintió. Sabía lo que yo quería decir. Un tipo como Hubble podía perder muchas cosas en la cárcel. Baker soltó la cadena que sujetaba el pesado Rolex a la muñeca de Hubble. La cadena del reloj no pasaba por encima de la manilla de las esposas, de forma que Baker tuvo que tomarse su tiempo, abrir la manilla y volvérsela a poner. El conductor del furgón entreabrió la puerta y nos miró fijamente. Un hombre con un horario de trabajo. Baker dejó caer el reloj de Hubble sobre el escritorio más cercano. Justamente allí donde mi amiga Roscoe había dejado su vaso de café.
—Muy bien, amigos, vamos de una vez —dijo Baker.
Nos condujo hacia las puertas. Salimos y nos cayó encima toda la solana. Esposados juntos no era fácil caminar. Antes de llegar al furgón, Hubble se detuvo. Levantó la cabeza y miró en derredor con atención. Estaba mostrándose más precavido que Baker o el conductor del furgón. Quizá tenía miedo de que lo viera algún vecino. Pero no había nadie cerca. Estábamos a trescientos metros al norte del pueblo. La aguja de la iglesia estaba lejos. Fuimos andando al furgón bajo el calor de la tarde. El sol bajo hacía que sintiera un hormigueo en la mejilla derecha.
El chófer abrió la puerta del furgón, hacia dentro. Hubble entró, andando como un pato y de medio lado. Lo seguí. Se volvió con torpeza en el pasillo. El furgón estaba vacío. El conductor hizo que Hubble tomara asiento en uno de los asientos delanteros. Corrió la persiana de la ventanilla. Me empujaron hacia delante, haciendo que me sentara. El conductor se arrodilló ante el asiento situado al frente y esposó nuestras muñecas exteriores a la barra de cromo que rodeaba el asiento. Sacudió cada una de las tres esposas, la una después de la otra. Para asegurarse de que estaban bien sujetas. Lo entendí. Yo también había hecho ese trabajo. Y no hay nada peor que conducir un furgón con unos detenidos detrás de ti que se han liberado.
El conductor volvió andando a su asiento. Encendió el motor, que se puso en marcha con un rugido de gasóleo. El furgón empezó a vibrar. El interior era caluroso. Sofocante. No había aire acondicionado. Ninguna de las ventanas se abría. Olí los efluvios del combustible. El furgón se puso en marcha. Miré a la izquierda con el rabillo del ojo. Nadie estaba despidiéndonos.
Fuimos hacia el norte, dando la espalda a la población, en dirección a la autopista. Recorrimos algo menos de un kilómetro y pasamos frente a la cafetería de Eno. No había ningún coche aparcado en el exterior. Aún era pronto para la cena. Seguimos dirigiéndonos al norte durante un rato. Después enfilamos la curva pronunciada de un desvío a la izquierda, salimos de la carretera del condado y fuimos en dirección este por una carretera secundaria entre campos de cultivos. El furgón traqueteaba ruidosamente, dejando atrás infinitas hileras de matas. Y los infinitos tramos de tierra rojiza entre las hileras. Frente a mí, el sol estaba poniéndose. Una gigantesca bola rojiza se cernía sobre los campos. El chófer había bajado la visera antirreflejos. En ella estaban impresas las instrucciones del fabricante para la conducción del furgón.
Hubble daba botes en el asiento a mi lado. No decía palabra. Estaba medio desplomado en el asiento, con el rostro mirando al suelo. Tenía el brazo izquierdo en alto, esposado a la barra de cromo emplazada al frente. Su brazo derecho descansaba inerte entre nosotros. Seguía llevando el costoso suéter sobre los hombros. Allí donde antes estaba el Rolex ahora había una franja de piel blanca. La energía vital se había esfumado de su cuerpo. Hubble estaba paralizado por el miedo.
Fuimos durante casi una hora entre sacudidas y traqueteos a través del amplio paisaje. Un bosquecillo apareció brevemente por mi lado. Y entonces vi una estructura que se erguía a lo lejos. Aislada entre hectáreas y hectáreas de tierras de cultivo. Recortada en el bajo sol, daba la impresión de ser una excrecencia del infierno. Una cosa surgida sobre la corteza de la tierra. Un complejo de edificaciones. Similar a una fábrica de productos químicos o a una central nuclear. Gigantescas cajas de hormigón y escaleras de metal reluciente. Tuberías por todas partes, de las que salían nubecillas de vapor. Todo rodeado por una valla puntuada por torres de vigilancia. Al acercarnos vi haces de luz que trazaban arcos sobre alambres de espino. Focos reflectores y fusiles en las torres. Varias vallas sucesivas separadas por una tierra rojiza removida. Hubble no levantó la vista. No le di un codazo para que mirase. Lo que estaba al frente no era precisamente el paraíso.
El furgón aminoró al acercarse. La valla exterior estaba a un centenar de metros y formaba un perímetro. La valla era imponente. De unos cuatro metros de altura, puntuada por pares de focos de sodio. Un foco de cada dos estaba dirigido hacia el interior, cubriendo unos cien metros de tierra removida. El otro foco apuntaba al exterior, a los campos circundantes. Todos los focos estaban conectados. El complejo entero resplandecía amarillento por las luces de sodio. La luminosidad era brillante de cerca. Las luces amarillas aportaban un desagradable tono cremoso a la tierra rojiza.
El furgón se estremeció hasta detenerse. El motor vibró un momento y se paró. La escasa ventilación desapareció por completo. El calor era asfixiante. Hubble finalmente levantó la vista. Miró a través de sus gafas de montura dorada. En derredor y a través de la ventana. Soltó un gemido. Un gemido de desespero y abatimiento. Agachó la cabeza.
El conductor estaba esperando la señal procedente de la garita de control de la primera valla. El guardia estaba hablando por un radioteléfono. El chófer volvió a poner el motor en marcha, y el vehículo arrancó. El guardia le hizo una seña con el radioteléfono en la mano, dándonos permiso para entrar. El furgón avanzó y entró en una especie de enorme jaula metálica. Pasamos junto a un rótulo: PENITENCIARÍA DE WARBURTON, DEPARTAMENTO DE PRISIONES DEL ESTADO DE GEORGIA. Un portón se cerró a nuestras espaldas. Nos quedamos encerrados en la gran jaula alambrada. Un portón se abrió al frente. El furgón lo cruzó.
Recorrimos un centenar de metros y llegamos a la siguiente valla. Tras la que había otra jaula para vehículos. El furgón entró, se mantuvo a la espera y luego siguió adelante. Continuamos hasta llegar al mismo corazón de la prisión. Nos detuvimos frente a una especie de búnker de hormigón. El área de ingresos. El ruido del motor retumbaba entre el hormigón que nos rodeaba. El motor se apagó, y las vibraciones y el ruido metálico cedieron paso al silencio. El conductor se levantó del asiento y anduvo por el pasillo, con la cabeza agachada, apoyándose en los respaldos. Cogió las llaves y abrió las esposas que habían estado sujetándonos al asiento delantero.
—Muy bien, amigos, vamos de una vez —dijo con un amplia sonrisa—. Empieza la fiesta.
Nos levantamos de los asientos y echamos a andar trabajosamente por el pasillo del furgón. Hubble tironeaba de mi brazo izquierdo. El conductor nos detuvo antes de llegar a la puerta. Nos quitó los tres pares de esposas y las dejó caer en un compartimento situado junto a su asiento. Tiró de una palanca y abrió la puerta. Salimos del furgón. Una puerta se abrió frente a nosotros, y un guardia salió por ella. Nos llamó. Estaba comiéndose un dónut y hablaba con la boca llena. Tenía un bigote de azúcar glaseado sobre el labio superior. El hombre no era muy ceremonioso, desde luego. Entramos por la puerta y pasamos a un pequeño cuarto con paredes de hormigón. Sucio a más no poder. En torno a una mesa de madera pintada había varias sillas de saldo. Al otro lado de la mesa había otro guardia, que estaba leyendo el papel de una baqueteada tablilla que tenía en las manos.
—Siéntense, hagan el favor —dijo.
Nos sentamos. Se levantó. Su compañero del dónut cerró la puerta exterior y se situó a su lado.
—Vamos a poner las cosas en claro —dijo el de la tablilla—. Ustedes dos son Reacher y Hubble. Recién llegados de Margrave. No se les acusa de ningún delito. Están retenidos mientras sigue la investigación. No se ha solicitado la libertad condicional. ¿Han oído lo que acabo de decir? No se les acusa de ningún delito. Eso es lo principal. Por consiguiente, van a librarse de mucha de la mierda que habitualmente hay en un sitio como este, ¿entendido? No van a llevar uniforme, no van a pasar por prevención, no van a sufrir muchas molestias, ¿está claro? Van a estar bien alojados, en la última planta.
—Vale—dijo el del dónut—. A ver si me explico. Si fueran unos presos de verdad, ahora mismo estaríamos registrándolos a conciencia, introduciéndoles los dedos por todas partes sin miramientos, tendrían que ponerse el uniforme y luego les meteríamos en la planta de los reclusos permanentes, con todos los demás animales... Y después nos quedaríamos a mirar el espectáculo desde fuera para divertirnos un poco, ¿oído, barra?
—Vale —dijo su compañero—. Lo que les estamos diciendo es que no tenemos pensado ponérselo difícil, así que, por su parte, tampoco nos lo pongan difícil, ¿entendido? En este puto centro falta un montón de personal. Hace poco que el gobernador despidió a la mitad de los funcionarios, ¿saben? Hay que equilibrar el presupuesto, ¿saben? Por eso no tenemos los hombres necesarios para hacer nuestro trabajo como está mandado. Hacemos lo que podemos, pero en cada turno tenemos que arreglárnoslas con la mitad del personal, ¿entendido? Lo que les estamos diciendo es que vamos a llevarles a la última planta y que no queremos volver a saber nada de ustedes hasta que los saquemos el lunes. No queremos problemas, ¿está claro? No tenemos el personal necesario para manejarnos con problemas. Ni en las galerías de los presos permanentes, ni tampoco en las de los preventivos, ¿me entienden? A ver, Hubble, ¿me he explicado bien?
Hubble levantó la vista, lo miró y asintió de forma inexpresiva. Sin decir palabra.
—¿Reacher? —dijo el de la tableta—. ¿Me he explicado bien?
—Muy claro —dije.
Lo entendía. El hombre estaba casi sin personal por causa de los recortes. Mientras sus amigos estaban cobrando el paro. Qué me iba a decir.
—Bien —dijo—. Voy a terminar de dejarles las cosas claras. Mi compañero y yo terminamos el turno a las siete. Dentro de un minuto, más o menos. Y no vamos a quedarnos más rato por ustedes, amigos. No queremos hacerlo, y el sindicato tampoco nos lo permitiría. Así que van a cenar y luego se quedarán aquí encerrados, hasta que haya el personal suficiente para conducirlos arriba. No habrá el personal suficiente hasta que se apaguen las luces, hacia las diez de la noche o así, ¿está claro? Pero luego está el problema de que los guardias no van a trasladar a unos retenidos después de que se apaguen las luces. El sindicato no lo permitiría. De forma que Spivey en persona vendrá a buscarles. El ayudante del director. Es quien va a estar al cargo esta noche. Hacia las diez, ¿oído, barra? Si hay algo que no les gusta, no me lo digan a mí, cuéntenselo al gobernador del estado, ¿oído, cocina?
El zampa dónuts salió al pasillo y volvió con una bandeja poco después. En la bandeja había sendos platos cubiertos, unos vasos de papel y un termo. Dejó la bandeja en la mesa y se marchó en compañía del otro. Cerraron la puerta desde el exterior. En el cuarto de pronto se hizo el silencio de una tumba.
Cenamos. Pescado con arroz. La comida propia de un viernes. En el termo había café. Hubble no decía palabra. Me dejó la mayor parte del café. Un punto a favor de Hubble. Coloqué todos los restos en la bandeja y dejé la bandeja en el suelo. Otras tres horas sin nada que hacer. Eché la silla hacia atrás y puse los pies en la mesa. No era muy cómodo, pero no iba a conseguir nada mejor. El anochecer estaba siendo caluroso. Septiembre en Georgia.
Miré a Hubble sin curiosidad. Seguía en silencio. Tan solo le había oído hablar por el interfono de Finlay. Me devolvió la mirada. Su rostro estaba sumido en el abatimiento y el miedo. Me miró como si fuera un ser de otro mundo. Se me quedó mirando como si le produjera inquietud. Y luego apartó la vista.
Quizá no iba a volver al golfo de México. Pero la estación estaba demasiado avanzada para dirigirme al norte. Allí hacía demasiado frío. Igual podía bajarme a las islas del Caribe, a Jamaica quizá. Allí había buena música. Una cabaña en la playa. Podía pasar el invierno en una cabaña en una playa jamaicana. Fumando medio kilo de hierba a la semana. Haciendo lo que sea que hacen los jamaicanos. Quizá fumando un kilo entero de hierba a la semana si compartía la cabaña con alguien. Roscoe no hacía más que aparecer una y otra vez en la imagen. Llevaba la camisa del uniforme fabulosamente planchada y almidonada. Una camisa azul bien limpia y ceñida. En la vida había visto una camisa con mejor pinta. En una cabaña bajo el sol de Jamaica seguramente no la necesitaría. No me parecía que eso fuera a ser un problema.
Aquel guiño suyo lo había conseguido. Cuando cogió mi vaso de café. Dijo que tenía los ojos bonitos y me hizo un guiño. Aquello tenía que significar algo, ¿o no? Lo de los ojos ya lo había oído antes. Una chica inglesa con la que pasé unos buenos ratos estaba loca por mis ojos. No paraba de decirlo. Tengo los ojos azules. Hay gente que los ha comparado con dos icebergs en un mar ártico. Si me concentro, consigo que no pestañeen. Lo que hace que mi mirada resulte intimidante. Es muy útil. Pero aquel guiño de Roscoe había sido lo mejor del día. Lo único positivo del día, la verdad, sin contar con los huevos revueltos en la cafetería Eno, que no estaban mal. Uno puede comerse unos huevos revueltos en cualquier sitio. Pero a Roscoe la iba a echar de menos. Dejé que pasara el atardecer.
La puerta que daba al pasillo se abrió poco después de las diez. Un hombre uniformado entró. Llevaba una tablilla con un formulario. Y una escopeta. Lo miré con atención. Un hijo del sur. Un hombre corpulento y carnoso. Con la piel enrojecida, la barriga grande y dura, y el cuello ancho. Los ojos pequeños. Un uniforme ceñido y grasiento que se las veía y se las deseaba para mantenerlo aprisionado en su interior. El hombre seguramente había nacido en la misma granja que, con el tiempo, fue expropiada para construir la cárcel. Spivey, el ayudante del director. El que estaba al cargo de ese turno. Estresado y sin el debido personal. Él mismo se encargaba de conducir de un sitio a otro a los inquilinos temporales. Con una escopeta en sus rojas manazas de campesino.
Estudió el papel de su tablilla.
—¿Quién de los dos es Hubble? —quiso saber.
Tenía la voz chillona. Lo que no casaba con su corpulencia. Hubble levantó la mano un instante, como un colegial en clase. Los ojillos de Spivey lo examinaron. De arriba abajo. Como los ojos de una serpiente. Nos pusimos el uno detrás del otro y salimos. Hubble estaba inexpresivo y sumiso. Como un soldado exhausto.
—Giren a la izquierda y sigan la línea roja —indicó Spivey.
Señaló el lado izquierdo con la escopeta. En la pared había una línea roja pintada a la altura de la cintura. Una línea que seguir en caso de incendio. Supuse que llevaba al exterior, pero nosotros íbamos en el sentido contrario. Hacia el interior de la prisión. Seguimos la línea roja por pasillos, escaleras arriba y torciendo por una esquina tras otra. Hubble por delante, y luego yo. Y después Spivey con la escopeta. Estaba todo muy oscuro. Tan solo estaban encendidas las débiles luces de emergencia. Spivey hizo que nos detuviéramos en un rellano. Abrió un cierre electrónico con una llave. Un cierre que abriría automáticamente la puerta de incendios en caso de que sonara la alarma.
—Está prohibido hablar —dijo—. Las normas establecen que hay que mantener silencio absoluto después de que se apaguen las luces. Las celdas están al fondo a la derecha.
Entramos por la puerta. El hediondo olor de la cárcel invadió mis fosas nasales. Los alientos nocturnos de una multitud de hombres sin esperanza. La oscuridad era casi total. Una lucecilla brillaba débilmente. Sentí, antes que vi, las hileras de celdas. Oí la babel de los sonidos nocturnos. Respiraciones y ronquidos. Murmullos y gimoteos. Spivey nos acompañó hasta el final del pasillo. Señaló una celda vacía. Entramos los dos. Spivey corrió la puerta de barrotes a nuestras espaldas. Se cerraron de forma automática. Se alejó.
La celda era muy oscura. Entreví una litera pegada a la pared, un lavamanos y un retrete. No había mucho espacio. Me quité el abrigo, lo enrollé y lo dejé en la litera de arriba. Me puse de puntillas y arreglé un poco el camastro, alejando la almohada de los barrotes. Así me gustaba más. La sábana y la manta estaban raídas, pero olían a limpio.
En silencio, Hubble tomó asiento en el camastro de abajo. Fui al retrete y luego me mojé la cara en el lavamanos. Me preparé para acostarme. Me quité los zapatos. Los dejé al pie de la litera. Quería tenerlos bien a la vista. Siempre te pueden robar los zapatos, y ese era un buen par. Los compré hace muchos años en Oxford, Inglaterra. Una ciudad universitaria cercana a la base de la fuerza aérea en la que por entonces estaba destinado. Unos zapatos grandes y pesados, con las suelas duras y el cerco grueso.
La cama era demasiado corta para mí, pero la mayoría lo son. Tumbado en la oscuridad, escuché los sonidos incesantes de la cárcel. A continuación cerré los ojos y otra vez me fui flotando a Jamaica en compañía de Roscoe. Tuve que quedarme dormido a su lado en ese momento, porque lo siguiente que supe es que era sábado. Seguía en la cárcel. Y empezaba un día todavía peor.