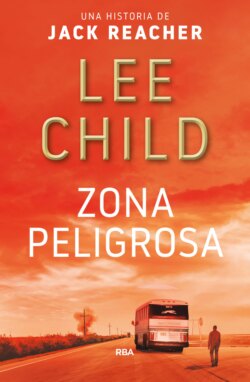Читать книгу Zona peligrosa - Lee Child - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеVolvieron a conducirme esposado al despacho decorado con madera de palisandro. Finlay estaba sentado ante el gran escritorio, con las banderas a sus espaldas, debajo del gran reloj. Baker se acomodó en una silla a un lado del escritorio. Tomé asiento frente a Finlay. Este sacó la grabadora. Deslió los cables. Situó el micrófono entre nosotros. Lo probó con la uña. Rebobinó la cinta. Listo.
—Las últimas veinticuatro horas, Reacher —dijo—. En detalle.
Los dos policías rebosaban de entusiasmo reprimido. Un caso sin apenas fundamento de pronto se había convertido en un caso cantado. La euforia del triunfo estaba empezando a apoderarse de ellos. Veía los signos.
—Anoche estaba en Tampa —dije—. Subí al autobús a medianoche. Hay testigos que podrán confirmarlo. Bajé del autobús a las ocho de esta mañana en el desvío a la carretera del condado que sale de la autopista. El jefe Morrison se equivoca si dice que me vio a medianoche. Yo en ese momento estaba a unos seiscientos kilómetros de distancia. No puedo decirles más. Compruébenlo.
Finlay me atravesó con la mirada. Hizo una seña con la cabeza a Baker, que abrió una carpeta de color marrón.
—La víctima no ha sido identificada —dijo Baker—. No llevaba ningún documento de identificación ni billetera, ni tenía señales físicas distintivas. Un hombre de raza blanca, de unos cuarenta años, muy alto, con la cabeza afeitada. El cuerpo fue encontrado allí a las ocho de esta mañana, abandonado junto a la valla, cerca de la entrada principal. Parcialmente cubierto con cartones. Le tomamos las huellas dactilares. Con resultado negativo. No hay correspondencia en la base de datos.
—¿Quién era ese hombre, Reacher? —quiso saber Finlay.
Baker aguardó a que yo reaccionase de alguna forma. Se quedó con las ganas. Me mantuve allí sentado, escuchando el ligero tictac del viejo reloj. Las manecillas estaban acercándose con lentitud a las dos y media. No dije palabra. Baker revolvió en el interior de la carpeta y seleccionó otro papel. Levantó la mirada un momento y prosiguió:
—La víctima recibió dos disparos en la cabeza. Probablemente efectuados con una automática de pequeño calibre. El primer disparo fue hecho de muy cerca, en la sien izquierda. El segundo fue a bocajarro, detrás de la oreja izquierda. Está claro que las balas eran de punta blanda, pues las heridas de salida destrozaron la cara de la víctima. La lluvia ha borrado los rastros de pólvora, pero los patrones de las quemaduras sugieren el uso de un silenciador. El primer disparo seguramente fue mortal de necesidad. No tenía balas alojadas en el cráneo. No se han encontrado casquillos de bala.
—¿Dónde está la pistola, Reacher? —preguntó Finlay.
Lo miré e hice una mueca. No respondí.
—La víctima murió entre las once y media y la una de la noche pasada —continuó Baker—. El cadáver no estaba allí a las once y media, cuando el vigilante de turno se marchó a casa. Así nos lo ha dicho. El que lo encontró fue el vigilante del turno de mañana, cuando se presentó para abrir la puerta. Hacia las ocho. Vio que usted abandonaba la escena del crimen y nos llamó.
—¿Quién era ese hombre, Reacher? —repitió Finlay.
Hice caso omiso y miré a Baker.
—¿Por qué antes de la una? —pregunté.
—Porque la fuerte lluvia de anoche empezó a caer a la una —respondió—. El suelo bajo el cadáver estaba completamente seco. De forma que el cadáver ya estaba en el suelo antes de la una, cuando empezó a llover. El forense sospecha que le dispararon a medianoche.
Asentí. Les sonreí. El momento de la muerte iba a suponer mi puesta en libertad.
—Díganos que sucedió después —repuso Finlay con calma.
Me encogí de hombros.
—Díganmelo ustedes —contesté—. Yo no estaba allí. A medianoche estaba en Tampa.
Baker rebuscó y sacó otro papel de la carpeta.
—Lo que después sucedió fue que usted, de pronto, lo vio todo rojo. Se volvió loco.
Dije que no con la cabeza.
—Yo no estaba ahí a medianoche —repetí—. Estaba subiéndome al autobús en Tampa. No me parece que eso sea cosa de locos.
Los dos policías no reaccionaron. Sus rostros eran sombríos.
—Su primer disparo lo mató —dijo Baker—. Le disparó una segunda vez, y entonces perdió el control y se puso a patear el cadáver hasta dejarlo machacado. Hay unos traumatismos enormes, posteriores a la muerte. Primero le disparó y luego hizo lo posible por destrozarlo a patadas. Pateó el cuerpo con saña, por todas partes. Estaba frenético. Finalmente se calmó un poco y trató de esconder el cadáver bajo los cartones.
Guardé un largo silencio.
—¿Traumatismos posteriores a la muerte? —pregunté.
Baker movió afirmativamente la cabeza.
—Patearon el cuerpo de forma frenética —aclaró—. El hombre da la impresión de haber sido atropellado por un camión. Tiene rotos casi todos los huesos del cuerpo. Pero el médico dice que eso pasó después de su muerte. Es usted un hombre muy raro, Reacher, eso está claro.
—¿De qué conocía a ese hombre? —preguntó Finlay.
Seguí mirándolo en silencio. Sin responder.
—¿Qué significa eso de Pluribus? —preguntó.
Me encogí de hombros. Me mantuve callado.
—¿Quién era ese hombre, Reacher? —volvió a preguntar Finlay.
—Yo no estuve allí —dije—. No sé nada.
Finlay guardó silencio.
—¿Cuál es su número de teléfono? —preguntó a botepronto.
Me lo quedé mirando como si estuviera loco.
—Finlay, ¿de qué demonios me está hablando? —solté—. Yo no tengo teléfono. ¿Es que no escucha? No tengo dirección fija.
—Me estoy refiriendo a su teléfono móvil —dijo.
—¿Qué teléfono móvil? Yo no tengo móvil.
De pronto me estremecí de miedo. Me habían tomado por un asesino a sueldo. Un extraño mercenario sin domicilio pero con teléfono móvil, que iba de un lugar a otro matando a la gente. Y que luego pateaba los cadáveres hasta dejarlos irreconocibles. Siempre en contacto con un grupo criminal para que le asignaran el próximo objetivo a batir. Siempre en movimiento.
Finlay se echó hacia delante. Me pasó un trozo de papel a través del escritorio. Un trozo de un papel de impresora de ordenador. No muy viejo. Con algunos brillos por el uso. En él estaba impreso un encabezamiento subrayado con bolígrafo. Pluribus. Bajo el encabezamiento había un número de teléfono. Lo miré. No quería dejar mis huellas dactilares.
—¿Es su número? —preguntó Finlay.
—Yo no tengo teléfono —repetí—. Y anoche no estaba aquí. Está perdiendo el tiempo, Finlay.
—Es un número de teléfono móvil —dijo—. Eso lo sabemos. Operado por una compañía de Atlanta. Pero no vamos a poder saber el nombre del titular hasta el lunes. Por eso se lo estamos preguntando. Haría mejor en cooperar, Reacher.
Volví a mirar el trozo de papel.
—¿Dónde lo encontraron?
Finlay consideró la pregunta. Decidió responderla.
—Estaba en el zapato de su víctima. Doblado y escondido.
Me mantuve sentado en silencio largo rato. Estaba inquieto. Me sentía como el personaje de un libro para niños que cae por un pozo sin fondo, y que de pronto se encuentra en un mundo desconocido en el que todo resulta diferente y extraño. Como Alicia en el País de las Maravillas. ¿Alicia cayó por un pozo sin fondo? ¿O se bajó de un autobús de la Greyhound en el lugar menos indicado?
Me encontraba en un despacho lujoso, opulento. Había visto peores despachos en bancos suizos. Estaba en compañía de dos policías. Inteligentes y profesionales. Entre los dos probablemente sumaban más de treinta años de experiencia. Un cuerpo de policía maduro y competente. Dotado del personal necesario y financiado con generosidad. Su punto flaco era el hecho de que lo dirigiera el mamón de Morrison, pero se trataba del mejor departamento de policía que había visto en mucho tiempo. Y sin embargo, estaban metiéndose en un callejón sin salida. Parecían estar convencidos de que la tierra era plana. De que el vasto cielo de Georgia era un gran tazón puesto del revés sobre la superficie. Yo era el único que se daba cuenta de que la tierra era redonda.
—Dos cosas —dije—. A la víctima le dispararon muy cerca con una pistola automática con silenciador. El primer disparo lo derriba. El segundo disparo es para asegurar la cosa. No hay casquillos de bala en el suelo. Son ustedes dos profesionales. ¿Qué les sugiere esta secuencia?
Finlay no respondió. Su principal sospechoso estaba hablando de la cuestión con él como si fuera un igual. En su papel de investigador del caso, no podía permitirlo. Tendría que hacer que me callara. Pero quería escuchar lo que yo tenía que decir. Vi que estaba debatiendo consigo mismo. Aunque su inmovilidad física era absoluta, su mente se debatía con tanto ahínco como unos gatitos metidos en un saco.
—Continúe —dijo finalmente. Con voz grave, como si el asunto fuera importante.
—Estamos hablando de una ejecución, Finlay —dije—. No de un robo o de una riña, sino de una ejecución premeditada y perpetrada a sangre fría. El que la llevó a cabo no dejó una sola pista sobre el terreno. Estamos hablando de un fulano que sabía lo que se hacía, que tuvo que coger una linterna para encontrar dos casquillos de bala de pequeño calibre.
—Continúe —repitió Finlay.
—A la víctima le dispararon a corta distancia y en la sien izquierda —dije—. Es posible que estuviera sentada al volante de un coche. El asesino habla con él a través de la ventanilla y de pronto lo encañona. Bum. Se echa hacia delante y dispara por segunda vez. Luego recoge los casquillos y se marcha.
—¿Que se marcha? —saltó Finlay—. ¿Y cómo se explica todo lo que sucedió después? ¿Está sugiriendo que había un segundo hombre?
Negué con la cabeza.
—Eran tres —lo corregí—. Está claro, ¿no?
—¿Por qué tres? —quiso saber.
—En la práctica tuvieron que ser por lo menos dos, ¿no creen? —dije—. ¿Cómo llegó la víctima a esos almacenes? Tuvo que ir en coche, ¿verdad? Están demasiado lejos como para ir andando. Entonces, ¿dónde está su coche? El asesino tampoco llegó andando a ese lugar. Por eso digo que en la práctica tuvieron que ser por lo menos dos. Se presentaron allí en el mismo coche y luego se marcharon por separado, uno de ellos al volante del automóvil de la víctima.
—¿Pero...? —dijo Finlay.
—Pero los hechos indican que por lo menos fueron tres —respondí—. Piénselo desde el punto de vista psicológico. Es la clave en este asunto. Un fulano que utiliza una pistola de pequeño calibre con silenciador, dispara a su víctima limpiamente en la sien y después efectúa un segundo disparo para asegurarse de que está bien muerta, no es la clase de fulano que de pronto se vuelve loco y empieza a patear un cadáver hasta hacerlo fosfatina, ¿no les parece? Y es muy poco probable que un fulano que pierde el control de esa forma recupere la calma al momento y esconda el cadáver bajo unos cartones viejos, Finlay. Por eso los implicados fueron tres.
Finlay me miró y se encogió de hombros.
—Quizá fueron dos —arguyó—. Es posible que el que efectuó los disparos luego se quedara a arreglar un poco la cosa.
—Ni hablar —contesté—. El que efectuó los disparos no se quedó esperando. No le gustó que el otro perdiera el control de esa forma. Lo encontró repugnante. Y también le preocupó, porque aumentaba el riesgo y le daba mayor visibilidad al asunto. Y un hombre así, de haberse quedado a arreglar la cosa después, lo hubiera hecho como tiene que ser. No hubiera dejado el cadáver allí donde pudiera encontrarlo el primero que pasara. Por eso le estoy diciendo que los implicados fueron tres.
Finlay lo pensó largamente.
—¿Y...? —dijo.
—¿Y entonces quién de los tres se supone que soy yo? —dije—. ¿El que efectuó los disparos, el maníaco o el idiota que escondió mal el cuerpo?
Finlay y Baker se miraron. No me respondieron.
—¿Y bien, quién de los tres soy? ¿Qué me dicen? Mis dos compañeros y yo llegamos en coche a esos almacenes, nos cargamos a ese tipo a medianoche, y entonces mis dos compañeros se marchan en el coche pero yo prefiero quedarme por aquí. ¿Por qué iba a hacer una cosa así? Es de risa, Finlay.
No respondió. Estaba pensando.
—Yo no tengo dos compañeros —dije—. Ni tengo coche. Así que lo mejor que se les ocurre es decir que la víctima fue andando a ese lugar, porque yo también fui andando. Me lo encontré y entonces lo maté de dos disparos muy precisos, como los haría un profesional. Después recuperé los casquillos de bala, cogí su billetera y le vacié los bolsillos, pero me olvidé de mirar en sus zapatos. Luego escondí en algún lugar la pistola, el silenciador, la linterna, el teléfono móvil, los casquillos, la billetera y todo lo demás. Y entonces sufrí un completo cambio de personalidad y me puse a destrozar el cadáver a patadas, como un maníaco. Después sufrí otro cambio de personalidad y me esforcé en esconder el cadáver, sin éxito. A continuación esperé ocho horas bajo la lluvia y fui andando al pueblo. Eso es lo mejor que se les ha ocurrido. Y es una mierda de versión de los hechos, Finlay. ¿Por qué demonios iba a quedarme esperando ocho horas, bajo la lluvia, antes de alejarme del lugar del homicidio?
Se me quedó mirando un largo instante.
—No lo sé —dijo.
Los tipos como Finlay no dicen una cosa así a no ser que tengan serias dudas. Daba la impresión de haberse desinflado. La suya era una teoría de risa. Y él lo sabía. Pero tenía un grave problema con el nuevo testimonio aportado por el jefe de policía. No podía encararse con su superior y decirle: «Eso que nos ha dicho es una pura mierda, Morrison». No podía ponerse a investigar una alternativa ahora que su jefe le había puesto a un sospechoso en bandeja. Pero sí que podía investigar mi coartada. Nadie iba a criticarle por ser meticuloso. Y luego podía empezar de cero el lunes. El hombre estaba disgustado porque iba a perder setenta y dos horas. Y se daba cuenta de que tenía un problema muy gordo a la vista. Tendría que decirle a su jefe que de ninguna manera yo podía haber estado en aquel lugar a medianoche. Tendría que utilizar todo su tacto para conseguir que su jefe se retractara. Lo que no resulta fácil cuando eres un subalterno que tan solo lleva seis meses en el trabajo. Y cuando la persona con la que tienes que tratar es un capullo integral. Y menos si ese capullo es tu jefe. Iba a encontrarse con un montón de dificultades, y el hombre estaba pero que muy disgustado. Sentado en la silla, respiraba entrecortadamente. Estaba en problemas. Había llegado el momento de ayudarlo.
—¿Tienen claro que ese número de teléfono es de un móvil?
—Lo sabemos por el prefijo —explicó—. En lugar de un prefijo de zona geográfica, los móviles tienen un prefijo de acceso a la red.
—Muy bien —dije—. Y supongo que no pueden identificar al propietario del móvil porque no hay listines de móviles y porque la compañía de telefonía se niega a darles el nombre, ¿es eso?
—Exigen una orden judicial.
—Pero ustedes necesitan saber a quién corresponde ese número, ¿correcto?
—¿Se le ocurre alguna forma de saberlo sin tener una orden judicial? —preguntó.
—Es posible —respondí—. ¿Por qué no prueba a llamar, y a ver quién responde?
No lo habían pensado. Se produjo un nuevo silencio. Se sentían pillados en falta. No querían mirarse. Ni mirarme. Silencio.
Baker resolvió la situación. Dejó que Finlay se ocupara. Recogió sus papeles e indicó que iba a salir a estudiarlos. Finlay hizo un gesto de conformidad con la cabeza. Baker se levantó y salió. Cerró la puerta sin apenas hacer ruido. Finlay abrió la boca. Y la cerró. Necesitaba guardar las apariencias. Como fuese.
—Es un móvil —dijo—. Si llamo, no voy a poder saber de quién es o dónde está esa persona.
—Vamos a ver, Finlay. A mí no me importa de quién es. Lo que me importa es aclarar de quién no es. ¿Lo entiende? Porque ese teléfono no es mío. Si llama, le responderá un fulano en Atlanta o una mengana en Charleston. Y entonces sabrá que no es mío.
Finlay me miró fijamente. Tamborileó con los dedos en la mesa. Sin decir palabra.
—Ya sabe cómo se hacen estas cosas —añadí—. Llame a ese número y cuénteles un cuento chino sobre un problema técnico, una factura impagada, un problema informático, hasta conseguir que la otra persona le confirme el nombre y la dirección. Hágalo, Finlay. Se supone que es usted un maldito investigador.
Acercó el rostro al papel con el número. Cogió el papel con sus largos dedos oscuros. Le dio la vuelta, para leer bien el número y descolgó el teléfono. Marcó el número. Pulso la tecla del altavoz. El tono de llamada zumbó en la habitación. El tono no era el propio de un teléfono fijo, largo y retumbante. El sonido era electrónico, agudo, urgente. Cesó. Alguien respondió:
—Paul Hubble. ¿En qué puedo ayudarle?
Acento del sur. Voz desenvuelta. Acostumbrada a hablar por teléfono.
—¿Señor Hubble? —dijo Finlay. Con la mirada puesta en el escritorio, anotó el nombre—. Buenas tardes. Lo llamo desde el departamento técnico de la compañía telefónica. Nos han indicado que hay un problema con su número.
—Pues yo le oigo perfectamente —respondió la voz.
—¿Hola? —dijo Finlay—. Le oigo un poco mal, señor Hubble. ¿Hola? Me iría bien conocer la situación geográfica exacta de su teléfono, señor, para ver si hay un problema con los repetidores.
—Estoy en mi casa —dijo la voz.
—Muy bien. —Finlay cogió el bolígrafo otra vez—. ¿Podría confirmarme su dirección?
—¿No tienen mi dirección? —dijo la voz en tono divertido, de hombre a hombre—. Pues bien que se las arreglan para enviarme una factura cada mes.
Finlay me miró. Yo estaba sonriéndole. Me respondió con una mueca.
—Lo estoy llamando desde el departamento técnico, señor —dijo Finlay, siguiéndole la broma. Como si ambos tuvieran que vérselas con los misterios de la tecnología—. Los detalles personales del cliente están en otro departamento. Siempre puedo acceder a esos datos, pero me llevaría unos minutos, ya sabe usted cómo funcionan estas cosas. Y además, señor, es preciso que siga hablando mientras tengo el medidor en marcha, para conseguir una lectura precisa, ¿me entiende? Si no quiere darme su dirección, ya puestos, puede recitar un poema o decir cualquier otra cosa.
Del metálico altavoz surgió la risa del hombre llamado Hubble.
—Muy bien, pues vamos con ello. Probando, probando —dijo su voz—. Le habla Paul Hubble, desde su casa, en el número veinticinco de Beckman Drive. Repito: dos cinco, Beckman Drive, en nuestro bonito pueblo de Margrave. Se lo deletreo. M-A-R-G-R-AV-E, en el estado de Georgia, Estados Unidos. ¿Cómo responde esa señal de lectura?
Finlay no contestó. De pronto parecía estar muy inquieto.
—¿Hola? —dijo la voz—. ¿Sigue usted ahí?
—Sí, señor Hubble —respondió Finlay—. Aquí sigo. No veo que haya ningún problema en absoluto, señor. Supongo que habrá sido una falsa alarma. Gracias por su colaboración.
—Muy bien —dijo el tipo llamado Hubble—. No hay problema.
La conversación terminó, y la señal de la línea resonó en la habitación. Finlay colgó el teléfono. Se arrellanó en el asiento y miró al techo.
—Mierda... —dijo para sí—. Está en esta misma ciudad. ¿Y quién demonios es Paul Hubble?
—¿No conoce a ese hombre? —pregunté.
Me miró apesadumbrado. Como si se hubiera olvidado de mi presencia.
—Solo llevo aquí seis meses —respondió—. No conozco a todo el mundo.
Se echó hacia delante y pulsó la tecla del interfono emplazado sobre el escritorio de palisandro. Dijo a Baker que volviera.
—¿Conoce a un tipo llamado Hubble? —le preguntó—. Paul Hubble. Vive en la ciudad, en el veinticinco de Beckman Drive.
—¿Paul Hubble? —contestó Baker—. Sí, claro. Vive aquí, como usted dice. Siempre ha vivido aquí. Un padre de familia. Stevenson lo conoce, creo que son parientes políticos o algo por el estilo. Se llevan bien, o eso tengo entendido. Van a jugar a los bolos juntos. Hubble trabaja en un banco. Es una especie de ejecutivo o algo así, ya sabe, de alto nivel. Trabaja en Atlanta, en uno de los grandes bancos de la ciudad. De vez en cuando me tropiezo con él.
Finlay se lo quedó mirando.
—Es el propietario del teléfono móvil.
—¿Hubble? —dijo Baker—. ¿Un tipo de Margrave? Pues vaya sorpresa...
Finlay se volvió hacia mí.
—Supongo que ahora va a decirme que no lo conoce de nada, ¿no? —dijo.
—No lo conozco de nada.
Clavó sus ojos en mí un momento. A continuación, se volvió hacia Baker.
—Lo mejor es que vaya a buscar a ese Hubble —dijo—. Beckman Drive, veinticinco. A saber qué tiene que ver con todo esto, pero lo mejor es que hablemos con él. Trátelo con consideración, ya sabe. Seguramente es un hombre perfectamente respetable.
Finlay volvió a clavar sus ojos en mí y salió del despacho. Cerró la pesada puerta de un portazo. Baker se acercó al escritorio y desconectó la grabadora. Me sacó del despacho. De vuelta a la celda. Entré en ella. Me siguió y me quitó las esposas. Volvió a prendérselas al cinturón. Salió y cerró la puerta. Activó la cerradura. Se corrieron los pestillos eléctricos. Baker se alejó.
—Oiga, Baker —lo llamé.
Se volvió y regresó. Con la mirada impasible. Sin trazas de amigabilidad.
—Quiero algo de comer —dije—. Y café.
—Comerá en la prisión estatal —dijo—. El furgón de la cárcel viene a las seis.
Se marchó. Tenía que ir a buscar al tal Hubble. Se dirigiría a él en tono de disculpa. Le pediría que, por favor, lo acompañara a la comisaría, donde Finlay lo trataría de forma cortés. Mientras yo estaba en una celda, Finlay le preguntaría con toda amabilidad por qué su número de teléfono había aparecido dentro del zapato de un muerto.
Mi abrigo seguía estando doblado en el suelo de la celda. Lo sacudí y me lo puse. De nuevo tenía frío. Metí las manos en los bolsillos. Apoyé la espalda en los barrotes y traté de volver a leer el periódico, para matar el tiempo. Pero no retenía nada de lo que estaba leyendo. Estaba pensando en alguien que había visto cómo su cómplice disparaba a un tipo en la cabeza. Que luego se acercaba al cuerpo, todavía presa de las últimas sacudidas, y había empezado a darle patadas. Con la suficiente fuerza bruta para romperle todos los huesos inertes. Estaba pensando sobre unas cosas que creía haber dejado atrás. Unas cosas en las que no quería volver a pensar. De forma que tiré el periódico a la moqueta e intenté concentrarme en otras cosas.
Me di cuenta de que si me apoyaba en el rincón más alejado de la celda podía ver toda la sala donde trabajaban los agentes. Incluyendo el mostrador de recepción y el exterior de las puertas de cristal. El sol de la tarde brillaba con fuerza. El pueblo volvía a tener un aspecto reseco y polvoriento. El sargento al cargo del escritorio estaba sentado en un alto taburete, tecleando en el ordenador. Seguramente estaba introduciendo datos en el registro. Yo podía ver lo que había detrás del mostrador. Unos espacios invisibles para quien estuviera delante. En ellos había botes de gases lacrimógenos. Una escopeta. Unos botones para dar la alarma. Detrás del sargento, la mujer uniformada que me había tomado las huellas dactilares también estaba ocupada trabajando en su ordenador. Nadie hablaba en la amplia sala, pero en ella se oía el sordo runrún de una investigación en marcha.