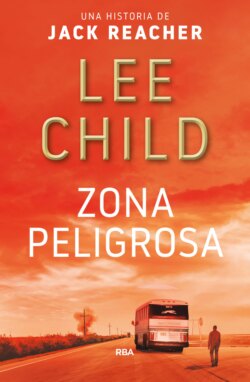Читать книгу Zona peligrosa - Lee Child - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеMe detuvieron en la cafetería de Eno. A las doce del mediodía. Estaba comiendo unos huevos y bebiendo café. Un desayuno tardío, no un almuerzo. Estaba mojado y exhausto después de una larga caminata bajo la intensa lluvia. Desde la autopista hasta el límite municipal.
La cafetería era pequeña, pero limpia y luminosa. Nuevecita, construida a imitación de un vagón de tren. Estrecha, con una larga barra a un lado y una cocina encajonada al fondo. Una hilera de mesas con bancos de respaldo alto al otro lado. Una puerta donde tendría que estar la mesa central.
Me encontraba en una de las mesas, junto a una ventana, leyendo, en un periódico que alguien había dejado, las noticias sobre la campaña de un presidente por el que no voté la última vez y por el que no iba a votar esta. Había dejado de llover, pero el cristal seguía perlado de gotitas relucientes. Vi que los coches de la policía entraban en el aparcamiento de gravilla. Avanzaron con rapidez y se detuvieron en seco. Las luces de emergencia centelleaban. Las luces rojas y azules se reflejaban en las gotitas de mi ventana. Las portezuelas de los coches se abrieron de golpe y los policías saltaron de ellos. Dos de cada automóvil, con las armas a punto. Dos revólveres, dos escopetas. La cosa iba en serio. Un revólver y una escopeta fueron corriendo a la parte trasera. Los otros dos enfilaron la puerta de la cafetería.
Me quedé mirándolos. Yo sabía quiénes estaban en la cafetería. Un cocinero en la parte trasera. Dos camareras. Dos viejos. Y yo. Ese operativo iba por mí. Yo llevaba menos de media hora en la ciudad. Los otros cinco seguramente vivían allí desde siempre. Si alguno de ellos hubiera causado algún problema, en la cafetería estaría entrando un sargento con cara de circunstancias. El hombre casi le pediría disculpas. Le hablaría en un murmullo. Y finalmente le pediría que lo acompañase a comisaría. De forma que la artillería pesada y las carreras eran por mi causa. Me acabé los huevos y dejé un billete de cinco pavos bajo el plato. Doblé el periódico abandonado en cuatro y me lo metí en el bolsillo del abrigo. Mantuve las manos sobre la mesa y terminé de beberme el café.
El policía del revólver se quedó en la puerta. Se acuclilló, aferró el arma con ambas manos y apuntó. A mi cabeza. El de la escopeta se acercó más. Eran dos tíos fuertes y musculados. Aplicados y concienzudos. Se movían ajustándose al manual. Desde la puerta, el revólver podía cubrir la cafetería con cierta precisión. Situada más cerca, la escopeta podía hacerme trizas contra la ventana. Hubiera sido un error hacerlo al revés. Situado demasiado cerca, el revólver podía no dar en el blanco en caso de que hubiera lucha, y un disparo de escopeta desde la puerta acabaría conmigo, pero de propina mataría al agente encargado de la detención y al viejo de la mesa del fondo. Hasta el momento lo estaban haciendo todo de forma correcta. Eso estaba claro. Y tenían la ventaja de su lado. También estaba claro. El angosto espacio entre la mesa y el banco de respaldo alto me tenía atrapado. Demasiado encajonado para hacer algo efectivo. Puse las manos sobre la mesa. El agente de la escopeta dio un paso al frente.
—¡No se mueva! ¡Policía!
Gritó con todas sus fuerzas. Liberando algo de tensión y tratando de intimidarme. Ajustándose al manual. Mucho ruido y mucha furia para ablandar al objetivo. Levanté las manos. El del revólver echó a andar desde la puerta. El de la escopeta se acercó. En exceso. Era el primer error que cometían. De haberme visto obligado, hubiera podido lanzarme contra el cañón de la escopeta y hacer que apuntara hacia arriba. Un disparo al techo, quizá, y un buen codazo en la cara del policía, y la escopeta muy bien podría ser mía. El del revólver ahora disponía de menor ángulo de tiro y no podía arriesgarse a herir a su compañero. La cosa hubiera podido salirles pero que muy mal. Sin embargo, yo seguí sentado donde estaba, con las manos en alto. El de la escopeta seguía chillando y dando saltos.
—¡Al suelo! ¡Túmbese ahora mismo!
Salí del banco con lentitud y ofrecí las muñecas al agente del revólver. No iba a tumbarme en el suelo por unos palurdos de pueblo. Ni aunque viniera el departamento de policía entero y armado con obuses.
El del revólver era un sargento. El hombre estaba bastante tranquilo. La escopeta seguía cubriéndome cuando el sargento enfundó el revólver, se sacó las esposas del cinturón y las cerró en torno a mis muñecas. La pareja de apoyo vino a través de la cocina. Rodearon la barra de la cafetería. Se situaron a mi espalda. Me cachearon. A conciencia. Vi que el sargento asentía a los gestos de negación de sus cabezas. Yo no iba armado.
Los de la pareja de apoyo me cogieron por los codos. La escopeta seguía cubriéndome. El sargento dio un paso al frente. Era de raza blanca, compacto y atlético. Musculado y bronceado. De mi edad. En la placa prendida al bolsillo de su camisa se leía su apellido: «Baker». Levantó la vista y me miró a los ojos.
—Está detenido por asesinato —dijo—. Tiene derecho a guardar silencio. Todo cuanto diga puede ser utilizado como prueba en su contra. Tiene derecho a ser representado por un abogado. Si no puede costearse un abogado, el estado de Georgia le proporcionará uno sin costes a su cargo. ¿Entiende cuáles son sus derechos?
El hombre se había lucido al recitarme la cantinela legal. La había dicho alto y claro. Sin leer de una tarjeta. Y como si supiera lo que significaba y por qué era importante. Para él y para mí. No respondí.
—¿Entiende cuáles son sus derechos? —repitió.
Seguí sin responder. La larga experiencia me había enseñado que lo mejor es el silencio absoluto. Si dices alguna cosa, siempre pueden oír otra. Siempre pueden entenderte mal. Malinterpretarte. Y puede ser que luego te encierren. O que te maten. El silencio irrita al policía que efectúa la detención. Está obligado a decirte que tienes derecho a guardar silencio, pero le pone furioso que hagas uso de ese derecho. Estaban deteniéndome por asesinato. Pero yo no decía nada.
—¿Entiende cuáles son sus derechos? —volvió a preguntarme el tal Baker—. ¿Habla usted inglés?
Se mostraba tranquilo. Yo no decía nada. Él siguió mostrándose tranquilo. La suya era la tranquilidad del hombre que acaba de dejar atrás el peligro. Le bastaría con conducirme a comisaría, y yo pasaría a ser el problema de otro. Echó una mirada a los otros tres policías.
—Muy bien. Tomad nota de que no ha dicho palabra —gruñó—. Vámonos.
Me llevaron a la puerta. Al llegar nos pusimos en fila india. Primero Baker; luego el tipo con la escopeta, andando de espaldas, apuntándome con el cañón, negro y enorme. STEVENSON, decía su placa. También era de raza blanca, de complexión mediana y en buena forma física. Su arma recordaba una cañería. Me apuntaba a las tripas. Detrás de mí se encontraban los dos de refuerzo. Una mano en mi espalda me empujó a través de la puerta.
Fuera, empezaba a hacer calor. Seguramente había estado lloviendo toda la noche y la mayor parte de la mañana. El sol ahora centelleaba, y del suelo emanaba vapor. Ese pueblo normalmente debía de ser polvoriento y caluroso. Ese día estaba hirviendo con ese aroma maravilloso y embriagador del pavimento empapado bajo el tórrido sol del mediodía. Me puse de cara al sol y respiré hondo mientras los policías se reagrupaban. Sendos policías me sujetaron de cada codo durante el corto trayecto hasta los coches patrulla. Stevenson seguía apuntándome con la escopeta. Al llegar al primero de los coches, dio un paso atrás mientras Baker abría la puerta trasera. Una mano en la nuca me hizo agachar la cabeza. El policía zurdo de refuerzo me dio con su cadera en la mía y me hizo entrar en el coche de golpe. Su forma de proceder era buena. En un pueblo perdido en el mapa como ese, sin duda era más el resultado del entrenamiento que de la práctica.
Estaba solo en el asiento trasero. Una gruesa mampara de vidrio dividía el espacio. Las puertas delanteras continuaban abiertas. Baker y Stevenson entraron. Baker puso el coche en marcha. Stevenson estaba vuelto hacia mí, vigilándome. Nadie decía palabra. El coche de refuerzo nos seguía. Los automóviles eran nuevos y el nuestro se desplazaba suavemente y con seguridad. El interior estaba limpio y bien refrigerado. No se veían trazas de que hubiera habido otros ocupantes desesperados y patéticos camino del lugar al que me conducían.
Miré por la ventana. Georgia. Vi unas tierras fértiles. El suelo era compacto, húmedo, rojizo. Unas hileras muy largas y rectas de matas bajas en los campos. Cacahuetes, quizá. Unos frutos con poco prestigio pero valiosos para quien los cultivaba. O para el propietario. ¿La gente era dueña de sus propias tierras por esos andurriales? ¿O los propietarios eran unas enormes corporaciones? No lo sabía.
El trayecto hasta el centro urbano fue corto. El coche avanzaba siseando sobre el asfalto liso y empapado. Al cabo de poco menos de un kilómetro, vi dos edificios de apariencia pulcra, nuevos los dos, con grandes céspedes: la comisaría y el cuartel de los bomberos. Los dos se alzaban aislados, tras un gran parterre con una estatua. Buena arquitectura oficial, que indicaba un presupuesto generoso. Las calzadas estaban bien asfaltadas, las aceras eran de losas rojizas. Trescientos metros al sur, la torre de una iglesia de un blanco cegador se elevaba tras una pequeña agrupación de edificios. Mástiles con banderas, toldos, manos de pintura recientes, verdes parterres. Todo ello refrescado por una lluvia copiosa, que desprendía vaho y una densa atmósfera bajo el calor. Una población próspera. Erigida, suponía, gracias a los buenos réditos de la agricultura y a los fuertes impuestos que pagaban los residentes que todos los días iban a trabajar a Atlanta.
Stevenson seguía vigilándome cuando el coche redujo la velocidad para torcer por el acceso a la comisaría. Un acceso que trazaba un ancho semicírculo. Un cartel bajo en un muro de piedra rezaba: COMISARÍA DE MARGRAVE. Me pregunté si tenía que preocuparme. Estaba detenido. En un pueblo en el que nunca antes había estado. Por asesinato, o eso parecía. Pero yo sabía dos cosas. Primero, no iban a poder demostrar que algo había sucedido si en realidad no había sucedido. Y segundo, yo no había matado a nadie.
Por lo menos en ese pueblo. Y, en todo caso, desde hacía mucho.