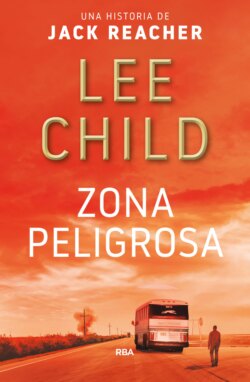Читать книгу Zona peligrosa - Lee Child - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
Оглавление—¿Y qué tengo que hacer...? —me preguntó Hubble—. ¿Qué tengo que hacer?
Me estaba taladrando con la mirada. A la espera de una respuesta. ¿Qué haría yo en su caso? Si alguien me amenazaba de una forma parecida, ese alguien era hombre muerto. Le arrancaría la cabeza. Mientras me estaba amenazando. O días, meses o años después. Daría con él como fuese y le arrancaría la cabeza. Pero Hubble no podía hacer una cosa así. Tenía familia. Tres rehenes a la espera de serlo. Que ya eran rehenes, de hecho. Que eran rehenes en el mismo momento en que se formuló la amenaza.
—¿Qué tengo que hacer? —repitió.
Me sentí presionado. Alguna cosa tenía que decirle. Y la cabeza me dolía en cantidad. Se me estaba hinchando después del tremendo golpe contra la jeta del grandullón de la Mara Roja. Me acerqué a los barrotes y contemplé la hilera de celdas. Apoyé la espalda contra el extremo de la litera. Lo pensé un momento. Di con la única respuesta posible. No era la respuesta que a Hubble le hubiera gustado escuchar.
—No hay nada que puedas hacer —sentencié—. Te han dicho que mantengas el pico cerrado, y mantenlo cerrado. No digas a nadie qué está pasando. Nunca.
Su mirada fue a centrarse en sus zapatos. Bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Soltó un gemido de tristeza. Como si se sintiera abrumado por la desdicha más absoluta.
—Tengo que hablar con alguien —dijo—. Tengo que salir de esta. Lo digo en serio: tengo que salir de esta como sea. Tengo que hablar con alguien.
Meneé con la cabeza.
—De eso, nada —zanjé—. Te han ordenado que no digas nada, así que no digas nada. Es la forma de que sigáis con vida. Tú y tu familia.
Levantó la vista. Se estremeció.
—Aquí está pasando algo muy gordo —dijo—. Tengo que ponerle fin, si es que puedo hacerlo.
Moví la cabeza otra vez. Si estaba pasando algo muy gordo, y la cosa tenía que ver con unos sujetos que hacían amenazas de ese tipo, no iba a poder ponerle fin de ninguna manera. Estaba metido en ese asunto e iba a seguir metido en él hasta las cejas. Sonreí sin humor y negué con la cabeza por tercera vez. Asintió como si me hubiera entendido. Como si finalmente estuviera aceptando la situación. De nuevo empezó a mecerse y a mirar fijamente a la pared. Tenía los ojos muy abiertos. Enrojecidos y desnudos sin las gafas de montura de oro. Siguió allí sentado en silencio durante largo rato.
No entendía que hubiera confesado. Hubble tendría que haber mantenido el pico cerrado. Tendría que haber negado cualquier vinculación con el muerto. Tendría que haber dicho que ni por asomo sabía por qué su número de teléfono había aparecido en el zapato del muerto. Tendría que haber dicho que no tenía idea de qué significaba eso de Pluribus. Y entonces se habría ido a casita tan tranquilo.
—¿Hubble? —dije—. ¿Por qué has confesado?
Levantó la mirada. Se tomó su tiempo antes de responder:
—Eso no puedo decirlo. Porque te estaría diciendo más de la cuenta.
—Ya sé más de la cuenta —le recordé—. Te quedaste con la boca abierta cuando Finlay te preguntó por el muerto y por Pluribus. Así que tengo claro que de algún modo tienes que ver con el muerto y con eso de Pluribus.
Me miró de forma vaga.
—¿Finlay es el inspector negro? —preguntó.
—Sí —respondí—. Finlay, el inspector en jefe.
—Ese Finlay es nuevo —dijo Hubble—. No lo tenía visto de antes. Su puesto lo ocupaba Gray. Desde siempre, desde que yo era un niño. En realidad tan solo cuentan con un inspector, no sé si lo sabes, no sé por qué lo llaman inspector en jefe cuando es el único inspector y punto. En el departamento de policía no hay más que ocho personas. El jefe Morrison, que lleva años en el cargo. El del escritorio, los cuatro agentes uniformados, una mujer y el inspector, Gray. Pero ahora está Finlay. El recién llegado. Un negro, el primer policía negro que hemos visto por aquí. Gray se suicidó, para que lo sepas. Se ahorcó de una viga en el garaje de su casa. En febrero pasado, si recuerdo bien.
Dejé que siguiera dándole a la lengua. Charletas de la cárcel. Ayudan a matar el rato. Para eso están. Hubble tenía talento para el asunto. Pero yo seguía empeñado en que respondiera a mi pregunta. Me dolía la frente, y lo que quería era mojármela con agua fría. Salir a dar un paseo. Comer. Beber algo de café. Seguí a la espera, sin escuchar con mucha atención las parrafadas de Hubble sobre la historia de Margrave. De pronto se detuvo.
—¿Qué querías preguntarme...? —dijo.
—¿Por qué te confesaste culpable de haber matado a ese tipo?
Miró en derredor y fijó la mirada en mí.
—Tengo cierta conexión —explicó—. Tal como están las cosas, esto sí que puedo contártelo. El inspector me habló de ese hombre y luego pronunció la palabra Pluribus, lo que me hizo dar un respingo. Estaba atónito. No podía creer que alguien estuviera al corriente. Pero entonces me di cuenta de que el inspector en principio no sabía que yo estuviera conectado. Fui yo el que se lo indiqué al sobresaltarme de esa forma. ¿Te das cuenta? Fui yo el que se lo dije. Lo siguiente que pensé era que había revelado el secreto, que había destapado el pastel. Era algo que no podía hacer, ya que me habían amenazado...
Dejó la frase a medias y guardó silencio. En su voz había reaparecido algo del miedo y del pánico que el viernes había dejado traslucir en el despacho de Finlay. Volvió a levantar la mirada. Respiró hondo.
—Estaba aterrado —continuó—. Pero el inspector entonces me dijo que ese hombre estaba muerto. Que lo habían matado a tiros. Tuve miedo, pues si lo habían matado a él, bien podían matarme a mí también. Ahora mismo no puedo decirte el porqué. Pero tengo cierta conexión, como ya te he dicho. Si se cargaron a ese hombre, ¿ soy el siguiente en su lista? ¿O no? Tuve que pensármelo todo muy bien. Ni siquiera estaba seguro de quién había matado a ese hombre. Pero el inspector a continuación me explicó que se habían ensañado con el cadáver. ¿A ti también te lo contó?
Asentí.
—¿Lo de los huesos rotos...? La cosa me pareció más bien desagradable.
—Justamente —dijo Hubble—. Y eso venía a demostrar que los responsables habían sido quienes yo pensaba. Por lo que me entró mucho miedo. Me preguntaba si también andarían buscándome. No lo sabía. Estaba aterrado. No paraba de pensar en la cuestión, de darle vueltas en mi cabeza. El inspector estaba cada vez más irritado. Yo no decía nada porque no paraba de pensar en lo sucedido. Parecía que hubieran pasado horas. Estaba aterrado, no sé si me explico.
Volvió a sumirse en el silencio. Otra vez estaba evaluándolo todo mentalmente. Por milésima vez, quizá. Tratando de dilucidar si había tomado la decisión adecuada.
—De pronto creí entender qué tenía que hacer —dijo—. Mis problemas eran tres. Si esa gente también andaba buscándome, tenía que evitarlos como fuera. Esconderme en algún lugar, para protegerme. Pero si no andaban buscándome, tenía que mantenerme en silencio, ¿verdad? Para proteger a mi mujer y mis hijos. Y desde el punto de vista de esa gente, a aquel hombre había que matarlo. Tres problemas. Y por eso me confesé culpable.
No terminaba de entender sus razonamientos. Tal como lo explicaba, la cosa no tenía mucho sentido. Lo miré de forma inexpresiva.
—Tres problemas distintos, ¿me entiendes? —insistió—. Decidí que lo mejor era que la policía me detuviese. Si me andaban buscando, entonces estaría a salvo. Porque aquí no van a poder acabar conmigo, ¿verdad? Ellos están fuera, y yo estoy dentro. Problema número uno resuelto. A la vez, y aquí la cosa se complica un poco, me dije que, si en realidad no andaban buscándome, lo mejor también era que me detuviesen y que yo no soltara prenda, ¿me explico? Al ver que yo no soltaba prenda, esa gente pensaría que me habían detenido por error y que yo era un tipo de fiar. Lo verían así, ¿verdad? Verían que no decía palabra a la policía, lo que vendría a demostrarles que era por completo de fiar. Habría superado una prueba, por así decirlo. Lo que resolvería el problema número dos. Y al decir que quien mató a ese hombre fui yo, me pondría de su lado de forma definitiva. Estaría diciéndoles que les era leal. Hasta era posible que me agradecieran haber despistado un poco a la policía durante cierto tiempo. Problema número tres resuelto.
Me lo quedé mirando. No era de extrañar que se hubiera pasado cuarenta minutos sin decir esta boca es mía, pensándolo todo a conciencia, cuando estaba en el despacho con Finlay. Lo que pretendía era matar tres pájaros de un tiro, nada menos.
Su propósito de demostrar que podían confiar en que no iba a delatarles tenía sentido. Fueran quienes fuesen esos tipos, sin duda repararían en una cosa así. El hecho de pasar por la cárcel y no irse de la lengua era un rito de paso. Una muestra de honor. En la que todos se fijarían. Bien pensado, Hubble.
Por desgracia, lo demás no se sostenía. ¿Que en la cárcel no iban a poder acabar con él? Lo diría en broma. No hay mejor lugar que una cárcel para darle el pasaporte a un fulano. Porque lo tienes perfectamente localizado y dispones de todo el tiempo que necesites. Y en la cárcel siempre hay un montón de tipos dispuestos a llevar a cabo tu encargo. Y hay un montón de oportunidades. El encargo también te sale más baratito. Un asesinato por encargo en la calle te cuesta... ¿Cuánto? ¿Mil o dos mil dólares? Y siempre hay mayor riesgo. En la trena, la cosa te cuesta un cartón de cigarrillos. Y sin riesgos. Porque nadie va a prestarle atención al asunto. No, la cárcel en absoluto era un refugio seguro. Mal pensado, Hubble. Y su plan tenía otro punto débil.
—¿El lunes qué vas a hacer? —pregunté—. Otra vez vas a volver a tu vida de siempre. A circular por Margrave, por Atlanta o por donde sea que acostumbres a circular. Si de verdad andan buscándote, ¿cómo vas a impedir que te encuentren?
Volvió a sumirse en sus pensamientos. De forma febril. No había pensado lo que pudiera suceder mucho más allá del presente. Ayer por la tarde se había dejado llevar por un pánico ciego. Se había dejado abrumar por el presente. Lo que no es mala idea. Pero eso tiene el problema de que el futuro muy pronto hace aparición, y uno entonces también tiene que ocuparse del futuro.
—Sencillamente prefiero pensar que todo acabará bien —dijo Hubble—. Se me ocurrió que si andaban buscándome para acabar conmigo, era mejor que tuvieran algo de tiempo para pensarlo dos veces. Yo a ellos les resulto muy útil. Y espero que lo tengan en cuenta. La situación ahora mismo está muy tensa. Pero las cosas muy pronto van a calmarse. Es posible que termine por salir de esta. Si acaban conmigo, pues que acaben conmigo. Eso ya no me importa. Lo que me preocupa es la seguridad de mi familia.
Calló y se encogió de hombros. Suspiró. No era un mal tipo. Nunca se había propuesto seriamente convertirse en un delincuente de altos vuelos. La cosa había sucedido poco a poco y de forma solapada, sin que el hombre se diera cuenta. Hasta que de pronto quiso salirse del tinglado. Si tenía mucha suerte, no le romperían todos los huesos del cuerpo hasta que estuviera muerto.
—¿Tu mujer qué sabe de todo esto? —pregunté.
Me miró. Con expresión de horror.
—Nada —dijo—. Nada de nada. A ella no le he dicho nada. Ni palabra. Eso no podía hacerlo. Soy el único que está en el secreto. Los demás no saben nada en absoluto.
—Vas a tener que decirle alguna cosa. A estas alturas ya se habrá fijado en que no estás en casa, limpiando la piscina o haciendo lo que sueles hacer los fines de semana.
Mi intención era la de hacer un chiste para animarlo un poco, pero no funcionó. Hubble volvió a callar. Y los ojos volvieron a humedecérsele al pensar en el jardín de su casa a la luz de principios de otoño. En su mujer cuidando los rosales u ocupándose en algo por el estilo. Mientras sus chavales jugaban a los dardos y hacían de las suyas. Quizá tenían un perro. Y un garaje de tres plazas con cochazos europeos que Hubble limpiaba cada dos por tres. Un aro de baloncesto colgado sobre la puerta lateral, a la espera de que el chaval de nueve años creciera lo suficiente para dominar el pesado balón. Una bandera en el porche. Las primeras hojas muertas, que no tardarían en ser barridas. Estampas de la vida familiar en un sábado. Pero no este sábado. Ese hombre hoy estaba lejos de esas estampas.
—Es posible que piense que todo ha sido un error —dijo Hubble—. Es posible que se lo hayan contado... No lo sé. Conocemos a uno de los policías. Dwight Stevenson. Mi hermano está casado con la hermana de su mujer. No sé qué le habrá dicho Stevenson... Supongo que el lunes tendré que ocuparme del asunto. Diré que todo ha sido un error, y ya se me ocurrirá alguna explicación. Me creerá. Todo el mundo sabe que en la vida se cometen errores.
Estaba pensando en voz alta.
—¿Hubble? —dije—. ¿Qué les hizo ese hombre tan alto? ¿Qué les llevó a matarle de dos tiros en la cabeza?
Se levantó y apoyó la espalda en la pared. Hizo que su pie descansara en el borde del retrete de acero. Me miró. No iba a responderme. Así que le hice la pregunta del millón.
—¿Y tú? —pregunté—. ¿Qué les has hecho? ¿Por qué están pensando en meterte un par de tiros en la cabeza?
No iba a responderme. El silencio en nuestra celda resultaba opresivo. Lo dejé correr. No se me ocurría ninguna otra cosa que decir. Hubble tamborileó con el pie sobre el retrete metálico. Un ritmo algo simplón que me sonó muy del estilo de Bo Diddley.
—¿Alguna vez has oído hablar de Blind Blake? —pregunté.
Dejó de hacer ruido y me miró.
—¿Quién? —dijo con el rostro inexpresivo.
—No importa. Voy a ver dónde están las duchas. Tengo que mojarme la cabeza con una toalla empapada. Me duele un montón.
Lo último que quería era quedarse a solas en la celda. Era comprensible. Iba a ser su guardaespaldas durante todo el fin de semana. Tampoco tenía otra cosa en la que ocuparme.
Fuimos andando por el pasillo de las celdas hasta llegar a una especie de gran sala situada al final. Vi la puerta para casos de incendio que Spivey había abierto la víspera. Más allá se extendía la boca de un corredor con las paredes alicatadas. A la entrada había un reloj. Casi las doce del mediodía. La presencia de un reloj en una cárcel resulta muy extraña. ¿Qué sentido tiene medir las horas y los minutos cuando la gente piensa en términos de años y décadas?
La boca del corredor estaba atestada de gente. Me abrí paso, y Hubble me siguió. La sala era grande, cuadrada, con azulejos en las paredes. Un fuerte olor a desinfectante. En una de las paredes estaba la puerta. A la izquierda, las duchas. Abiertas. En la pared del fondo había una hilera de retretes. Separados entre sí por unos pequeños tabiques que llegaban a la cintura. En la pared derecha había una hilera de lavamanos. Muy comunitario todo. Nada especial si uno se ha pasado la vida en el ejército, pero a Hubble no le hacía mucha gracia el asunto. No estaba en absoluto acostumbrado a una cosa así.
Todas las piezas eran de acero. Todo cuanto normalmente sería de porcelana allí era de acero inoxidable. Por seguridad. Basta con arrancar de la pared un lavamanos y estrellarlo contra el suelo para hacerse con unas esquirlas muy interesantes. Una esquirla afilada de buen tamaño puede ser un arma excelente. Por la misma razón, los espejos situados sobre los lavamanos también eran de acero, pulimentado. Su reflejo era un tanto apagado, pero servían. Uno podía verse en ellos, pero no podía hacerlos trizas y rajar a alguien con uno de sus fragmentos.
Me acerqué a uno de los lavamanos y abrí el grifo del agua fría. Cogí un puñado de toallas de papel del dispensador en la pared y las empapé. Me las llevé a la frente hinchada. Hubble se mantenía a mi lado, sin hacer nada. Seguí dándome friegas con las toallas mojadas en agua fría durante un rato, las tiré y cogí otras nuevas del dispensador. El agua me corría por el rostro. Era agradable. No estaba herido. En ese punto no hay carne, únicamente piel sobre el hueso. No hay mucho que pueda resultar herido, y no hay manera de romper el hueso. Un arco perfecto, la estructura más perfecta creada por la naturaleza. Por eso siempre evito asestar golpes con las manos. Las manos son muy frágiles. En ellas hay un montón de huesecillos y tendones. Si hubiera propinado al gordo de la Mara Roja un puñetazo lo bastante fuerte para derribarlo, me habría hecho daño en la mano de verdad. Tendrían que haberme llevado al hospital con él. Y eso no habría tenido mucho sentido.
Me sequé la cara y la acerqué al espejo de acero para evaluar los daños. Podía ser peor. Me peiné con los dedos. Encorvado sobre el lavamanos, noté la presencia de las gafas de sol en mi bolsillo. Las gafas de sol del fulano de la Mara Roja. El botín del vencedor. Las saqué del bolsillo y me las puse. Contemplé mi reflejo algo desvaído.
Mientras seguía frente al espejo de acero reparé en un ruido a mis espaldas. Oí que Hubble me avisaba con voz urgente y me volví. Las gafas de sol atenuaban las luces brillantes. Cinco presos de raza blanca venían andando sin prisa. Con pinta de moteros. Todos vestidos con uniformes anaranjados, claro está, asimismo sin mangas, pero con ornamentos de cuero negro. Gorras, cinturones, mitones. Largas barbas. Los cinco eran altos y fornidos, con los cuerpos rebosantes de esa grasa dura y lisa que es casi músculo pero no llega a serlo del todo. Los cinco tenían tatuajes rudimentarios en los brazos y las caras. Esvásticas. En las mejillas, bajo los ojos y en las frentes. Eran miembros de la Hermandad Aria. Una organización criminal de presos blancos de la peor ralea.
A medida que los cinco se desplegaban por los baños, los demás iban esfumándose. Y a los que no pillaban el mensaje los agarraban y se los llevaban a la puerta a empujones. Y los echaban al pasillo. Incluso a los tipos desnudos y enjabonados que estaban en las duchas. Al cabo de unos segundos, los baños estaban vacíos. En ellos solo quedamos los cinco moteros, Hubble y yo. Los cinco hombres corpulentos avanzaron desplegados en un arco irregular. Estamos hablando de unos tipos muy grandes y feos. Los tatuajes con la esvástica que llevaban en sus caras eran unas burdas incisiones a las que después habían aplicado tinta de cualquier manera.
Suponía que habían venido para reclutarme. Que a su manera querían apropiarse del hecho de que había noqueado a uno de la Mara Roja. Que querían sumar mi sorprendente celebridad a su causa. Convertirla en un triunfo racial para la Hermandad. Pero me equivocaba. Supuse muy mal. De forma que no estaba preparado. El fulano situado en el centro nos estaba mirando a Hubble y a mí. Sus ojos iban del uno al otro. Hasta que se centraron en mí.
—Muy bien. Es este —dijo mirándome directamente.
Pasaron dos cosas. Los dos moteros situados más atrás agarraron a Hubble y se lo llevaron a la puerta. Y el jefe me soltó un tremendo puñetazo dirigido hacia mi cara. Lo vi llegar con retraso. Me ladeé hacia la izquierda, y el golpe me dio en el hombro. El impacto hizo que girara sobre mí mismo. Me agarraron por detrás del cuello. Dos manazas se cerraron sobre mi garganta. Estrangulándome. El líder de los moteros se disponía a soltarme otro puñetazo, en la barriga esta vez. Si me daba, yo era hombre muerto. Eso lo tenía claro. De forma que eché la espalda hacia atrás y solté un patadón. Le di en los cojones como si yo fuera un futbolista empeñado en chutar el balón fuera del estadio. El gran zapato hecho en Oxford le reventó las pelotas. El cerco de la suela le dio como si fuera el filo de un hacha mellada.
Tenía los hombros encogidos y estaba hinchando el cuello para resistirme a mi estrangulador. El tipo apretaba cada vez más. Yo estaba perdiendo la partida. Llevé las manos hacia atrás y le rompí los meñiques. Oí cómo los nudillos se le hacían astillas mientras un rugido resonaba en mis oídos. A continuación le rompí los anulares. Más astillas. Aquello era como desmenuzar un pollo. Me soltó.
El tercero vino a por mí. Una verdadera montaña de sebo. Las lorzas de carne lo protegían como una armadura. No había dónde pegarle. Y no paraba de soltarme golpes cortos y rápidos en el brazo y en el pecho. Me tenía encajonado entre dos de los lavamanos. La montaña de sebo estaba cada vez más próxima. No había dónde darle. O sí. En los ojos. Le clavé un pulgar en un ojo. Afiancé las puntas de los dedos en su oreja y apreté el pulgar. La presión de la uña del pulgar hizo que el ojo empezara a salírsele de órbita. Hundí la uña todavía más. Le estaba sacando el ojo de la cuenca. El tipo estaba gritando y tirando de mi muñeca. No solté el ojo.
El líder del grupo estaba apoyado en una rodilla, tratando de levantarse. Le arreé un patadón en la cara. No llegué a darle en la jeta. Pero sí en la garganta. Le aplasté la laringe. Volvió a desplomarse. Fui a por el ojo bueno de aquel seboso. No llegué a agarrarlo. Pero seguía apretando el otro con el pulgar. Como si estuviera clavándolo en un bistec poco hecho. El seboso cayó al suelo. Al momento me aparté de la pared. El de los dedos rotos echó a correr hacia la puerta. El que tenía el ojo fuera estaba revolcándose en el suelo. Chillando. El jefe seguía ahogándose, tenía la laringe hecha trizas.
Me agarraron por detrás. Se me llevaron. Dos de la Mara Roja. Yo estaba mareado. Ahora sí que iban a poder conmigo. Pero se limitaron a hacerme salir corriendo al pasillo. Unas sirenas empezaron a sonar.
—¡Lárgate de aquí, tío! —me gritaron los dos de la Mara Roja por encima del aullido de las sirenas—. ¡Esto lo hemos hecho nosotros! ¡Ha sido cosa nuestra! ¿Entendido? ¡Esto lo hemos hecho los de la Mara Roja! ¡Vamos a comernos el marrón, tío!
Me metieron entre el gentío que estaba fuera. Entendí. Iban a declararse autores de lo sucedido. No porque quisieran evitarme las consecuencias. Lo que querían era apuntarse el tanto. El tanto de una victoria para los de su raza.
Vi que Hubble asomaba la cabeza entre los demás. Que llegaban los guardias. Había centenares de hombres. Vi a Spivey. Agarré a Hubble y me lo llevé a la celda. Las sirenas resonaban a todo trapo. Los guardias estaban llegando en masa por una de las puertas. Vi escopetas y porras. Oí el resonar de sus botas. Gritos y chillidos. Sirenas. Llegamos corriendo a la celda. Nos metimos dentro. Estaba mareado y jadeante. Me habían sacudido de lo lindo. Las sirenas resultaban ensordecedoras. No podía hablar. Me empapé la cara con agua. Las gafas de sol habían desaparecido. Se me habrían caído.
Oí unas voces junto a la puerta. Me giré y vi a Spivey. Nos estaba gritando que saliéramos. Entró en la celda corriendo. Agarré el abrigo que tenía en el camastro. Spivey cogió a Hubble por el codo. También me cogió a mí y nos hizo salir a ambos. Nos estaba gritando que corriéramos. Las sirenas seguían aullando. Nos llevó a toda prisa a la puerta de emergencia por la que habían llegado los guardias. Nos metió por ella a empujones e hizo que subiéramos por unas escaleras. Un piso tras otro. Sentía que mis pulmones iban a estallar. En lo alto del último tramo de escalones había una puerta con un gran seis pintado. La cruzamos al galope. Nos llevó corriendo por un pasillo con celdas a ambos lados. Nos empujó al interior de una celda vacía y cerró la puerta de hierro de un portazo. El cierre saltó de forma automática. Spivey se alejó a toda prisa. Me dejé caer sobre la cama, con los ojos cerrados.
Cuando los abrí, Hubble estaba sentado en otra cama, mirándome. Esa celda era grande. Unas dos veces mayor que la otra. Dos camas separadas, a uno y otro lado. Un lavamanos, un retrete. Un lado con barrotes. Todo estaba más limpio y en mejor estado. Casi no se oía ruido alguno. El aire olía mejor. Era la galería para los presos preventivos. La sexta galería. Donde tendríamos que haber estado desde el principio.
—¿Qué demonios te ha pasado en las duchas? —preguntó Hubble.
Me limité a encogerme de hombros. Un carrito con la comida apareció frente a nuestra celda. Empujado por un hombre de raza blanca entrado en años. No era un guardia, sino una especie de celador. Su aspecto era el de un viejo camarero de transatlántico. Nos pasó una bandeja a través de la abertura que había entre los barrotes. Platos cubiertos, vasos de papel, un termo. Nos lo comimos todo sentados en las camas. Me bebí el café. Empecé a pasearme por la celda. Sacudí la puerta. Estaba bien cerrada. La sexta galería era tranquila y silenciosa. Una celda amplia y limpia. Camas separadas. Un espejo. Toallas. Allí me encontraba mucho mejor.
Hubble amontonó los restos de la comida en la bandeja, que empujó hasta el pasillo por debajo de la puerta. Se tumbó en su cama. Cruzó las manos tras la nuca. Fijó la mirada en el techo. Dejando que pasara el tiempo. Lo mismo que hacía yo. Aunque yo, a la vez, estaba pensándolo todo muy bien. Porque era evidente que se habían tomado su tiempo para decidirse. Nos habían estado observando con mucha atención y finalmente se habían decantado por mí. Me habían escogido, por así decirlo. Y entonces habían tratado de estrangularme.
Me hubieran matado. Pero se equivocaron en una cosa. El tipo que llevó sus manos a mi garganta cometió un error. Me agarró por detrás, lo que era una ventaja para él, pues era lo bastante fuerte y corpulento. Pero se olvidó de cerrar los dedos. La mejor forma de hacerlo consiste en apoyar los pulgares en la parte posterior del cuello, pero cerrando todos los demás dedos. El truco está en apretar con los nudillos, no con los dedos. El tipo tenía los dedos separados. Por eso pude agarrárselos y fracturárselos. Su error me había salvado la vida. Eso estaba claro. Tan pronto como conseguí neutralizarlo, la cosa se redujo a dos contra uno. Y nunca he tenido problemas para manejarme en una situación así.
Se habían empleado a fondo para matarme. Habían entrado, me habían señalado como el objetivo y habían tratado de acabar conmigo. Y resultaba que Spivey estaba en el exterior de las duchas. Spivey era quien lo había organizado todo. Había recurrido a la Hermandad Aria para matarme. Había ordenado el ataque y se había quedado a la espera, dispuesto a aparecer después y encontrarse con mi cadáver.
Y lo había planeado ayer, antes de las diez de la noche. Estaba claro. Por eso nos había dejado en una galería que no nos correspondía. En la tercera y no en la sexta. En una galería para presos con condena en firme, no para los preventivos. Todo el mundo tenía claro que nuestro destino era la sexta galería. Los dos guardias de servicio en el búnker de ingresos nos lo habían dejado muy claro al hablar con nosotros. Así constaba en el formulario de su baqueteada tablilla. En resumen, Spivey nos había dejado a las diez en la tercera galería, donde sabía que podían matarme. Al día siguiente había ordenado a los de la Hermandad Aria que me atacaran a las doce. Spivey estaba a la espera junto a las duchas, presto a irrumpir en el momento adecuado. Y encontrarse con mi cadáver en el suelo de baldosas.
Pero su plan no había salido bien. No me habían matado. Había puesto fuera de combate a los de la Hermandad Aria. Los de la Mara Roja habían aparecido para aprovecharse de la situación. Se montó un follón de mil demonios. Los presos empezaron a amotinarse. A Spivey le entró el pánico. Conectó las alarmas y llamó a la unidad para casos de emergencia. Nos hizo subir a toda prisa por las escaleras y nos metió en una celda de la sexta galería. Diciéndose que el papeleo dejaba claro que en todo momento habíamos estado en la sexta galería.
Una solución ingeniosa. Y que me convertía en inocente si llegaba a emprenderse una investigación. Spivey había escogido la solución que establecía que en ningún momento habíamos estado en la sexta galería. Y eso que ahora se encontraba con un par de heridos graves en la cárcel, probablemente con un muerto también. Porque me parecía que el líder de los moteros había muerto de asfixia. Spivey tenía que saber que era yo el que había hecho todo aquello. Pero no podía decírselo a nadie. Porque, según él, yo nunca había estado allí.
Tumbado en la cama, miré el techo de hormigón. Solté un pequeño suspiro. El plan estaba claro. El plan de Spivey estaba más que claro. La solución de emergencia tenía sentido. El plan había fallado, pero había habido una solución de emergencia. ¿Por qué? No lo entendía. Si el estrangulador hubiera cerrado los dedos, habrían acabado conmigo. Me habrían matado. Me habrían dejado tirado en el suelo de las duchas, con la lengua fuera, hinchada. Spivey habría entrado a todo correr y me habría encontrado. ¿Por qué? ¿Cómo se explicaba el proceder de Spivey? ¿Qué tenía contra mí? Yo nunca antes lo había visto. Nunca había estado cerca de él o de su maldita cárcel. ¿Por qué demonios había urdido aquel plan tan meticuloso destinado a acabar conmigo? No tenía la más remota idea.