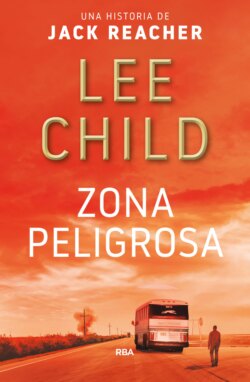Читать книгу Zona peligrosa - Lee Child - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеLa gente se gasta miles de dólares en equipos de sonido de alta fidelidad, decenas de miles a veces. En Estados Unidos hay una industria especializada en fabricar equipos de sonido de una calidad asombrosa. Amplificadores de válvulas que cuestan más que una vivienda. Altavoces más altos que yo. Cables más gruesos que una manguera de jardín. En el ejército había tipos que tenían cosas así. Una maravilla. Pero estaban tirando el dinero. Porque el mejor equipo de sonido que hay en el mundo te sale gratis. Es el que tienes en la cabeza. Y suena todo lo bien que tú quieras que suene. Al volumen que tú quieras.
Estaba apoyado en el rincón de la celda reproduciendo mentalmente un tema de Bobby Bland. Un viejo tema que me gustaba mucho. Lo estaba reproduciendo a todo volumen. Further On up the Road. Bobby Bland lo canta en sol menor. Lo que dota a la canción de cierto aire alegre y optimista. Contrapuesto al regusto amargo y vengativo de la letra. La canción a la vez se convierte en un lamento, en una predicción, en un consuelo. Y consigue el efecto que se supone que el blues tiene que conseguir. El relajado sol menor logra que la canción resulte casi dulce. No agresiva.
Pero entonces vi que el gordo jefe de policía de pronto hacía aparición. Morrison estaba pasando frente a las celdas en su camino hacia el gran despacho situado en la parte de atrás. Justo en el momento en que empezaba la tercera estrofa. De inmediato me puse a reproducir la canción en mi bemol. Una clave sombría y amenazadora. La auténtica clave del blues. Me olvidé del amigable Bobby Bland. Necesitaba una voz más contundente. Algo mucho más agresivo. Musical, pero con la aspereza que dan el whisky y los cigarrillos. Como la voz de Wild Child Butler, quizá. Un tipo con el que uno no querría meterse en problemas. Subí el volumen mental de la canción, a partir de la estrofa en la que explica que más adelante, en el camino, terminará por encontrarse con lo que ha estado sembrando.
Morrison mentía. Yo no había estado en aquel lugar a medianoche. Era posible que hubiese visto a alguien que se me parecía, pero eso era darle el beneficio de la duda. Lo que en aquel momento quería era soltarle un buen codazo en la jeta. Reventarle su gorda nariz y hacer que sangrara a chorro. Cerré los ojos. Wild Child Butler y yo nos prometimos que eso iba a suceder. Más adelante, en el camino.
Abrí los ojos y apagué la música de mi cabeza. La agente que me había tomado las huellas estaba al otro lado de los barrotes. De camino a su escritorio después de haber hecho una visita a la cafetera eléctrica.
—¿Le apetece un café? —preguntó.
—Claro que sí —respondí—. Estupendo. Sin leche ni azúcar.
Dejó su vaso en el escritorio más cercano y fue otra vez a la cafetera. Llenó un vaso. Era una mujer guapa. De unos treinta años, morena, no muy alta. Pero decir que era del montón no le haría justicia. Tenía cierta vitalidad especial. Ya en nuestro anterior encuentro había adoptado la forma de una brusquedad no exenta de compasión. Cierta energía profesional. Ahora mostraba una faceta menos oficial. Seguramente de forma deliberada. Porque seguramente estaba en contra de la norma impuesta por el gordo jefe de policía de no servirle café al hombre que él había condenado. Aquella mujer me estaba cayendo bien.
Me pasó el vaso de café a través de los barrotes. De cerca, tenía buen aspecto. Olía bien. No había reparado antes en su olor. Recordaba que había pensado en ella como en la enfermera de un dentista. Si todas las enfermeras de los dentistas fueran así de atractivas, hubiera ido al odontólogo con mayor frecuencia. Cogí el vaso de café. Me alegraba de que me lo hubiera traído. Tenía sed, y me encanta el café. Si me dan la oportunidad, bebo café del mismo modo que un alcohólico bebe vodka. Bebí un sorbo. Buen café. Levanté el vaso de plástico a modo de brindis.
—Gracias —dije.
—No se merecen —dijo la mujer sonriendo. También sonreía con los ojos. Le devolví la sonrisa. Sus ojos eran como un bienvenido rayo de sol en una tarde asquerosa.
—Entonces, ¿usted no cree que lo hice yo?
Cogió su vaso del escritorio.
—¿Cree que no sirvo café a los que son culpables?
—Es posible que ni siquiera hable con los que son culpables —dije.
—Tengo claro que no es usted culpable de algo grave —repuso.
—¿Cómo está tan segura? ¿Porque no tengo los ojos lo bastante juntos?
—No, tonto —dijo con una risa—. Porque todavía no nos han llegado noticias de Washington.
Su risa era maravillosa. Tuve el impulso de mirar la placa con su nombre en el bolsillo de la camisa. Pero no quería que pensara que estaba escudriñando sus pechos. Me acordé de haberlos visto descansando sobre el borde de la mesa cuando me tomó la fotografía. Entonces sí que los miré. Unos pechos bonitos. Su apellido era Roscoe. Echó una rápida mirada en derredor y se acercó un poco más a los barrotes. Bebí un sorbo de café.
—He enviado sus huellas a Washington por internet —me explicó—. Las envié a las doce y treinta y seis. En Washington hay una enorme base de datos, del FBI, por si no lo sabía. Con millones de huellas dactilares. Y comprueban todas las huellas que les llegan. Por orden de prioridad. Lo primero que hacen es cotejar las huellas con las de los diez individuos más buscados. Después las cotejan con las de los cien más buscados, después con la de los mil, etcétera. Entiende adónde voy a parar, ¿no? Si estuviera usted entre los más buscados y entre los casos no resueltos, nos lo hubieran dicho casi al momento. Es un proceso automático. No quieren que se escape ningún fugitivo de importancia, de forma que el sistema da una respuesta casi instantánea. Pero usted lleva casi tres horas aquí, y no ha llegado nada. Por eso sé que no está usted fichado por algo grave.
El sargento de admisiones estaba mirándonos con aire de desaprobación. Roscoe iba a tener que irse. Terminé de beberme el café y le devolví el vaso a través de los barrotes.
—No estoy fichado en absoluto —dije.
—No —convino ella—. No se ajusta al perfil de un delincuente.
—¿Ah, no?
—Lo vi claro desde el primer momento. —Sonrió—. Tiene los ojos bonitos.
Me hizo un guiño y se marchó. Tiró los vasos a una papelera y fue a su escritorio Tomó asiento. Todo cuanto podía ver era la parte posterior de su cabeza. Apoyé la espalda contra los duros barrotes. Me había pasado seis meses vagando en solitario. Y había aprendido una cosa. Al igual que el personaje de Blanche en aquella vieja película, un vagabundo depende de la amabilidad de los desconocidos. No para conseguir algo específico o material, sino para tener la moral alta. Contemplé la nuca de Roscoe y sonreí. Aquella mujer me gustaba.
Haría unos veinte minutos que Baker se había ido. Lo suficiente para regresar de la casa de Hubble, allí donde estuviera. Seguramente era posible ir andando y regresar en unos veinte minutos. Era un pueblo pequeño, ¿no? Un punto en el mapa. Probablemente allí era posible ir andando a cualquier lugar y regresar en veinte minutos. A tu aire. Aunque el término municipal era un tanto extraño. Todo dependía de si Hubble vivía en el mismo pueblo o en las afueras. La experiencia me decía que uno podía estar en el pueblo aunque se encontrara a veinte kilómetros de distancia. Si esos veinte kilómetros se extendían en todas las direcciones, entonces era tan grande como la propia Nueva York.
Baker había dicho que Hubble era un padre de familia. Un ejecutivo bancario que trabajaba en Atlanta. Lo que implicaba una vivienda familiar no lejos del mismo pueblo. No lejos de las escuelas y los amigos de los hijos. No lejos de las tiendas y el club de campo del que su mujer era socia. Con fácil acceso a la autopista por la carretera del condado. Para ir a trabajar a la gran ciudad todos los días. La dirección sonaba muy propia de un pueblo como ese. Beckman Drive, número veinticinco. No demasiado cerca de la calle principal. Lo más probable era que Beckman Drive fuera del centro hasta el campo. Hubble era un tipo que trabajaba en el mundo de las finanzas. Probablemente era rico. Probablemente tenía una casa enorme pintada de blanco en una parcela enorme. Con árboles que daban sombra. Acaso con una piscina. De una hectárea y media, por decir algo. Una parcela cuadrada de una hectárea y media tendría unos ciento veinte metros por lado. Si había viviendas a uno y otro lado de la calle, la correspondiente al número veinticinco estaría a unas doce parcelas del centro del pueblo. A un kilómetro y medio más o menos.
Al otro lado de las grandes puertas acristaladas, el sol estaba empezando a ponerse. La luz era más rojiza. Las sombras más largas. Vi que el coche patrulla de Baker llegaba dando pequeños bandazos por el camino en la zona ajardinada. Sin las luces de emergencia. Se acercó con lentitud por el semicírculo y terminó por detenerse. El automóvil dio un respingo por efecto de la suspensión. Su longitud cubría las puertas de cristal. Baker salió por el otro lado y desapareció un momento mientras rodeaba el coche. Reapareció y se acercó a la portezuela del copiloto. La abrió como si fuese un chófer. Su lenguaje corporal hablaba de un conflicto de emociones. En parte era deferente, porque ese hombre era un ejecutivo bancario en Atlanta. En parte amigable, porque jugaba regularmente a los bolos con un colega de profesión. En parte envarado y oficial, porque su número de teléfono había aparecido oculto en el zapato de un cadáver.
Paul Hubble salió del coche. Baker cerró la puerta. Hubble se mantuvo a la espera. Baker pasó por su lado y abrió una de las puertas acristaladas de la comisaría. Hubble entró.
Era un hombre alto y de raza blanca. Daba la impresión de haber salido de la página de una revista. De un anuncio publicitario. El tipo de anuncio que utiliza una fotografía con mucho grano para subrayar el poder del dinero. El hombre tendría unos treinta y pocos. Delgado, pero no fuerte. Su pelo era de un color arenoso, alborotado y con las entradas suficientes para exhibir una frente inteligente. Lo suficiente para decir: «Sí, en su momento fui un niño pijo, pero, ojo, que ahora estoy hecho todo un hombrecito». Llevaba unas gafas redondas con montura dorada. Tenía la mandíbula cuadrada. Un bronceado que no estaba mal. Los dientes muy blancos. Muchos de ellos estaban a la vista mientras sonreía al sargento de ingresos.
Iba vestido con un polo de un color desvaído y con un logo de marca, así como con unos pantalones de loneta prelavados. La clase de ropa que parece usada cuando la compras por quinientos dólares. Llevaba un grueso suéter blanco sobre los hombros, anudado con descuido sobre el pecho. No podía verle los pies porque el mostrador de recepción me lo impedía. Estaba seguro de que calzaba unos mocasines náuticos de color marrón. Aposté una fuerte suma conmigo mismo a que iba sin calcetines. Era un hombre que disfrutaba del mundo de los yupis como un cerdo disfruta en una charca.
Se lo veía un tanto inquieto. Puso las palmas de las manos sobre el mostrador y al momento las apartó y las dejó caer a los costados. Vi unos antebrazos bronceados y el brillo de un gran reloj de oro. Vi que su forma natural de abordar la situación sería la de comportarse como un ricachón campechano. De visita en la comisaría, como nuestro presidente en campaña visitaría una fábrica. Pero se encontraba desorientado. Tenso. Yo no sabía qué le había dicho Baker. Hasta qué punto le había revelado lo sucedido. Seguramente no le había revelado nada. Un buen sargento de policía como Baker dejaría que fuese Finlay el que utilizase la artillería pesada. A mi modo, yo también había sido policía, durante trece años, y huelo a la legua al fulano que está nervioso. Hubble estaba nervioso.
Me quedé con la espalda apoyada contra los barrotes, inmóvil. Baker hizo una seña a Hubble para que fuera con él al otro extremo de la sala de los agentes. Hacia el despacho con el gran escritorio de palisandro situado en la parte posterior. Cuando Hubble rodeó el mostrador de recepción, pude verle los zapatos. Mocasines náuticos de color crudo. Sin calcetines. Los dos entraron en el despacho y salieron de mi campo visual. La puerta se cerró. El sargento de ingresos dejó su puesto y salió al exterior para aparcar el coche de Baker.
Volvió poco después, con Finlay. Este fue directamente al despacho, donde Hubble seguía a la espera. No me hizo ni caso al pasar por la sala de trabajo. Abrió la puerta del despacho y entró. Me quedé a la espera de que Baker saliese. Baker no podía quedarse allí mientras el compañero de bolera de su colega estaba siendo investigado en relación con un homicidio. Eso no sería ético. En absoluto. Tenía la impresión de que Finlay prestaba mucha atención a la ética de las cosas. Un tipo con un traje de tweed como el suyo, un chaleco aterciopelado y una formación universitaria en Harvard tendería a prestar mucha atención a la ética de las cosas. Al cabo de un momento, se abrió la puerta y Baker salió. Fue andando a la sala de trabajo y se encaminó a su escritorio.
—Oiga, Baker —lo llamé.
Cambió de rumbo y vino hacia las celdas. Se detuvo frente a los barrotes. Allí donde antes había estado Roscoe.
—Necesito ir al baño —dije—. A no ser que también tenga que esperar para eso a estar en la trena.
Sonrió. A su pesar, pero sonrió. Uno de sus dientes posteriores era de oro. Lo que le daba cierto aire de jovenzuelo disoluto. Y lo hacía un poco más humano. Gritó algo al del mostrador. Un código de procedimiento, seguramente. Sacó las llaves y activó el cierre eléctrico. Los pestillos se abrieron de golpe. Durante un segundo me pregunté qué harían en caso de apagón. ¿Podrían abrir estas puertas sin electricidad? Eso esperaba. En ese pueblo tenía que haber muchas tormentas. Con daños para el tendido eléctrico.
Empujó la pesada puerta hasta abrirla. Fuimos andando a la parte posterior de la sala de trabajo. Hacia el rincón contrario al del despacho con el gran escritorio de palisandro. Allí había un vestíbulo. Junto al vestíbulo había dos cuartos de baño. Baker se situó delante de mí y abrió la puerta del de hombres.
Sabían que yo no era el fulano que andaban buscando. No estaban yendo con cuidado. Para nada. En el vestíbulo hubiera podido golpear a Baker por sorpresa y quitarle el revólver. Sin ningún problema. Hubiera podido quitarle el revólver de la funda del cinturón antes de que cayera al suelo. Hubiera podido abrirme paso a tiros hasta salir de la comisaría y subirme a un coche patrulla. Estaban todos aparcados delante de las puertas. Con las llaves puestas, seguro. Hubiera podido salir disparado hacia Atlanta antes de que hicieran algo efectivo para impedírmelo. Y después hubiera podido desaparecer. Sin ningún problema. Pero me limité a entrar en el cuarto de baño.
—No eche el pestillo —dijo Baker.
No lo eché. Estaban subestimándome mucho. Yo les había dicho que era un antiguo policía militar. Era posible que me hubieran creído, era posible que no. Quizá el dato no les había parecido de particular interés. Pero tendría que habérselo parecido. Un policía militar se las ve con militares que infringen las leyes. Unos tipos que son soldados profesionales. Muy bien adiestrados en el uso de explosivos, en el sabotaje, en el combate cuerpo a cuerpo. Soldados de cuerpos de élite, boinas verdes, marines. No ya muy capaces de matar, sino adiestrados para matar. Perfectamente adiestrados, sin reparar en el dinero de los contribuyentes. De forma que un policía militar está todavía mejor adiestrado. Es mejor en el uso del armamento. Es mejor en el combate cuerpo a cuerpo. Estaba claro que Baker no tenía ni idea. Que no había pensado en el asunto. De lo contrario hubiera hecho que me apuntaran con un par de escopetas durante el trayecto al cuarto de baño si pensara que yo era el fulano que andaban buscando.
Me subí la cremallera y salí otra vez al vestíbulo. Baker estaba a la espera. Volvimos andando a los calabozos. Entré en mi celda. Apoyé la espalda en el rincón de siempre. Baker cerró la pesada puerta. Activó el cierre eléctrico con la llave. Los pestillos se cerraron. Se fue a la sala de trabajo.
Durante los siguientes veinte minutos reinó el silencio. Baker estaba trabajando en uno de los escritorios. Al igual que Roscoe. El sargento de ingresos estaba sentado en su taburete. Finlay se encontraba en el gran despacho con Hubble. Sobre las puertas de entrada había un gran reloj. No tan elegante como la antigüedad que había en el despacho, pero sus manecillas igualmente avanzaban con lentitud. Silencio. Las cuatro y media. Apoyado contra los barrotes de titanio, yo seguía a la espera. Silencio. Las cinco menos cuarto.
El panorama cambió justo antes de las cinco. Oí que unos ruidos llegaban del gran despacho. Voces, gritos, golpes contra cosas. Alguien estaba perdiendo los nervios. En el escritorio de Baker resonó un timbre, y el interfono crepitó. Oí la voz de Finlay. Nerviosa. Pidiendo a Baker que fuera al despacho. Baker se levantó y fue hacia allí. Llamó a la puerta con los nudillos y entró.
Una de las puertas acristaladas que daban a la calle se abrió, y el gordo entró en la comisaría. El jefe Morrison. De inmediato se dirigió al despacho con el gran escritorio de palisandro. Baker salía en el momento en que Morrison entraba. Andando a paso rápido, Baker fue al mostrador de recepción. Murmuró unas palabras nerviosas al sargento de ingresos. Roscoe se les unió. Estaban hablando en corro. Alguna noticia importante. No podía oír de qué se trataba. Estaba demasiado lejos.
El interfono en el escritorio de Baker volvió a crepitar. Baker otra vez se encaminó al despacho. La gran puerta a la calle se abrió de nuevo. El sol de la tarde brillaba bajo en el horizonte. Stevenson entró en la comisaría. Era la primera vez que lo veía desde mi detención. Parecía que la agitación del momento no hacía más que atraer a la gente.
Stevenson habló con el sargento de ingresos. Se sobresaltó y se puso nervioso. El sargento llevó su mano al hombro de Stevenson. Él apartó la mano y fue corriendo al despacho. Driblando los escritorios como si fuera un jugador de fútbol. La puerta del despacho se abrió cuando ya estaba llegando a ella. Una pequeña multitud salió. El jefe Morrison. Finlay. Y Baker, quien llevaba sujeto a Hubble por el codo. Un tipo de sujeción ligera pero efectiva, el mismo que había empleado conmigo. Stevenson miró a Hubble sin comprender y a continuación agarró a Finlay por el brazo. Lo arrastró al interior del despacho otra vez. La puerta se cerró de golpe. Baker condujo a Hubble en mi dirección.
Hubble parecía otro. Estaba gris y sudoroso. El bronceado se le había esfumado. Daba la impresión de ser más bajito. Parecía como si el aire hubiera escapado de su interior y se hubiera desinflado. Estaba encorvado, como si algo le doliera mucho. Sus ojos, tras las gafas de montura dorada, eran inexpresivos y miraban con miedo, con pánico. Estaba temblando mientras Baker abría la celda contigua a la mía. Sin moverse, pero temblando. Baker lo agarró por el brazo y le hizo pasar al interior. Cerró la puerta y echó el cierre. Los pestillos se corrieron. Baker se marchó hacia el gran despacho.
Hubble seguía de pie donde Baker lo había dejado. Mirando al vacío, con cara inexpresiva. Finalmente anduvo hacia atrás con lentitud hasta llegar al fondo de la celda. Apoyó la espalda contra la pared y se deslizó pared abajo hasta el suelo. Dejó caer la cabeza hasta las rodillas. Dejó que sus manos cayeran al suelo. Oí el repiqueteo de su tembloroso dedo pulgar contra la moqueta. Roscoe lo estaba mirando desde su escritorio. El sargento de ingresos lo estaba mirando desde el mostrador. Miraban a un hombre que estaba desmoronándose.
Oí unas voces en el despacho decorado con madera de palisandro. Una discusión. El palmetazo de una mano sobre un escritorio. La puerta se abrió, y Stevenson salió con el jefe Morrison. Stevenson tenía pinta de haberse vuelto loco. Fue por un lado de la sala de trabajo. Tenía el cuello rígido por la furia. Y los ojos fijos en las puertas de la calle. Estaba ignorando al gordo jefe de policía. Pasó de largo junto al mostrador de recepción, cruzó una de las pesadas puertas de cristal y salió al atardecer. Morrison lo siguió.
Baker salió del despacho y se dirigió a mi celda. Sin hablar. Sencillamente abrió la puerta y me hizo el gesto de que saliera. Me encogí de hombros bajo el abrigo y dejé tirado en el suelo de la celda el periódico con las vistosas fotografías del presidente en Pensacola. Salí y seguí a Baker en dirección al despacho.
Finlay estaba sentado tras el escritorio. La grabadora estaba encima, con los cables conectados. El aire acondicionado refrescaba el ambiente. Finlay daba la impresión de estar inquieto y disgustado. Llevaba la corbata torcida. Exhaló una larga y sibilante bocanada de aire, con tristeza. Me senté en la silla, y Finlay hizo una seña a Baker indicándole que saliera. La puerta se cerró sin hacer ruido a sus espaldas.
—Tenemos un problema, señor Reacher —dijo Finlay—. Un problema muy serio.
Y se calló un momento, como si tuviera la cabeza en otro lugar. Quedaba menos de media hora para que llegara el furgón de la cárcel. Y yo quería que hubiesen llegado a unas conclusiones definitivas. Finlay levantó la mirada y volvió a concentrarse. Empezó a hablar, con rapidez, forzando la elegante sintaxis aprendida en Harvard.
—Hemos hecho venir a ese tal Hubble, ¿entendido? —explicó—. Es posible que lo haya visto. Un ejecutivo de un banco de Atlanta, ¿entendido? Vestido con ropas de Calvin Klein, por valor de mil dólares. Con un Rolex de oro. Muy envarado. Al principio pensé que sencillamente estaba irritado. Cuando le hablé, reconoció mi voz al momento. Por la llamada que había hecho a su móvil. El hombre me ha acusado de haberme comportado de forma impropia. Me ha dicho que no tengo derecho a fingir que soy de la compañía telefónica. Tiene razón, por supuesto.
Volvió a sumirse en el silencio. Estaba debatiéndose con aquel problema ético.
—Vamos, Finlay, no se quede callado —lo insté. Me quedaba menos de media hora.
—Muy bien. Como le digo, el hombre se ha mostrado envarado e irritado —continuó—. Le he preguntado si lo conoce a usted. Jack Reacher, un antiguo militar. Ha dicho que no. Que nunca había oído mencionar su nombre. Le he creído. Ha empezado a relajarse. Como si el quid de la cuestión fuese un tipo llamado Jack Reacher, de forma que le hemos hecho venir para nada. Se ha relajado, ¿comprende?
—Continúe —dije.
—A continuación le he preguntado si conoce a un hombre alto y con el cráneo rapado. Y le he preguntado por Pluribus. ¡Por Dios! De pronto parecía que le hubiesen metido un hierro al rojo por el culo. Se ha quedado paralizado. Anonadado, diría. Paralizado. No me respondía. Entonces le he dicho que sabemos que ese hombre alto está muerto. Que lo han matado a tiros. Y ha sido como si le hubiera metido otro hierro al rojo por el culo. Ha estado a punto de caerse de la silla.
—Continúe —lo urgí. Veinticinco minutos para que llegase el furgón.
—El hombre estaba lo que se dice temblando —dijo Finlay—. Entonces le he dicho que hemos encontrado un número de teléfono en un zapato. Su número de móvil impreso en un trozo de papel, con la palabra Pluribus impresa sobre el número. Otro hierro al rojo por el culo.
Se detuvo otra vez. Se palpó los bolsillos, primero el uno y luego el otro.
—El hombre seguía sin decir palabra —prosiguió—. Ni mu. Estaba paralizado por el asombro. Y tenía la cara gris. He pensado que iba a sufrir un paro cardíaco. Abría y cerraba la boca como si fuera un pez. Pero seguía sin hablar. Así que le he dicho que el cadáver fue destrozado a patadas. Le he preguntado quién más está implicado. Le he contado que escondieron el cadáver bajo unos cartones. No ha dicho ni maldita palabra. Seguía mirando a uno y otro lado. He pensado que estaba dándole vueltas a la cabeza, tratando de decidir qué iba a decirme. Seguía callado, pensando como un loco, y habrán pasado unos cuarenta minutos. La grabadora no ha parado de correr en todo el tiempo. Grabando cuarenta minutos de silencio.
Finlay calló. A modo de efecto retórico esta vez. Me miró.
—Y entonces ha confesado —dijo—. «Fui yo el que lo hizo», ha dicho. «Fui yo quien le disparó». El hombre ha confesando, ¿lo entiende? Y lo hemos grabado.
—Continúe —lo animé.
—Le he preguntado si quería un abogado —agregó—. Ha dicho que no y seguía repitiendo que fue él quien mató a ese hombre. Así que le he leído sus derechos, en voz alta y clara, para que conste en la grabación. Y entonces me he dicho que quizá aquel hombre estaba loco o algo por el estilo. Así que le he preguntado que a quién mató. Ha respondido que al tipo alto con el cráneo afeitado. «¿Cómo lo mató?». Ha respondido que disparándole en la cabeza. «¿Cuándo?». La noche pasada, hacia la medianoche. «¿Quién pateó el cadáver?». «¿Quién es ese hombre?». «¿Qué significa eso de Pluribus?». No ha respondido. Otra vez estaba paralizado de miedo. Se ha negado a decir una maldita palabra. Le he dicho que no estoy seguro de que haya hecho algo malo en absoluto. De pronto se ha levantado de la silla y me ha agarrado, gritando que estaba confesándose culpable. Que si él es el culpable de todo, que si fue él el que le disparó... He hecho que volviera a sentarse de un empujón. Se ha quedado inmóvil.
Finlay volvió a sentarse. Cruzó las manos tras la nuca. Me miró, preguntándome con los ojos: «¿Hubble fue el autor de los disparos?». Yo no lo creía. Por su nerviosismo. El fulano que dispara a otro con una vieja pistola durante una riña o una discusión, en un arrebato incontrolable, y se lo carga de un tiro en el pecho hecho de cualquier manera, ese es el fulano que luego se pone nervioso. El fulano que dispara dos balas a la cabeza, con un silenciador, y luego recoge los casquillos del suelo, ese fulano es diferente. Ese fulano después no se pone nervioso. Sencillamente se marcha de la escena del crimen y se olvida del asunto. Hubble no fue el autor de los disparos. Su nerviosa entrada en comisaría lo dejaba claro. Pero me contenté con encogerme de hombros y sonreír.
—Muy bien —dije—. Entonces, ahora va a dejarme en libertad, ¿no es así?
Finlay me miró y negó con la cabeza.
—No —respondió—. No me creo la versión de Hubble. En ese asesinato estuvieron implicados tres hombres. Usted mismo me lo hizo entender. ¿Y quién de los tres se supone que es Hubble? No creo que sea el maníaco. No me parece que tenga la suficiente fuerza física para haber hecho semejantes destrozos. Tampoco creo que sea el segundo de a bordo. Y me parece muy claro que no es el autor de los disparos. Por Dios... Un tipo como él es incapaz de acertarle a una pared.
Hice un gesto de conformidad. Como si fuera un colega de profesión de Finlay dándole vueltas al problema.
—Continúe —dije con resignación.
Finlay me miró. Con el rostro serio.
—Hubble ni siquiera estuvo allí a medianoche. Estaba en la fiesta por el aniversario de bodas de cierto matrimonio mayor. Una celebración familiar. No lejos de donde vive. Llegó a la fiesta hacia las ocho. Fue andando con su mujer. Y no se marchó hasta pasadas las dos de la madrugada. Más de veinte personas le vieron llegar; más de veinte personas le vieron marcharse. Su concuñado lo llevó a casa en coche. Lo llevó en coche porque a esa hora ya estaba lloviendo mucho.
—Continúe, Finlay. Dígamelo.
—Y bien, ese concuñado —apuntó—, el que lo llevó a casa bajo la lluvia a las dos de la madrugada, es el agente Stevenson.