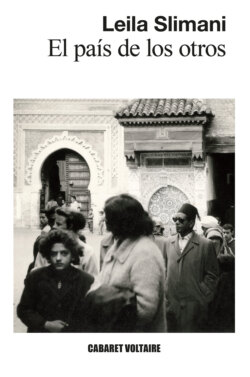Читать книгу El país de los otros - Leila Slimani, Leila Slimani - Страница 11
ОглавлениеAmín solo le hablaba de trabajo. De los obreros, de las preocupaciones, del precio del trigo, de las previsiones meteorológicas. Cuando algunos miembros de su familia iban a visitarlos a la finca, se sentaban en el salón y, tras preguntar tres o cuatro veces sobre la salud, se callaban y bebían té. Mathilde veía en ellos una bajeza repugnante y una trivialidad que le dolían más que la nostalgia de su país o su soledad. Le habría gustado hablar de sus sentimientos, de sus esperanzas, de la angustia que sentía; inexplicable, como todas las angustias. «¿Acaso no tiene vida interior?», se preguntaba al observar a Amín comer sin decir palabra y con la vista fija en el tayín de garbanzos que la criada había cocinado, y cuya salsa, demasiado grasienta, asqueaba a Mathilde. Él se interesaba únicamente por el trabajo y por la finca. Nunca había risas, baile, momentos sin hacer nada, simplemente charlar. Aquí, la gente no hablaba. Su marido era más estoico que un cuáquero. Se dirigía a ella como si fuera una niña pequeña que había que educar. Ella aprendía al mismo tiempo que Aicha las buenas maneras, y debía decir sí a todo cuando él explicaba «Esto no se hace» o «No tenemos medios para eso». Al llegar a Marruecos, Mathilde parecía todavía una cría. Y tuvo que acostumbrarse en unos pocos meses a soportar la soledad y la vida doméstica, a aguantar la brutalidad de un hombre y la extrañeza de un país. Había pasado de la casa de su padre a la de su marido, pero tenía la sensación de no haber ganado en independencia y autoridad. Apenas podía ejercer su dominio sobre Tamo, la joven criada. Pues Ito, su madre, estaba atenta, y, en su presencia, Mathilde no se atrevía a levantarle la voz. Tampoco sabía tener paciencia y dar muestras de pedagogía con su propia hija. Pasaba de los mimos más voraces a la ira más histérica. A veces, se quedaba mirando a su hija y esa maternidad le resultaba monstruosa, cruel, inhumana. ¿Cómo una niña podía criar a otros niños? Habían desgarrado su cuerpo joven y habían extraído de él a una víctima inocente que ella no sabía defender.
Cuando se casaron, Mathilde tenía apenas veinte años. En esa época, a él eso no le había preocupado. Incluso la juventud de su esposa le parecía encantadora, con sus enormes ojos que se asombraban y sorprendían ante cualquier cosa, su voz aún frágil, su lengua tibia y dulce, como la de una niña pequeña. Él tenía veintiocho años. Tampoco era mucho mayor que ella, pero más tarde reconocería que su edad no influía en el malestar que su mujer le inspiraba por momentos. Él era un hombre y había luchado en la guerra. Procedía de un país en el que Dios y el honor se confundían, y además había perdido a su padre, y ello le obligaba a mostrar cierta gravedad. Lo que le gustaba de ella en Europa empezó a pesarle ahora e incluso lo irritaba. Era caprichosa y frívola. Él no le perdonaba que no se mostrase más dura, con más aguante. No tenía tiempo ni talento para consolarla. ¡Sus lágrimas! ¡Cuántas había derramado desde que había llegado a Marruecos! Lloraba por el menor contratiempo, prorrumpía continuamente en sollozos, y a él eso lo alteraba. «¡Deja de llorar! Mi madre, que perdió varios hijos, que se quedó viuda a los cuarenta años, ha llorado menos en su vida que tú en esta última semana. ¡Para ya, para de una vez!» Estas mujeres europeas tienden a negar la realidad, pensaba él.
Mathilde lloraba demasiado, se reía demasiado. Cuando se conocieron, pasaban las tardes tendidos en la hierba a orillas del Rin. Ella le contaba sus sueños y él la animaba a hacerlo, sin pensar en las consecuencias, sin juzgar la vanidad que mostraba. Le divertía que fuera así, pues él no sabía reírse abiertamente. Siempre se tapaba la boca con la mano como si la alegría fuera para él, entre todas las pasiones, la más vergonzante e impúdica. Luego, en Meknés, todo fue diferente, y las pocas veces en que la acompañaba al cine Empire, salía de la sala de mal humor, enfadado con su mujer, que se reía por lo bajo y que había intentado cubrirlo de besos.
Mathilde quería ir al teatro, escuchar música bien alto, bailar en el salón. Soñaba con bellos vestidos, recepciones, tés danzantes, fiestas bajo las palmeras; los sábados, ir al baile que se organizaba en el café de France; los domingos, a pasear por los jardines públicos de La Vallée Heureuse e invitar a los amigos a tomar el té. Recordaba, con sentida nostalgia, las fiestas que organizaban sus padres. Temía que el tiempo pasara demasiado rápido, que la miseria y las tareas del campo se eternizaran y que, cuando llegara el descanso, ella fuera demasiado vieja para disfrutar de los vestidos y de la sombra de las palmeras.
Una tarde, cuando acababan de establecerse en la finca, Amín cruzó por la cocina, delante de Mathilde que estaba preparando la cena a Aicha. Él llevaba el traje de los domingos. Ella alzó la mirada hacia su marido, desconcertada, dudando entre alegrarse o enfadarse. «Voy a salir», dijo él, «unos antiguos compañeros de la guarnición están en la ciudad.» Se inclinó sobre su hija para darle un beso en la frente, y, de pronto, Mathilde se incorporó. Llamó a Tamo que estaba limpiando el patio y le puso a la niña en sus brazos. Con voz segura le preguntó: «¿Me tengo que vestir bien o no es necesario?».
Él se quedó de piedra. Balbuceó unas palabras, explicando que era una reunión entre amigos, no adecuada para una mujer. «Si no es adecuada para mí, no veo por qué lo será para ti.» Y sin entender lo que le pasaba, dejó que lo siguiera Mathilde, que había tirado su delantal sobre una silla de la cocina y se pellizcaba las mejillas para realzar el tono de su tez.
En el coche, no dijo ni una palabra y mantuvo su gesto de enfado, concentrándose en conducir, furioso con ella y con su propia debilidad. Ella hablaba, sonreía, fingía que no se daba cuenta de que estaba de más. Se convenció a sí misma de que quitándole gravedad a la situación, a él se le pasaría el enfado, y adoptó un aire dulce, travieso, desenvuelto. Llegaron al centro de la ciudad sin que él hubiera despegado los labios. Aparcó y salió del coche precipitadamente, caminando muy deprisa hacia la terraza del café. Se hubiera dicho que albergaba la vana esperanza de que ella se perdiera por las calles de la ciudad europea o simplemente no quería sufrir la humillación de presentarse del brazo de su esposa.
Ella le dio alcance con tanta rapidez que él no tuvo tiempo de dar explicaciones a los amigos que lo estaban esperando. Los hombres se levantaron y saludaron a Mathilde con timidez y deferencia. Omar, su cuñado, le indicó una silla junto a él. Estaban muy elegantes, llevaban chaqueta y el pelo engominado. Pidieron las bebidas al dueño, un griego de carácter jovial que regentaba aquel café desde hacía casi veinte años. Uno de los pocos establecimientos de la ciudad donde no reinaba segregación alguna, donde los marroquíes bebían alcohol en la misma mesa que los europeos, y donde las mujeres, que no eran prostitutas, acudían a alegrar las veladas. La terraza, situada en la esquina de dos calles, estaba protegida de las miradas por dos grandes y frondosos naranjos silvestres. Allí te sentías solo en el mundo y en seguridad. Amín y sus amigos brindaron, pero hablaron poco. Hubo largos silencios interrumpidos por risas discretas o algún relato o anécdota. Siempre era así, pero Mathilde no lo sabía. No se creía que esas veladas con sus amigos, de las que ella se había sentido celosa y que habían ocupado a menudo su mente, transcurrieran de ese modo. Creyó que por su culpa se había estropeado la reunión. Quería participar contando algo. La cerveza le había infundido ánimos, y evocó, con voz tímida, un recuerdo de su Alsacia natal. Tembló un poco, le costó encontrar las palabras y su relato resultó sin interés. No hizo reír a nadie. Amín la miró con un desprecio que le destrozó el corazón. Jamás se había sentido tan intrusa.
En la acera frente al café, la luz de una farola parpadeaba y luego se fundió. La terraza, apenas iluminada por algunas velas, se adornó con un encanto nuevo, y la oscuridad serenó a Mathilde que tuvo la impresión de que los hombres se habían olvidado de ella. Temía el momento en que Amín quisiera acortar la velada, poner fin al malestar y le dijera: «Nos vamos». Le esperaba —estaba segura de ello— una escena, gritos, una bofetada o la frente estampada contra el cristal del coche. Por ello, se aprovechó de los ligeros ruidos de la ciudad, se quedó escuchando las conversaciones de los allí reunidos en torno a la mesa y cerró los ojos para oír mejor la música que provenía del fondo del café. Le hubiera gustado que durase todavía algo más, no quería regresar a casa.
Los hombres se relajaron. El alcohol hizo su efecto y se pusieron a hablar en árabe. Quizá pensaron que ella no los entendía. Un joven camarero, con la cara cubierta de acné, dejó sobre la mesa una fuente de fruta. Mathilde dio un mordisco a un melocotón, y luego a una tajada de sandía cuyo jugo le cayó en el vestido y se lo ensució. Cogió una pepita de sandía entre el dedo pulgar y el índice y la lanzó. Salió disparada y fue a aterrizar sobre la cara de un señor grueso, tocado con un fez, vestido con levita y sudando. El hombre agitó la mano. Parecía espantar una mosca. Mathilde cogió otra pepita y esta vez apuntó a un hombre alto y muy rubio, sentado con las piernas cruzadas y que hablaba con gran entusiasmo. Pero no acertó y fue a dar a la nuca de un camarero a quien le faltó poco para que se le cayera la bandeja. Ella se echó a reír, traviesa, y se pasó la hora siguiente ametrallando a los clientes del café mientras ellos movían desesperadamente los brazos. Como si un extraño mal los hubiera atacado, a la manera de esas fiebres tropicales que hacen que la gente se ponga a danzar y a copular. Los clientes se quejaron. El dueño mandó quemar palitos de incienso para protegerse de la invasión de aquellas moscas. Pero los ataques no cesaron y muy pronto sintieron dolor de cabeza por el incienso y la bebida. La terraza se vació, Mathilde se despidió de los amigos de Amín y, al llegar a casa, este le dio un guantazo. Ella pensó que de todos modos se había reído mucho.