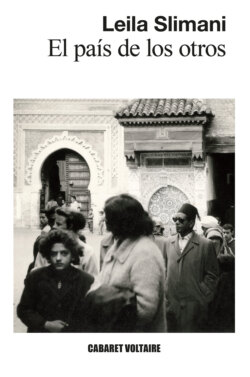Читать книгу El país de los otros - Leila Slimani, Leila Slimani - Страница 16
ОглавлениеAicha odiaba aquella casa. Había heredado la sensibilidad de su madre, y Amín concluyó que todas las mujeres eran iguales, pusilánimes y fácilmente impresionables. La niña tenía miedo de cualquier cosa. De la lechuza que había en el aguacatero, cuya presencia, según los obreros, anunciaba una muerte cercana. De los chacales, cuyos aullidos le impedían dormir, y de los perros que merodeaban, con las costillas salientes y las mamas infectadas. Su padre la había avisado: «Siempre que salgas al campo, coge unas piedras». Ella dudaba que pudiera defenderse, alejar a las bestias feroces. Pero se llenaba los bolsillos con guijarros que entrechocaban al andar.
Temía, sobre todo, la oscuridad. La negrura profunda, densa, infinita, que rodeaba la finca de sus padres. Por la tarde, al salir del colegio, el coche de su madre enfilaba las carreteras por el campo, las luces de la ciudad se alejaban y ellas se sumergían en un mundo opaco y peligroso. El coche avanzaba en la oscuridad como cuando penetras en una gruta o te hundes en las arenas movedizas. En las noches sin luna, ni siquiera se distinguía la silueta masiva de los cipreses o el perfil de los pajares. Las tinieblas se tragaban todo. Ella contenía la respiración. Recitaba padrenuestros y avemarías. Pensaba en Jesús que había padecido unos sufrimientos terribles, y se decía a sí misma: «Yo no podría».
Dentro de la casa, una luz mortecina y lúgubre parpadeaba, y Aicha vivía con la angustia permanente de que se fuera la electricidad. A menudo, recorría el pasillo a tientas, con las palmas de las manos pegadas a las paredes y las mejillas húmedas de lágrimas, mientras gritaba: «¿Mamá, dónde estás?». Mathilde también soñaba con la claridad y acosaba a su marido. ¿Cómo iba a hacer la niña los deberes si se estropeaba la vista ante los cuadernos? ¿Cómo iba a correr y jugar Selim si temblaba de miedo? Amín había adquirido un generador que permitía recargar las baterías y que utilizaba también en el otro extremo de la finca para bombear agua para los animales y el riego. Cuando las baterías se descargaban, la luz de las bombillas era cada vez más siniestra. Mathilde entonces encendía unas velas y fingía que esa iluminación era bonita y romántica. Contaba a Aicha cuentos de príncipes y princesas, de bailes en unos palacios de ensueño. Se reía, pero en realidad estaba pensando en la guerra, en los apagones durante los cuales maldecía su pueblo y los sacrificios que debían pasar, y recordaba las ansias de huir que sentía a sus diecisiete años. A causa del carbón, que servía para cocinar y para calentar la casa, la ropa de la pequeña estaba impregnada de un olor a hollín que le provocaba arcadas, además de las burlas de sus compañeras de clase. «Aicha huele a carne ahumada», gritaban las niñas en el patio. «Aicha vive como los moros en sus chozas del campo.»
Amín había instalado su despacho en un extremo de la casa. En las paredes de lo que él llamaba «mi laboratorio», clavó con chinchetas unas láminas cuyos títulos Aicha se sabía de memoria. «El cultivo de los cítricos», «La poda de la viña», «Botánica aplicada a la agricultura tropical». Esas imágenes en blanco y negro no tenían para ella ningún sentido y pensaba que su padre era una especie de mago, capaz de influir en las leyes de la naturaleza, hablar con las plantas y con los animales. Un día, mientras estaba gritando por el miedo que sentía en las tinieblas, Amín se la subió a los hombros y salieron al jardín. Ni siquiera podía ver la punta de los zapatos de su padre, de lo oscuro que estaba. Un viento frío levantó su camisón. Él sacó un objeto del bolsillo y se lo dio. «Es una linterna. Agítala hacia el cielo y enfoca la luz a los ojos de los pájaros. Si lo consigues, tendrán tanto miedo que se quedarán paralizados y podrás cogerlos con la mano.»
En otra ocasión, Amín pidió a su hija que lo acompañara al jardín que había diseñado para Mathilde. En él se alzaban un joven lilo, un arbusto de rododendro y una jacaranda que nunca había dado flores. Bajo la ventana del salón crecía un árbol cuyas ramas deformes cedían por el peso de las naranjas. Le mostró la rama de un limonero que llevaba en la mano y con la punta del dedo índice, cuya uña estaba siempre manchada de tierra, le indicó dos gruesos capullos blancos que se habían formado en ella. Ayudándose con una navaja, entalló en profundidad el tronco del naranjo. «Mira bien, ahora.» Insertó delicadamente un extremo de la rama del limonero, tallado con forma de escudete, en el corte que había hecho en el árbol. «Le pediré a un obrero que le ponga masilla y que lo ate. Tú, por tu parte, inventa un nombre para este árbol tan especial.»