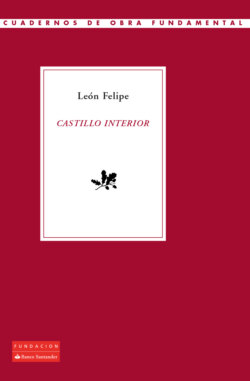Читать книгу Castillo interior - León Felipe - Страница 6
ОглавлениеJavier Expósito Lorenzo y Gonzalo Santonja Gómez-Agero
HOGUERAS ENCENDIDAS
Para mí, la poesía no es más que un sistema luminoso de señales. Hogueras que encendemos aquí abajo, entre tinieblas encontradas, para que alguien nos vea, para que no Nos olviden. ¡Aquí estamos, Señor!
León Felipe, Antología de Gerardo Diego (2.ª ed.)
Bardo peregrino, poeta prometeico o voz profética del exilio, el español del éxodo y el llanto. León Felipe, poeta de barro, concluyó Luis Rius, otro español de la diáspora, su primer biógrafo y también el más cercano, con muchas angustias mecidas y asaltadas por las mismas olas, pasajeros ambos «de un barco perdido entre la niebla»1.
Los textos ahora recuperados, inéditos o publicados en papeles volanderos de poca difusión y difícil consulta, ilustran y revelan el pálpito y la artesanía de su «sistema luminoso de señales» durante su largo (y fructífero) acontecer mexicano, a partir del momento en que la incivilidad de las circunstancias lo convirtió en exiliado, expulsado de la Península por Franco y también por el sectarismo torvo que carcomió por dentro la causa republicana.
Exilio, por cierto, a punto de romperse en más de una ocasión. La más clara rodó de la mano de su sobrino Carlos Arruza, el Ciclón, uno de los grandes del toreo mexicano, diestro reconocido y aclamado en el planeta taurino, así en las plazas españolas como en los cosos americanos, creador de suertes tan arriesgadas como el teléfono y rival de Manolete (empezó a torear en España en 1944), actor junto a John Wayne en El Álamo, cuya vida segó prematuramente un accidente de coche el 20 de mayo de 1966 en la carretera de Toluca a México.
Arruza, «hace cuatro o cinco años», esto es, a comienzos de los sesenta del siglo pasado —revela Luis Rius2—, se encargó de gestionar todo lo necesario para que el viaje se hiciese, incluidos, desde luego, los gastos», proyecto aceptado por un León Felipe desde hacía «muchos meses obsesionado con la idea de la muerte, a la que sentía muy próxima, y también obsesionado por el deseo de acabar su vida cobijado por la misma tierra en donde nació. Quería ver otra vez su pueblo, Tábara, del que algún amigo, hacía poco, le había traído una postal que le gustó mucho […]; quería volver al pueblo de su infancia, Sequeros […]; quería volver, sobre todo, a la meseta castellana, el paisaje que mejor reconoce su alma…».
Quería, quería… A pesar de tan fervientes deseos, el día fijado para la partida, con las maletas dispuestas y la documentación en regla, con Arruza en casa y un coche a la puerta, León Felipe «dijo que no se pensaba levantar… en toda la mañana».
«Pero si el avión sale dentro de dos horas», recordó el torero.
«Es que ya no me voy a España», respondió el poeta en la vigilia de la noche, vencido por «la rabia de aquella experiencia de la guerra civil y la derrota republicana».
Eran ya demasiados años, la segunda media vida y buena parte de la primera. Porque León Felipe no fue un exiliado más en aquel México ejemplarmente solidario. Y no nos referimos a rangos o privilegios de ningún tipo. Excepto a los derivados de la implicación y el arraigo, pues a la altura de 1939, cuando la legión de los derrotados empezaba a desembarcar en el puerto de Veracruz, dándose de bruces con un país radicalmente distinto, él ya sumaba dieciséis años en aquellas tierras, casado con Berta Gamboa, mujer nacionalista y temperamental, y con su hermana Salud sólidamente instalada allí.
León Felipe llegó a México en 1923 y, con el aval de Alfonso Reyes, de inmediato trabó amistad con Pedro Henríquez Ureña3, Antonio Caso, José Vasconcelos y lo más granado de aquella intelectualidad. Luego, casado con Berta, pasó seis años en Norteamérica, donde encontró acomodo en la Universidad de Cornell, pero volvió en 1930, siendo con generosidad recibido de nuevo por Henríquez Ureña, quien le confió la cátedra del Quijote en la Escuela de Verano, y un nutrido elenco de escritores, editores y profesores universitarios como Agustín Yáñez, Rodolfo Usigli o Silva Herzog, aliados de vida y obra que le facilitaron traducciones y clases. Lo suficiente para ganarse la vida, quizás no con la holgura de Estados Unidos, pero sí sin las zozobras y adversidades de España, cuya llamada volvió a sentir con la proclamación de la Segunda República.
La sintió y obedeció a sus impulsos, mas sin éxito. Con monarquía o con República, España insistía en mostrarle la faz esquiva: «Al cabo de unos meses de permanencia en Madrid —explica Luis Rius— volvió a América a reunirse con su esposa, y obligado también por la estrechez pecuniaria, pues en España no tenía ocupación […], mientras que en América se hallaba ya incluido dentro del engranaje del mundo académico e intelectual».
En efecto, regresó a su país de adopción y, como si no se hubiera marchado, «recuperó la cátedra que Pedro Henríquez Ureña le había proporcionado, reemprendió sus traducciones del inglés y desempeñó el cargo de subdirector de estación de radio de la Secretaría de Educación, fundada por iniciativa de Agustín Yáñez»4. Sin embargo, con la vida encauzada, en 1934 quemó otra vez las naves y retornó a Madrid. Gerardo Diego lo incluyó entonces en la segunda edición de su histórica Antología (1934), y desde aquellas páginas se planteó sus preguntas fundamentales:
¿Quién soy yo?
¿Me he escapado de un sueño o navego hacia un sueño?
¿Hui de la casa del Rey o busco la casa del Rey?
Sueños y búsquedas, dos caras de la misma personalidad. Inquietud, navegaciones. Y un peregrinaje constante de México a España, de España a México. A comienzos del fatídico año del estallido de la guerra incivil, León Felipe recuperó la ruta americana, camino esta vez de Panamá, como agregado cultural en el país del Canal a instancias del embajador Domingo Barnés, puesto al que renunció al estallar la guerra, fiel a los dictados de su conciencia.
Surcaría el mar por última vez con rumbo a España, hacia aquella España en llamas, a finales de octubre, dispuesto a lo que fuera, pero a lo que fuera contra Franco. Ahora mal, se dio de bruces con lo inesperado: los dogmatismos y las purgas, otra guerra incivil en la incivilidad de la guerra. Poeta comprometido con sus voces interiores, amenazas nada hipotéticas le devolvieron a México, ya para siempre, antes de la derrota republicana. No sabía guardar silencio ni avenirse a las conveniencias, y no lo guardó ni se avino. Al contrario, alzó la voz y se descubrió al borde del abismo.5
León Felipe fue un español de México o un mexicano de España, poeta con arraigo y reconocimiento al otro lado del mar. Sus días venían marcados por una sucesión de requerimientos: cartas, invitaciones, encargos de periódicos y revistas, recitales, conferencias, apuntes sobre la marcha, traducciones, poemas acabados y poemas inconclusos, bocetos, prólogos, tentativas y reescrituras.
A partir del fondo conservado en el Archivo Histórico Provincial de Zamora, propiedad del Ayuntamiento de Zamora, y del epistolario mantenido con Juan Larrea —perteneciente al legado del poeta, cedido generosamente por sus herederos y con la colaboración desinteresada de Juan Manuel Guereñu—, localizado en la Residencia de Estudiantes de Madrid, este libro abre ventanas de claridad al castillo interior de un poeta con biografía de viento y testamento de barros.
A modo de castillo interior teresiano, en esa búsqueda del ánima hemos ido de los «Aposentos», que lo revelan en el obrador del poeta, a las «Moradas», cartas o habitaciones del corazón y el alma donde reposa «casi desnudo, como los hijos de la mar», que diría Antonio Machado. El conjunto de ambas secciones confirma el acierto de las palabras que, andados los años, le dedicó Octavio Paz: «Tu ejemplo me ha servido siempre, desde 1938 y La insignia». ¿Y cuál es el lazo de unión entre ellos? Palabras de un Nobel para terminar:
Eres de los pocos que piensan y saben que la poesía no sólo está en el poema sino en el poeta = poema vivo. Y tú ni has entregado a la poesía, ni la has vendido ni la has guardado en casa.6
G. S. G.-A. y J. E. L.