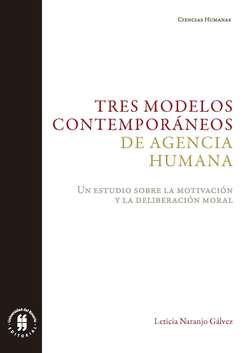Читать книгу Tres modelos contemporáneos de agencia humana - Leticia Elena Naranjo Gálvez - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1
El nexo entre moral y autointerés:
los supuestos iniciales de La moral por acuerdo
ОглавлениеLa propuesta de Gauthier tiene como eje su tesis de que existe una conexión esencial que, a la luz de las ya mencionadas reducciones de los conceptos de moralidad y racionalidad, tal vez podría parecerle insólita a un lector desprevenido: la relación que, según el autor, une a la moral con el autointerés, es decir, con la búsqueda que cada quien hace de su propio beneficio. El propósito del filósofo canadiense será incluso más ambicioso: mostrar que las normas morales hacen parte de la teoría contemporánea de la elección racional, esto es, del corpus axiomatizado de los principios que deben guiar las elecciones de agentes interesados en maximizar su utilidad, i. e., no en restringirla ni en contribuir a la utilidad de otros agentes.
Creo que en principio esta conexión entre restricciones morales y conveniencia individual no tendría por qué parecernos extraña —y hasta podría antojársenos como algo bastante sensato— si por ‘conveniencia’ se entendiera aquello que, en un sentido amplio, ‘le conviene a’ o ‘es bueno para’ un agente racional; y si ‘moral’ no significara solamente limitaciones al autointerés. Pero, como ya se ha anunciado, esta ampliación de contenido queda excluida del planteamiento del autor, quien insiste, a lo largo de todo su texto, en los sentidos estrictamente reducidos en que deben entenderse moral y racionalidad, si se quieren evitar compromisos metafísicos o filosóficamente injustificables (1986, pp. 6 y 238). Un importante resultado de esta restricción semántica será, como lo iremos viendo a lo largo de la siguiente exposición, que, una vez asumidos los términos de Gauthier, el intento por demostrar esa relación que une, según él, nuestro ser-racional con nuestro ser-moral se tornará en un ejercicio bastante complicado.
1.1. El contrato, la imparcialidad y el rechazo de la moral ‘de fines’. El tipo de agente que surge de este primer esquema
Estas dificultades con las que se encontrará en su intento por establecer que la moral necesariamente se incluye dentro de la conducta maximizadora, para Gauthier no solo explican en buena parte la relevancia de su propuesta, sino que también constituyen un obstáculo que puede y debe ser solventado, acudiéndose, en primer término, a lo que él considera la clave de esta relación de inclusión —repito, acaso insólita a los ojos de un lector desprevenido— entre la moralidad y una racionalidad que está al servicio del autointerés y de la eficiencia técnica: el modelo contractualista sobre el que ha de fundarse la moral. En este orden, Gauthier continúa la tradición moderna y contemporánea del contrato social, pero, en su caso, el sentido en que se asume la racionalidad es claramente el que propone la teoría de la elección racional. Lo cual marca un significativo contraste con otros discursos que también reeditan la idea del contrato, pero asociándolo a concepciones, en mi opinión más amplias, de racionalidad práctica, v. g., el neocontractualismo de J. Rawls.1 A diferencia de lo afirmado por este último, para el filósofo canadiense las relaciones entre contractualismo y rational choice son las que explican el vínculo entre ser moral y ser un maximizador autointeresado. La razón de este nexo que cree hallar Gauthier está en que el contrato social expresa, según él, la característica imprescindible que debe tener un sistema de normas morales para que se lo pueda considerar como racionalmente justificado: la imparcialidad.
De allí que nuestro autor intente mostrar que los mandatos morales se justifican racionalmente como restricciones al interés egoísta, restricciones que se hacen necesarias precisamente para salvar dicho interés. Pues, según el filósofo canadiense, con la moral se salvan los intereses de todos, pero no de un ‘todos’ entendido como un ‘nosotros’ o un colectivo social, sino como una agregación de individuos a quienes se les trata como tales individuos; nunca como meras partes de un todo. Así, Gauthier cree que en su propuesta los intereses de cada uno de esos individuos son tenidos en cuenta, ya que no se le da prioridad (ni se le resta importancia) a los fines de nadie en particular.2 En breve se examinará con más detalle esta tesis de que la imparcialidad de los principios morales es aquello que permite incluirlos dentro del conjunto de las reglas de elección racional. Si los mandatos morales se justifican porque son racionales, i. e., favorecen el interés de cada uno, esto implica, según el autor, que deben rechazarse las posiciones emotivistas3 que típicamente suelen asociarse (y creo que con toda razón) a la idea de que la racionalidad práctica es razón técnica-instrumental o solamente razón ‘de medios’, no razón ‘de fines’. Para Gauthier, en contra de las tesis que le atribuye al emotivismo, solo si se asume una concepción de la razón como exclusivamente técnica-instrumental, concepción que suscribe fervorosamente el autor de La moral por acuerdo, es como puede mostrarse que las reglas morales son un subconjunto de los principios de elección racional. Por lo tanto, solo desde una posición como la suya puede verse claramente, según él, que el cumplimiento de reglas morales hace parte de una conducta maximizadora, no de un altruismo con el cual un agente pueda comprometerse por motivos que escapen a los estándares de dicho tipo de conducta, o que queden por fuera de una justificación racional, en el sentido de una razón a la que se acude únicamente buscando adecuar los medios a los fines. Incluso Gauthier va más allá: intentará mostrar que la moral se explica por razones no morales, por mor de utilidad, y por ello se justifica, racionalmente hablando, que queramos actuar moralmente. “We claim to generate morality as a set of rational principles of choice. We are committed to show why an individual reasoning from non-moral premises, would accept the constraints of morality on his choices”.4
De allí que, según nuestro autor, su programa de fundamentación racional de la moral sea más exitoso y más radical que los intentos de otros pensadores, como J. Harsanyi, quien ha buscado mostrar que la racionalidad moral hace parte de la racionalidad económica.5 Según el filósofo canadiense, Harsanyi afirma que la elección de actuar bajo el utilitarismo de la regla (rule utilitarianism) se hace, en último término, por mor de moralidad o porque el agente quiere ser altruista. En contraste con ello, Gauthier sostiene que los principios morales vienen exigidos por mor de racionalidad; esto es, se quiere ser moral en aras de una mayor utilidad y, de este modo, se elige no ser egoísta como parte de una estrategia racional que no se explica por motivos altruistas. Si para Harsanyi, de acuerdo con nuestro autor, no existe algo así como un requerimiento racional de ser morales, en su caso, por el contrario, este requerimiento puede ser demostrado si se logra mostrar, y este es el objetivo de Gauthier, que existen unos principios de elección racional que son imparciales y que no son otros que los principios de la moral. Entendiéndose por esta última algo que no necesariamente tiene por qué coincidir con las ideas tradicionales o prefilosóficas que tengamos acerca de la moralidad.6
We claim to demonstrate that there are rational constraints, and that these constraints are impartial. We then identify morality with these demonstrated constraints, but whether their content corresponds to that of conventional moral principles is a further question, which we shall not examine in detail. No doubt there will be differences, perhaps significant, between the impartial and rational constraints supported by our argument, and the morality learned from parents and peers [...] But our concern is to validate the conception of morality as a set of rational impartial constraints on the pursuit of individual interest, no to defend any particular moral code (p. 6).
Como ya se ha dicho, nuestro autor manifiesta insistentemente su compromiso con la idea de que la moral filosófica o correctamente entendida no es otra cosa que el conjunto de restricciones a la conducta egoísta. Este compromiso, según Gauthier, es consistente tanto con su intención de no defender ninguna idea sustantiva de moralidad, como con su fidelidad a una concepción de racionalidad práctica en tanto que racionalidad exclusivamente de medios. Pues, para el autor de La moral por acuerdo, los fines señalan, precisamente, valores sustantivos, apuestas morales concretas propias de los códigos morales típicos de aquello a lo que él se refiere como moral “convencional” o moral “tradicional”. Dicha forma prefilosófica o no filosófica de moral, a los ojos de Gauthier, es claro que no puede proveer los contenidos de una moral fundamentada racionalmente. Por lo tanto, es tarea del filósofo que emprenda tal programa de fundamentación el llevar a cabo una sana ‘purga’ de los mandatos morales para que estos no sean la expresión de compromisos valorativos de carácter sustantivo, los cuales, conforme con nuestro autor, estarían viciados de parcialidad, no pudiendo ser justificados como normas válidas para todo agente racional. Creo que en este punto bien podría uno preguntarse si acaso la confianza de Gauthier en su idea de imparcialidad como la piedra de toque de la moral y como gozne que la une a la racionalidad no sería, a su vez, una apuesta por un valor sustantivo e histórica-culturalmente cargado, que tal vez pueda defenderse exitosamente, pero por otras vías que no son las que utiliza nuestro autor.7 Sin embargo, pocas veces a lo largo de su texto Gauthier hará eco de esta inquietud que bien puede planteársele, sobre todo, como se verá en lo que sigue, en aquellos pasajes en los que el filósofo canadiense intenta mostrar la superioridad moral de la sociedad de mercado. Dejo señalado este asunto, sobre el que volveremos reiteradamente en este capítulo.
1.1.1. El uso de la noción de imparcialidad
En relación con su idea de imparcialidad y el papel tan definitivo que Gauthier parece concederle, creo que también podría uno preguntarse si no sería o bien un tanto ingenuo, o bien artificioso, asignarle a la imparcialidad el peso de ser el vínculo que une a la moral con una racionalidad exclusivamente maximizadora, hasta el punto de explicar la inclusión de la primera dentro de la segunda. Pienso que sería fácil estar de acuerdo en que la imparcialidad es una virtud prima facie de aquellas reglas morales que estamos dispuestos a aceptar sin reticencias. Máxime tratándose de nosotros, en razón del —tal vez doloroso— recorrido histórico que ha marcado la formación de nuestra sensibilidad moral como occidentales modernos, dadas las duras discusiones y los duros aprendizajes que se han vivido en el seno de nuestra cultura y que se ven reflejados en los textos más importantes de nuestros filósofos morales. Nadie que se haga cargo de nuestras intuiciones morales más básicas estaría dispuesto a negar que, para nosotros, la imparcialidad es conditio sine qua non de un código moral mínimamente aceptable o defendible en la esfera pública.8 Creo que también podríamos aprobar sin reticencias (e incluso como una perogrullada) la afirmación de que las reglas de la elección racional son válidas para cualquier agente racional que intente serlo y busque por ello mismo maximizar su utilidad. De allí que dichas reglas valdrían sin distingos de las características o circunstancias personales de quienes puedan hacer uso de ellas. No obstante, pienso que aquí bien puede señalársele a Gauthier el siguiente problema: una vez que un individuo concreto asume de hecho la conducta maximizadora e intenta cumplir con los requerimientos de las reglas de la elección racional, no se ve claro que por ello deba hacer caso omiso de sus circunstancias y, sobre todo, de sus intereses personales, lo cual sería, por lo demás, racionalmente incorrecto, tanto desde el punto de vista paramétrico como estratégico.9
Tal vez puede haber un sentido en el que se podría convenir con Gauthier en que el agente específico que trate de aplicar las reglas de la elección racional estaría intentando que sus elecciones sean racionalmente justificadas y, por lo tanto, ‘universalizables’ o aceptables para ‘cualquier’ individuo que estuviese en su lugar e intentara maximizar su utilidad. Esto es, trataría de elegir como una suerte de agente ‘abstracto’ que asume el punto de vista normativo que tienen los principios de la elección racional para cualquier maximizador. Pero el caso es que no pienso que esta actitud pueda ser vista como la de un agente que busca ser ‘imparcial’ en el sentido específicamente moral del término, tal y como sí lo sería, por ejemplo, un agente kantiano que intentara aplicar en unas circunstancias concretas una máxima que cumpla con los requerimientos normativos del imperativo categórico —universal, imparcial—. Pues estos requerimientos le exigen ante todo —y aquí reside la diferencia propiamente moral que creo que habría frente al agente maximizador de Gauthier— olvidar sus propios intereses, fines, afectos y circunstancias personales, para considerar solo la adecuación de la máxima al principio general-imparcial, i. e., racional en términos kantianos.
Dicho de otro modo, por una parte, pienso que habría que concederle a Gauthier que su agente, al tratar de aplicar las reglas de elección racional, las cuales son normativas para ‘cualquiera’ que intente maximizar su utilidad, en este sentido, compartiría con un agente kantiano el interés por tratar de aplicar un principio que, por definición, constituye una instancia normativa, siendo así válido para ‘cualquiera’. Sin embargo, por otra parte, creo que es obvio que, a diferencia del kantiano, el maximizador de Gauthier actúa como un agente individual concreto, autointeresado y parcializado hacia sí mismo y hacia sus fines e intereses.10 La conclusión a la que quiero llevar al lector es que las reglas de elección racional, incluyendo aquellas que se aplican en juegos de cooperación, serían ‘imparciales’ únicamente en un sentido bastante trivial desde el punto de vista moral; un sentido que no parece ser el mismo —mucho más fuerte o importante— en que llamamos ‘imparciales’ a las normas morales con las que intenta cumplir un agente kantiano. Por ello, pienso que bien puede objetársele a Gauthier que ese nexo que, según él, une a la moralidad con la racionalidad maximizadora, es decir, la imparcialidad, aparece como un concepto bastante difuso que carece, por lo demás, de sustancia moral o que se pierde en un mero juego de palabras. Tal vez la imparcialidad a la que se refiere nuestro autor no daría tanto de sí como para constituirse en la base sobre la cual se construya toda una demostración de que las normas morales son una subclase de aquellas reglas de elección racional que guiarían la conducta maximizadora-autointeresada. En breve se volverá sobre este tema, sobre todo en lo que tiene que ver con el modelo de agente que propone el filósofo canadiense.
1.1.2. El agente “no concernido” y sus razones premorales para actuar moralmente. El mercado como modelo de moralidad
Por lo anterior, creo que se hace claro que la preocupación de Gauthier por la neutralidad valorativa y por tomar una distancia crítica y de desconfianza ante la moral tradicional o histórica-culturalmente transmitida estaría, a su vez, enlazada con el modelo de agente moral que puede extraerse de su discurso. Como se verá, es plausible decir que se trata de un individuo que aparece in abstracto, concebido sin lazos con otros agentes y sin contexto histórico. De él solo sabemos que tiene preferencias y que es racional cuando trata de satisfacerlas, esto es, que elige buscando maximizar su utilidad personal (p. 9). Lo interesante es que, de este agente, el autor destacará un rasgo que a los ojos de alguien ajeno a su discurso creo que puede aparecer, por lo menos en principio, como problemático, sobre todo si se busca fundamentar la moral: el agente modélico de Gauthier es un sujeto que no está interesado en los demás. Mejor aún, los agentes racionales que, según él, se deciden a cooperar entre sí, esto es, que optan por restringir su conducta maximizadora y cumplir con los requerimientos de la moral, lo hacen, afirma nuestro autor, por mero autointerés, no porque estén preocupados por sus congéneres. Son, pues, seres mutuamente “no concernidos” (unconcerned) (p. 17), característica fundamental que obedece a la inspiración básicamente hobbesiana que el filósofo canadiense reconoce repetidamente en su texto, si bien, como veremos, en algunos pasajes intentará tomar distancia frente al autor del Leviatán.
En Gauthier, la reedición de la idea del contrato social se realiza, entonces, en clave hobbesiana y en ello creo que encaja, así mismo, otra de sus definiciones: la de “persona”. Como enseguida puede apreciarse, dicha definición no resulta fácilmente compatible con la conocida noción rawlsiana de “persona”, entendida como un ser “racional y razonable”.11 En consonancia con su herencia hobbesiana, la “persona” de Gauthier es un agente racional, i. e., autointeresado, que arribará al terreno moral “secundariamente” y solo en razón de sus intereses, los cuales son previos al encuentro del agente con otros individuos y, por ende, también son previos al surgimiento de la moral. “A person is conceived as an independent centre of activity, endeavouring to direct his capacities and resources to the fulfilment of his interests. He considers what he can do, but initially draws no distinction between what he may and may not do. How then does he come to acknowledge the distinction? How does a person come to recognize a moral dimension to choice if morality is not initially present?” (p. 9).
En este punto creo que el lector podría preguntarse: ¿cómo es que un maximizador autointeresado y no concernido por otros agentes, un individuo que parte de aquello que nuestro autor supone es el terreno no moral o premoral de sus intereses, puede luego arribar al ámbito moral y hacerlo, paradójicamente, en razón de dichos intereses? La respuesta de Gauthier es que puede mostrarse, y él va a intentar hacerlo, que en ello no hay paradoja alguna, puesto que los principios morales se siguen luego de que se establecen los principios de elección racional. De manera que sin asumir ningún compromiso moral previo, sin que se haya partido de algún presupuesto moral, se llega de modo necesario, según el autor, al compromiso con la moral, y ello por razones de utilidad. Dejo de lado, repito, la objeción que podría planteársele a Gauthier, en el sentido de que un compromiso con la imparcialidad (que, como vimos, es la condición con la cual, según él, deben cumplir los principios de elección racional en contextos de racionalidad estratégica) pueda ser visto como algo distinto a un compromiso moral; o que la imparcialidad no sea, de suyo, un valor moral. Para nuestro autor, claramente este no es el caso, pues, según él, los principios morales surgen, en su modelo contractual, de un acuerdo que se suscribe entre agentes maximizadores; acuerdo que tiene lugar en un contexto previo a la moral misma. De manera que, guiados por una lógica estratégica, los agentes se comprometen a cumplir con las restricciones morales, esto es, llegan a la moral por razones no morales. “[…] [Morality] emerges quite simple from the application of the maximizing conception of rationality to certain structures of interaction. Agreed mutual constraints are the rational response to these structures. Reason overrides the presumption against morality” (p. 9).
De acuerdo con Gauthier, esta situación, tal y como es presentada en algunos de los clásicos del contractualismo, concretamente en Hobbes, va a ganar estabilidad, ya que en ella los agentes son descritos como dispuestos a seguir cooperando luego de que han suscrito el pacto social, dado que se enfrentan al poder del soberano, que es la instancia que fuerza a no traicionar dicho pacto.12 Sin embargo, nuestro autor se separa aquí de Hobbes y dice que mostrará las razones que tienen los agentes para seguir cooperando en ausencia de un soberano, razones que se anclan en la necesidad que los individuos tienen de participar, sin sufrir daños, en una estructura de interacción cuyo modelo no es el Estado de Hobbes, sino el mercado. Como se irá viendo en lo que sigue de estos tres capítulos iniciales, esta tesis de la imbricación entre moral y mercado será fundamental en el relato de Gauthier, si bien la insistencia en ella creo que le acarrea muchos problemas a la plausibilidad de su propuesta. El autor busca demostrar que si la moral se hace innecesaria en un mercado perfectamente competitivo (en un mercado ideal), por el contrario, en aquellas sociedades con mercados reales, en las cuales estos pueden presentar fallos,13 se hacen indispensables las restricciones morales, y es por esto que los agentes se comprometen a seguir tales restricciones, no porque se vean sometidos a la coerción ejercida por un soberano. Así, según Gauthier, mercado y moralidad se implican mutuamente al instaurar estructuras de cooperación en las que se armonizan, sin necesidad de coerción, los diversos intereses individuales. “Market and morals shares the non-coercive reconciliation of individual interest with mutual benefice” (p. 14).
Por lo anterior, la moral se hace necesaria al permitir que el mercado opere como si se tratase de un mercado ideal o perfectamente competitivo, reemplazando de este modo a la “mano invisible” de Adam Smith, al proveer una armonía artificial entre los intereses de los distintos individuos: cada uno buscando su propio beneficio aportaría, sin buscarlo, al beneficio de todos.14 O mejor, el aporte que se hace al beneficio de otros se hace sin coerción, voluntariamente, como una forma de apostar por el beneficio propio. Frente a Hobbes, Gauthier cree que su esquema cuenta, entonces, con la ventaja de la no coerción, que será indispensable para ganar la aceptación voluntaria, no coaccionada de los agentes y, por esta vía, garantizar la estabilidad y la legitimidad del sistema. Así mismo, y como contrapunto al relato de Smith, a Gauthier le interesa resaltar que, puesto que los agentes para los que él está haciendo su propuesta no participan en un mercado ideal, la búsqueda que cada uno de ellos hace de su propio beneficio necesitará de una serie de restricciones —que serían innecesarias en un mercado sin fallos— a fin de que a nadie se le impongan costes forzosos, y que dichas restricciones beneficien a todos. Por ello, se hace indispensable alcanzar un acuerdo racional que cuente con la aquiescencia de todos y en virtud del cual cada uno se comprometa a cooperar. Este acuerdo se dará solo si cada agente calcula que de dicho pacto podrá obtener para sí mismo el máximo beneficio posible que sea compatible con el máximo beneficio que logran los demás, aportando, a cambio, el mínimo posible de sacrificio. En otros términos, el acuerdo deberá cumplir con el principio básico racional del minimax (en contraste con el maximin de Rawls).15 El reto que Gauthier ve ante sí es mostrar las razones para seguir cumpliendo con el acuerdo luego de que este ha sido suscrito. Para ello propone que se distinga entre dos tipos de agente maximizador: aquel a quien el autor define como un maximizador “restringido” o “constreñido”, y al que me referiré como MR; y otro tipo de maximizador al que Gauthier considera un maximizador “irrestricto”, al que llamaré MI.
1.1.3. El problema de la motivación moral del maximizador constreñido
El MR es el sujeto dispuesto a cooperar con otros y, por lo tanto, a sacrificar parte de sus beneficios posibles en aras de garantizar una estructura de cooperación menos riesgosa que, finalmente, también le rendirá sus beneficios. En contraste con esta forma de agencia, está la del MI: el individuo no cooperador que no está dispuesto a hacer este tipo de concesiones y de allí que, según Gauthier, tampoco podrá acceder a los beneficios que arroje la cooperación. “We distinguish the person who is disposed straightforwardly to maximize her satisfaction, or fulfil her interest, in the particular choices she makes, from the person who is disposed to comply with the mutually advantageous moral constraints, provided she expects similar compliance from others. The later is a constrained maximizer. And constrained maximizers interacting one with another, enjoy opportunities for cooperation with others lack” (p. 15).
La figura del MR será la que asuma el papel de un agente moral, o mejor, un agente moral es, para Gauthier, básicamente un MR. A estas alturas creo que el lector bien puede preguntar: ¿qué explica que este tipo de agente quiera comportarse como un MR y no como un MI, o un maximizador sin más? Adicionalmente, ¿qué garantiza que quiera seguir siendo un MR una vez que ha suscrito el acuerdo en virtud del cual ha renunciado a ser un MI, pero que, con posterioridad a este, se le presenten nuevos incentivos para traicionar dicho pacto? En todo caso, para Gauthier, la garantía de ese cumplimiento no puede residir en previos compromisos morales con valores sustantivos, pues esto, además de viciar de no racionalidad y de parcialidad el acuerdo previo, resulta ser, a los ojos de nuestro autor, algo bastante incierto e inestable. Las restricciones morales a la conducta maximizadora tienen que contar, según él, con la aquiescencia racional de los agentes, quienes deben “ver por sí mismos” la racionalidad de dichas restricciones. Estas han de tener un sentido en virtud del cual los individuos se convenzan a sí mismos y por buenas razones que, en su caso, la moral ‘paga’, lo que supone que nadie les fuerce ni les manipule para creer irracionalmente en ella. De allí la importancia que reviste para el autor la característica del no concernimiento mutuo, propia de la actitud de cada agente, tal como ya se mencionó.
Las restricciones morales deben ser racionales a los ojos de quien está preocupado por su propio beneficio, sin condicionar su motivación para el cumplimiento de ellas a un previo compromiso con el bienestar de los otros; compromiso que se base en valores asumidos pre o extrarracionalmente, tales como los que caracterizan, según Gauthier, a las morales tradicionales o no filosóficas. Nuestro autor estima que su modelo contractualista de la moral permite dar cuenta de esa motivación puramente racional y autointeresada para cooperar. Con ello se gana, según él, la ventaja de ofrecer una concepción “débil” y “amplia” de racionalidad práctica, concepción que aporta una base más firme y menos incierta para la moral (pp. 8 y 16). Solo así podría explicarse de un modo plausible por qué querría alguien comportarse moralmente sin apelar a una noción más ‘fuerte’ de racionalidad que incluyera compromisos morales previos. Al contrario de lo que implica esta última estrategia —errónea a los ojos de Gauthier—, para él la moral debe poderse deducir o ha de poder ser justificada como el resultado lógico de la aplicación de principios de elección racional a situaciones de interacción; principios que tendrían que ser axiológicamente neutros, para que puedan motivar/obligar a cualquier agente racional (pp. 18-20). Tal vez en este punto se podría objetar que nuestro autor considere su noción de racionalidad como más débil, amplia, neutra y moralmente más vinculante que otras nociones alternativas —y ello, además, suponiendo que estos epítetos necesariamente señalen características positivas, lo cual, en mi opinión, no es evidente—. Por otra parte, creo que sorprende que Gauthier no se pregunte, por lo menos en la primera parte de su texto, si una motivación no altruista y no arraigada en compromisos con valores morales previos a un acuerdo de mutuo beneficio ¿acaso no sería tan débil que pondría en peligro la lealtad hacia dicho acuerdo? A lo mejor el lector podría cuestionar: alguien que se comprometa a restringir su conducta maximizadora únicamente en virtud de sus expectativas de beneficio, ¿tal vez no sería, precisamente por ello, visto por sus congéneres como un sujeto de poco fiar, como un ser al que difícilmente se le podría llamar ‘agente moral’? En suma, la cooperación con este tipo de individuo ¿no sería, a lo mejor, percibida como riesgosa por parte de los demás agentes?
Al final de su libro, Gauthier reconocerá estas limitaciones de su maximizador MR y tratará de mostrar que este se parece menos al homo oeconomicus y más al “individuo liberal”, figura a la cual el autor intentará presentar como caracterizada por una mayor sensibilidad moral. Con estos ajustes posteriores que Gauthier le hará a su agente modélico, veremos que el autor asume que se solventan estos problemas de falta de motivación y de compromiso propiamente moral, de los que puede acusarse al MR. En su momento podremos comprobar si resulta convincente la solución que nuestro filósofo propone para estas dificultades que él mismo crea. Pero las crea, y es lo que por ahora quisiera destacar, al haber atado desde un principio su modelo de agente a la estructura del mercado, o al haber postulado al mercado como modelo de interacción humana y, con ello, al homo oeconomicus como modelo de agente moral. Este problema puede ser visto como el talón de Aquiles de la propuesta de Gauthier. Volveremos sobre este asunto a lo largo de estos tres capítulos, dado que resulta determinante para el modelo de agencia moral y el modelo de racionalidad asociado a dicha agencia.
1.1.4. El modelo mecanicista, la moral como anomalía y la moderna sociedad de mercado como ‘caso ejemplar’
A continuación, me permito abrir un breve paréntesis, con el fin de señalar algo que considero importante para contextualizar e interpretar las tesis de Gauthier. Algunos comentaristas lanzan serias sombras de duda relacionadas con el problema específico de la amoralidad y la falta de una motivación propiamente moral de la que puede ser acusado el agente MR, así como con el carácter general de la propuesta del filósofo canadiense. Desde distintos puntos de partida, R. Brandom y A. Ripstein señalan que en La moral por acuerdo surgen las dificultades propias de una ya larga tradición, cuyas raíces pueden rastrearse en la revolución científica que protagonizó el nacimiento del mecanicismo clásico.16 Ambos autores afirman que en un mundo pensado bajo el paradigma mecanicista no habría cabida para los valores ni las normas y, por ello, dar razón de una realidad social en la cual dichos valores y normas parecen seguir operando exigiría explicarlos como algo que los agentes “introducen” en el mundo con posterioridad a su mutuo encuentro en el espacio social. En otros términos, si se toma demasiado en serio la imagen del mundo tal y como surge bajo este paradigma y se extrapola la realidad física a la social, los valores y las normas que parecen operar en esta última se hacen anómalos.
Por ello, no se los podría explicar, a menos que se los postulara como artificios que se agregan al mundo, adicionándoselos a la “verdadera” realidad —física— que les antecede y que no está hecha de suyo en clave social ni humana. De allí la vieja idea, aún tan presente en algunas propuestas filosóficas del siglo XX, v. g., el positivismo lógico y algunos autores contemporáneos que simpatizan con los supuestos de este tipo de filosofías (como es el caso del mismo Gauthier), de que la moral, tal y como se aprecia en las sociedades humanas que conocemos, debe poder ser “domesticada”; tiene que ser “purgada” y reducida a cálculo racional, ya que, de lo contrario, no podría darse cuenta de ella ni de su fundamento; no se vería de dónde viene ni qué sentido tiene.17 Para que la moral y, en general, las normas que parecen guiar las interacciones humanas no sean una anomalía inexplicable dentro de un mundo pensado mecanicistamente, acaba por considerárselas como un epifenómeno de ese mundo físico ‘verdadero’ o ‘de base’ que antecede a lo humano y lo social. A la moral se la ha de mostrar, entonces, como un resultado posterior que brota del cálculo racional de los individuos. A su vez, la constitución de estos individuos es pensada como una autoconstitución que antecede y moldea a lo social. Así, de la mano de la mencionada extrapolación del modelo mecanicista a lo social, vendría otra imagen conexa a esta y que se halla muy presente en pensadores como Gauthier, herederos de esta tradición criticada por Ripstein y Brandom: la idea de unos agentes humanos que desde siempre han sido individuos.
Se trata de sujetos autoconstituidos, que cuentan con una plena capacidad de agencia y que son el origen de la sociedad. Nunca al revés: la sociedad no puede anteceder ni moldear a los individuos; no incide, por lo tanto, en su capacidad de agencia. Ellos no necesitan la sociedad para ser lo que son, es decir, para constituirse como tales sujetos-agentes, mientras que, por el contrario, lo social solo se puede explicar como el resultado de la agregación de los individuos y el acuerdo o la negociación entre ellos. De allí que dar cuenta de cómo surge la moral —que ahora aparece como un extraño nexo entre los agentes humanos— equivalga a dar razón de una auténtica anomalía, la cual se soluciona mediante una estrategia reduccionista.18 Esta necesidad de introducir la moral en un mundo que le es ajeno supone ingeniarse algo que, en mi opinión, admite ser visto, a su vez, como verdaderos artificios que permitirían explicarla a partir de ese mundo no moral. Dentro de esos artificios hay uno que acaso resulte especialmente revelador: la ausencia de contextos históricos-culturales dentro de los cuales se insertarían los individuos y los códigos morales que parecen guiarles o que, por el contrario, puedan ser objeto de crítica por parte los primeros. Así, se señala un origen ahistórico, no concreto sino puramente conceptual de lo moral como algo neutro, válido para cualquier agente racional en cualquier tiempo y lugar.
En Gauthier, esta neutralidad y esta ausencia de contexto de lo racional y de lo moral pienso que sufren un giro muy interesante: el autor no solo asume sus nociones de lo racional y de lo moral como neutras, sin hacer caso de la sospecha de que estas puedan estar cargadas valorativa e históricamente —cosa que, por lo demás, creo que no tiene por qué ser vista como necesariamente negativa o vergonzosa—. Lo extraño es que, amén de lo anterior, de tanto en tanto Gauthier parece que se viera en la necesidad de hacer unas curiosas apologías de la moderna sociedad occidental y, sobre todo, de la moderna sociedad de mercado. Lo cual equivaldría a defender, paradójicamente, una forma histórica-concreta de sociedad y, por lo tanto, a traicionar su propia consigna de neutralidad. En estas apologías, nuestro autor intenta demostrar que este tipo concreto (repito, históricamente datable) de sociedad es moralmente superior a otros, y lo es —con lo cual surgiría otra paradoja— por gozar de una especial neutralidad en virtud de la cual la moralidad y la racionalidad que Gauthier le atribuye a la moderna sociedad de mercado son válidas para todo tiempo y lugar. Es como si en dicha sociedad se realizara (aunque el autor no lo diga en estos términos) el ideal hegeliano de la realidad que es racional.19 De allí que Gauthier afirme en muchos apartes de su Morals by Agreement que en la moderna sociedad occidental, y, sobre todo, en la institución del mercado, se encarna el ideal de cooperación social que él propone con su “moral por acuerdo”. Pues, según él, en nuestras modernas sociedades occidentales sí hemos hallado la clave para interactuar de tal manera que cada uno, buscando su propio beneficio, aporte al mismo tiempo al beneficio de todos (pp. 101-102, 231, 289-298).
Esto explicaría la ejemplaridad y el valor normativo que el autor atribuye a nuestra sociedad, en claro contraste, según él, con otras sociedades previas o contemporáneas a ella. Señalo este énfasis del discurso de Gauthier no porque malévolamente insista en mostrar sus flancos más débiles, sino porque creo que resulta ser bastante revelador del modelo de agente moral y de racionalidad práctica que puede extraerse de su texto. Centrémonos, pues, en dicha noción de racionalidad, para lo cual a continuación se hará un breve repaso de algunos conceptos básicos de la teoría de la elección racional y se intentará mostrar hasta qué punto nuestro autor se ciñe a esta.
1.2. El modelo de la teoría de la elección racional y la reforma normativa que propone Gauthier
Para llevar a cabo su justificación racional de la moral y con ello desarrollar su propuesta de una “moral por acuerdo”, Gauthier parte de aquella noción de racionalidad que en su momento fue formulada de manera ejemplar por Hume y que contemporáneamente tiene su mejor expresión en la teoría de la elección racional. Dicha noción es la que nuestro autor considera la más acertada, la más clara y mejor desarrollada, hasta el punto de ofrecer, para el filósofo canadiense, el modelo que han de tomar como supuesto imprescindible las ciencias sociales y, en general, todo intento de dar cuenta de las acciones humanas. Veamos, entonces, la versión que ofrece Gauthier del esquema básico de la teoría de la decisión, lo que hereda gustoso de esta y aquello que, por el contrario, piensa que debería ser objeto de ajustes para mejorar la teoría.
1.2.1. El esquema de la teoría de la decisión
Siguiendo las nociones iniciales de la teoría de la elección racional, para Gauthier las acciones humanas pueden ser vistas como el producto de unas elecciones — elecciones de acciones— que se explican o se prevén causalmente a partir de las preferencias de los agentes. A estos se les considera ‘racionales’ en tanto se supone que intentan maximizar la medida de dichas preferencias, esto es, su utilidad.20 Al mismo tiempo, las preferencias y las acciones llevadas a cabo para satisfacerlas se explican por los deseos y creencias del agente, de acuerdo con el clásico esquema de la moderna teoría de la acción: el agente A lleva a cabo la acción B porque A tiene el deseo X y la creencia Y de que B es un buen medio para satisfacer X.21 Gauthier parte de un supuesto del que, según él, también han partido ciertos desarrollos de teoría de la decisión:22 una sana medida de asepsia metafísica y neutralidad valorativa, desde la cual se exigiría omitir cuestiones tales como la naturaleza de las creencias y los deseos de agentes concretos, puesto que dichos deseos y creencias no serían objeto de una observación o de un control empírico directo. Para ofrecer los criterios de racionalidad de las elecciones humanas en general bastaría, entonces, con un presupuesto ontológico muy débil: que dichos deseos y creencias, cualesquiera que sean, pueden ser asumidos como aquello que explicaría las preferencias de cualquier agente racional, esto es, uno que intente satisfacer esas mismas preferencias mediante la elección de sus acciones.
Como puede adivinarse, este supuesto se encuentra en tensión con el interés que podría haber en que los principios formulados por la teoría, así como los modelos formales que desde ella se propongan, sean aplicables, en el sentido de que, aunque puedan ser expresados formalmente, también se logre hacer de ellos una herramienta útil para el economista, el filósofo o el científico social que quiera describir, explicar y prever las elecciones humanas, así como responder (a) —o incidir (en)— las preferencias que explican dichas elecciones. Para lograr esta finalidad práctica sin traicionar la consigna de asepsia metafísica y neutralidad valorativa, puede acudirse a una salida indirecta: utilizar la información proporcionada, no por unos deseos y creencias que no pueden observarse directamente, ni siquiera por aquello que dichos deseos y creencias se supone que producen inmediatamente, es decir, las preferencias del agente tal y como él las puede experimentar in foro interno, sino la conducta observable de elección con la que se supone que el agente buscaría satisfacer dichas preferencias. Esto es, se utilizaría la información proporcionada por lo que el observador alcance a ‘ver’ de la conducta de elección que manifiestan los agentes y, sin necesidad de lanzar tesis ontológicas ni juicios de valor, se pueden deducir las preferencias de los agentes a partir de dicha conducta. En otros términos, se partiría de sus preferencias reveladas:23 aquellas que se deducen de las elecciones de un agente, elecciones que sí pueden ser objeto de observación y, eventualmente, de previsión.
De este modo, se toma en consideración lo que puede hacer un observador que simplemente ‘ve’ que en determinadas situaciones de elección el individuo A suele simpatizar más con el resultado o el estado de cosas X que con el resultado o estado de cosas Y. Es decir, el observador puede concluir, a partir de la conducta desplegada por A, que A manifiesta una cierta preferencia por X antes que por Y. Ahora bien, ¿cómo medir qué tanto es que A prefiere X a Y, y cómo dar cuenta de dicha preferencia y de su relación con las demás preferencias de A? Aquí habría que hacer uso de otro supuesto: dicha medida vendría dada por el mayor peso que tendría para A su deseo de X si se lo compara con el peso que tiene su deseo de Y. Pero esto último, si se tiene en cuenta lo dicho respecto a la asepsia valorativa y metafísica, también envolvería dificultades, puesto que un término como ‘deseo’, o expresiones parecidas, que podrían ser utilizadas para designar aquello que explicaría que A suele preferir X a Y, expresiones tales como ‘atracción’, ‘necesidad’, ‘inclinación’, no designarían objetos directamente observables. Si antes se ha dicho que habría que deducir las preferencias de los agentes a partir de su conducta observable de elección, entonces ahora, de acuerdo con lo anterior, habría que también ‘deducir’, sin incurrir en falta de rigor, una cuantificación adecuada o una expresión cuantitativa o numérica adecuada del ‘mayor peso’ o la mayor ‘fuerza’ que tienen unos deseos de A, comparada con el peso o la fuerza que tienen otros de sus deseos.
Dicha cuantificación se hace necesaria si se va a efectuar algún tipo de cálculo o se intenta llegar a alguna forma de predicción. De modo que habría que ofrecer una expresión numérica o una cuantificación, a pesar, repito, de la dificultad que entraña el hecho de que tal fuerza/peso tampoco es directamente observable ni, por lo tanto, mensurable. Por tal razón, se requiere de nuevo alguna salida indirecta que, para el caso de la medición de ese peso/fuerza, implique dar cuenta no directamente de tal magnitud, sino de lo que pueda observarse y pueda atribuírsele como su efecto en la conducta observable de elección. La solución será acudir a una medida estadística: aquella que vendría proporcionada por la mayor probabilidad de que en aquellas situaciones en las cuales A pueda elegir entre X y Y, elija la primera antes que la segunda opción. Dicha medida probabilística/estadística es designada, precisamente, mediante un término clave: ‘utilidad’. Este vocablo tendría la ventaja de que, amén de que nos evita caer en los problemas presentados por expresiones tales como ‘deseo’, también podría designar la medida de aquello que intenta maximizar un agente racional con sus elecciones, las cuales, como se ha dicho, serían la expresión de sus preferencias. En conclusión, A es considerado un agente ‘racional’ en tanto que busca maximizar su utilidad, lo cual significa que en situaciones en las que se le presente la oportunidad de escoger entre X y Y, sabremos que efectivamente ocurre que A prefiere X a Y porque en dichas circunstancias el resultado más probable es que A termine por elegir X a Y. Las elecciones de A son racionales si se corresponden con sus preferencias, es decir, si A elige buscando maximizar su utilidad esperada. Esto puede ser deducido por el observador si este advierte cierta coherencia en la conducta de elección de A. Así, un individuo es considerado ‘racional’ en tanto que a sus elecciones se las puede calificar de coherentes, deduciéndose de ellas un sistema —también consistente— de preferencias y, por lo tanto, si puede afirmarse, en vista de su conducta recurrente de elección, que el agente busca satisfacer sus preferencias, i. e., maximizar su utilidad esperada. En otros términos, racionalidad es, justamente, maximización de utilidad.
Hasta acá, Gauthier suscribe estas nociones básicas de la teoría de la elección racional, aunque, como veremos, también se propone introducirle algunos cambios. Pero antes de continuar, en este punto me atrevo a señalar la coherencia que puede apreciarse entre la versión que hace nuestro autor de aquellos aspectos en los que dice coincidir con la teoría de la decisión y lo que anteriormente se comentó con respecto a cierto sesgo reduccionista en la propuesta de Gauthier, sesgo que en este aparte se vería reflejado en la asepsia metafísica y la neutralidad valorativa de los supuestos que el filósofo canadiense comparte con ciertas versiones de la teoría de elección racional. Creo que en Gauthier la aplicación de estos supuestos cuando se busca dar cuenta de los criterios para la racionalidad/irracionalidad de las decisiones y acciones humanas se traduce en un conductismo de fondo,24 desde el que se evita apelar a referentes que vayan más allá de la mera conducta observable de elección, referentes que tal vez permitirían hacer menos opacas nociones tales como ‘preferencia’ y ‘racionalidad’. De hecho, pienso que este conductismo de fondo puede verse en la utilización que hace nuestro autor tanto del concepto de preferencia revelada como, en general, del esquema y los supuestos que le atribuye a la teoría de la elección racional. En todo lo cual cabría advertir otro de los parentescos reduccionistas del filósofo canadiense que nos lleva a recordar la crítica que Brandom y Ripstein hacen de la propuesta de Gauthier. En breve se verá cómo dicho parentesco se puede apreciar también —e incluso a pesar suyo— en la centralidad que sigue teniendo, en el discurso del canadiense, la noción de preferencia tal y como la hereda de la teoría de la elección racional.
No obstante lo anterior, en algunos aspectos nuestro autor expresamente dice que intentará distanciarse de ciertos aspectos de dicha teoría, concretamente del hecho de que en ella puede acusarse la ausencia de un elemento normativo que vaya más allá de la mera consistencia lógica de los sistemas de preferencias. Gauthier considera que dicho elemento se hace necesario si se quiere dar cuenta de qué es lo que permite que tales sistemas sean evaluados como racionales/irracionales, en lo cual creo que no le falta razón. Empero, igualmente pienso que esta ausencia de lo normativo no debería sorprender, dado que, como ya se habrá hecho patente con lo dicho en lo que va de este aparte, los referentes normativos desaparecen si se iguala elección a conducta racional, y conducta racional a manifestación de preferencias. Si cualquier conducta de elección del agente A resulta siempre explicable —y sin necesidad de acudir a una complicada teoría de la mente— como la expresión de las preferencias de A, esto es, como la maximización de su utilidad esperada, entonces, para hacer un juicio evaluativo que busque establecer qué tan ‘racionales’ son la conducta de elección o las preferencias de A, bastaría simplemente con un único criterio normativo, y bastante débil, que permitiera evaluarlas en este sentido: la consistencia lógica del sistema de preferencias de A. Es importante señalar que aquí se habla de sistema, pues, como veremos, Gauthier también advierte que no se puede/debe evaluar la racionalidad de una preferencia considerada aisladamente. Así, cualquier conducta de elección y cualquier sistema de preferencias pueden ser considerados ‘racionales’ solo a condición de ser consistentes,25 y ninguna preferencia admitiría ser vista como racional ni como irracional de suyo sin que previamente se hayan examinado sus relaciones con el sistema de preferencias al que pertenece.
En esto último Gauthier estaría de acuerdo con la teoría de la elección racional, pero se separa de esta en lo que se refiere al vacío normativo que advierte en ella, suscribiendo, por ende, algunas de las críticas más importantes que dicha teoría ha recibido. Nuestro autor admite que las mencionadas críticas aciertan al señalar que el mandato “maximiza tu utilidad” dice muy poco sobre cómo ser más racional. Entre otras cosas, porque tiene la simpleza de las tautologías; equivaldría a ordenar algo parecido a “haz lo que quieras (hacer)”.26 Para superar esta falencia de la teoría, Gauthier se propone complementarla con la introducción de criterios normativos que permitan evaluar algo más importante que la mera consistencia lógica de los sistemas de preferencias de los agentes humanos. Dichos criterios permitirían sensu stricto establecer si estas últimas, así como las conductas de elección de las que hacen parte, son o no propiamente ‘racionales’.27
1.2.2. Las preferencias cualificadas o “consideradas” y el problema de lo normativo
Gauthier se propone sugerir algunas mejoras al andamiaje conceptual básico de la teoría de la decisión para que, de ahora en adelante, esta cuente con el criterio normativo que le hace falta. Tal criterio puede ser ofrecido si se repara en la diferencia cualitativa que, según el autor, distingue a un tipo especial de preferencias: aquellas que él propone llamar (p. 27) preferencias “consideradas” (considered). Creo que nuestro filósofo introduce esta noción en vista de los aprietos en los que se ve una vez que ha decidido comprometerse con el modelo de racionalidad que le atribuye a la teoría de la elección racional. Pues está claro que el precio que termina pagando por este compromiso es la renuncia a toda posible evaluación de las preferencias, esto es, a cualquier apelación a lo normativo, ya que toda instancia normativa desde la cual se intente llevar a cabo tal evaluación colapsaría, finalmente, en la mera expresión de preferencias no susceptibles de crítica. Como puede preverse, este sería un resultado indeseable para una propuesta moral como la que pretende hacer Gauthier. Pienso, entonces, que el autor utiliza su noción de preferencias “consideradas” para evitar dicho resultado y proporcionarle así un peso normativo tanto a la noción misma de preferencia —que, visto lo anterior, pareciera estar blindada frente a cualquier intento de evaluación— como al esquema general que el canadiense ha presentado de la teoría de la decisión, y, por supuesto, también al modelo de racionalidad que se desprende de este.
Gauthier reconoce que muchas de las preferencias que tiene cualquier agente no han pasado por un proceso de evaluación, reflexión o cualificación por parte de este y simplemente se manifiestan en su conducta de elección, a veces sin que el propio sujeto sea consciente de ello. Estas preferencias son, pues, algo muy parecido a las preferencias “reveladas” a las que se refieren, según el autor, los teóricos de la elección racional. Pero también puede ocurrir que un agente tenga otro tipo de preferencias que sí han pasado por un proceso de examen, y con respecto de las cuales el individuo expresa un compromiso en el largo plazo. Se trata, precisamente, de esas preferencias que Gauthier propone llamar “consideradas”. Según él, estas han sido formuladas por el sujeto bajo ciertas condiciones que las cualifican racionalmente. Por ejemplo, el agente las hace suyas contando con la información relevante; se fundan en creencias plausibles o adecuadas; no son el producto de la ignorancia o de estados psicológicos adversos, como el miedo o la sugestión; no son el mero producto de la manipulación, ni de los traumas de infancia, ni de pasiones que obnubilen el juicio, como el odio irracional, y un largo etcétera.28
Conforme con Gauthier, para que la formulación de estas preferencias consideradas se haga posible, es necesario que el individuo las haga conscientes y, por ende, que también las verbalice, las exprese en forma de proposiciones. Pues solo así puede examinarlas y determinar si son o no consistentes con otras preferencias suyas, de manera tal que pueda decidir si se compromete (o no) con ellas. Este compromiso se hace manifiesto en lo que el agente dice expresamente preferir, es decir, a nivel de su discurso y no solo a nivel de su conducta observable de elección, como en cambio sí ocurre en el caso de las preferencias simplemente reveladas. Todo lo anterior explica por qué, en comparación con estas últimas, las preferencias consideradas son más estables a lo largo del tiempo. Para dar satisfacción a sus preferencias consideradas, a las que el autor también se refiere como “actitudinales” o relativas a las actitudes del agente (related to attitudes), este tendría que maximizar lo que Gauthier llama “valor”, en contraste con la mera utilidad que el agente espera maximizar cuando intenta satisfacer sus preferencias meramente reveladas, a las que el filósofo canadiense también denomina “conductuales” (pp. 27-28), y que serían aquellas que solo se relacionan con el aspecto conductual de la elección (related to behaviour). Así, para nuestro autor, existe una clara diferencia entre maximizar la utilidad de las preferencias aun sin que estas hayan sido objeto de evaluación por parte del agente, y maximizar el valor de las preferencias cuando previamente se las ha sometido a examen. Por esto, y he aquí la diferencia cualitativa, i. e., normativa que le interesa introducir a Gauthier, la conducta propiamente racional consiste en la maximización del valor de las preferencias consideradas o actitudinales. Este valor, pues, no es lo mismo que la mera utilidad; presenta un plus normativo frente a ella, si bien y por mor de economía del lenguaje, Gauthier seguirá hablando en términos de “utilidad”, aunque entendiendo por esta aquello que el agente busca maximizar cuando intenta satisfacer únicamente sus preferencias consideradas.
Ambos grupos de preferencias —actitudinales y conductuales— pueden ser consistentes entre sí y, en este caso, lo que el agente dice preferir coincide con lo que de hecho prefiere en sus elecciones. Pero también puede ocurrir que ambos grupos de preferencias entren en conflicto y, entonces, lo que el individuo dice preferir no resulta ser lo mismo que termina por elegir en su conducta efectiva de elección. Si ocurre esto último, entonces puede decirse que el agente no busca maximizar el mismo tipo de utilidad cuando intenta dar satisfacción a sus preferencias actitudinales que cuando busca satisfacer sus preferencias conductuales. Por lo tanto, cuando se presenta este tipo de inconsistencia, se puede concluir que el sistema de valores del individuo es confuso o irracional, o que la persona no elige racionalmente —o es un agente irracional—, dado que su sistema de preferencias es inconsistente. De este modo hemos arribado, según Gauthier, a la instancia normativa que nos permitirá juzgar la racionalidad o irracionalidad de las preferencias y la conducta de elección de los agentes.
No obstante estas distinciones introducidas por el autor, en este punto creo que aún puede insistirse en preguntar: ¿qué es aquello que permite que solo algunas preferencias sean “consideradas” y tengan, por lo tanto, un peso normativo frente a las demás? La respuesta de Gauthier a esta cuestión, con lo que llevamos hasta acá, aparentemente no ofrecería mayores problemas. Sin embargo, al profundizar un poco más en ella y al cotejar lo ya expuesto con lo que sigue de La moral por acuerdo, aparecen interrogantes que en mi opinión no dejan claro este asunto de la normatividad. Nuestro filósofo va a reafirmar que la racionalidad o irracionalidad de las preferencias es independiente de su contenido y de los fines que se busque maximizar con ellas (o de los cuales ellas sean una expresión de compromiso). Para Gauthier, la racionalidad de las preferencias solo depende de su consistencia lógica en tanto que sistemas de preferencias, así como de la cualificación epistemológica de las creencias asociadas a dichas preferencias. De allí que el autor insista en que no podamos juzgar como racional ni irracional una preferencia aislada, por ejemplo, aquella que se expresa en la famosa frase de Hume: “No es contrario a la razón el preferir la destrucción del mundo entero a tener un rasguño en mi dedo”.29 En este orden, según Gauthier, tampoco podríamos juzgar como irracional al individuo que exprese esta preferencia específica, por lo menos no sin antes haber examinado las relaciones de consistencia o inconsistencia que pueda haber entre dicha preferencia y el resto de preferencias que tenga el agente en cuestión.
Not the particular preferences, but the manner in which they are held, and their interrelations, are concern of reason. Once more we find ourselves in agreement with Hume, in this case when he says that it is “not contrary to reason to prefer the destruction of the whole world to the scratching of my finger”. It may be contrary to reason to hold such a preference in an ill considered manner, or to conjoint it with certain other preferences. But considered in it self we cannot assess its rationality. [...] Ends may be inferred from individual preferences; if the relationship among these preferences and the manner, in which they are held, satisfy the conditions of rational choice, then the theory accepts whatever ends they imply (pp. 25-26).
En mi opinión, estas últimas afirmaciones sorprenden, ya que resulta difícil sostener que la racionalidad o irracionalidad de las preferencias no se debe ni a su contenido, ni al compromiso del agente con ciertos fines, compromiso del que dichas preferencias son una expresión, si al mismo tiempo se sostiene, como lo ha hecho Gauthier, por una parte, que las preferencias deben ser enunciadas a fin de evaluar eso que ellas enuncian, lo cual no veo cómo puede ser disociado de su contenido. Por otra parte, lo afirmado en la cita también resulta insólito si antes el autor ha sostenido que aquello que cualifica o hace racionales a las preferencias depende, en buena medida, de su base epistemológica, la cual tampoco veo cómo puede ser evaluada sin que al mismo tiempo se evalúe el contenido de las preferencias. Del mismo modo, tal vez resulte difícil defender la tesis de que la racionalidad o irracionalidad de las preferencias solo puede determinarse luego de que se establezca la consistencia o inconsistencia que haya entre ellas, en tanto que sistemas de preferencias, si al tiempo que se reclaman criterios normativos que vayan más allá de la mera consistencia lógica con la que se contentaban, según la crítica que les hace el mismo Gauthier, los clásicos de la teoría de la decisión.30 Tampoco creo que resulte fácil, por lo menos no a primera vista y sin que medie alguna explicación adicional, considerar irrelevante/ilegítima una evaluación de los fines cuando se intenta evaluar la racionalidad de las preferencias, si al mismo tiempo se insiste, como lo hace nuestro filósofo, en que la racionalidad consiste en la maximización de un valor. Para aclarar un poco más este último punto, centrémonos por ahora en la discusión en torno del concepto de valor.
1.2.3. La noción de valor y el subjetivismo de los valores defendidos por Gauthier. La tensión entre dicho subjetivismo y el interés por lo normativo
Gauthier nos previene de ser cautelosos en cuanto al uso del término “valor”, pues no ha de llevarnos al equívoco de que él crea en la existencia de valores sustantivos u objetivos —los cuales, a su entender, serían una quimera— ni, por lo tanto, en la existencia de fines que sean racionales o irracionales por sí mismos. Para nuestro autor, algo es un valor sencillamente porque busca ser maximizado con nuestras preferencias consideradas. Pero no ocurre al revés: la cualificación de estas no se debe a que sean la expresión de un —supuesto— valor objetivo. En otras palabras, las preferencias consideradas son el referente gracias al cual se establece que algo es un valor; este es deducido a partir de ellas. Por lo tanto, resulta ilegítimo y engañoso suponer de entrada la supuesta existencia de un valor ‘objetivo’, para luego concluir que este debe ser el objeto de preferencias consideradas. Vistas así las cosas, Gauthier cae en la cuenta de que tendría que responder a una pregunta ineludible: ¿cómo puede, entonces, explicarse que sea tan extendida la creencia en los valores? La respuesta del filósofo canadiense es que los valores son un producto, no un punto de partida ni un marco de referencia; se deducen de la evaluación que hacemos de las muchas formas en que nos afectan los estados del mundo.31 Nuestro autor cree que cuando valoramos algo de manera positiva, lo hacemos porque hemos experimentado que satisface nuestros intereses y deseos, los cuales se expresan en nuestras preferencias y conductas de elección. Sin embargo, insiste Gauthier, lo anterior no debe hacernos perder de vista que, a diferencia de la mera utilidad, el valor es aquello que se intenta maximizar mediante elecciones que obedecen a esa subclase especial de preferencias, las cualificadas o consideras, que son las que poseen un peso normativo frente al resto, es decir, frente a las meras preferencias sin evaluar. De este modo, el filósofo canadiense advierte que aunque él se adhiriere a una posición netamente subjetivista en cuanto a la naturaleza de los valores, sin embargo, no se debe confundir esta posición suya con un relativismo frívolo desde el cual se afirme que podemos considerar como un valor a cualquier cosa que nos produzca placer, o que sea objeto de nuestros deseos. Por lo tanto, tampoco se debe negar el peso normativo que tienen las preferencias consideradas con las que se busca maximizar valores.
Objects or states of affairs may be ascribed value only in so far as, directly of indirectly, they may be considered as entering into relations of preference. Value is then not an inherent characteristic of things or states of affairs, not something existing as a part of the ontological furniture of the universe in a manner quite independent of persons and their activities. Rather, value is created or determined through preferences. Values are products of our affections. [...] Subjectivism is not to be confused with the view that values are arbitrary […] Values are not mere labels to be affixed randomly or capriciously to states of affairs, but rather are registers of our fully considered attitudes to those states of affairs given our beliefs about them. Although the relation between belief and attitude is not itself open to rational assessment is not therefore arbitrary (pp. 46-48; las cursivas son mías).
En esta última cita me he permitido subrayar la tesis de que no sería racionalmente evaluable la relación entre las creencias que proporcionan la base epistemológica de nuestras preferencias y aquellas actitudes nuestras que se expresan en nuestros juicios de valor, pues creo que no resulta fácil hacer compatible esta tesis con la importancia que el mismo Gauthier dice asignarle a la cualificación epistemológica de las mencionadas creencias. Igualmente, a mi entender, dicha cualificación tampoco parece ser compatible, ni con la poca importancia que ahora el autor le otorga al contenido de las preferencias, ni con su prohibición de asignarle algún sentido normativo a los valores. Por todo ello no creo que nuestro filósofo responda a la siguiente objeción: si tal y como él mismo lo había sostenido, resultaba tan importante la cualificación epistemológica de las creencias asociadas a las preferencias, entonces resultaría muy difícil que ahora se afirme, sin más, como lo hace el autor, que el contenido de las preferencias no es evaluable racionalmente, sino que solo pueden serlo los nexos formales entre las preferencias. Pienso que, por ende, sería insólito que ahora Gauthier advierta que no puede llevarse a cabo un examen racional de la relación entre creencias y actitudes, relación que tendría que ser valorada como fundamental para que podamos tener preferencias consideradas.
Creo que las dificultades que aquí señalo se deben, en último término, a un doble intento que, de no ser visto como estrictamente contradictorio, al menos sí sería difícil de sostener: 1) De un lado, nuestro autor busca establecer unos estándares normativos para las preferencias consideradas, estándares exigentes desde el punto de vista epistemológico y que irían más allá, repito, de la mera consistencia lógica con la que se contentaban, según el mismo Gauthier, los teóricos de la decisión. 2) De otro lado y en clara tensión con ello, están las reticencias del filósofo canadiense a asociar dichos estándares con los contenidos de tales preferencias, o con los fines que el agente busque al formulárselas. En otros términos, por una parte, Gauthier afirma que debe haber referentes normativos que permitan evaluar la racionalidad de las preferencias y de los agentes (o de su conducta de elección). Pero, por otra parte, insiste en rechazar referentes normativos que no sean reducibles a meras preferencias o que, finalmente, no colapsen en meras preferencias. Para satisfacer ambos propósitos suyos, el autor intenta asignarle a las preferencias mismas un peso normativo, mediante el establecimiento de criterios que las cualifiquen. Con esta maniobra se lograría que por lo menos algunas de ellas admitan ser vistas como el producto de una reflexión y de un compromiso cualificado por parte del agente; compromiso que se hace posible gracias a las circunstancias en las que este se las ha formulado.32 Esto implica que el individuo tendría que ser consciente de tales preferencias, para lo cual es necesario que las haya verbalizado y que para hacerlas suyas haya contado con la información relevante, así como con las ya mencionadas condiciones para la formulación de creencias plausibles que puedan dotar de una buena base epistemológica a las creencias del agente. De esta manera, los estándares normativos con los que deben cumplir las así llamadas preferencias consideradas, para que cuenten como tales, se resumen en que ellas sean precisamente eso: “consideradas”. Con esto, como puede ver el lector, o bien se concluye que estamos ante una petitio principii, o bien habría que admitir que no son claros los criterios que propone Gauthier para calificar de “consideradas” a esta exclusiva subclase de preferencias.
Al llegar aquí podríamos preguntarnos: ¿en virtud de qué el agente asume consciente y reflexivamente dichas preferencias? De nuevo, la respuesta de Gauthier prohíbe que se apele al contenido de tales preferencias, o a los fines que busca el agente. Lo cual se hace aún más confuso, ya que nuestro filósofo insiste en hablar de valor en vez de mera utilidad, al tiempo que recalca la diferencia cualitativa que separa a las preferencias verbalizadas de aquellas otras que simplemente son reveladas por la mera conducta de elección. Gauthier intenta ser tan radicalmente fiel a su consigna de no concederle importancia a los contenidos expresados en esta verbalización de las preferencias que creo que con ello en ocasiones su intención normativa se hace cada vez más difícil de sostener. Volvamos de nuevo a la famosa frase de Hume. El filósofo canadiense señala que, frente a la persona que sostenga que prefiere la destrucción del mundo a sufrir un rasguño, podríamos válidamente lanzar el juicio de que no está en sus cabales y que, por lo tanto, acaso sufra una suerte de desorden orgánico, incluso equiparable a una indigestión (p. 49). Pero de ningún modo estaríamos autorizados a afirmar que se trata de un agente irracional ni, mucho menos, podríamos para ello invocar nuestros valores, dado que estos (como todos los valores) son meramente subjetivos, pues expresan nuestros sentimientos o afecciones frente a aquello que puede ser objeto de nuestras preferencias. La evaluación de estas últimas debe remitir a un examen de su base epistemológica, pero este examen se refiere al conocimiento que el agente tiene de los hechos relevantes para la formulación de tales preferencias; conocimiento que, según Gauthier, es necesariamente empírico: no se trata en absoluto de una suerte especial de conocimiento no empírico o intuitivo cuyo objeto fuesen los valores o los fines perseguidos por los agentes.
Como ya se ha dicho, para nuestro autor los fines y los valores no poseen un estatus de objetividad en virtud del cual pudiesen proporcionar los estándares normativos que permitiesen juzgar o evaluar las preferencias de los agentes. Antes, por el contrario, al ser deducidos de estas, los valores son objeto del mismo tipo de conocimiento que empleamos para evaluarlas a ellas. De esta manera, de acuerdo con Gauthier, se puede asegurar el peso normativo de las preferencias consideradas y con ello una posición no relativista o no irracionalista frente a estas, al tiempo que se puede y se debe suscribir el viejo dictum —empirista y subjetivista— humeano de que no puede juzgarse de irracional ninguna preferencia, incluyendo, v. g., la de “preferir la destrucción del mundo a sufrir un rasguño”. Pues el contenido de esta preferencia específica o el fin que persiga el agente que la suscriba no son, en sí mismos, susceptibles de examen racional. A lo sumo, repito, y solo después de que se hayan considerado otros hechos relevantes en relación con el agente, v. g., su estado de salud, podemos afirmar, según Gauthier, que dicho agente no está en su sano juicio. Sin embargo, un dictamen como este no puede basarse en el contenido de su —tal vez excéntrica— preferencia, ni debe referirse a la racionalidad o irracionalidad de esta, sino solo a un desorden en las afecciones del sujeto. Empero, estas últimas, según nuestro autor, al ser independientes de la capacidad racional del agente, no son susceptibles de examen racional alguno; del mismo modo en que tampoco se examinan racionalmente los desórdenes digestivos.33
Although […] we might have grounds independent of the content of this preference, for holding such a person to be mad, we should not have grounds for considering his preference arbitrary. Madness need not imply either a failure of reason or a failure of reflection. (Madness we should hold, is primary a disorder of the affections. But this does not imply that the affections are irrational, any more than a disorder of the stomach implies that it is irrational.) [...] Subjectivism is also not to be confused with the view that values are unknowable. Evaluation, as the activity of measurement, is cognitive. Preference, what is measured, is knowable. What the subjectivist denies is that there is knowledge of value that is not ordinary empirical knowledge, knowledge of a special realm of the valuable, apprehended through some form of intuition differing from sense-experience. Knowledge of value concerns only the realm of the affects; evaluation is cognitive but there is no unique ‘value-oriented’ cognition (pp. 48-49).
No obstante, estas últimas afirmaciones suyas, creo que sigue siendo difícil que Gauthier asegure un estatus normativo para las preferencias consideradas. Nuestro autor trata de salvar este estatus, pero, en su intento por separarse de un supuesto “objetivismo” de los valores,34 reduce todo valor a mera expresión de preferencias, con lo cual, como hemos visto, caeríamos o en una argumentación circular o en una contradicción. En este punto, pienso que habría que atender a la objeción que plantean Brandom (2001) y Ripstein (2001): solo podemos evitar caer en esta argumentación circular si se piensa a los estándares normativos como algo que no puede ser reducible a meras preferencias. Se los debe concebir, entonces, como aquello que explica, precisamente, el que algunas de estas preferencias merezcan el título de “consideradas”. Esto es, como aquello que permitiría que hubiese una evaluación de las preferencias. Más exactamente, los estándares normativos serían esa instancia a la que se apela cuando se hace tal evaluación. Pero Gauthier parece estar más preocupado por librar una batalla contra lo que él llama posiciones “objetivistas” frente al tema de los valores o contra un “intuicionismo” de los valores, que por contestar este tipo de objeciones. Y en esta batalla contra molinos de viento, termina por atacar al cognitivismo ético que creo que tendría que suscribir de alguna forma, si no quiere caer en posiciones emotivistas como aquellas de las que él querría separarse.35
Si las “afecciones”, tal como las llama nuestro autor, no tienen contenido cognitivo de ningún tipo36 —hasta el punto de compartir una naturaleza común con los desórdenes digestivos— y si los valores son expresión de tales afecciones, entonces estos pertenecen al reino de lo irracional; reino que, en mi opinión, en el discurso de Gauthier parece hacerse cada vez más amplio frente al cada vez más estrecho reino de una racionalidad que, por lo visto, quedaría reducida a muy poco, tal vez a mera consistencia lógica. Por supuesto, nuestro autor no estaría en absoluto de acuerdo con estas críticas. Muy al contrario, intenta mostrar la amplitud y complejidad de los terrenos de la racionalidad tal y como él la concibe. Veamos entonces, a continuación, cómo aparecen los contornos de dicha racionalidad en la propuesta de Gauthier y, en estrecha relación con ello, de qué manera, para apuntalar mejor su tesis de que la moral se justifica a partir de razones utilidad, nuestro autor propone al mercado como modelo de la interacción moral-racional y, por lo tanto, a la agencia económica como modelo de agencia humana.
1.3. La “arena de la moral”: cooperación, autointerés y agencia económica
Con lo dicho hasta acá parecería que el modelo de racionalidad práctica asumido por Gauthier se limitaría al de una racionalidad paramétrica ejercida por un agente que actúa en solitario. No obstante, nuestro autor advierte que él está pensando en una racionalidad estratégica, es decir, aquella que orienta el tipo de decisiones en las que debe tenerse en cuenta cómo las propias elecciones y expectativas son afectadas por (y afectan a) las elecciones y expectativas de los demás agentes. Esto es lo que Gauthier llama la “arena de la moral” (pp. 60 y ss.). Se trata del ámbito de interacción que nos es propio en tanto que agentes racionales vinculados mediante constreñimientos morales que, a su vez, serían el instrumento con el cual se intentaría restringir la tendencia de cada individuo a maximizar su propio beneficio. Esta restricción que tiene como finalidad que se alcance una situación estable o deseable para todos los sujetos. Nuestro autor afirma que, aunque se hable de una interacción entre maximizadores, el hecho de que esté mediada por constreñimientos morales hace que se la pueda pensar, así mismo, como un juego cooperativo en el que se busca armonizar dos tendencias racionales que no siempre son conciliables: la tendencia al óptimo y la tendencia al equilibrio:37 “Moral theory is essentially the theory of optimizing constraints on utility-maximization” (p. 78). Según el filósofo canadiense, la armonía que imponen las restricciones morales a las interacciones humanas se produce de tal manera que estas últimas se rigen por una estructura esencialmente cooperativa, lo cual arroja el resultado opuesto al que se obtiene de una situación de dilema del prisionero (p. 79).
Recordemos que, como ha sido comentado por tantos autores, en una situación de esta naturaleza cada agente no tiene, al parecer, otra alternativa distinta a la de buscar su propio beneficio, i. e., elegir ‘racionalmente’ en el sentido de maximizar su utilidad esperada; con ello, e incluso sin que sea consciente de ello, el sujeto estaría decidiendo de acuerdo con los cánones de la teoría de la elección racional. Sin embargo, lo interesante del dilema del prisionero es que, a pesar de la racionalidad desplegada por cada agente y, por ende, aunque cada cual opte por aquella elección que considera la ‘mejor’ o ‘más racional’ (siguiendo los mencionados cánones), dicha racionalidad es el factor que paradójicamente termina por producir una situación final que resulta ser indeseable para todos los implicados. Esto es, un resultado que estaría lejos de considerarse como ‘elegible’ o ‘racional’ de suyo.38 En otros términos, lo característico de esta indeseable situación resultante es que se obtiene a causa de una estructura de interacción no cooperativa a la que parecen ‘estar condenados’ los agentes que allí participan, no pudiendo escapar de ella justamente en virtud de su ser-racionales, con lo cual, repito, podría parecer que estamos ante una suerte de aporía.
Frente a este conocido quebradero de cabeza, Gauthier cree que uno de los mayores aciertos de su teoría está precisamente en que permite hacer plausible tanto un esquema de interacción como un resultado completamente opuesto a los que se ven abocados los agentes involucrados en una situación de dilema del prisionero. Nuestro autor cree que él sí logra mostrar la plausibilidad de unas circunstancias de interacción que, al contrario de lo que sucede en la indeseable situación del dilema, llevarían a cada agente a adoptar una actitud cooperativa, dado que el sujeto prevé que ello le significa un precio razonable —renunciar a parte de su utilidad esperada—; precio que está dispuesto a pagar en vista de los beneficios que espera obtener al participar en el esquema cooperativo de interacción, tal y como este se propone en La moral por acuerdo. Partiendo de dicho esquema, cada uno de los agentes así relacionados motu proprio se movería a colaborar para el logro del beneficio de todos. Cada uno estará dispuesto, sin que a ello le empuje coerción alguna, a restringir en parte su conducta maximizadora, ya que sabe que al mismo tiempo lograría una ganancia personal a la que solo puede acceder en tanto se obtenga el beneficio de todos los involucrados.
De esta manera, según el filósofo canadiense, la moral reemplazaría a la mano invisible a la que se refiere A. Smith para tratar de explicar la armonía social como producto final de las interacciones entre individuos que, al buscar cada uno su propio beneficio (o el de su familia), contribuyen sin proponérselo a la producción del bien general.39 Si para Gauthier la moral es lo que explica tal armonía, entonces ella es lo que permite que el resultado de la interacción entre agentes racionales, a diferencia del resultado de una situación de dilema del prisionero, sea “racional” y en él coincidan óptimo y equilibrio. Nuestro autor afirma que esta deseable situación también puede esperarse como producto del funcionamiento de un mercado que esté libre de aquellas imperfecciones a causa de las cuales unos agentes podrían ser explotados por otros, o se darían transacciones forzosas en contra de los intereses de quienes lleven la peor parte. Veamos, pues, cómo establece Gauthier este vínculo entre mercado y moralidad.
1.3.1. El mercado, sus agentes egoístas y por qué la moral reemplaza la mano invisible. Las tensiones entre el mercado sin fallos y los mercados reales
Si bien Gauthier reconoce el poder metafórico de la mano invisible, también advierte que habría una diferencia fundamental entre la situación que (mediante dicha imagen) describe Smith y lo que sucede con el sistema de moralidad que se propone en La moral por acuerdo. En el caso de un mercado perfecto que pareciera estar guiado por la mano invisible, no habría razones para que los agentes acepten restricciones morales a la búsqueda de su propio interés, restricciones que, recordemos, son las que intenta justificar el filósofo canadiense mediante su estrategia de mostrar que estas nacen del autointerés de los agentes racionales no concernidos por sus congéneres. De allí que nuestro autor considere que un mercado sin fallos debe ser pensado como un terreno moralmente neutro, i. e., una zona en la que la moral no jugaría papel alguno, puesto que quienes allí participan no serían víctimas de ninguna forma de explotación, por lo que en ese tipo de escenario no tendría sentido intentar poner freno a la actitud maximizadora de los agentes involucrados. Empero, se pregunta Gauthier, ¿qué sucede si tal mercado no existe, y si lo que hay en realidad son mercados que presentan imperfecciones que harían deseables los constreñimientos morales, a fin de prevenir las injusticias y perjuicios originados en tales imperfecciones?
La respuesta del canadiense viene dada por una tesis que resulta fundamental dentro de su texto: “Morality arises from market failure” (p. 84). Las restricciones morales a la búsqueda del propio interés se hacen necesarias porque, en ausencia de estas, se presentarían precisamente esas situaciones de explotación y desventaja debidas a los fallos del mercado. La moral se hace indispensable, según el autor, allí donde haya imperfecciones del mercado, e innecesaria e injustificada en aquellos mercados que sean perfectamente competitivos.40 Por lo anterior, Gauthier anuncia que su estrategia para fundamentar su propuesta de una moral por acuerdo consistirá, en primera instancia, en describir cómo habría que pensar esa zona moralmente neutra en la que no estarían justificadas las restricciones morales; es decir, un sistema de interacciones que funcione como un mercado perfecto. En segundo término, el filósofo canadiense mostrará por qué se haría necesaria la moral en un escenario totalmente opuesto, es decir, dentro de aquel en el cual el mercado presente fallos. La tesis de nuestro autor, así como esta estructura argumentativa con la que promete justificarla, en mi opinión, amén de ser plausible y bastante trajinada, no tendría en principio por qué despertar reticencias.41
Sin embargo, creo que dicha estrategia argumentativa no es desplegada de manera clara ni en el orden anunciado por Gauthier, puesto que este introduce elementos que pueden hacerla aparecer como inconsistente. En muchos apartes de La moral por acuerdo se advierte, por un lado, que el mercado perfecto o ideal no existe y que por ello se hace necesaria la moral, con el fin de prever o solucionar los problemas causados por los fallos de los mercados reales. Empero, por otro lado, el canadiense así mismo se empeña en postular como un ejemplo por seguir el modelo de una sociedad que funcione a la manera de un mercado perfecto guiado por la mano invisible, esto es, una sociedad en la cual sería innecesaria la moral, o en la que no se haya diseñado ex profeso un sistema de incentivos para seguirla o, mejor aún, donde estos últimos aparecerían como no justificados a los ojos de quienes participen en un mercado de tal naturaleza, ya que en él nadie es víctima de explotación. Si se coteja el mencionado anuncio que hace Gauthier de su estrategia argumentativa con lo que sigue de su exposición, creo que en ella se introduce un elemento que la vuelve un tanto confusa: el elogio de esta zona moralmente neutra, pero no tomada como un mero ideal, sino como el ejemplo por seguir, como el modelo que debería aplicarse en toda sociedad real o posible.
El problema es que este elogio se funda en razones morales. Nuestro autor considera al mercado perfectamente competitivo como el mejor esquema de interacción desde el punto de vista moral, lo cual confunde aún más, dado que anteriormente se ha reiterado que en dicho esquema de interacciones no tiene cabida la moral, o no serían deseables las restricciones morales a la conducta maximizadora, en vista de que tales restricciones no estarían justificadas —i. e., serían irracionales— tratándose de un mercado en el que este tipo de conducta no produce situaciones de explotación.42 Si se busca demostrar la necesidad de una moral para maximizadores egoístas, así como la razonabilidad que estos le atribuirían, razonabilidad que explica el que estos agentes voluntariamente se comporten de acuerdo con las normas que dicha moral les imponga, entonces creo que en este punto se le podría preguntar a Gauthier: ¿qué es aquello que puede, pues, modelar el modelo de un mercado ideal que no requiere de restricciones morales, o que es moralmente neutro? Amén de lo anterior, ¿qué relevancia moral tendría dicho modelo, sabiendo que tal mercado ideal se identifica o bien con una zona pensada como no necesitada de moral, o bien con una situación irreal que es claramente contradicha por mercados que sí existen y que acusan situaciones moralmente indeseables?
Aun suponiendo que, precisamente por esto último, se entienda la pertinencia metafórica y pedagógica de apelar a dicho modelo, ¿cómo se puede desde allí lograr que se haga plausible o útil la pintura opuesta, esto es, la de una zona moralmente regulada? Si nuestro autor se propone justificar las restricciones morales dentro de un contexto en el que interactúan maximizadores egoístas, sería más aconsejable comenzar reconociendo los límites morales de dichas interacciones y de la actitud de este tipo de agentes no concernidos por sus congéneres. Por ende, el punto de partida no tendría que ser el elogio moral, sino la crítica a los mercados reales y al ethos egoísta que estos puedan propiciar. Así, una vez reconocidos los problemas presentes en dichos mercados, podría luego mostrarse por qué en ellos se hacen necesarias/deseables las normas morales, a fin de evitar los daños producidos por las imperfecciones del mercado, imperfecciones agravadas por la actitud de los agentes maximizadores egoístas. Sin embargo, no es esta la estrategia seguida por el filósofo canadiense, quien, repito, comienza por elogiar moralmente una zona no necesitada de moral, proponiéndola como el ejemplo por seguir por parte de toda sociedad humana, para terminar con un movimiento argumentativo bastante curioso y ante el que cabe la sospecha de un interés ideológico por parte de Gauthier: mostrar al mercado como institución moderna y a la moderna sociedad de mercado —en tanto que eventos reales/históricos, y no en tanto que meros modelos conceptuales— como los ejemplos de perfección moral que deberían seguir todas las sociedades actuales o posibles (pp. 99-101).
Otro de los elementos que puede contribuir a esta confusión a la que aludo se debe al hecho de que la referencia que hace el canadiense a la mano invisible de Smith la convierte en una metáfora difícil de manejar en La moral por acuerdo. Ya es un lugar común que el clásico escocés acude a esta figura para explicar la armonía artificial de intereses que, según él, parece producirse a pesar de que los individuos que detentan dichos intereses persigan su propio bienestar o el de sus familias, y no contribuyan de una manera consciente o intencionada al logro de un bienestar general en la sociedad. Sin embargo, también creo que no debería perderse de vista, como en ocasiones se desdibuja en Gauthier, que en Smith la mencionada armonía de intereses no puede surgir sin que previamente se hayan establecido unas reglas de juego para el buen funcionamiento no solo del mercado, sino de las interacciones sociales en general. El cumplimiento de tales reglas es lo que permite que surja y se sostenga el mercado, de modo que las primeras no son el producto de dicho sistema, sino que, por el contrario, son aquello (el marco restrictivo) que lo hacen posible y condicionan al mercado como un terreno de cooperación no forzosa y menos riesgosa.
En este punto, y como se irá viendo en lo que sigue, un lector puntilloso podría objetarle a Gauthier el hecho de que restrinja el alcance que Smith quería darle a su idea de la armonía (no intencionada) de intereses, la cual el filósofo escocés, repito, planteaba como válida a nivel de toda la gama de interacciones sociales, mientras que el autor canadiense pareciera reducir dicha armonía al mero ámbito de las transacciones económicas. Para Smith y en contraste con el uso que hace Gauthier de la metáfora de la mano invisible, la naturaleza que puede uno atribuirles a las mencionadas reglas de interacción social no es de suyo económica, como parece entenderlo el autor de La moral por acuerdo. Y aun cuando se conviniera en no calificarlas como ‘morales’, por lo menos sí creo que se las podría considerar o bien ‘políticas’,43 o bien ‘institucionales’, en tanto que condición de un orden económico no coercitivo.44 Por lo tanto, en contraste con la pintura que muestra Smith, pienso que en Gauthier las cosas se tornan un tanto confusas, pues a veces sostiene que la moral sigue al mercado, pero en otras ocasiones afirma que ella hace parte del marco normativo que permite, como en Smith, que haya mercado. De todas maneras, al final lo que queda claro en Gauthier es que, si ha de haber sociedad y cooperación humanas, estas deben seguir el modelo —normativo— del mercado.
Esta última afirmación hace que la disyuntiva obvia ante la cual se encuentra el lector es si debe entender que aquí el filósofo canadiense se refiere al modelo que ofrece el mercado perfecto o ideal, o si más bien postula como ‘ideales’ o ejemplos por seguir a los mercados reales. Si se elige la primera opción, entonces se presenta el ya mencionado problema de que el mercado ideal no parece ser un hecho histórico, sino que es solo eso: un ideal, y un ideal dentro de cuya concepción, paradójicamente, no entra la moral, con lo cual no se vería su pertinencia como modelo de sociedad justa o de cooperación humana justa. Y si se opta por la segunda alternativa, entonces habría que entender que aquí nuestro autor propone que se siga el ‘modelo’ (si es que puede hablarse así de ellos) ofrecido por los mercados reales. Pero esto último nos pondría ante el inconveniente de que dichos mercados, los que sí existen, presentan fallos que propician el que unos agentes sean explotados por otros, quedando, por lo tanto, en entredicho el carácter de modelo ‘ejemplar’ y moral que parece atribuirles Gauthier. En mi opinión, la solución a esta disyuntiva no aparece claramente expuesta en La moral por acuerdo. Por una parte, repito, el filósofo canadiense afirma lo que todos sabemos: que el mercado perfecto no existe. De allí la tesis que tanto le interesa demostrar: que la moral se hace necesaria dadas las imperfecciones del mercado y que, por ende, ella es la respuesta racional a dichas imperfecciones.
Esta tesis no ofrecería mayores problemas e, incluso, podríamos darle la razón a Gauthier, en vista de que los mercados reales, tal y como lo hemos dicho, no son propiamente un ejemplo de moralidad y, por ende, dicha moralidad sería la solución a la que estaría racionalmente dispuesto a contribuir cualquier grupo de agentes, incluso los maximizadores egoístas.45 Empero, de manera sorprendente nuestro autor elogia dichos mercados reales-históricos como un auténtico ejemplo de superioridad moral, elogio que se aprecia claramente en sus reiteradas y entusiastas apologías de la sociedad de mercado que es real-histórica, y no meramente ideal. Finalmente creo que al lector no puede menos que asaltarle la duda de si era realmente necesario acudir al modelo del mercado —bien sea ideal, bien sea fáctico— tanto para justificar la moral, postulándola como la clave de toda cooperación humana no forzosa, como para defender un modelo de agente en tanto que partícipe de dicha estructura de cooperación. Mi intuición es que Gauthier utiliza todas estas complicadas maniobras en su argumentación como una manera de apuntalar su modelo de agente entendido como un ser no concernido por sus congéneres, como un individuo egoísta que acude a la moral únicamente en razón de su autointerés. En lo que sigue, el lector podrá juzgar si esta intuición es plausible. De modo que, por el momento, no insistiré más en estas críticas a la pertinencia de la estrategia argumentativa de nuestro filósofo y trataré de seguir su esquema expositivo, partiendo de su descripción del mercado perfecto en tanto que zona no moral o no necesitada de moral, para, posteriormente, detenerme en lo que más me interesa analizar: el tipo de agente que opera en ese contexto especial que proporciona el mercado.
1.3.2. El modelo de Robinson Crusoe. El agente económico: los problemas para su autonomía y moralidad
Al mercado perfectamente competitivo, dice Gauthier siguiendo los manuales clásicos, se lo debe concebir como careciendo de fallos. Esto quiere decir que habría que pensarlo como libre de externalidades; sin los problemas que plantea la existencia de bienes públicos; con unos derechos de propiedad claramente definidos; sin trabas a la libre actividad económica y, por lo tanto, sin un centro que controle dicha actividad. Se trataría de un mercado en el que ninguno de los agentes involucrados se vería forzado a relacionarse económicamente con otro(s) en contra de sus propios intereses. Allí nadie sería explotado, ya que no sería objeto de ninguna forma de traslado unilateral de costes; no habría, pues, rentistas, parásitos, ni polizones. Igualmente, no se presentarían ni monopolios ni competencia desleal; la libertad de actividad económica y la no coacción estarían garantizadas para todos por igual, de manera que nadie saldría perjudicado por la libertad ejercida por otros agentes, garantizándose así una competencia limpia, mediante unas reglas de juego que serían las mismas para todos. Si los anteriores requerimientos se cumplen, entonces la producción y el intercambio se darían en condiciones de certidumbre y seguridad, al tiempo que coincidirían la optimización y el equilibrio. El resultado de esta hipotética situación es que, como antes se mencionó, parecería estar guiada por la mano invisible de Smith, pues cada agente, buscando su propio beneficio, contribuiría sin quererlo al beneficio de todos.46 Este panorama constituye aquello a lo que Gauthier se ha referido como una zona “moralmente neutra”, a la que cabría pensar como el locus en el que no serían necesarios los constreñimientos morales, en tanto que estos se tomen como limitaciones a la búsqueda del interés individual o como intervenciones extraeconómicas que impidan el despliegue de la libre actividad económica. Dichas limitaciones tampoco estarían justificadas a los ojos de los propios agentes, ya que ellos, ante el hecho de que las reglas de juego favorecen a todos —y no solo a algunos—, no verían razones para restringirse en su actividad maximizadora. Cada uno podría desarrollar sin trabas su libre actividad (free activity) con la única restricción que suponen unas leyes justas, defendidas por un aparato judicial y unas instituciones eficientes e imparciales (que hagan cumplir los contratos, e impidan el fraude y las transacciones forzosas), así como aquellas normas orientadas a salvaguardar una libre y limpia competencia económica.47
Para ilustrar la importancia de la libertad de la que gozaría un sujeto que se encontrara en la situación de los agentes económicos que transan en un mercado perfectamente competitivo, Gauthier acude a una figura que, en mi opinión, resulta muy reveladora del modelo de agente por el cual apuesta el filósofo canadiense: Robinson Crusoe. Si Robinson es el único habitante humano de su isla y no se encuentra con ninguna restricción a sus actividades —salvo aquellas que le imponga la naturaleza—, los beneficios que él obtenga de tales actividades dependen únicamente de sus esfuerzos y talentos, los cuales puede invertir en lo que a él le parezca. De este modo no podría culpar a nadie, más que a sí mismo, si ocurriera que no lograra obtener los beneficios que esperaba. Gauthier subraya que es esto lo que justamente le aseguraría un mercado perfectamente competitivo a cada agente económico: el que cada uno pueda ser tan libre como Robinson, quien solo tiene que desplegar una racionalidad paramétrica, dado que no se tiene que enfrentar con ningún otro agente. En la isla de Robinson no habría nadie que pudiera ejercer un control, en su propio beneficio y posiblemente en contra de Robinson, de los términos en los que se daría una interacción con dicho personaje.
Así, para Gauthier, un mercado perfectamente competitivo tendría que asegurar que todos gocen de una libertad como aquella de la que disfruta Robinson. Esta idea de libertad explica el enorme atractivo moral que tiene para nuestro autor el modelo ofrecido por el mercado y, en conexión con este, el modelo del agente solitario que puede actuar libremente dentro de dicho mercado.48 De allí que, para el filósofo canadiense, aquel tipo de situaciones en las cuales los agentes se encuentran en circunstancias completamente opuestas a las de su Robinson libre, es decir, aquellas en las que unos agentes resultan ser explotados por otros, son las que caracterizan a los mercados imperfectos, en los cuales se abre una brecha entre las dos direcciones en las que opera la racionalidad estratégica: el beneficio mutuo y el beneficio netamente individual. Según Gauthier, en ello reside el origen o la razón de ser de la moral: en la necesidad de cerrar esa brecha,49 y esto explica por qué los calificativos morales de ‘bueno’ o ‘malo’, que no tendrían sentido en el contexto de un mercado perfectamente competitivo, en cambio sí se justifican en los mercados que acusan imperfecciones: “We assess outcomes as right or wrong when, and only when, maximizing one’s utility given the actions of others would fail to maximize it given the utilities of others” (p. 93).
De este modo Gauthier asume que se ha logrado demostrar concluyentemente su tesis de que aquellos constreñimientos morales que se harían innecesarios en un hipotético mercado perfecto, se vuelven imprescindibles y deseables allí donde no se dan las condiciones del mercado ideal, esto es, en aquellas circunstancias en las que los mercados presentan fallos a causa de los cuales unos agentes son explotados por otros. Llegados a este punto surgen algunas preguntas. En las mencionadas circunstancias en las que la moral soluciona los problemas originados por las imperfecciones del mercado, ¿qué tipo de agente es el que actúa, puesto que es claro que no podría tratarse de un Robinson solitario y absolutamente libre? En los mercados reales, tratándose de situaciones en las que se hace necesaria la moral, ¿coincidirían, entonces, el agente moral con el agente económico, esto es, estaríamos hablando de uno y el mismo agente? La respuesta de Gauthier a esta última cuestión es positiva, si bien el autor se hace cargo de las críticas que se le pueden presentar una vez que ha señalado que el origen y la justificación del ejercicio de la agencia moral se encuentran en la necesidad de superar los fallos del ámbito económico.
Gauthier trata de responder a dos objeciones que podrían presentarle quienes intenten descalificar su modelo de agente pensado como un participante del mercado, quien sería lo que el autor también llama nuestro “yo del mercado” (market-self), y al que luego se referirá utilizando la expresión más conocida: homo oeconomicus. Las críticas a las que se enfrenta el filósofo canadiense apuntan, por un lado, a lo distorsionante o poco realista que puede parecer a los ojos de algunos, según él mismo lo reconoce, la figura de un sujeto moral pensado bajo el modelo de un agente económico y autointeresado, tal y como Gauthier lo propone. Por otro lado, habría quienes señalarían lo antipático y nada ‘moral’ que este personaje pueda resultarnos, a pesar de que, como el propio autor también parece aceptarlo, podría ser más real de lo que desearíamos, ya que admitiría ser visto como un indeseable pero también innegable producto de la forma de socialización que caracterizaría a nuestra sociedad capitalista (pp. 100-101). Esta última acabaría moldeando a sus miembros de manera tal que estos se parezcan cada vez más a sus market-selves: individuos definidos simplemente por sus funciones de utilidad, sus derechos de propiedad, su dotación natural (natural endowment), pero, sobre todo, su autointerés y su esencial no concernimiento por la suerte de sus congéneres.50
No obstante lo dicho, nuestro autor contradice enérgicamente a quienes sospechen de la imparcialidad que reinaría en este mercado perfecto o, peor aún, parezcan atribuirle un mal moral esencial que se traduciría en que el sistema moldee a sus miembros y no precisamente para que desarrollen actitudes cooperativas ni capacidad para la autonomía. Según esta crítica, los agentes terminarían por tener las preferencias y los factores de producción que de hecho tienen, con lo cual el mercado se reproduciría a sí mismo, mientras que quienes en él transan solo serían los medios del sistema. Así, este último, mas no los sujetos, sería lo que realmente importa, mientras que el valor que puedan tener los agentes quedaría reducido a muy poco: tan solo al que tendrían las piezas de una gran máquina, incluso si ellos no son conscientes de esto y actúan creyendo que sus elecciones se orientan a maximizar su utilidad individual. Frente a este problema que se le atribuye al mercado, como sistema ajeno e incluso hostil a la moral y a la autonomía de los individuos, nuestro autor advierte que él realmente no cree que nosotros, como agentes morales, debamos identificarnos con nuestro yo del mercado. Su apelación al modelo de Robinson Crusoe se debe, según Gauthier, simplemente a que todos, en parte, somos y aspiramos al personaje de Daniel Defoe. Pues en esta figura se aprecia una idea de libertad que resulta ser muy atractiva y, sobre todo, que es de la mayor importancia para entender tanto la necesidad de la moral como la del mercado. Se trata de aquella libertad que, según lo afirma nuestro autor, todos deberíamos o quisiéramos tener con el fin de poder dirigir nosotros mismos nuestros talentos y esfuerzos, así como nuestra “dotación natural” (la cual incluye nuestras capacidades mentales y físicas) al servicio de nuestras preferencias, y no al de las preferencias de otros agentes. Es decir, a la satisfacción de nuestros intereses y no de los intereses ajenos ni, mucho menos, de unos supuestos intereses colectivos. “We do want to argue that each person is defined in part by an appropriately-based factor endowment […] this is presupposed even in our account of Robinson Crusoe and the freedom she enjoys to direct her capacities to the service of her preferences” (p. 99).
A estas alturas de su argumentación Gauthier no ofrece una solución al problema que plantea la perturbadora idea de un mercado que moldearía a sus agentes y que, por lo tanto, estaría lejos de ser el reino de la autonomía y la moralidad. No obstante, el autor anuncia que responderá a esta objeción, si bien solo lo hará hasta el final de su texto, cuando intente corregir su figura del homo oeconomicus mediante los aportes de su idea de un “individuo liberal”. Por lo pronto, el canadiense intenta mostrar la necesidad de asumir su presupuesto del no concernimiento mutuo, propio de los agentes del mercado. Para ello incluso apela a la autoridad de un filósofo moral que, como Kant, difícilmente podría ser asociado a estas ideas del mercado y del egoísmo de quienes en él participan. Empero, según Gauthier, su propuesta es bastante cercana a un tema kantiano: la tesis de que debemos aplicar las restricciones morales independientemente de los gustos e intereses de aquellos por quienes nos preocupemos. La persona podría estar interesada en la suerte de otros sujetos, o sentir algún vínculo de afecto o de lealtad por algunos de ellos, pero este interés y estos vínculos no serían pertinentes para los mandatos morales. Es más, desde una postura kantiana, estos últimos deberían aplicarse y ser obligatorios al margen de cualquier interés en el bienestar de otras personas o de los lazos afectivos que se pueda tener con ellas. Estamos, pues, según el autor de La moral por acuerdo, ante una idea kantiana que dice querer rescatar, al hacer énfasis en su tesis del no concernimiento mutuo que debe atribuirse a los agentes que transan en un mercado.
En mi opinión, dos problemas que el lector podría ver acá son, en primer término, que si se tratase de un mercado en el que se haga necesaria la moral, entonces no sería fácil ver por qué razón el filósofo canadiense apela a una supuesta idea kantiana de moralidad como no concernimiento mutuo si, precisamente, dicho no concernimiento, según lo ha afirmado el mismo Gauthier, es característico de aquellos agentes que operan en una zona libre de moral. En segundo término, creo que en este punto se le podría recordar a nuestro autor que un agente propiamente kantiano aplicaría la ley moral no solo independientemente de los intereses y gustos de otros individuos, sino también al margen de los suyos propios. Lo cual incluiría aquello que, usando el lenguaje de los teóricos de la decisión y de Gauthier mismo, conformaría el sistema de preferencias del agente. Si un sujeto racional, tal y como lo entiende el filósofo canadiense, no debería decidir al margen de estas últimas, es obvio que, por el contrario, la moral kantiana sería ajena a la centralidad que tienen, para Gauthier y para la teoría de la elección racional, dichas preferencias y la búsqueda —por definición, autointeresada— de la satisfacción de estas. De allí que acaso podría considerarse insólito el acudir a la idea kantiana de agencia moral, si se está intentando defender el autointerés y el no concernimiento (por sus congéneres) como las notas fundamentales del agente modélico que propone el autor de La moral por acuerdo.
Tal vez previendo estas objeciones, el filósofo canadiense intenta explicar con mayor detenimiento su problemático supuesto del no concernimiento mutuo, trazando una pintura bastante ilustrativa de su modelo de agente moral que, por ahora, en mi opinión, no se ve claramente si se halla completamente separado del yo del mercado o si se entrelaza con este. Gauthier acude a esta pintura buscando sortear la innegable dificultad que plantea el describir a los agentes morales como agentes económicos, en el sentido de no estar concernidos los unos por los otros, y atendiendo cada individuo únicamente a sus propios fines. Es claro que resulta difícil aceptar esta descripción por parte de quienes, como ya se ha mencionado y lo reconoce nuestro autor, o bien la consideren poco representativa de cómo somos los agentes morales en la vida real, o bien, por el contrario, la ven como el corazón de la caricatura de una naturaleza humana detestable y poco proclive a la moral, por más que, para algunos, esa caricatura nos recuerde —y no precisamente por irreal— mucho de aquello que más nos pueda preocupar o avergonzar de nuestra propia sociedad. La respuesta de Gauthier a estas críticas es que su idea del no concernimiento mutuo simplemente da cuenta de un hecho constatable por el mero sentido común: los seres humanos solemos preocuparnos fundamentalmente por nosotros mismos, nuestros amigos y parientes. En cambio, al decir de nuestro autor, nos sentimos poco o nada concernidos por aquellos otros agentes que no pertenecen a nuestro círculo de afectos, salvo en circunstancias excepcionales en las que alguien ajeno a ese círculo se encuentre en una situación de extremo peligro y tengamos la posibilidad de ayudarle. Por lo tanto, el filósofo canadiense insiste en que su pintura del hombre común y corriente como un ser básicamente egoísta no resulta para nada falsa ni repulsiva. De allí que su supuesto del no concernimiento mutuo no deba escandalizarnos, ni hacernos ver un monstruo moral en el modelo de agente que Gauthier nos presenta. Por el contrario, según él, tendríamos que apreciar con claridad que dicho supuesto constituye un elemento fundamental tanto de la lógica con la que funcionan las interacciones en el mercado como de aquella que gobierna en general todas las interacciones humanas.
The assumption of mutual unconcern may be criticized because it is thought to be generally false, or because true of false it is held to reflect an unduly nasty view of human nature, destructive not only of morality, but of the ties that maintain any human society. But such criticism would misunderstand the role of the assumption. Of course persons exhibit concern for others, but their concern is usually and quite properly particular and partial. It is neither unrealistic nor pessimistic to suppose that beyond the ties of blood and friendship which are necessarily limited in their scope, human beings exhibit little positive fellow-feelings. Where personal relationships cease only a weak negative concern remains, manifested itself perhaps in a general willingness to refrain from force and fraud if others do likewise, and in a particular willingness to offer assistance in extreme situations […] But this limited concern is fully compatible with the view that each person should look after herself in the ordinary affairs of life with a helping hand to, and from, friends and kin (pp. 100-101).
1.3.3. El carácter ejemplar de la sociedad de mercado.
La fusión entre agencia moral y agencia económica
Es posible que nuestro autor haya caído en la cuenta (si bien no lo dice expresamente) de una objeción que podría hacérsele a este (su) argumento del “sentido común” que él le atribuye al agente moral no concernido. A saber, que puede señalarse un hecho que en absoluto resulta insólito en el ámbito de las interacciones humanas: que también en ocasiones nos preocupamos por la suerte de otros sujetos a los cuales no nos ata un previo vínculo de afecto. Es más: ni dicha preocupación ni, por el contrario, la falta de ella necesariamente tienen que considerarse como justificadas en razón de un tal vínculo, ni tampoco únicamente por el ‘tamaño’ del peligro que corre quien demanda auxilio, si bien cabe indicarse igualmente que, como de algún modo lo reconoce Gauthier, entre mayor sea dicho peligro y menos riesgos se corran al prestar la ayuda, solemos ser más proclives a condenar la insolidaridad de quien se niegue a ayudar. El punto es que si ocurre que alguien se abstiene de socorrer a otra persona, a pesar de que puede hacerlo y sin que en ello ‘se juegue la vida’, e independientemente de que el sujeto en peligro sea —o no— uno de los ‘suyos’ o de los ‘nuestros’, pertenezca —o no— al círculo de afectos de quien es objeto de la demanda de socorro, el caso es que no encontramos excusable su conducta a menos que nos ofrezca una explicación realmente convincente. Y es muy probable que dicha explicación no nos satisfaga si solo apela al hecho de que ese ‘otro’ que solicita ayuda es, para quien se niega a prestársela, un simple ‘extraño’ ajeno a sus lazos de parentesco/amistad. Tampoco creo que nos parezca muy convincente el argumento de que la situación no reviste ‘tanto’ peligro como para que se justifique el socorrerle (v. g., solo se va a resbalar ‘un poco’, no a romperse la crisma); o que el agente a quien se le ha solicitado ayuda tendría que incomodarse o pagar ciertos costes (podría llegar tarde a una cita, etc.). De hecho, algunos autores contemporáneos ven en nuestras reacciones de reproche ante ciertas muestras de insolidaridad (y no solo tratándose de ‘graves’ peligros para quien demande la ayuda) una forma de experiencia que para nada resulta extraña en nuestra vida en sociedad y que señalaría el ámbito de aquello que estaríamos dispuestos a llamar “lo moral”.51
Creo que un ejemplo bastante ilustrativo de esto que aquí se intenta mostrar podría verse en el intento de E. Tugendhat por determinar qué es eso que, por lo menos a partir de la modernidad, solemos llamar “lo moral”. Su respuesta indica que las demandas y expectativas mutuas que, según él, parecen hacer parte del campo moral se presentarían en (o atravesarían) un amplísimo conjunto de praxis que no se reducen a la posibilidad de establecer vínculos de afecto. Sobre todo, dicha ‘amplitud’ significa que en franco contraste con otras formas de praxis más reducidas —v. g., un juego específico, como el fútbol, cuyas reglas solo rigen en aquellos escenarios donde se jueguen partidos de fútbol—, según Tugendhat, aquello que llamamos “moral” atraviesa o “permea” unos terrenos mucho más incluyentes en los que pueden situarse diversas formas de praxis —entre muchas otras, también los partidos de fútbol—.52 Pienso que esto podría autorizar que en este punto del análisis de su propuesta se le señale de nuevo a Gauthier que estaría restringiendo excesivamente el ámbito de aplicación de “lo moral”, pero esta vez de manera más explícita por la vía de extender acaso demasiado el campo en el que regirían las reglas del juego económico, y los supuestos de los que tiene que partir quien analice esa porción específica de la vida social. Por ello, cabría aquí la sospecha de que este tipo de análisis y de supuestos aplicables a lo estrictamente económico, y que resultan aceptables e incluso imprescindibles para modelar lo que ocurre dentro de dicho ámbito de interacciones, no sean los más apropiados para modelar el ámbito de todas o de muchas de las interacciones humanas, incluyendo de manera especial a la moralidad.
Sin embargo, Gauthier insiste en que la asunción de su idea de unos seres no concernidos los unos por los otros parece estar de acuerdo no solo con nuestras intuiciones de sentido común, en cuanto a cómo suelen comportarse los agentes humanos en los contextos corrientes de la interacción social en general, sino también con el tipo específico de cooperación que constituye el mercado. En este último los agentes, en tanto que no concernidos los unos por los otros, no deben ser pensados como teniendo lazos de amistad ni de parentesco y, por ende, sus funciones de utilidad han de tomarse como independientes. No obstante, en mi opinión, algo que sorprende de esta situación tal y como la presenta el autor es que, según él, se trata de un estadio moralmente superior a aquellos otros escenarios en los cuales normalmente se piensa a las personas que mantienen esos vínculos de afecto o, por lo menos, de solidaridad, ausentes del esquema del mercado. Pues, para el filósofo canadiense, los yoes del mercado, a diferencia de quienes están relacionados afectivamente entre sí, pueden transar y cooperar con aquellos otros agentes con los cuales no desarrollen tales vínculos. Según Gauthier, esto contrasta con lo que suele ocurrir en las sociedades precapitalistas o de mercados no desarrollados, en las cuales existe la tendencia a hacer negocios solo con aquellos en quienes se confía en razón de los lazos de parentesco o amistad. Esta situación “primitiva” es superada, afirma el autor, por la sociedad de mercado, y ello se constituye en una muestra de la superioridad moral de esta última.53 Quienes viven en ella pueden escoger con quiénes se relacionan, tanto para hacer negocios y llevar a cabo sus actividades económicas, como para construir sus relaciones afectivas. En un contexto así, estas últimas tampoco les son impuestas a los agentes como, en cambio, sí les ocurre, nos dice Gauthier, a quienes viven en sociedades precapitalistas o no capitalistas. Para él, confianza y libertad en los negocios, así como liberación de los lazos de la tribu, son las ganancias innegables de la moralidad propia de la sociedad de mercado; ganancias que se traducen en el resultado que produciría la mano invisible: cada uno, persiguiendo su propio interés, aporta al de todos.
The superiority of market society over its predecessors and rivals is manifested in its capacity to overcome this limitation and direct mutual unconcern to mutual benefit. If human interaction is structured by the conditions of perfect competition, then no bond is required among those engaged in it, save those bonds that they freely create as each pursues his own gain. The impersonality of market society, which has been the object of wide criticism and at the root of charges of anomic and alienation in modern life, is instead the basis of the fundamental liberation it affords. Men and women are freed from the need to establish more particular bonds (pp. 101-102).
Llegados a este punto, creo que el lector puede apreciar con más claridad algo que antes ya se mencionó: un preocupante desliz por parte de Gauthier, quien parece haber pasado sin mediaciones desde la asunción de una metáfora, la del mercado perfecto y sus market-selves —tomadas como ficciones necesarias para modelar a la sociedad en tanto que sistema de cooperación, y a los agentes que en ella participan—, a lo que ahora puede ser visto como el elogio de un tipo real-histórico de sociedad, la cual debe ser pensada como el ejemplo por seguir por parte de cualquier otra (actual o futura). A mi entender, no queda claro si, por una parte, estamos hablando en términos de ficciones o metáforas útiles para modelar ciertas realidades a un nivel meramente conceptual y normativo, o si, por la otra, estamos al nivel de hechos verificables. Tampoco creo que quede claro el alcance que finalmente quisiera darle Gauthier a sus metáforas ni, por consiguiente, cómo concebir la relación y las posibles distancias que habría (en el contexto de su discurso) entre lo fáctico y lo modélico. Pues, de un lado, como hemos visto, nuestro autor se defiende en contra de quienes querrían criticarle por tomarse demasiado en serio sus ficciones o metáforas y creer, por lo tanto, que efectivamente así de monstruosos y de egoístas es como somos los seres humanos, y así de insolidarias son las sociedades que de hecho establecemos; esto es, meros market-selves interactuando en meros mercados. Pero, de otro lado, ahora resulta que Gauthier nos dice que el mercado es la mejor expresión de lo que somos y de lo que deberíamos aspirar a ser todos los agentes humanos, pues en él se da, como un hecho y no solo como una idea regulativa, la liberación de los lazos de la tribu, tanto para hacer negocios como para establecer sin coerción nuestras lealtades y afectos personales.
Empero el autor intenta, una vez más, adelantarse a este tipo de críticas y entra a comentar el tema de los peligros que ofrece esta suerte de liberación operada por el mercado en aquel tipo de sociedades en las que no está del todo consolidado el capitalismo; peligros en los que se combinan, según Gauthier, los fallos de ambas formas de sociedad: la que se encuentra en un estadio previo al capitalismo y aquella otra en la que dicho sistema se encuentra más desarrollado. Así, nuestro autor afirma que en los escenarios sociales cuyo capitalismo aún es incipiente, por un lado, suele entorpecerse el cumplimiento de las restricciones morales y políticas que pondrían límites a las injerencias de las lealtades personales o de tribu en los asuntos públicos; y, de otra parte, esta preocupante situación se agrava aún más, ya que a ella se suma la tendencia a que, al mismo tiempo, la vida de los afectos se contamine por causa de la intromisión de intereses meramente económicos. Sin embargo, no ha de perderse de vista que estos resultados adversos solo se dan, según Gauthier, en sociedades que están a mitad de camino de su desarrollo capitalista, no en aquellas otras en donde ya se ha consolidado plenamente el sistema de mercado. Este último tipo de sociedad sigue siendo, a su entender, ejemplar. Allí las restricciones morales no solo son perfectamente compatibles con el no concernimiento mutuo que hay entre los ciudadanos, sino que, además, se hacen necesarias a causa de ese mismo no concernimiento, y dada la estructura de relaciones que se establece entre los agentes que interactúan de este modo. En este tipo de escenarios sociales, la moralidad no tiene un fundamento afectivo, sino que se respeta en razón de la búsqueda del interés individual, esto es, posee una base propiamente racional.
Morality, as a system of rationally required constraints, is possible if the constraints are generated simply by the understanding that they make possible the more effective realization of one’s interests, the greater fulfilment of one’s preferences, whatever one’s interests or preferences may be. One is not then able to escape morality by professing a lack of moral feeling or concern, or a lack of some other particular interest or attitude, because morality assumes not such affective basis (pp. 102-103).
En cuanto a esta idea de un fundamento racional y no afectivo de la moral, Gauthier nuevamente manifiesta hallarle la razón a Kant y, por el contrario, no compartir una posición como la de Hume. No obstante, una vez más pienso que se le podría objetar al autor canadiense que resulta un tanto difícil emparentar a Kant con una defensa del sistema de mercado. Entre otros motivos porque no creo que el filósofo alemán estuviera postulando su teoría moral como aplicable a la sociedad humana modelada en términos de vínculos económicos, los cuales, a los ojos de Kant, tal vez serían vistos como relaciones de mutua instrumentalización. Si, para él, esto último constituye aquello a lo que precisamente habría que poner límites mediante la moral, entonces obtendríamos de Kant una pintura poco conciliable con la apología que hace Gauthier de la sociedad de mercado como moralmente ejemplar. En mi opinión, el filósofo alemán estaba pensando, en franco contraste con los lineamientos de La moral por acuerdo, en términos de un respeto moral que, si bien no obedece a simpatías personales, como correctamente señala Gauthier, tampoco viene determinado por la lógica económica de la mutua instrumentalización. Por lo tanto, no sería acertado atribuirle un carácter moral-kantiano a la persecución de los fines individuales, llevada a cabo por los agentes que no están concernidos por sus congéneres. Al contrario: antes que obedecer a aquello a lo que Gauthier llama “no concernimiento mutuo”, los mandatos morales, tal y como se piensan desde Kant, más bien constituirían los límites que el respeto impone a quienes, persiguiendo sus propios intereses, desatienden los intereses de las demás personas.
Otra objeción que a estas alturas pienso que se hace aún más justificada apuntaría a que Gauthier primero ha atribuido al mercado perfecto una ausencia —por innecesaria e injustificada— de la moral y, sin embargo, ahora resulta que nos dice que esta última solo podría surgir en una sociedad de mercado perfecto, ya que en ella sus miembros, al no estar concernidos los unos por los otros, están unidos por relaciones que no son afectivas, sino meramente racionales. Con lo cual ocurre que cada uno procura su propio interés y, por lo tanto, solo respeta las reglas del juego como el vehículo necesario para el logro de dicho interés. De manera que nos encontramos con la incómoda conclusión de que no queda claro, finalmente, si se está hablando de un mercado perfectamente competitivo como zona libre de moral o si, por el contrario, se está señalando que dicho mercado es el único contexto en el que puede surgir una moral racionalmente justificada. Esta confusión tal vez se deba, insisto, al hecho de que Gauthier parece tomarse demasiado en serio sus modelos del mercado y de sus market-selves; tan en serio que por momentos dejan de ser metáforas o esbozos orientativos y pasan a ser el ‘ejemplo real’ por seguir. Se trata del ejemplo constituido por aquello que, usando una suerte de jerga hegeliana, podría llamarse lo “real-racional”: la realidad ejemplar encarnada en la moderna sociedad de mercado.54 Esta última súbitamente deja de ser el locus de mercados meramente imperfectos, a pesar de ser real-histórica y aunque parezca necesitar restricciones morales, a la vista de los innegables fallos e injusticias —moralmente preocupantes— que se le podrían señalar.
Uno de estos fallos que, por cierto, Gauthier no menciona expresamente, viene dado por las asimetrías de información. Si bien nuestro autor no se refiere a este asunto de manera explícita, es posible que lo tuviera en mente al postular su tesis de la moral como la solución racional a las imperfecciones del mercado. De este modo, si se piensa en una hipotética situación en la cual ya se han solucionado los problemas ocasionados por tales imperfecciones, es de suponerse que, para el filósofo canadiense, el sistema de interacciones económicas entraría a funcionar tal y como lo haría un mercado perfectamente competitivo, lo cual exigiría la erradicación de todo tipo de transacciones forzosas, incluyendo aquellas que se originan en las asimetrías de información. Esto es, situaciones caracterizadas por una desventaja y, con ello, por una pérdida de libertad para quien ‘sabe menos’ frente a quien transa con ella/él ‘sabiendo más’; v. g., tratándose de un agente que compra un producto o un servicio conociendo muy someramente las características de lo que compra frente a quien le vende dicho producto o servicio sabiendo a ciencia cierta qué es eso que le está vendiendo a su cliente. Esta posición de ventaja del vendedor sobre el comprador, a causa de su mayor acopio de información, le permitiría al primero ‘parasitar’ y explotar al segundo, y en ello creo que Gauthier estaría de acuerdo. De allí que seguramente su tesis de la moral como el remedio para las imperfecciones del mercado incluiría la corrección de las asimetrías de información.
Pienso que nuestro autor tampoco objetaría que, a partir de esta tesis suya, se obtuviera así mismo la conclusión de que, si ocurriese que en el mercado se vieran favorecidos los intereses del explotador en contra de quien es objeto de esta particular forma de explotación producida por las asimetrías de información, entonces en dicho mercado ocurriría que algunos agentes no podrían elegir libremente, al carecer de aquello que Gauthier llama preferencias “consideradas”. Pues la falta de cualificación de las preferencias de quien sabe menos sería la causa de que se viese forzado a elegir en contra de sus propios intereses, incluso sin estar consciente de ello. Estaríamos, por lo tanto, ante una relación coercitiva originada en la no cualificación de las preferencias de la parte en desventaja y en ello, repito, nuestro autor seguramente concordaría. No obstante, no estaría muy segura de que Gauthier también estuviese dispuesto a conceder que, si lo anterior demuestra la necesidad de que los agentes tengan preferencias ‘más racionales’, i. e., más cualificadas, con el fin de que se vean libres de una ignorancia que les pondría en desventaja frente a otros agentes, entonces esto demostraría que la racionalidad de las preferencias sí depende, después de todo, de los contenidos de tales preferencias o, mejor, de la cualificación de tales contenidos. Esto último, y tal vez a despecho de lo que anteriormente ha sostenido Gauthier, requeriría el apelar a referentes normativos para juzgar tales preferencias, no bastando por consiguiente con la asepsia valorativa en la que querría instalarse nuestro autor. Es decir, este tendría que reconocer que las preferencias racionales deben cumplir con estándares normativos mucho más exigentes que la mera consistencia lógica que tendría que caracterizar, según los cánones de la teoría de la decisión, a los sistemas de preferencias.
Amén de lo anterior, también se le podría recordar a Gauthier que, si, como algunos autores insisten, muchas de las mencionadas asimetrías de información son insalvables incluso en un mercado teóricamente perfecto —v. g., la asimetría que separa a un paciente de su médico—, esto podría llevar a pensar que, para garantizar relaciones no forzosas dentro del mercado, resultarían insuficientes los mecanismos que el propio mercado genere. Aunque seguramente Gauthier estaría de acuerdo con esto último, tal vez no comparta la idea de que casos como el del médico y su paciente mostrarían la necesidad de que en algunas o muchas situaciones normales de las interacciones humanas, interacciones que también admiten ser vistas desde la óptica económica, un agente no tiene más remedio que confiar en aquel otro agente con el que transa. En este caso concreto, el paciente no tendría otra salida que la de confiar en su médico, puesto que su desconocimiento del servicio que le vende el facultativo resulta prácticamente insalvable. Esto haría caer en la cuenta de la necesidad de otras instituciones adicionales al mercado mismo, instituciones que se generan en diversos campos de interacción, como el político, el legal-judicial, pero también en un ámbito que a lo mejor resulte no encajar en el esquema de Gauthier: las costumbres o la moralidad entendida al modo ‘tradicional’; es decir, definida en aquellos términos que nuestro autor tanto descalifica.
Las mencionadas instituciones, más los ‘vasos comunicantes’ que algunos creen que las unen, garantizarían que las interacciones entre las personas, así como las relaciones entre estas y las propias instituciones —incluyendo también al mercado mismo—, ‘fluyeran’. Ello dado que así se permitiría que unos agentes pudiesen confiar en los otros sin necesidad de estar en permanente alerta frente al peligro de ser explotados, alerta que implicaría un aumento en los costos de transacción, y una constante parálisis de las decisiones individuales que sean económicamente relevantes.55 El punto al que voy es que estas dos observaciones que acaban de hacerse, es decir, 1) la necesidad de referentes normativos que cualifiquen el contenido de las preferencias y 2) la necesidad de instituciones que, como los códigos de las morales ‘tradicionales’ y aquellos que se legitimarían desde discursos de carácter más político e incluso filosófico, se entrelacen con las reglas de juego del mercado y, por lo tanto, no se restrinjan a lo meramente económico y legal. Con esto se apunta de nuevo a las razones para dudar de una tesis fundamental para Gauthier: la del mercado como modelo de lo moral; o la de los agentes económicos como modelos de agencia moral.
En mi opinión, esta objeción no encontraría una respuesta satisfactoria en el texto de Gauthier. No insistiré por ahora más en ella, pues creo que ya el lector se habrá hecho cargo de las dificultades que entraña el proyecto, a mi entender difícil de lograr, de modelar las relaciones entre agentes morales en términos de interacciones entre agentes económicos y, en conexión con ello, el postular al mercado (que, repito, a estas alturas ya no se sabe si se trata del mercado perfecto o si es el mercado real) como modelo de sociedad moralmente ejemplar. A lo cual habría que agregar que todo ello se ha argumentado o elaborado con el fin de proveer a la moralidad de un sustento racional, explicando el origen o la necesidad que se tiene de la primera en tanto que respuesta racional a los fallos del mercado; un mercado que paradójicamente, repito, se supone que provee un modelo ejemplar —y moral— de cooperación social. Visto lo anterior acaso podría intuirse que, tal y como antes se mencionó, detrás de todas estas dificultades que se han mostrado esté, finalmente, el interés que creo que es clave para Gauthier: salvar por encima de todo a su modelo de agente pensado como un yo del mercado; como un Robinson libre y egoísta, cuyos únicos lazos con los demás agentes —también robinsones— son solo los exigidos por la viabilidad del sistema económico de cooperación.
Tal vez por esto último el autor intenta contestar a la objeción que le plantearían quienes pudieran estar preocupados por los efectos moralmente perniciosos que tendría, en quienes viven en sociedades capitalistas, este ethos egoísta, propio del mercado y de sus market-selves. Ante este problema, Gauthier les advierte una vez más a quienes teman estos resultados éticamente indeseables de la socialización para la vida en contextos capitalistas que, por una parte, la pintura de sus homini economici no es tan moralmente tenebrosa como algunos se empeñarían en mostrar. En segundo término, anuncia que él no va adoptar del todo el modelo del homo oeconomicus. Antes bien, dice que posteriormente rechazará buena parte de las características de esta figura y, al final de su libro, incluso le hará los matices necesarios, aportados por su modelo del “individuo liberal”. A diferencia del yo del mercado, este último conserva, anuncia Gauthier, lazos de afecto con sus congéneres, si bien, al mismo tiempo y sin que en ello deba verse una contradicción, seguirá formando parte de una sociedad fundada sobre la base de restricciones morales puramente racionales, i. e., basadas en el autointerés.
A society that frees individuals from the need to develop affective bonds in order to engage in social interaction may encourage its members to conceive themselves as unrelated individual atoms lacking the potential for developing genuinely affective ties. Market man is a maximizer of non-tuistically based utilities; our account, it may seem gives market-man a morality but denies him any other-directed concern. The particular affective ties that we acknowledged at the beginning [of this subsection] may be only the residue of an image of human beings that we have rejected (p. 104; las cursivas son mías).
Esta es la primera ocasión en la que nuestro autor menciona el término tuistic, el cual como veremos, adquirirá gran importancia para lo que resta de la argumentación de Gauthier, y para el que no se me ocurre una traducción adecuada. Por ello, me permitiré utilizar el vocablo “tuista”, inexistente en nuestros diccionarios, pero que creo conserva la idea clave para el filósofo canadiense, pues la palabra original designa lo contrario de aquel tipo de valores en virtud de los cuales tenemos en cuenta a otras personas. También se trata de valores propios de las tradiciones morales prefilosóficas, las cuales, como ha insistido Gauthier, no constituyen una adecuada base para una moral racional o para una fundamentación racional de la moral.
En el siguiente capítulo, me ocuparé de la defensa que hace el autor de su modelo de agente y de sociedad, una vez vistas las fisuras que se le han señalado hasta aquí, sobre todo en lo que se refiere al vacío moral que podría achacarse a dicho modelo. Esta defensa consistirá, como veremos, en la propuesta de una teoría de la justicia con la cual Gauthier busca precisamente dar cuenta de la legitimidad moral de las interacciones entre agentes económicos egoístas. Con esto el filósofo canadiense intentará superar la posible desventaja que podría presentar su “moral por acuerdo” no solo frente a las mencionadas formas tradicionales o “tuistas” de moralidad, sino también tratándose de discursos propiamente filosóficos que igualmente sean “tuistas” y que, por ende, insistan en entender la agencia moral y los vínculos propios de la vida moral como no modelables en términos económicos. Veamos, entonces, de qué manera nuestro autor intenta demostrar que su teoría logra hacer frente a los reclamos provenientes de este tipo de posiciones.
Conclusiones
En el presente capítulo, he procurado brindar una caracterización exhaustiva del homo oeconomicus, partiendo de la exposición realizada por David Gauthier en La moral por acuerdo. Todo esto con miras a demostrar las inconsistencias que genera una visión del ser humano como meramente autointeresado y volcado a la maximización de sus preferencias (utilidad). En un primer momento, presenté algunas de las paradojas, cuando no contradicciones, en las que el propio Gauthier incurre con el ánimo de preservar el ideal de ‘pureza’ conceptual bajo el cual esgrime su modelo de agencia. En este sentido, se evidencia que el agente del filósofo canadiense se concibe como moralmente reducido, en virtud de que su racionalidad solo se basa en el cálculo de la adecuación de medios y fines (razón instrumental). Se trata de una visión reducida, así mismo, en tanto que cimenta la base motivacional del agente en razones que solo buscan satisfacer su propio interés, con lo cual la utilidad se convierte en el fundamento de la moral.
Para la visión autointeresada del ser humano que propone Gauthier, las personas se ven volcadas al espacio público con el propósito de obtener beneficios que, de manera aislada y bajo un actuar guiado únicamente por una racionalidad que contempla tan solo las preferencias del sujeto individualizado e indiferente a la participación de los demás, no podrían obtenerse. De allí que, al menos para esta visión de la agencia, los individuos se vean volcados a interactuar en el plano público, a partir de la institución del mercado para ser más precisos, con el fin de satisfacer las preferencias que se ostentan con antelación a la inmersión en la esfera social. Allí toda posible cooperación se ve supeditada al cálculo instrumental que ve en la alianza una forma de aumentar el propio beneficio; en modo alguno se trata de un interés por el bienestar de los otros, antes bien se presenta el agente modelo como no concernido por sus congéneres.
Dicho de otra manera, Gauthier propone un modelo de agente que establece sus preferencias de forma solipsista, sin que el contacto con los miembros de la sociedad interfiera en la configuración sustantiva de estas. En cierto modo, esta visión termina por prefigurar un modelo de sujeto aislado y solitario, que busca establecer relaciones sociales solo en la medida en que le resulta más provechoso para la satisfacción de sus preferencias individuales. Para Gauthier, tal modelo de agente tiene en ciernes lo que él considera un ideal de libertad seductor para los hombres contemporáneos: un sujeto autárquico del tipo Robinson Crusoe. Ante las críticas de este modelo, Gauthier terminará por señalar que, si bien desea rescatar varios rasgos del agente como homo oeconomicus, lo cierto es que su agente modelo se verá llevado a una corrección que lo acerca, más bien, al “individuo liberal” que el autor intentará presentar como caracterizado por una mayor sensibilidad moral. Tal es la promesa que evaluaremos en los próximos capítulos.
Según la lectura de Gauthier, el mercado ideal, esto es, aquel en el cual no se presentan fallos y, por lo tanto, no hay explotación, resulta ser el espacio en el que los sujetos intervienen con miras a satisfacer sus necesidades y preferencias de manera perfecta. Se trata de un espacio en el cual la moral no resulta necesaria como mecanismo de corrección que limita las propias aspiraciones. Ahora bien, dado que no hay mercados perfectos, sino mercados con fallas donde la brecha entre el beneficio propio y el beneficio de todos tiende a incrementarse, la moral aparece como necesaria en tanto que corrige las interacciones económicas del mercado.
Es importante notar que, con tal estrategia argumentativa, la moral queda reducida a una expresión correctiva de la razón instrumental propia del mercado que, en entre otras cosas, desconoce el papel que juega la afectividad en las consideraciones morales de los agentes que se encuentran en situaciones dilemáticas, donde median lazos de afecto o sentimientos morales. Desde la perspectiva de Gauthier, la acción moral se reduciría a aquella motivada por la consideración del propio beneficio, lo cual no resulta compatible con buena parte de nuestras intuiciones morales que señalan, por ejemplo, como incorrecto e inexcusable el negarse a prestar ayuda a otro en situación de alto riesgo cuando ello no supone un riesgo para la propia situación.
En este punto, es importante recalcar un primer aspecto de la visión reducida del homo oeconomicus, al menos desde la reconstrucción propuesta por Gauthier: el agente es concebido como alguien que se basta a sí mismo para el establecimiento de sus propósitos y accede a tener un trato cooperativo con los otros solo con el fin de procurarse el beneficio resultante del cálculo estratégico. Más allá de ser un sujeto supuestamente ahistórico, Gauthier concibe un agente que se encuentra desligado de toda relación social previa que oriente y prefigure el proceso mismo de establecimiento de preferencias, como la experiencia humana misma manifiesta. Es evidente que Gauthier no está realizando una descripción del agente económico, sino desarrollando una propuesta normativa, la cual, sin embargo, es una visión empobrecida de la realidad de las personas, toda vez que no existen seres plenamente aislados; peor aún, no existen ‘dos momentos en la vida’ de estos: uno presocial y otro social.
En el pensamiento de Gauthier, dado que el mercado, al ser la institución que sirve a la necesidad de mantener la armonía social, aún no se ha gestado de manera perfecta en la realidad, es necesario instituir una serie de normas morales que tendrían como propósito garantizar la no ocurrencia de excesos en los comportamientos egoístas de los seres humanos. Vale la pena destacar que la moral no tendría, entonces, una referencia directa al bienestar del otro; no sería expresión del concernimiento por el prójimo, sino tan solo restricción de la conducta egoísta con miras al propio beneficio.
Según Gauthier, todos los agentes se caracterizan por ser racionales; esto es, por la capacidad de reflexionar y evaluar sus creencias hasta el punto de ser conscientes de ellas, en la medida en que estas se manifiestan verbalmente. De esta forma, surge lo que el autor denomina preferencias consideradas. En este sentido, la moral funciona como un conjunto de normas a las que el agente se adhiere con el fin de garantizar el disfrute de dicha institución; a la par que, como ideal regulativo que tiende a su concreción, el mercado mismo se ve perfeccionado a medida que los agentes interiorizan y acatan las normas sin necesidad de apelar a sanción alguna.
Sin embargo, en su defensa del mercado como instancia que permite la inclusión formal mas no material de la moral, Gauthier incurre en una paradoja: si aquel deseaba promulgar una visión ahistórica de la moral, su defensa del mercado como institución social apetecible para cualquier cultura, tiempo y sociedad, termina por ir en contravía con dicha pretensión conceptual. En otras palabras, Gauthier incurre en una aparente contradicción cuando afirma que una institución cuya emergencia se encuentra históricamente situada es el mayor logro y propicia el mayor bienestar para cualquier cultura y sociedad, con independencia del contexto histórico en el que se encuentra. Con lo anterior, su defensa de la superioridad moral de la institución del mercado introduciría conceptualmente ciertas ideas que ya no serían formales, sino materiales: comprometen la teoría con cierta idea de sociedad que sería preferible a cualquier otra; lo cual parece, más que una consecuencia necesaria de la exposición, un compromiso ideológico que no está suficientemente sustentado.
No obstante, este no es el único inconveniente que presenta la visión de la agencia expuesta por Gauthier. De hecho, la postura de aquel ostenta dificultades en la medida en que la evaluación de las preferencias solo se da en términos de hacerlas cognoscibles al agente mediante su verbalización, dejando de lado criterios externos o normativos que pudiesen cuestionar o avalar el contenido de la preferencia como tal. Nuestro autor, a pesar de querer mantener cierto estatus normativo para este tipo de preferencias, termina por incurrir en una contradicción: al final de su argumentación, queda claro que el único criterio claro para establecer la racionalidad de las preferencias es su mera expresión.
Por último, aunque Gauthier estima que en el mercado perfecto no cabría explotación y, por lo tanto, no sería necesaria la moral, el autor deja de lado, en el marco de sus consideraciones, una diferencia que el mercado perfecto no puede resolver de manera previa al juego del intercambio, a saber: las asimetrías de información. Estas se transforman en un empobrecimiento de la libertad de aquel que ‘sabe menos’ al entrar en actividades de intercambio con el que ‘sabe más’. Se trata de la ventaja típica, por ejemplo, del vendedor sobre el comprador que le permitiría parasitar la situación para aprovechar su ventaja y generar prácticas de injusticia y explotación, debido a la imposibilidad del comprador de una preferencia considerada, ya que, debido a la falta de información, puede terminar eligiendo cosas que no redundan en su propio beneficio.