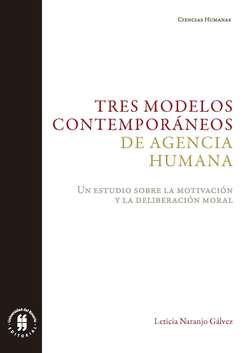Читать книгу Tres modelos contemporáneos de agencia humana - Leticia Elena Naranjo Gálvez - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Notas
Оглавление1 Ver en Rawls: los conceptos de lo “racional” y lo “razonable”, especialmente en los parágrafos 63 y 64 de Teoría de la justicia, así como su idea de la relación entre la justicia y la moderna teoría de la elección racional, en los capítulos 2 y 3 de Justicia como equidad, y en el parágrafo 1 de la conferencia II del Liberalismo político. En este último (p. 69) se refiere de modo específico, y de manera crítica, al intento de Gauthier de deducir lo razonable a partir de lo racional: “[...] no es posible pensar en derivar lo razonable de lo racional. En la historia del pensamiento moral algunos lo han intentado”. Con relación a este tema rawlsiano, cf. también: Freeman (2007a), Pogge (2007), Scanlon (2003) y Larmore (2003).
2 Esta tesis (ya lo habrá advertido el lector) en principio sería compartida por Rawls, a pesar de la distancia crítica que intenta asumir Gauthier frente a este. Como es sabido, el autor de Liberalismo político también centra su idea de la justicia en la imparcialidad o equidad (fairness) y en la no instrumentalización de los agentes que suscriben su versión, también contractualista, del pacto social. Hasta aquí, por lo tanto, pareciera que la diferencia entre ambos autores reside en que el canadiense insiste en una noción estrictamente maximizadora de la racionalidad que caracterizaría a los agentes que suscriben el contrato; diferencia que, sin embargo y como iremos viendo, traerá consecuencias de la mayor importancia. Adicionalmente, Gauthier es enfático al negar que haya, por parte suya, un interés en la equidad, y menos aún, en la igualdad (1986, pp. 217 y ss.).
3 Cf. Gauthier (1986, pp. 2, 55 y ss.).
4 Gauthier (1986, p. 5). En lo que sigue de estos tres primeros capítulos, a menos que anuncie lo contrario, todas las citas y referencias que haga dentro del texto se tomarán de Morals by Agreement. Anotaré al final de cada cita únicamente el número de página, sin hacer referencia al año de publicación de dicha obra (1986).
5 Ver la crítica de Gauthier a Harsanyi (Gauthier, pp. 3-6, 8, 24, 38, 44, 69-70, 75, 79, 85, 126-127, 146, 149-150, 199-200, 235, 238-245); y ver Harsanyi (1982, 1983 y 1985).
6 En esta oposición entre moral filosófica y moral popular, Gauthier coincide con los utilitaristas contemporáneos, como el mismo Harsanyi o como J. J. C. Smart, si bien creo que uno tendría que concederle a Harsanyi que este, a diferencia de Gauthier y de Smart, sí le reconoce —aunque tal vez muy a su manera— un lugar importante a la moral tradicional. Ver Harsanyi (1982) y Smart (1988).
7 Este señalamiento puede hacérsele, según Robert Goodin (1993), no solo a Gauthier, sino, en general, a todos aquellos que se inscriben dentro de la tradición del contrato social e, incluso, a algunos utilitaristas, como Harsanyi.
8 Me refiero a este aspecto histórico nuestro previendo críticas como las que podría hacerme una autora como Agnes Heller, para quien la imparcialidad y la igualdad ante la ley no siempre ni en todos los contextos han sido la base de los códigos morales. Ver Heller (1990).
9 Ver las definiciones de racionalidad estratégica y de racionalidad paramétrica en: Resnik (1998).
10 Esto sería así, repito, tanto en situaciones donde se imponga el uso de una racionalidad meramente paramétrica como en aquellas otras en las que se requiera acudir a una de tipo estratégico.
11 Ver Rawls, parágrafo 63 de Teoría de la justicia. Como podrá verse a partir del capítulo cuarto, habría una distancia aún más llamativa entre la “persona” a la que se refiere Gauthier y los tipos de agentes a los que, respectivamente, autores como H. Frankfurt y C. Taylor llaman “persona”.
12 Cf. Hobbes (capítulo XVIII de la segunda parte del Leviatán).
13 Sobre el clásico tema de los fallos o imperfecciones del mercado y las características que habría que atribuirle a un mercado al que, por el contrario, se lo pudiera pensar como perfectamente competitivo, ver Bator (1958, pp. 351-379).
14 Ver, por ejemplo, las referencias a la “mano invisible”, en la Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones (1982, pp. 17 y 402), de A. Smith. Sobre la noción de mercado perfectamente competitivo y su relación con la idea de la mano invisible que parece guiarle, se volverá más adelante.
15 Cf. parágrafo 26 de Teoría de la justicia. Sobre los principios del maximin versus minimax, ver Resnik (1998, pp. 56-69).
16 Ver Brandom (2001) y Ripstein (2001). También resultan muy esclarecedoras las críticas que, señalando problemas bastante cercanos a los que indican estos dos autores, pueden hallarse en algunos textos de Wellmer (1988), Putnam (2002) y Taylor (1985d, 1997, introducción).
17 Esto mismo se aprecia en algunos autores utilitaristas contemporáneos que, como Smart (1988) y Harsanyi (1982, 1983 y 1985), aplican de manera renovada los intentos de sus antecesores, los utilitaristas clásicos, por dar cuenta de la moral a partir de claves mecanicistas. Otro tanto puede atribuírsele al intento de los expositores más visibles del emotivismo contemporáneo, Mackie (1990) y Stevenson (1984). En el quinto capítulo se verá la crítica de C. Taylor a este intento reduccionista que, según él, es propio de posturas como el utilitarismo, pero también de algunos programas de investigación de las ciencias humanas a partir del siglo XX, v. g., el conductismo psicológico, que intentan trasplantar el modelo explicativo de las ciencias ‘duras’ a los discursos acerca del hombre. Este intento requiere, como pieza fundamental, la transformación del lenguaje cotidiano que se utiliza para hablar de los eventos humanos, con el fin de que dicho lenguaje sea ‘neutro’ al referirse a tales ‘hechos’, para lo cual tendría que ser un lenguaje ‘purgado’ de términos valorativamente cargados.
18 Dicha estrategia reduccionista, que señalan, repito, cada uno a su manera y desde distintos ángulos, autores como Brandom y Ripstein para el caso de Gauthier (y, en general, tratándose de algunos programas filosóficos del siglo XX, tales como el positivismo lógico), también ha sido objeto de análisis, como antes lo comento en un pie de página, por pensadores provenientes de diversas escuelas, v. g., Taylor (1985d, introducción, pp. 1-12), Putnam (2002), MacIntyre (1987) y Wellmer (1988). Entre otras facetas de la cuestión, estos autores muestran algunos de los resultados que traería el hecho de que una importante corriente de la tradición filosófica moderna y contemporánea aplique esta solución reduccionista no solo a temas morales y políticos, sino también a ciertos desarrollos de las ciencias sociales.
19 Cf. Ovejero (1994a, 1994b).
20 Cf. Sen (1992).
21 Cf. Davidson (2001).
22 En este aparte se dará cuenta de la versión que presenta Gauthier de la teoría de la elección racional, a saber, aquella que algunos comentaristas llamarían “normativa”, la cual estaría interesada en el aspecto teórico y formal de las elecciones que llevarían a cabo agentes ideales. Esto contrasta con otros desarrollos de la teoría, los cuales podrían caracterizarse como más ‘descriptivos’, puesto que se centran en el estudio de las elecciones llevadas a cabo por agentes reales, con el fin de incorporar este conocimiento a una teoría que también tenga valor prescriptivo. Esta diferencia no tiene que ser asumida de modo tajante, si bien, como en breve se verá, en el caso específico de Gauthier parece ser tomada bastante en serio. Cf. Resnik (1998).
23 Gauthier (pp. 22 y ss.). Sobre la noción de “preferencia revelada”, cf. Resnik (1998), así como la crítica de Sen (1992).
24 Para una crítica al conductismo lógico, ver el ejemplo clásico de la réplica de J. Fodor (1985) a G. Ryle (2002). Como puede apreciarse en dicha réplica, la idea de Ryle de que la psicología debería referirse únicamente a conductas observables resulta muy cercana a ciertas posturas propias de la contemporánea filosofía de la mente, las cuales, a su vez, hunden sus raíces en la tradición heredada del programa positivista —v. g., el eliminacionismo, el programa reduccionista de eliminar los términos psicológicos, o la propuesta de ‘traducirlos’ a términos que designen eventos neuronales—. Creo que dichas propuestas admiten ser vistas como parte de una estrategia reduccionista más general, que incluye de manera importante la consigna de ‘purgar’ el lenguaje de las así llamadas ‘ciencias especiales’ (v. g., la psicología, la sociología), con el fin de que estas solo utilicen términos observacionales proporcionados por las ‘ciencias básicas’ (v. g., la física, la química, la neurociencia). Aquí puede advertirse otro de los parentescos que pienso que puede atribuirse a la idea de Gauthier y de otros autores de que la moral, como antes se señaló, pueda ser explicada en términos que designen realidades a las que se considera más ‘básicas’ que ella misma, y de las cuales ella solo es un epifenómeno.
25 Es decir, en tanto cumplan con principios formales, tales como el de transitividad, principios que han sido expuestos y desarrollados en los textos clásicos de teoría de la decisión, como los de Von Neumann y Morgenstern (1953) y Luce y Raiffa (1958).
26 Ver, por ejemplo, las críticas de autores como Rescher (1993), Sen (1992) y Nozick (1995).
27 En consonancia con la advertencia que he hecho en un pie de página anterior, habría que señalar una característica muy importante de la noción de ‘racionalidad’: esta no solo ofrece un aspecto descriptivo —v. g., explicar la ‘lógica’ de un mecanismo, de un modo de operar, de una acción, de una institución, de un sistema de incentivos, o de un esquema deliberativo—. También se trata de una noción que admite que se la asuma con un interés normativo y valorativo, usándose el apelativo ‘racional’ para elogiar o calificar positivamente a los agentes, a sus decisiones, a las instituciones y diversas formas de praxis social. Ver al respecto: Wellmer (1988) y Broncano (1988).
28 Sobre este ‘largo etcétera’, creo que resulta muy ilustrativa la crítica de Ripstein (2001) a la extensa lista de condiciones que cualificarían racionalmente una preferencia para que merezca el título de “considerada”. Esta estrategia de introducir algunas de estas condiciones, concretamente aquellas que se refieren a la cualificación epistemológica de las preferencias, la encontramos no solo en Gauthier, sino también en autores como Harsanyi. A propósito de este último, Sen y Williams (1982) advierten en dicha estrategia una suerte de maniobra de “idealización” llevada a cabo tanto por parte del utilitarismo como, en general, por parte de filosofías que —v. g., la de Gauthier, para el caso que nos ocupa— suscriben el paradigma de la agencia y de la racionalidad humanas entendidas como exclusivamente maximizadoras.
29 Tratado de la naturaleza humana, libro II, parte 3, sección iii, § 416. Traducción de Félix Duque.
30 Como veremos en breve, este asunto es el que parece preocupar más a autores que, como Brandom (2001), echan en falta el aspecto normativo en la propuesta de Gauthier.
31 El lector ya habrá advertido una clara influencia humeana no solo en esta respuesta puntual de Gauthier, sino también en muchos apartes de su argumentación, aunque, como se verá, la posición del autor canadiense no siempre concuerda con la del filósofo escocés.
32 Como de algún modo se anunció en un pie de página anterior, Harsanyi (1982, 1985) se ve enfrentado al mismo problema y su estrategia de solución es bastante parecida a la que aquí propone Gauthier: se busca dotar de un peso normativo a un subgrupo especial de preferencias, pero se evita identificar dicho subgrupo con referentes normativos que no pertenezcan a la clase genérica de las preferencias. Esto es, se evita hablar de normas y valores a los que se apele cuando se evalúen las preferencias, y cuya naturaleza sea distinta o signifique un plus frente a lo que podríamos llamar la ‘clase natural’ de las preferencias.