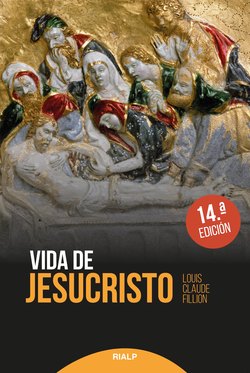Читать книгу Vida de Jesucristo - Louis Claude Fillion - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO V
PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO DE JERUSALÉN Y PURIFICACIÓN DE MARÍA
«Mías son las primicias», había dicho el Señor[1]. Así, según el texto de la ley, «todo primogénito[2] entre los hijos de Israel, lo mismo de hombres que de animales», debía serle consagrado. Los primogénitos de los ani- males eran ofrecidos en sacrificio o rescatados, según su naturaleza. Los primogénitos del pueblo teocrático habían sido destinados primeramente a ejercer las funciones sacerdotales; pero más tarde, cuando Dios confió el servicio del culto únicamente a la tribu de Leví, decidió que esta exen- ción fuese compensada por el pago de cinco siclos[3], que se destinaban al tesoro de los sacerdotes[4].
En tiempo de Jesús continuaba esta ley en pleno vigor, pues se la tenía por necesaria para mantener los derechos de Dios sobre su pueblo, aunque la casuística de los rabinos no se había olvidado de reglamentar minuciosamente, según su costumbre, todos los detalles. El rescate no debía efectuarse antes de los treinta y un días —es decir, transcurrido un mes— después del nacimiento. Si el niño moría en este intervalo, quedaba ya suprimida la obligación de pagar los cinco siclos. No era necesario llevar a Jerusalén al recién nacido y presentarlo en el Templo; bastaba que el padre pagase el impuesto sagrado a un sacerdote de su distrito. Cuando el primogénito tenía alguna de aquellas deformidades que inhabilitan para el sacerdocio —si era ciego, cojo, disforme de cara, etcétera[5]—, cesaba igualmente la obligación del rescate.
En virtud de otra ley, acerca de la cual da el Levítico minuciosos detalles[6], cuarenta u ochenta días después del alumbramiento, según se tratase de hijo o de hija[7], estaban obligadas las madres hebreas a presentarse en el Templo de Jerusalén para ser purificadas de la impureza legal que habían contraído. Pero era permitido retrasar el viaje si para ello había razones atendibles; por ejemplo: si la mujer que acababa de ser madre tenía que ir en breve plazo a la ciudad santa para celebrar alguna de las grandes fiestas religiosas. Más aún, no estaba la madre obligada a presentarse en persona en el santuario si moraba lejos de Jerusalén. Podía entonces ser reemplazada por una persona amiga que en nombre de ella ofreciese los sacrificios exigidos por la ley[8]. Sin embargo, las madres israelitas solían poner gran empeño en cumplir íntegramente la ley, y natural era que aprovechasen esta coyuntura para llevar consigo a su primogénito, cuyo rescate asociaban a la ceremonia de su purificación.
Según lo hicieron notar los Padres[9], estos dos preceptos humillantes no obligaban en realidad ni a Jesús ni a María. Como Dios, era Jesús infinitamente superior a la ley, y no tenía mayor obligación de pagar este impuesto que aquel otro del Santuario, del que un día se declarará exento[10]. En cuanto a su madre, habíale dado a luz fuera de todas las condiciones previstas por el legislador, y aun conforme a la letra del código mosaico, la purísima Virgen no tenía por qué someterse a la purificación. Pero la obediencia y humildad fueron siempre virtudes características de Nuestro Señor y de su Madre. Jesús, «nacido de una mujer», había al mismo tiempo «nacido bajo la ley», según la hermosa expresión de San Pablo[11], y se había encarnado precisamente para libertar por su obediencia «a los que estaban bajo la ley»[12]. ¿No convenía, pues, que desde el principio de su vida humana «cumpliese toda justicia»?[13]. Y en punto a perfección, semejantes a sus disposiciones eran las de María.
Cuarenta días después del nacimiento, María y José llevaron, pues, al Divino Niño a Jerusalén para cumplir allí las prescripciones rituales. Desde Belén se podía ir y regresar holgadamente en una sola jornada. El escritor sagrado pasa casi enteramente en silencio la doble ceremonia que se celebró en el Templo, primero para María y luego para el Niño Jesús. Los escritores rabínicos nos permiten contemplar hasta cierto punto su breve narración. La purificación levítica de las madres tenía lugar por la mañana, después del rito de la incensación y de la ofrenda del sacrificio perpetuo. Después de haber penetrado en el atrio llamado de las Mujeres, colocábanse en la grada más elevada de la escalinata que conducía desde este atrio al de Israel, muy cerca de la majestuosa puerta que llevaba el nombre de Nicanor[14]. Suponen algunos autores que el sacerdote de servicio las rociaba con agua lustral y recitaba sobre ellas oraciones especiales. Pero la parte principal del rito consistía en la oblación de dos sacrificios[15]. El primero llevaba el nombre técnico de «sacrificio por el pecado», es decir, de sacrificio expiatorio; una tórtola o un pichón constituían su materia. El segundo era un holocausto, y la víctima exigida por la ley era: para los ricos, un cordero de un año; para los pobres, una tórtola o un pichón. Del lenguaje de San Lucas se deduce[16] que María ofreció el sacrificio de los pobres, el qorban ani, como lo llaman los rabinos. Compró José dos tórtolas o dos pichones, bien fuese al administrador que, en nombre de los sacerdotes, y a un precio por lo común muy elevado, vendía los diversos animales destinados al sacrificio, bien fuese a alguno de aquellos ávidos mercaderes cuyas jaulas veremos un día volcadas por el Salvador[17]. El oficiante cortó el cuello del ave escogida como víctima de expiación, pero sin separarlo del cuerpo, y derramó su sangre al pie del altar; la carne fue reservada para los sacerdotes de servicio, que debían consumirla dentro del recinto sagrado. El ave que había servido de holocausto fue quemada íntegramente sobre las brasas del altar de bronce.
Exteriormente la ceremonia de la presentación[18] o del rescate del Niño Jesús fue mucho más sencilla, pues parece que no tenía otro rito que el pago de los cinco siclos. ¿Pero qué decir de los sentimientos íntimos de Jesús en aquella primera visita que hacía a su Templo? San Pablo expresó en términos admirables, tomados del Salmo 39[19], los sentimientos que llenaron el alma del Verbo divino en el primer instante de su encarnación: «Dice Cristo, al entrar en el mundo: (Dios mío) no quisiste sacrificio ni ofrenda, mas me formaste un cuerpo; no aceptaste holocaustos ni sacrificios por el pecado. Entonces dije: Heme aquí...; vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad»[20]. En el momento de su presentación renovó Jesús esta ofrenda de todo su ser, entregándose sin reserva a su Padre, para sustituir las víctimas sangrientas y groseras que su sacrificio en el Calvario iba a hacer inútiles y suprimir por completo. Como alguien ha dicho, este sacrificio matutino que ahora generosamente ofrece, es presagio cierto del sacrificio de la tarde, y no cesará de ofrecerlo hasta que lo haya consumado en la cruz. ¡Con qué corazón no entregó también María a Dios el fruto de su virginal seno para que Dios hiciese íntegramente en Él y en ella su voluntad! Bien pronto sabrá que su oblación ha sido aceptada y que ella también será en cierta manera inmolada como suave víctima al propio tiempo que su Hijo.
Se ha observado reiteradamente, siguiendo a San Ambrosio[21], que cada una de las humillaciones del Niño Jesús fue seguida casi siempre, a manera de compensación providencial, de una aureola de gloria momentánea, como si, aun en sus misterios de anonadamiento, su Padre celestial hubiese querido testimoniarle su amor con favores especiales. Nace en un establo; pero los espíritus celestiales celebran con alegres cánticos los beneficios que trae a la tierra. Es circuncidado como un pecador; pero recibe entonces «un nombre que es sobre todo nombre»[22]. Ahora se le rescata como a otro cualquiera israelita, y su madre ofrece por Él el sacrificio de los pobres; pero el cielo suscita dos nuevos testigos: el anciano Simeón y Ana la profetisa, para que le rindan piadosos homenajes.
Del primero de ellos traza San Lucas en unas cuantas palabras el mejor elogio que se podía hacer de un hijo de Abraham. «Había entonces en Jerusalén —dice[23]— un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y temeroso de Dios; esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era en él.» Reuníanse, pues, en el alma de Simeón la justicia, que aquí equivale a la observancia escrupulosa y sobrenatural de la ley; el temor de Dios, acompañado de amor ferviente y una fe inquebrantable, que, sin desalentarse por la tristeza de los tiempos, traía sin cesar a la memoria las promesas divinas y avivaba de continuo en su alma la esperanza de la «consolación de Israel». Esta última expresión, a pesar de su forma abstracta, es otro nombre delicadamente escogido para significar al Mesías y sus múltiples bendiciones. Gimiendo bajo el odioso cetro del idumeo Herodes y bajo el pesado yugo de los romanos, el pueblo teocrático tenía necesidad, como en las épocas más gloriosas de su historia, de un consolador que enjugase y secase sus lágrimas amarguísimas. Los antiguos profetas habían anunciado la venida de este menahhem[24], de quien hablan también repetidamente los Targums y el Talmud. ¡Qué alegrías tan celestiales, qué dicha tan santa no había de traer a la tierra, y muy especialmente a Israel! Isaías[25] le atribuye estos dulces sentimientos: «El Señor me ha enviado... para consolar a todos los afligidos; para traer y poner a los afligidos de Sión diadema en vez de ceniza, óleo de gozo en lugar de duelo, manto de fiesta en lugar de espíritu abatido.»
De tal manera habían agradado al Espíritu Santo las raras virtudes de Simeón, que lo habían avecindado, por decirlo así, en su hermosa alma de modo permanente. Se ha tratado de saber más en concreto quién era este piadoso habitante de Jerusalén, y se le ha identificado ora con uno, ora con otro de los varios personajes judíos de la misma época que como él llevaban el nombre de Simeón. Así, unas veces se le ha tomado por el rabino Simeón, hijo del célebre Hillel y padre del no menos ilustre Gamaliel, que habría sido presidente del sanedrín judío el año 13 de nuestra Era, y otras por un sumo sacerdote de entonces[26]. Pero estas hipótesis no tienen ningún fundamento; sin contar que el evangelista no habría designado a tales dignatarios con las palabras «un hombre, este hombre». No indica en términos precisos la edad de Simeón; pero del conjunto de la narración se colige con bastante claridad que, aunque había llegado a la vejez, no era el anciano decrépito que nos describe la literatura apócrifa[27].
En contestación a los ardientes votos de Simeón y a sus reiteradas oraciones por el pronto advenimiento del Mesías, habíale revelado el Espíritu Santo, en una de esas comunicaciones íntimas que suelen acompañar a su morada habitual en ciertas almas, que «no vería la muerte antes de que hubiese visto al Cristo del Señor»[28]. He aquí que va a cumplirse la divina promesa. Habiendo ido aquel día al Templo en virtud de especial inspiración, se encontró con María y José en el momento en que penetraban en el sagrado recinto, y al dirigir la vista hacia aquel grupo bendito, comprendió, iluminado por lumbre de lo alto, que el Niño que descansaba en los brazos de la joven madre era el Redentor de Israel. Y tomándole suave y piadosamente en sus brazos, lo apretó contra su corazón y exclamó en profético transporte:
Ahora, Señor, dejas partir a tu siervo
En paz, según tu palabra;
Porque han visto mis ojos tu salud,
La cual has aparejado a la faz de todos los pueblos:
Lumbre para iluminar a las naciones,
Y para gloria de Israel, tu pueblo.
Sublime cántico que forma, con el Benedictus de Zacarías y el Magnificat de María y el Gloria in excelsis de los ángeles, el cuarto de los himnos de la Encarnación, que solamente San Lucas nos ha conservado. Profecía, al mismo tiempo que poema, el Nunc dimittis es digno de admiración por su «noble belleza», por su «singular dulzura», por su «suavísima solemnidad», por la intensidad de los sentimientos que expresa y por su «rica concisión». Es una verdadera joya lírica. Divídese en tres cortas estrofas, de dos miembros cada una. La primera contiene la acción de gracias a Dios; la segunda expresa el motivo de la gratitud; la tercera indica el oficio que Jesús estaba llamado a cumplir como Mesías. Cada palabra tiene su valor propio. En la misma estrofa es de notar el nunc muy acentuado del principio y el dulce in pace del final. Nunc, «ahora» ya puede morir Simeón, y morirá in pace, «en paz», sin pena, porque se han cumplido todos sus deseos, pues ha contemplado con sus ojos extasiados al que tantos reyes y profetas ardientemente habían deseado ver, sin llegar a conseguir esta ventura. Como el patriarca Jacob, cuando recobró a su amadísimo hijo José, siente colmada su alegría. También es para notarse la elegancia del verbo griego que corresponde al latino dimittis, que indica la libertad de un prisionero, el relevo de un centinela, en todo caso una feliz liberación.
Después de haber mencionado en la segunda estrofa, conforme a los antiguos vaticinios, la salvación que el Mesías traía al mundo entero, indica Simeón, en la tercera estrofa, que no se efectuará la redención de igual manera para todos los hombres. En efecto, desde el punto de vista religioso, el linaje humano se dividía entonces en dos categorías muy distintas: el pueblo teocrático y los gentiles. A cada una de estas categorías ofrecerá el Cristo sus favores y gracias en forma conveniente, acomodada a las promesas hechas a la primera y a las necesidades de la segunda. Para los paganos, sumidos en tinieblas morales, será espléndida luz que iluminará sus inteligencias y sus corazones[29]; a los judíos, sus hermanos según la carne, entre quienes vivirá y trabajará, les procurará una gloria de orden superior.
No podía Simeón expresarse mejor. Con aquel Niño en sus brazos estaba en cierto modo sobre la elevada montaña de la visión profética, y contemplaba los brillantes rayos del sol que se levantaba a lo lejos sobre las islas de los gentiles y concentraba luego todo su resplandor sobre su propio país y sobre su propio pueblo, a quien tanto amaba. El horizonte del Nunc dimitis es, pues, sensiblemente más vasto que el del Benedictus y el del Magnificat, pues no considera solamente el oficio del Mesías en relación con Israel, sino también en relación con todo el género humano.
Oyendo aquellas palabras proféticas, María y José quedaron sobrecogidos de admiración. No es que les enseñasen nada nuevo, pues, aun no sabiendo todas las cosas respecto a Jesús, conocían incomparablemente mejor que Simeón lo que a Él se refería. Pero no podían asistir sin admiración a las manifestaciones milagrosas que Dios iba asociando a cada uno de los misterios de la Santa Infancia. ¿Cómo no quedar sorprendidos al ver que aquel anciano, desconocido para ellos, describía tan exactamente, a la luz del Espíritu de Dios, el glorioso porvenir de su Jesús?
Porvenir glorioso, pero no exento de pruebas y dolores, como añadió Simeón tras breve pausa. Acabado su cántico, «bendijo» a María y a José, continúa el texto sagrado. Esta expresión significa aquí, en sentido amplio, que los proclamó bienaventurados, que los felicitó por tener relaciones tan estrechas con un Niño llamado a tan gloriosos destinos. Después, de repente, por nueva revelación del cielo, ve ensombrecerse por densas y amenazadoras nubes la luz que acababa de celebrar. Con el Niño todavía en sus brazos, se vuelve a María y, ahora con acento de profundo dolor, prosigue:
He aquí que este Niño es puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel. Y por señal que suscitará contradicción,
—Y a ti misma una espada te traspasará el alma—,
Para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones.
Casi todo es trágico en este lenguaje lleno de emoción, entrecortado, que tanto contrasta con las palabras del cántico. El ministerio de Cristo pasa rápidamente ante los ojos de Simeón, que ve con angustia soberana la negra ingratitud de Israel hacia el Libertador que era para él prenda de inmensa felicidad. Es la primera vez que en el Evangelio se alude a los padecimientos del Mesías; ¡pero cuán a menudo oiremos más tarde resonar esta misma nota! Frente a Él su pueblo privilegiado se dividirá en dos bandos diametralmente opuestos: el de los amigos y el los enemigos. Los primeros le reconocerán como Mesías y dócilmente se agruparán bajo sus órdenes; los otros rehusarán creer en Él y obedecer a su santa ley. Quien, según la voluntad de Dios y sus propios ardentísimos deseos, debía salvar en primer término a los judíos, será para muchos de ellos causa indirecta e involuntaria de caída y de ruina espiritual. De esta suerte vendrá a ser, por desventura, «señal de contradicción»[30]. Ya Isaías había predicho este doble aspecto del porvenir del Mesías[31]: «Él será un santuario; pero será también piedra de tropiezo, peña de escándalo para las dos casas de Israel, lazo y trampa para los moradores de Israel. Tropezarán muchos de entre ellos; caerán y se quebrantarán; serán enlazados y presos.» El mismo Jesús confesará más tarde que su venida a este mundo había de producir una selección, una separación entre buenos y malos, puesto que la neutralidad respecto de Él es imposible[32]. Tal será el resultado del «escándalo de la cruz»[33], que pondrá de manifiesto los secretos más recónditos de los corazones.
Abramos el Evangelio, sobre todo el de San Juan, donde más a fondo se descubre el misterio de Jesucristo; no hay mejor comentario a las palabras de Simeón. Escuchemos al pueblo que murmura. Decían unos: «Es un hombre de bien; otros: ¿Es que el Cristo ha de venir de Galilea?... Hubo acerca de esto gran discusión... Es un poseso, decían unos; es un loco, ¡para qué seguir escuchándole! Mas otros replicaban: No son las palabras que Él dice palabras de un poseso». ¿Pero no era ya blanco de contradicción a los pocos días de su nacimiento? Fue ocasión de ruina para Herodes, y causa de resurrección para los pastores, para los Magos y para las almas fieles. La lucha ha continuado sin tregua ni descanso en el transcurso de los siglos, conforme al vaticinio de Simeón[34]; prosigue en nuestros días con más violencia que nunca, y durará hasta el fin de los siglos.
Forzoso era que María quedase comprendida en los acontecimientos predichos a Jesús. A la pasión del Hijo corresponderá la «compasión» de la Madre, cuya alma será traspasada sin piedad hasta sus más profundos repliegues por una espada cruelísima[35]. Más de una vez debió de recordar María aquella terrible predicción —por ejemplo: en la huida a Egipto; algo más tarde, cuando la desaparición de Jesús por tres días; más adelante aún, cuando comprendió que la vida de su Hijo estaba amena- zada por crueles enemigos, cuyo odio aumentaba cada día—. Pero sobre todo en el Calvario atravesará su alma la espada del dolor cuando ella, de pie cerca de la cruz, presencie la cruel agonía de la Víctima Divina.
Cujus animan gementem,
Contristatam et dolentem,
Pertransivit gladius[36].
Cuya alma que gemía,
triste y dolorida,
atravesó una lanza.
Resonaban aún los ecos de la voz de Simeón cuando se unió al grupo bendito otra persona, recomendable también por sus virtudes y su fe, guiada igualmente por una revelación del Espíritu de Dios. De ella traza el evangelista un interesante bosquejo. Era Ana, hija de Phanuel, que pertenecía a la tribu de Aser. Su santidad le había merecido el don de profecía. Anciana entonces de ochenta y cuatro años, había tenido el dolor de perder a su marido después de sólo siete años de matrimonio. Verdadera viuda, según la definición de San Pablo[37], no había buscado su consuelo más que en el servicio de Dios. Así, al modo de las almas piadosas, entregábase a frecuentes ayunos e incensantes oraciones, que prolongaba hasta bien entrada la noche. Pasaba parte considerable de cada día en los atrios del Templo[38], asistiendo a los oficios y otras ceremonias del culto divino. Cuál fuese el objeto principal de sus plegarias se adivina sin esfuerzo. Clamaba fervorosamente por la «redención de Israel»[39]. Como Simeón, al reconocer al Cristo en el Hijo de María, comenzó a glorificar al Señor, y desde entonces, siempre que la ocasión se ofrecía, tenía por gran ventura el hablar de Jesús a todos los que compartían su fe, sus esperanzas y su amor.
[1] El equivalente de esta expresión aparece en variadísimas formas en los cuatro últimos libros del Pentateuco, y a menudo también en otras partes del A. T.
[2] Lev 13, 2. A la letra: «Todo ser masculino que abre el seno de su madre.»
[3] Recordemos que el siclo era una pieza de plata que valía 3,89 monedas de oro.
[4] Nm 3, 12; 7, 14-18, 15-17. Colígese de varios de estos pasajes que al reservarse el Señor los primogénitos de Israel, había querido también grabar en los hebreos el recuerdo de la salida de Egipto, en la que no consintió el faraón sino después de la décima plaga (la muerte de todos los primogénitos de los egipcios).
[5] Lev 21, 11-23.
[6] Lev 12, 1-8.
[7] Los rabinos habían añadido un día más en cada caso, a fin de estar bien seguros de haberse cumplido el plazo fijado por el legislador.
[8] Tratado Schekalim, 5, b.
[9] En particular SAN HILARIO, Hom. 18, in Evang.
[10] Mt 17, 26.
[11] Gal 4, 4.
[12] Ibid., 5. Cfr. Fil 2, 7; Hb 2, 17.
[13] Mt 3, 15.
[14] Nicanor fue un general asirio muy hostil a los judíos. Después de haberlo vencido y muerto en gloriosa batalla, Judas Macabeo hizo colgar su cabeza y sus manos en este sitio del Templo, a guisa de trofeo. Cfr. 2 Mac 15, 25-35.
[15] Lev 12, 6-8.
[16] Lc 2, 24; «para ofrecer un par de tórtolas o de pichones».
[17] Mt 21, 12; Jn 2, 13-15.
[18] Este nombre viene de la expresión empleada en este lugar por San Lucas: «Le llevaron a Jerusalén a presentarle al Señor.» El verbo griego παραστῆσαι (parastẽsai) tiene aquí significación religiosa. Corresponde al hebreo haqerîb, a la letra, «aproximar» (al altar), que servía para denotar la ofrenda de los sacrificios cruentos o incruentos.
[19] Versículos 7-8.
[20] Hb 10, 5-6.
[21] Expost. in Luc., 2, 25.
[22] Fil 2, 9.
[23] Lc 2, 25.
[24] «Consolador».
[25] Is 61, 1-3. Cfr. 40, 1; 49, 13; 51, 3; 60, 1-22; 66, 13, etc.
[26] L’Évangile de Nicodème, 16.
[27] Histoire de la nativité de Marie, 16.
[28] Este lenguaje es muy expresivo. La locución figurada «ver la muerte» está igualmente empleada en Sal 88, 49, y en S. Pablo, Hb 11, 5; en Jn 8, 52, leemos: «gustar la muerte».
[29] También este rasgo es muy conforme con el espíritu del A. T. Cfr. Gn 22, 18; 49, 10; Sal 99, 1-5; Is 2, 6; 27, 5; 60, 3, etc.
[30] Más literalmente, «señal a la que se hace contradicción»; un estandarte levantado en alto, en torno del cual hubieran debido agruparse todos los verdaderos israelitas, pero contra el que se alzarán muchos extraviados.
[31] Is 8, 14-15.
[32] Jn 9, 39; 15, 22-25; Mt 21, 44-44; Act 4, 11; Rom 9, 33; 11, 11-12.
[33] 1 Cor 1, 23; Gal 5, 11.
[34] Cfr. Hb 12, 3.
[35] El texto griego menciona la ῤoμϕαία (romfaia), que designaba unas veces la larga espada de los tracios, en oposición a la espada más corta de los romanos, y otras la lanza de hierro agudo y pesado.
[36] Corresponde a una estrofa del Stabat Mater.
[37] 1 Tim 5, 5, 9.
[38] La expresión «no dejaba el Templo» es evidente hipérbole.
[39] Otra significativa fórmula para designar al Mesías. En algunos manuscritos griegos y latinos se encuentra la variante: «la redención de Jerusalén».
CAPÍTULO VI
LA VISITA DE LOS MAGOS Y SUS CONSECUENCIAS
I. LA ADORACIÓN DE LOS MAGOS
Hemos indicado ya antes el sencillísimo y natural procedimiento con que puede establecerse entre las narraciones de San Mateo y San Lucas la más cabal armonía en lo tocante a la sucesión cronológica de los acontecimientos que integran la historia de la Santa Infancia. Basta para ello encajar, por decirlo así, los relatos de uno en los del otro; lo cual se puede conseguir sin roces y sin violencia, pues son suficientemente elásticos para amoldarse a tal disposición. Según la hipótesis más verosímil, debe, pues, ponerse inmediatamente después de la purificación de María y rescate de Jesús la llegada de los Magos a Belén, la huida de la Sagrada Familia a Egipto, el degüello de los Inocentes, la permanencia de Jesús, María y José en tierra extranjera y su definitivo establecimiento en Nazaret. Desde el siglo II fue recibido este orden de acontecimientos por Taciano en su armonía evangélica, conocida con el nombre de Diatessaron; lo aceptan asimismo la mayoría de los comentaristas contemporáneos.
Pero también han sido agrupados en otra forma los epidodios que constituyen esta parte de la Infancia del Salvador. Según San Agustín[1], los Magos habrían ido a Belén algunos días solamente después del nacimiento (6 de enero); los misterios de la purificación de María y presentación de Jesús habrían tenido lugar después; la huida a Egipto e incidentes que con la misma se relacionan habrían ido desarrollándose más tarde. Pero no es creíble que los padres de Jesús fuesen a Jerusalén después de la visita de los Magos: hubiera sido exponer inútilmente al Niño-Dios a gravísimos peligros. Otros han preferido el siguiente orden de los hechos: nacimiento, circuncisión, visita de los Magos, huida y estancia en Egipto, regreso a Palestina después de la muerte de Herodes, purificación y presentación en el Templo; finalmente, instalación en Nazaret. No es, ciertamente, imposible que así acaeciesen los hechos; pero ¿es verosímil que en el espacio de los treinta y dos días que transcurrieron desde la circuncisión de Jesús hasta la purificación de su Madre se acumulasen tantos acontecimientos? Admitida esta hipótesis, la permanencia en Egipto no habría podido durar arriba de quince días.
Si después de María y José y los ángeles fueron los pastores los primeros adoradores de Jesús y representaron junto a su cuna a todos los verdaderos y fieles israelitas, justo era, y muy conforme con los designios providenciales —nos lo acaba de recordar el anciano Simeón—, que el mundo pagano tuviese también desde el primer momento sus representantes cerca de Aquél que a todos los hombres, sin excepción alguna, traía la salvación. Por eso acuden ahora los Magos a la ciudad de David, como primicias de la gentilidad.
Su nombre, que nada tiene de semítico, sino que es de origen ario e indogermánico[2], era entonces bien conocido en el mundo grecorromano. Por lo que San Mateo se conforma con citarlo sin explicación alguna, suponiéndolo claro para sus lectores. Primitivamente formaron los Magos en Media y en Persia una casta sacerdotal muy respetada, que se ocupaba de Ciencias naturales, de Medicina, de Astronomía (más exactamente, de Astrología), al mismo tiempo que del culto divino[3]. La Biblia nos los muestra en Caldea, en la época de Nabucodonosor. Este príncipe llegó a conferir a Daniel el título de Rab-Mag, es decir, el Gran Mago, en recompensa de sus servicios[4]. Su doble título de sacerdotes y de sabios les daba considerable influencia sobre las diferentes clases de la sociedad. En varias regiones formaban también parte del Consejo de los Reyes[5]. Verdad es que su crédito había ya decaído notablemente en tiempo de Nuestro Señor, pues muchos de ellos, especialmente los que, en número no pequeño, habían venido a establecerse en las provincias occidentales del imperio no eran más que unos pobres hombres que se dedicaban a las artes ocultas, sin otro oficio que el de embaucadores y hechiceros. Los Hechos de los Apóstoles señalan algunos ejemplos de esta degradación del nombre y de las funciones[6]. Eso no obstante, San Mateo toma aquí el nombre de Magos en buen sentido, según la acepción primitiva; así se deduce del conjunto de su relato.
Desde antiguo, una tradición popular, que se generalizó a partir del siglo VI, atribuyó dignidad real a los Magos del Evangelio. Equivocadamente se les han aplicado ciertos textos bíblicos que de antemano describían no el hecho particular de su visita al Niño-Dios, sino, en términos elevados y metafóricos, la conversión general de los gentiles a la religión del Mesías[7]. Nada hay en la narración evangélica que favorezca a esta opinión, contradicha ya por los monumentos más antiguos del arte cristiano, en los que los Magos de Belén nunca llevan atributos reales, sino que están simplemente representados con trajes de ricos persas.
Se ha discutido largamente de su patria, su número y época exacta de su llegada a Palestina. ¿De dónde venían? San Mateo, que no suele ocuparse gran cosa de detalles topográficos y cronológicos, no responde a esta pregunta sino con la expresión general: «Magos del Oriente». Para explicar esta fórmula se han propuesto, desde tiempos muy antiguos, varias opiniones. Quiénes han creído que venían de Caldea, antiguo país de astrónomos y astrólogos; quiénes que del reino de los Partos; quiénes que de Persia o de Media, de donde era oriunda la casta de los Magos, según acabamos de decir[8]; quiénes, por fin, que de Arabia, porque produce incienso y mirra, ofrecidos por los Magos como presente[9] Siendo el texto tan vago y la tradición tan varia y discordante, no es posible determinar con certeza el país de donde vinieron los Magos.
Tampoco se puede fijar exactamente su número, ni existe tradición sólida acerca de este punto. Los sirios, los armenios y San Juan Crisóstomo cuentan hasta doce Magos. Entre los latinos se encuentran desde época bastante remota la cifra de tres, que parece haberse fijado definitivamente a partir de San León Magno; pero es probable que no tenga otra base que la triple ofrenda hecha a Jesús por sus visitadores orientales, si no provino de la leyenda que ha relacionado a los Magos con las tres grandes razas humanas: la de Sem, la de Cam y la de Jafet. En los monumentos antiguos se representan dos, tres, cuatro y aún más.
La misma variedad de interpretaciones reina en orden a la época exacta de su viaje. Varios autores antiguos[10], tomando por base de sus cálculos la bárbara conducta de Herodes, quien, para estar más seguro de no dejar escapar a su rival, hizo dar muerte a los niños de dos años abajo, suponen que dos años era el tiempo transcurrido entre el nacimiento y la visita de los Magos. Pero esto es manifiesta exageración. Como ya hicimos notar, la mayoría de los Padres creen, por el contrario, que los Magos llegaron junto a la cuna del Salvador poco después del nacimiento. El texto mismo del Evangelio favorece a esta opinión, pues indica no haber pasado mucho tiempo entre el nacimiento de Jesús y la llegada de los adoradores orientales: «Habiendo nacido Jesús en Belén... vinieron del Oriente a Jerusalén unos Magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto en Oriente su estrella y venimos a adorarle.»
Su repentina llegada y su inquietante pregunta, en aquel ambiente que la espera del Mesías hacía en extremo impresionable, excitaron vivísima conmoción. Pero antes de hablar de esta turbación que describe el escritor sagrado, hemos de inquirir todavía, para mejor comprender el alcance de las palabras de los Magos, cuál era la naturaleza de aquella estrella que dio ocasión a tan largo viaje y cómo de la aparición de este astro concluyeron que acababa de nacer aquél a quien ellos llamaban rey de los judíos.
La misteriosa estrella de los Magos ha sido y seguirá siendo asunto de largas discusiones. ¿Era una estrella fija y ordinaria que apareció entonces por primera vez y cuyas sucesivas fases —claridad deslumbradora al principio; después eclipse temporal, brillante reaparición, desaparición repentina— corresponderían más o menos exactamente a las condiciones descritas por el evangelista? ¿Era un cometa, como se ha pensado alguna vez, siguiendo a Orígenes?[11]. ¿Era la conjunción de varios planetas, según la sabia teoría del gran astrónomo Kepler, que en otro tiempo tuvo gran aceptación y que aún no ha perdido todos sus partidarios? He aquí un resumen de este sistema. A fines del año 1603, observó Kepler la conjunción de Júpiter y Saturno, completada por Marte en la primavera siguiente. Durante el otoño de 1604, un cuerpo celeste, desconocido hasta entonces, apareció cerca de los primeros planetas. El conjunto formaba un cuerpo luminoso de vivísima claridad. Iluminado por repentina idea, dedicóse Kepler a indagar si por ventura no se habría producido un fenómeno sideral semejante hacia la época del nacimiento del Salvador, y sus cálculos le condujeron a reconocer que, efectivamente, hacia el año 747 de Roma acaeció una conjunción de idéntica naturaleza, y de este hecho dedujo que esta misma conjunción fue la estrella de los Magos. Este sistema, renovado, completado y modificado por astrónomos posteriores, sedujo a gran número de sabios y exegetas, que lo adoptaron al momento. ¡Pero qué complicación frente al sencillísimo relato del Evangelio! ¿Y por qué los astrónomos que después de Kepler han estudiado el fenómeno en cuestión no han podido concertarse respecto al año en que habría sucedido? ¿No consistiría más bien la estrella de que habla San Mateo en una especie de meteorito móvil que apareciese y desapareciese, avanzase y se parase sin salir de nuestra atmósfera, a la manera de la nube de fuego que en otro tiempo sirvió de guía a los hebreos en el desierto?[12]. Interpretado a la letra, el texto del Evangelio favorece a la opinión popular, que ha sido la de mayor parte de los Padres[13]. En este caso trataríase de un fenómeno enteramente sobrenatural, y tal es la impresión que la narración produce. Sin embargo, como los términos empleados por San Mateo no indican forzosamente que se trata de un hecho milagroso, libre es cada uno para seguir cualquiera de las tres primeras hipótesis, aunque todas suponen que la aparición de la estrella fue un acontecimiento natural[14].
Notemos todavía, en la pregunta formulada por los Magos, la notable expresión «su estrella»: la estrella del rey recién nacido, el astro que le designaba personalmente y que, por decirlo así, le pertenecía. Este rasgo está en perfecta conformidad con las ideas del mundo antiguo, según las cuales fenómenos celestes presidían a los principales acontecimientos que suceden en la tierra y aun al nacimiento, vida y muerte de los grandes personajes[15].
Mas ¿cómo los Magos, al contemplar y examinar aquella estrella, cualquiera que su naturaleza fuese, entendieron que era el astro especial del rey de los judíos y que este rey acababa de nacer? Para responder a esta pregunta menester es recordar que se había difundido entonces por todas las partes del imperio romano, y en Oriente más que en otra alguna, cierto presentimiento, vago unas veces, más preciso otras, de una nueva era que iba a inaugurarse para la humanidad. Punto de partida de esta edad de oro, a la que debía presidir un poderoso y glorioso personaje, había de ser la Judea, según la opinión común. Ya hemos dicho con cuánta ansiedad esperaban los judíos al Mesías, precisamente en esta misma época. Toda su literatura era mesiánica, como lo manifiestan los abundantes libros apócrifos, que sin cesar avivaban el fuego y hacían que la esperanza fuese aún más intensa. Los hijos de Israel habían invadido la mayoría de las provincias del imperio y se entregaban en todos los sitios a un ardiente proselitismo, sin hacer misterio ni de su religión ni de su Mesías; gracias a ellos se habían originado y extendido aquellas esperanzas que a tantos espíritus tenían en suspenso. Las religiones paganas se descomponían y caían en ruinas. Los espíritus más elevados se afiliaban en gran número al judaísmo por lazos más o menos estrechos.
El presentimiento de que hablamos está formalmente atestiguado por varios de los grandes escritores de Roma, en particular por Virgilio[16], Tácito[17] y Suetonio[18], así como también por el historiador judío Flavio Josefo[19]. Ya las antiguas tablas astronómicas de Babilonia manifestaban vivo interés por la Palestina. En ellas se pueden leer con bastante frecuencia predicciones expresadas en estos términos: «Cuando tal o cual cosa suceda, se levantará en el Occidente un gran rey», y con él comenzará una verdadera edad de oro.
Estas sumarias notas históricas explican que hasta en el lejano Oriente hubiese hombres que esperaban al libertador del linaje humano y que buscaban en los astros, donde entonces se creía que todo se podía leer y aprender, las señales precursoras de su advenimiento. A esa clase de hombres pertenecían los Magos; así es que cuando de improviso apareció en el límpido cielo de su país un fenómeno astral que juzgaron prodigioso, lo tuvieron por presagio, y al punto lo relacionaron con el nacimiento del futuro Redentor[20], un lenguaje exterior muy adecuado para excitar su atención y su fe. Pero, evidentemente, a este lenguaje de fuera se asoció una palabra mucho más clara, una revelación divina, que precisó su sentido y les impulsó a ir a ofrecer en persona sus homenajes al rey de los judíos[21].
Notemos, aunque sólo sea de paso, los admirables caminos de Dios, que providencialmente adapta sus gracias e inspiraciones a las disposiciones íntimas de aquellos a quienes se digna atraer hacia sí. Más tarde cautivará Jesús el ánimo de los pescadores de Galilea por pescas milagrosas; el de los enfermos, por curaciones; de los doctores de la ley, por la explicación de los textos de la Escritura. He aquí que hoy llama a los Magos, es decir, a los astrónomos, por un astro del firmamento.
Pero volvamos a Jerusalén, donde los hemos dejado en el momento en que se dirigían a los que encontraron a su paso con aquella pregunta tan sencilla en apariencia, pero que inmediatamente produjo impresión mucho más honda de lo que ellos pudieran prever. Habíales revelado la estrella el nacimiento del rey de los judíos; pero no les había mostrado el lugar preciso en que podían encontrarle. Se encaminaron, pues, directamente a Jerusalén, la capital del reino judío, seguros de obtener allí informes auténticos acerca del punto que ignoraban todavía: «¿Dónde ha nacido —preguntaban— el rey de los judíos? Porque hemos visto en Oriente su estrella y venimos a adorarle»[22].
En unas cuantas palabras describe dramáticamente el escritor sagrado el efecto producido en la corte real, y en la ciudad entera, por la inesperada noticia que traían los Magos. Volando de boca en boca, pronto traspasó el umbral del regio palacio, suscitando por doquier profunda conmoción o violento terror. «Herodes se turbó y toda Jerusalén con él.» Varias veces, y por motivos harto menos graves, había temblado el viejo déspota por su vida y por su usurpado trono. Rey de Palestina no por derecho, sino a poder de intrigas y violencias, detestado por la mayoría de sus súbditos por su tiranía y por su conducta antiteocrática, solícito hasta el exceso de su autoridad, ve levantarse inopinadamente cerca de sí un poderoso rival: el Mesías mismo, y se pregunta con angustia si podrá luchar ventajosamente contra él. También los habitantes de Jerusalén tenían razones para turbarse. De un lado, el pensamiento de que, al fin, iban a realizarse las esperanzas mesiánicas que hacían latir todos los corazones; de otro el temor de los torrentes de sangre que la cólera de Herodes haría probablemente correr de nuevo para conservar por lo menos su trono y su corona[23], engendraban en los ánimos fortísima excitación.
El rey supo dominarse pronto. No se desmintieron en esta delicada situación su astucia y su habilidad. No estaba menos interesado que los Magos en conocer la residencia actual de su competidor. Sin perder, pues, un instante, tomó dos medidas —oficial y pública la una, secreta la otra— que, a su juicio, habían de manifestárselo con seguridad. Disimuló su inquieta rabia, y como se trataba de un hecho ante todo religioso, convocó a sesión extraordinaria al gran consejo eclesiástico de los judíos, al sanedrín[24], al que propuso claramente la cuestión: «¿Dónde ha de nacer el Mesías?» Fácil era la respuesta, y habría podido el rey dársela a sí propio si no hubiera tenido más de idumeo que de judío. Así, aquellos a quienes preguntó le respondieron al momento, clara y brevemente: «En Belén de Judá», y luego en abono de su respuesta adujeron el vaticinio del profeta Miqueas, citado bastante libremente en cuanto a la letra, pero muy exactamente en cuanto al sentido, como suele acontecer en los Evangelios[25]: «Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ciertamente la más pequeña entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que gobierne a Israel, mi pueblo.»
Ya tiene Herodes dos noticias seguras. Por los Magos sabe que ha nacido el Mesías; por el sanedrín, el lugar exacto de su nacimiento. Pero desea todavía conocer una tercera que le permita ejecutar con más seguro éxito el plan homicida que ya se agitaba en su espíritu. Espera que también se la facilitarán los Magos. Les reúne, pues, en su palacio, en audiencia secreta, para no excitar la atención, y se informa cuidadosamente de ellos acerca de la época precisa de la aparición de la estrella, pues suponía con fundamento que debía de existir alguna relación entre aquella fecha y la del nacimiento del Mesías. Después, enviando a los Magos a Belén, les dijo: «Id y preguntad con diligencia por el Niño, y en hallándole, dadme noticias para ir yo también a adorarle.» Lenguaje pérfido, cruelmente hábil, que, de no haberlo estorbado la intervención divina, habría conseguido hacer de aquellas almas honradas y cándidas inconscientes instrumentos de los negros designios del tirano.
Satisfechos de los informes que habían obtenido, dejaron los Magos sin demora la ciudad santa y tomaron el camino de Belén. Inmensa fue su alegría[26] cuando al salir de Jerusalén vieron ante sí, más brillante que nunca, la estrella que se les apareciera en Oriente, pero que después se había eclipsado porque Dios quería poner a prueba su fe. Por lo demás, en su propio país todo el mundo conocía el camino de Palestina. Había llegado la noche, y ante ellos iba el astro bienhechor, no sólo mostrándoles el camino, sino también dándoles seguridad de no haber sido engañados por su imaginación, y de que se aproximaban ya al deseado término. De repente se detuvo la estrella, con lo cual entendieron los viajeros que allí se albergaba el rey a quien de tan lejos venían buscando. Por el relato de San Lucas sabíamos que Jesús nació en un establo. Si San Mateo habla ahora de una casa, es sin duda porque, después de las apreturas de los primeros días, en que tantos extranjeros habían acudido a Belén por causa del empadronamiento, José habría podido procurarse instalación más conveniente.
«Y habiendo entrado —¡con qué emoción!— (los Magos), hallaron al Niño con María su madre, y postrándose, le adoraron.» En estos términos de delicada sencillez cuenta San Mateo la entrevista de los viajeros orientales con el Rey de los judíos, y el Rey del mundo entero. ¿Debemos to- mar a la letra las palabras «le adoraron» y atribuirles su plena y entera significación teológica? En sí considerada, puede esta fórmula significar solamente un homenaje muy respetuoso, expresado por la humilde actitud de la postración. Sin embargo, todo induce a creer que los Magos recibieron una revelación más especial aún, reconocieron la divinidad del Hijo de María y le adoraron como a verdadero Hijo de Dios. De ello no dudaron nunca los Santos Padres[27].
No hicieron mella en el ánimo de aquellos fervientes adoradores de Cristo las circunstancias exteriores que tan desfavorables al divino Niño parecían a primera vista. Ni su pobreza, ni su aparente impotencia, ni su silencio fueron obstáculo a la fe de los Magos. Los presentes que, según antigua costumbre oriental que no permite acercarse a un gran personaje con las manos vacías, ofrecieron a Jesús son nueva prenda de la plenitud de aquella fe sencilla y generosa: «Abiertos sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra.» En su pensamiento tenían estos dones ciertamente una significación simbólica, que nuestros más antiguos escritores eclesiásticos han indicado con algunas variantes. La interpretación más natural y corriente es la que se expresa en esta prosa de Navidad:
Auro Rex agnoscitur
Homo myrrha colitur,
Thure Deus gentium[28].
Con el oro se reconoce al Rey
mientras que con la mirra se venera al hombre,
y con el incienso al Dios de los pueblos.
Muy corta debió de ser, a lo que parece, la permanencia de los Magos en Belén. El relato evangélico casi da a entener que, a lo sumo, pasaron allí unas horas. Hombres sin doblez, habían tomado en serio las hipócritas protestas de Herodes y se disponían a volver a Jerusalén para llevarle las noticias que les había pedido. Mas fue desbaratado el designio del cruel tirano por la Providencia, que en un sueño milagroso, advirtió a los viajeros que tomasen otro camino para volver a su país. Obedecieron ellos con presteza y desaparecieron misteriosamente como habían venido. Desde Belén hacia el Este, no faltaban caminos que, atravesando el Jordán, conducían a la meseta de Moab, por donde pasaba ya la ruta de las caravanas orientales.
Muchas veces se ha ponderado el expresivo contraste que hay en este encantador episodio entre la conducta de aquellos gentiles y la de los judíos de Jerusalén respecto al Mesías recién nacido. Comienza a cumplirse ya la profecía de Simeón. El judaísmo rechaza a Jesús; la gentilidad viene hacia Él. Emprenden los Magos largo y trabajoso viaje para ir a adorarle; Herodes quiere quitarle la vida. Los príncipes de los sacerdotes y los escribas se contentan con indicar fríamente el lugar donde había de nacer; semejantes a esas piedras miliarias que, inmóviles siempre, muestran el camino a los viajeros, ni siquiera piensan en moverse para ir a buscarle. ¡Qué horizontes, cargado uno de esperanzas y otro doloroso, para el porvenir del Divino Maestro y de su Iglesia! Israel, rechazado por su culpa, cede al mundo gentil el puesto de honor que con soberana bondad le había otorgado el plan divino[29].
II. HUIDA A EGIPTO Y DEGÜELLO DE LOS INOCENTES
Cerníase el peligro sobre el Mesías; pero Dios no le abandonó a la crueldad de Herodes. La noche misma en que los Magos se alejaban de Belén, un ángel se apareció a José durante un sueño y le dijo: «Levántate, y toma al Niño y a su Madre, y huye a Egipto, y estáte allí hasta que yo te avise. Porque Herodes buscará al Niño para matarle.» Apremiante era el mensaje, tanto como el peligro. Comprendiólo José, y sin pedir explicaciones, tomó al Niño y a su Madre, aquellos dos seres que le eran tan queridos y que entonces tantas angustias le costaban, y presurosamente se dirigió hacia Egipto. ¡Qué admirable obediencia la suya, siempre pronta y sin reserva, aun a costa de molestias y de sacrificios!
Varios caminos bien conocidos conducían desde Belén al país de los Faraones. El más corto, y también el menos molesto y el más frecuentado, iba primero a Ascalón y Gaza, en la antigua región de los filisteos; después a Raphia, desde donde seguía a lo largo de la playa del Mediterráneo hasta Casium y Pelusa, en el bajo Egipto. Pero este camino era menos seguro para los fugitivos, pues los emisarios de Herodes podrían alcanzar fácilmente a la Sagrada Familia antes que ésta tuviese tiempo de atravesar la frontera. Así, es probable que José prefiriese encaminarse hacia el límite meridional de Palestina por Hebrón y Bersabé, y que desde allí se entrase por el desierto de Farán[30], donde no faltaban varios caminos bastante directos. Sólo al cabo de seis o siete días de fatigosa marcha debieron de arribar los viajeros a la antigua provincia de Gessen, durante mucho tiempo habitada antiguamente por los hebreos[31]. De allí, según tradición digna de respeto, tras una parada cerca de Heliópolis, en el sitio que lleva hoy el nombre de Matariyéh[32], llegaron a Menfis, donde vivieron todo el tiempo que duró su permanencia en Egipto. La iglesia copta del Antiguo Cairo ocupa, según se cree, el emplazamiento de la casa en que habitaron.
Aunque sumido Egipto en el paganismo, fue señalado a José como lugar de refugio porque era el país más a su alcance para escapar a las asechanzas de Herodes. Dependía entonces esta región directamente de Roma y el tirano carecía en ella de toda jurisdicción. Desde el reinado de Tolomeo Lago (muerto el año 233 a. J. C.), muchedumbres de emigrados judíos se habían ido estableciendo allí: unos para entregarse a fructíferas empresas comerciales; otros, más recientemente, para ponerse a cubierto del furor de Herodes. En la época en que llegó allí la Sagrada Familia formaban una colonia floreciente, sobre todo en Alejandría, en Heliópolis y en Leontópolis. En esta última ciudad habían construido, hacia el año 160 antes de nuestra Era, un templo magnífico, tan grande, dice ingenuamente el Talmud, que, por no alcanzar la voz del ministro oficiante hasta los extremos, era necesario que el sacristán agitase un velo para advertir a los asistentes cuándo habrían de responder «Amén» a las diversas oraciones. Entre aquellos judíos había muchos y hábiles obreros, que estaban organizados en corporaciones, según sus diversos oficios, y se procuraban mutuos socorros en caso de enfermedad o de falta de trabajo. En el distrito en que se fijó la Sagrada Familia podía, pues, hallar recursos y la protección que necesitaba.
Entretanto, Herodes, en acecho, había esperado con impaciencia y sobreexcitación creciente la vuelta de los Magos a Jerusalén y la respuesta que le prometieran. Cuando, cansado de esperar, se persuadió de que ya no volverían —y fácil fue a sus agentes cerciorarse de que ya habían salido de Judea—, tuvo aquel proceder por grosero insulto y por traición urdida contra él para destronarle en provecho de su rival. Entonces se entregó a uno de aquellos ciegos arrebatos de cólera y rabia a que tan propenso fue, sobre todo hacia el fin de su vida, y dejando a un lado disimulo y aun prudencia, se lanzó al cumplimiento de su bárbara venganza. Dio, pues, órdenes a los soldados de su guardia, que eran también sus ordinarios verdugos, de degollar sin compasión, no sólo en el interior de Belén, sino también en los caseríos inmediatos y viviendas aisladas que de Belén dependían, a todos los niños varones de dos años para abajo, conforme a las noticias que de los Magos había adquirido acerca del tiempo en que se les apareciera la estrella. Esperaba que ampliando así sus bárbaras órdenes, así en cuanto al tiempo como en cuanto al espacio, no saldrían fallidos sus propósitos, y que no se le escaparía Aquél a quien en su presencia habían osado llamar «Rey de los judíos». Ni gustaba de tomar medidas en sus disposiciones, ni la sangre de sus súbditos tuvo gran valor ante sus ojos.
La cruel sentencia fue rigurosamente ejecutada. Se ha preguntado, naturalmente, cuántas fueron las inocentes víctimas que gozaron del privilegio de ser los primeros mártires de Cristo. Se ha exagerado a veces su número por modo extraordinario, fijándolo en 3.000 y hasta en 144.000[33]. La estadística nos procurará datos bastante precisos. Dando a Belén una población de 2.000 almas aproximadamente, y suponiendo que, según ley ordinaria, a cada 1.000 habitantes correspondiesen poco más o menos 30 nacimientos anuales, que han de repartirse casi por igual entre los dos sexos, se obtiene el número de 15 niños varones por año, y de 30 para dos años. Y aun esta cifra parece elevada a la mayor parte de los intérpretes, que creen que el degüello no debió de alcanzar a más de 15 ó 20 víctimas.
Crimen espantoso, en todo caso, cualesquiera que fuesen sus proporciones. Así el escritor sagrado lo encarece por medio de una de esas comparaciones, tan de su gusto, entre los hechos evangélicos y los vaticinios de la Antigua Ley: «Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: Una voz se ha oído en Rama, llanto y alaridos grandes: la voz de Raquel que llora a sus hijos, y no ha querido ser consolada, porque ya no son»[34]. Esta cita, como la que poco ha hemos visto tomada de Miqueas, está hecha con bastante libertad, tanto si se mira al texto hebreo como a la versión alejandrina; pero reproduce muy bien el pensamiento del profeta. Acababa Jeremías de describir en lenguaje brillante el futuro restablecimiento del pueblo teocrático y el fin del destierro de Babilonia. De pronto se interrumpe, para recordar los dolorosísimos tiempos en que vivía, y contempla en espíritu una de las escenas más amargas de la historia de Israel. Poco hacía que, después de la completa victoria de los soldados de Nabucodonosor y de la caída del reino de Judá, los judíos que iban a ser deportados a Caldea habían sido reunidos en Rama[35], pequeña ciudad situada a ocho kilómetros de Jerusalén, y que aún lleva el nombre de er Ram. Por una dramática prosopopeya, nos muestra el profeta a Raquel saliendo entonces de su sepulcro —situado cerca de Belén[36], en el camino de Jerusalén, probablemente en el mismo sitio en que hoy se ve todavía— y lanzando lúgubres gemidos, como madre inconsolable a quien han arrebatado sus hijos. En el antiguo duelo de Raquel, ascendiente ilustre del pueblo judío, ve San Mateo la imagen anticipada del de aquellas madres betlemitas cuyos hijos acababan de ser degollados por los verdugos herodianos. Debajo de la significación propiamente histórica del texto de Jeremías veía San Mateo otra significación típica, pero muy real, e intentada por el Espíritu Santo. Aplicándola al degüello de los Inocentes, ponía de manifiesto, con patética expresión, la barbarie criminal de Herodes.
III. A SU VUELTA DE EGIPTO LA SAGRADA FAMILIA SE ESTABLECE EN NAZARET
No gozó por largo tiempo aquel odioso príncipe de la ficticia seguridad que le había procurado su conducta repugnante. Según la fecha fijada por Josefo[37], murió a principios de abril del año 750 de Roma, muy poco después de aquella inútil crueldad. Tenía entonces setenta años, y había reinado treinta y siete. No se puede menos de ver la mano vengadora de Dios en los horrorosos sufrimientos que hubo de soportar durante la enfermedad que le llevó al sepulcro. «Un fuego interior —cuenta el historiador judío[38]— le consumía lentamente; a causa de los horribles dolores de vientre que experimentaba, érale imposible satisfacer el hambre ni tomar alimento alguno. Cuando estaba de pie apenas podía respirar. Su aliento exhalaba olor hediondo, y en todos sus miembros experimentaba continuos calambres. Presintiendo que ya no curaría, fue sobrecogido de amarga rabia, porque suponía, y con razón, que todos se iban a alegrar de su muerte. Hizo, pues, juntar en el anfiteatro de Jericó, rodeados de soldados, a los personajes más notables y ordenó a su hermana Salomé que los hiciese degollar así que él hubiese exhalado el último suspiro para que no faltasen lágrimas con ocasión de su muerte. Por fortuna, Salomé no ejecutó esta orden. Como sus dolores aumentaban por momentos y estaba más atormentado por el hambre, quiso darse una cuchillada; pero se lo impidieron. Murió, por fin, el año treinta y siete de su reinado.» No es mucho que este trágico fin inspirase a Lactancio la primera página de su tratado De la muerte de los perseguidores de la Iglesia.
Tuvo Herodes espléndidos funerales. Un cortejo verdaderamente real condujo de Jericó a Herodium en una litera de oro, su cadáver, vestido de púrpura y adornado con piedras preciosas, ostentando cetro y corona, y alrededor del cual se iba quemando incienso[39]. Pero la maldición de su pueblo y la de Dios pesaban sobre él.
Al ordenar a José que huyese a Egipto, el mensajero celeste que se le había aparecido en sueños habíale anunciado que sería advertido sobrenaturalmente cuando llegase el momento de volver a Palestina[40]. En efecto, muerto el tirano, un ángel le reveló durante el sueño que el tiempo de su destierro había concluido. «Levántate —le dijo—, toma al Niño y a su Madre y encamínate a tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del Niño»[41]. Se levantó, pues, José, tomó al Niño y a su Madre y volvió a Palestina bendiciendo a Dios. Después de mencionar este feliz suceso, cita San Mateo otro pasaje del Antiguo Testamento, en el que ve una figuración profética de la vuelta de Jesús al suelo de la Tierra Santa. La estancia de Jesús en el destierro había tenido lugar, según la intención divina, «para que se cumpliese» lo anunciado por el profeta Oseas[42]: «De Egipto llamé a mi Hijo». Acababa el profeta de describir con enérgicos trazos la ingratitud de Israel hacia su Dios. A los continuos actos de idolatría y a las innumerables desobediencias había contrapuesto el amor infatigable del Señor. Como prueba de este amor paternal, recuerda la liberación del yugo de los egipcios, aquel gran prodigio con que se inauguró la historia de los hebreos como nación privilegiada del cielo: «Cuando Israel era joven, yo le llamé y llamé a mi hijo de Egipto»[43]. Lo que en otro tiempo había sucedido con Israel, a quien el Señor se dignó llamar hijo suyo en sentido figurado, acababa de tener lugar también respecto de Jesús, Hijo de Dios en el sentido más estricto de la palabra. El destino del hijo adoptivo había sido de este modo tipo del Hijo verdadero: conducidos uno y otro a Egipto, ambos fueron sacados de allí en singulares circunstancias, que tienen entre sí más de una analogía. El paralelo histórico subrayado por el evangelista no carece, pues, de fundamento.
¿Cuánto tiempo duró la permanencia de la Sagrada Familia en Egipto? San Mateo nos dice que aquel penoso destierro terminó con la muerte de Herodes; pero no fija el momento preciso en que había comenzado. Como, por otra parte, no conocemos exactamente la fecha del nacimiento del Salvador, no es posible determinar con seguridad la duración de aquella estancia de Jesús, de María y José en tierra extranjera. Desde muy antiguo se han expuesto opiniones contradictorias acerca de este particular. Según los autores que ponen la visita de los Magos y los sucesos que la siguieron antes de la presentación de Jesús en el Templo, el destierro no habría durado más de unas cuantas semanas; antiguos intérpretes lo hacen ascender a ocho o diez años; otra opinión, que nos parece la más aceptable, admite una duración de dos o tres años por lo menos.
Al ordenar el ángel a José que abandonase la tierra de Egipto, le señaló simplemente «la tierra de Israel» como lugar de su futura residencia. Su primera intención cuando volvió a Palestina parece haber sido establecerse con Jesús y María en la provincia de Judea; sin duda en Belén, donde el Niño-Dios había nacido de manera providencial. Pero cuando, pasada la frontera, se enteró de que la Judea formaba parte de la herencia de Arquelao, hijo mayor de Herodes, renunció inmediatamente a su propósito, temiendo exponer a Jesús a nuevos peligros. Harto fundado era este temor, pues nadie ignoraba en Palestina que aquel príncipe era tan receloso y tan cruel como su padre. Desde los primeros días de su gobierno reprimió un conato de sedición popular que había estallado en los patios del Templo haciendo asesinar a 3.000 peregrinos por medio de sus jinetes[44]. Así fue que sus súbditos se apresuraron a enviar a Roma una delegación compuesta de 50 miembros, para acusarle ante el emperador y obtener su destitución[45].
Por medio de otro sueño milagroso aprobó Dios la resolución del padre nutricio de Jesús, y al mismo tiempo le indicó que fijase su residencia en Galilea con el precioso depósito que le había confiado. El tetrarca Herodes Antipas, heredero de esta provincia, era un administrador benévolo, que se esforzaba por ganar la confianza de sus súbditos, procurándoles una existencia tranquila y feliz. Encaminado a Galilea por Dios mismo, no titubeó José acerca del lugar en que había de establecerse, pues ya antes del nacimiento de Jesús había vivido con María en Nazaret. Allí, pues, fijará definitivamente su domicilio, como en dulce y santo asilo, donde el Niño-Dios podrá crecer en paz después de tantos peligros y fatigas.
En esta reinstalación ve el evangelista nuevo cumplimiento de antiguos vaticinios. José, dice, «vino a morar en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que habían dicho los profetas: Será llamado Nazareno». Es para notarse que la fórmula de citación que emplea esta vez San Mateo es muy general. No toma su texto de Isaías, de Jeremías, de Oseas o de otro profeta particular, sino del conjunto de los profetas. Esto explica por qué las palabras «será llamado Nazareno» no se hallan en ningún libro del Antiguo Testamento. No se refiere, pues, en este caso el escritor sagrado a un vaticinio especial, sino más bien a una idea expresdada por el conjunto de los profetas en orden al Mesías, que se cumplió por la instalación de la Sagrada Familia en Nazaret. ¿Pero cuál puede ser esta idea? Está envuelta en cierta oscuridad, por lo que se han multiplicado las hipótesis para descubrirla. Antes de examinarlas comencemos por decir que, a propósito del Nombre de Nazaret y del epíteto «Nazareno», hace aquí el evangelista un juego de palabras, una de esas combinaciones al estilo oriental que los escritores sagrados se permiten algunas veces respecto de los nombres propios. De hecho, según puede comprobarse fácilmente, el Salvador es llamado con frecuencia «Jesús de Nazaret» en la literatura evangélica, y aun en la cruz recibe el nombre de «Nazareno». Ahora bien, es moralmente cierto que, según la ortografía hebrea del nombre de Nazaret, la zeda se representaba por la letra tsade, que equivale a ts. Nos proporciona la prueba el Talmud, pues, por burla, llama a Jesús ha-Notseri, es decir, el habitante de Nazaret. La raíz, pues, del nombre de esta población es natsar, que significa «reverdecer, germinar, florecer», como elegantemente lo dijo San Jerónimo[46]: «Iremos a Nazaret y, según la significación de su nombre, veremos la flor de Galilea.» Por otra parte, según hizo ya notar el mismo sabio Doctor, Isaías atribuye precisamente al Mesías el nombre figurado de netser, «rama, renuevo», en un pasaje célebre[47]: «Saldrá una vara del tronco de Jessé[48], y de su raíz brotará un renuevo.» En otras partes Isaías, y después Jeremías y Zacarías[49], emplean para designar al futuro libertador una expresión análoga, tsemahh, que significa «germen». Es, pues, muy probable que a estos diversos pasajes proféticos aluda aquí San Mateo.
También se ha relacionado por algunos la palabra «Nazareno», en la que el Evangelio ve un nombre anticipado de Mesías, con el sustantivo hebreo nazir, «consagrado» a Dios por el voto del nazirato, como Sansón[50]. Pero Jesús no fue nazir en este sentido, y, por lo demás, este sustantivo podría haber dado el adjetivo derivado «Nazireno», pero no ha podido servir de raíz a la palabra «Nazareno».
El evangelista quiso, pues, decir que la aldea de Nazaret, hasta por su mismo nombre, estaba predestinada para recibir en su seno, para protegerlo y verlo crecer, al divino «renuevo» que Dios le confiaba por largos años. Por consiguiente, la elección de esta residencia para el Verbo encarnado no fue un hecho fortuito, sino un acontecimiento ordenado por singularísima providencia.
[1] Sermo 203, 1. Aceptaron esta teoría Santo Tomás de Aquino, Suárez, Maldonado y otros.
[2] La palabra mag, que significa «grande, ilustre», tiene la misma etimología que la griega Mέγας (mégas), la latina magnus, la sánscrita maha y la persa magh.
[3] CICERÓN, De divin., 1, 1; 2, 42: Magos..., quod denus sapientum ac doctorum habetur in Persis; STRABON, 16, 6; PLINIO, Hist. nat., 6, 123, etc.
[4] Dn 2, 48.
[5] STRABON, 11, 9, 3; 18, 3, 1.
[6] Act 8, 9-12, Simón el Mago; 13, 6-24, Barjesus, llamado el Mago.
[7] Sal 71, 10: «Los reyes de Tarsis y de las islas le ofrecerán dones; los reyes de Arabia y de Sabá le traerán presentes», Is 60, 3-6: «Los reyes caminarán al resplandor de tu aurora...; todos los de Sabá vendrán, trayendo oro e incienso». Cfr. Sal 67, 31.
[8] Esta es la opinión más común. Entre los Padres, sus principales defensores son ORÍGENES, Contr. Cels., 1, 24; CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Strom., 1, 15, 71; SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homil in Math., h. l.; el poeta JUVENCO, Evangel., 1, 241.
[9] SAN CLEMENTE papa, 1, 25, 1; SAN JUSTINO, Dial. c. Tryph, 77, 78, 88, etc.; TERTULIANO, Adv. Marc., 3, 13, y Adv. Jud., 9. Pero hay también fuera de Arabia incienso y mirra, y no se dice que los Magos llevasen estas sustancias de su propio país.
[10] Especialmente Orígenes, San Epifanio, Eusebio de Cesarea. Este es también el parecer del Evangelio apócrifo atribuido a San Mateo: Transacto secundo anno.
[11] Contr. Cels., 1, 58.
[12] Nm 9, 15-23.
[13] En particular SAN JUSTINO, Dial c. Tryh., 106, y SAN JUAN CRISÓSTOMO, Hom. in Math., h. l.
[14] Pronto se apoderó la leyenda de la estrella de los Magos. SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Epist. ad Eph., 19, 2, cuenta que sobrepujaba en claridad a los demás astros, incluso a la luna y el sol, que danzaban en torno de ella. O bien, es un ángel que se apareció a los Magos en figura de estrella. Cfr. el Evangelio árabe de la Infancia, 7; el Protoevangelio de Santiago, 21; Pseudo-Mtth., 13. 7.
[15] Cfr. el historiador JUSTINO, Histor., 36; SUETONIO, Caesar, 88, etc. Esta creencia existía principalmente en Asiria y Caldea, como se ve por numerosos textos de las inscripciones cuneiformes.
[16] Eglog., 4, 4-52. Célebre pasaje, inspirado, según se cree, en los libros de las Sibilias, Oracles sibylins, 3, 784-794.
[17] Hist., 5, 13.
[18] Vespas., 4.
[19] Bell. jud., 6, 5, 4.
[20] SAN AGUSTÍN, Sermo, 201, 2.
[21] SAN AGUSTÍN, Sermo 97: Stellam Christi esse cognoverunt per aliquam revelationem. SAL LEÓN, Serm. 4 de Epigh.: Dedit Deus aspicientibus intellectum, qui praestitit signum. Según ORÍGENES, c. Cels., I, 60, los Magos habrían conocido la profecía de Balaam: «De Jacob nacerá una estrella y de Israel se levantará un cetro» (Nm 24, 17), lo que habría contribuido a formar su convicción. Pero este hecho parece poco verosímil. Por lo demás, se admite comúnmente que en este vaticinio no se trata de un astro propiamente dicho, destinado a anunciar el advenimiento del Mesías. La palabra estrella se emplea en sentido figurado para designar al Mesías mismo. SAN JUSTINO, Dialog., c. Tryph., SAN IRENEO, Adv. Haer., 3, 9, 2; EUSEBIO DE CESAREA, Demonstr. evang. 9, 1, 1-10,. establecen la misma relación que Orígenes entre la estrella y la profecía de Balaam.
[22] Πρoσκυνεῖν (proskyneîn): a la letra, «prosternarnos delante de él». De esta manera rendían homenaje los orientales a sus reyes y a los grandes personajes, lo mismo que a la divinidad. Cfr. Gb 27, 29; 33, 3, 6-7; 37, 71.
[23] Según algunos comentaristas, la turbación de la ciudad habría sido de la misma índole que la del rey, por cuanto también la ciudad habría temido ver a Herodes desposeído por el Mesías. Esta interpretación nos parece poco natural. Si el tirano tenía bastantes partidarios en Jerusalén, andaba lejos de contar con la simpatía de la mayor parte de los habitantes. Los fariseos, sobre todo, le detestaban de corazón.
[24] Como el evangelista no menciona aquí más que a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas o doctores de la ley, han creído algunos que estas dos clases de la suprema Asamblea fueron las únicas convocadas por Herodes, ya que a ellos especialmente incumbía el responder a su pregunta. Pero parece más probable que, dada la importancia del asunto que se debía tratar, fuese plenaria la sesión y que asistiesen también a ella los ancianos o notables. Tampoco en otras ocasiones en que la reunión fue ciertamente completa cita San Mateo todas las clases del sanedrín. Cfr. Mt 20, 18; 26, 59; 27, 1.
[25] Mi 5, 2. He aquí cuál era el pensamiento del profeta: Por más que Belén sea una aldea demasiado insignificante para ser contada entre las principales ciudades de la tribu de Judá, tendrá, sin embargo, la gloria de ser la cuna del Mesías. El evangelista lo modifica levemente, para decir: No es Belén una aldea insignificante, pues en ella nacerá el Mesías. El sentido es, pues, el mismo en ambas partes.
[26] Se alegraron con muy grande alegría», dice el texto sagrado, empleando un expresivo hebraísmo.
[27] SAN AGUSTÍN, Sermo CC: «Isti in parvis membris Deum adoraverunt.» Cfr. SAN AGUSTÍN CRISÓSTOMO, Hom. VIII in Matth.
[28] Cfr. SAN IRENEO, Adv. Haeres, 3, 9, 2; ORÍGENES, C. Cels., 1, 60. Éste era también el parecer de San Hilarión, de San Jerónimo, de San Agustín, etc. El poeta JUVENCO, Evan., 1, 249-250, lo expresó también en verso.
«Thus, aurum, myrrham regique hominique Deoque
Dona ferunt.»
Incienso, oro y mirra son los dones que ofrecen
a Dios, al rey y al hombre.
[29] Cfr. Mt 3, 9; 11, 12; 21, 48; 22, 5-10; 24, 14; 28, 19.
[30] Per viam eremi, dice el Pseudo-Mateo, 17, 2.
[31] Acerca de las peripecias legendarias de este viaje, cfr. el Evangelio árabe de la Infancia, 9, 25; el Evangelio de la Natividad de María, 17-24.
[32] Acerca de las peripecias legendarias de este viaje, cfr. el Evangelio árabe de la Infancia, 9, 25; el Evangelio de la Natividad de María, 17-24.
[33] Esta última cifra es la de la liturgia etiópica y de los menologios griegos, que aplican a la letra, aunque por error, a los Santos Inocentes el texto de Apc 14, 1, que la Iglesia canta el día de su fiesta.
[34] Jer 31, 15.
[35] Jer 40, 1.
[36] Gn 35, 19.
[37] JOSEFO, Ant., 17, 8, 1.
[38] JOSEFO, Ant., 17, 6, 5.
[39] JOSEFO, Ant., 17, 8, 3; Bell. jud., 1, 33, 9.
[40] Mt 2, 13.
[41] Estas últimas palabras son probable reminiscencia del Ex 4, 19, donde las emplea Dios para decir a Moisés que podía volver a Egipto. Están en plural de majestad, para designar a Herodes o al Faraón; o en de categoría (los perseguidores de Jesús o de Moisés).
[42] Os 11, 1.
[43] Cfr. Ex 4, 22-23; Jer 31, 9; etc.
[44] JOSEFO, Ant., 17, 9, 3.
[45] Bell. jud., 2, 6, 1-3. Cfr. pp. 136-137.
[46] Epist. XLVI, ad Marcell.
[47] Is 11, 1.
[48] Jessé era el padre de David.
[49] Is 4, 2; Jer 23, 5 y 33, 15; Zac 3, 8 y 6, 12.
[50] Cfr. Nm 6, 1-21; Jdt 13, 5, etc.