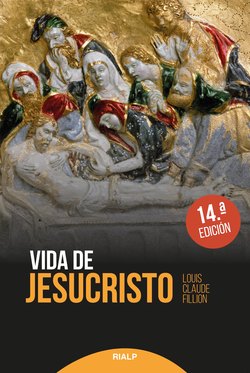Читать книгу Vida de Jesucristo - Louis Claude Fillion - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO II
EL PUEBLO DE JESÚS
La nación de la que Jesús se dignó hacerse miembro por su encarnación era ciertamente pequeña en lo exterior, como el territorio sobre el que Dios la había instalado. Y con todo, era una raza distinguida, a la que el Señor había otorgado durante largos siglos magníficos privilegios, precisamente con miras a la íntima unión que había de existir entre ella y el Mesías. San Pablo resumió en hermosísimo lenguaje estas prerrogativas de que justamente se enorgullecía él, «Hebreo, hijo de Hebreo», «Mis hermanos —decía[1]— los israelitas, a quienes pertenecen la adopción de hijos, y la gloria, y la alianza, y la ley, y el culto y las promesas; ellos cuyos padres son los patriarcas de quienes desciende, según la carne, el Cristo, que está sobre todas las cosas, Dios, bendecido por todos los siglos.»
No era posible trazar en tan pocas líneas cuadro más glorioso ni más verídico. Dios había adoptado a los israelitas como pueblo que le pertenecía en entera propiedad, y les había dispensado un trato paternal. Por esta razón les había cubierto de gloria, de una gloria singular en los fastos del mundo antiguo. En el Sinaí concluyó con ellos una alianza especial y les dio leyes admirables destinadas a hacer de ellos una nación santa. Igualmente ellos solos recibieron de Él un culto superior por su excelencia, que contrastaba en modo maravilloso con las prácticas idolátricas, inmorales casi siempre, de los otros pueblos. Y ¡cuán espléndido porvenir les prometieron muchos profetas, con oráculos reiterados, anunciando la venida del Mesías y la efusión de inefables gracias vinculadas a este acontecimiento! Los patriarcas, representados por los nombres ilustres de Abraham, Isaac, Jacob y sus inmediatos descendientes, fueron el principio bendito de donde procedía el pueblo judío. En fin, para concluir, afirma el apóstol que la prerrogativa mencionada en último lugar es la más honrosa y la de más precio de todas: de Israel había de nacer, según la carne, según la naturaleza humana, el Cristo, que posee al mismo tiempo la naturaleza divina en toda su plenitud.
¿Cómo era posible, pues, en la época de Jesús este pueblo privilegiado? ¿En qué condiciones políticas, sociales y religiosas se hallaba? Bajo este triple aspecto nos ofrecen los cuatro evangelistas pormenores abundantes, confirmados por los documentos profanos. Bueno será explanarlos aquí, para no entorpecer después el orden de la narración.
I. ESTADO POLÍTICO DE PALESTINA EN TIEMPO DE NUESTRO SEÑOR
En el punto en que comienza la historia evangélica, la nación israelita había perdido mucho de su antigua grandeza. Sin embargo, durante cierto período, formó todavía un estado, bastante floreciente en apariencia, bajo el cetro de Herodes el Grande y de sus hijos.
Pero volvamos un poco atrás, a fin de comprender mejor el encadenamiento de circunstancias por las que este triste personaje, hijo de padre idumeo y de madre árabe, había llegado a sentarse en el trono de David, de Salomón y de Ezequías. La valerosa resistencia de los macabeos a la odiosa y cruel persecución de Antíoco Epífanes dio por resultado para la nación judía una noble independencia (161 antes de Jesucristo) que les permitió concluir tratados de alianza con Roma y Esparta, y para aquellos héroes su instalación a la cabeza de su pueblo, primero como príncipes regentes y sumos sacerdotes, después como reyes-pontífices. Era la primera vez que, desde los días de la cautividad de Babilonia, gozaban los judíos de verdadera libertad.
Aquel feliz período, inaugurado por Judas Macabeo, se prolongó con vicisitudes varias y con turbulencias inherentes a todas las administraciones humanas hasta la muerte de la reina Alejandra Salomé. Fueron causa de dichas turbulencias, por un lado, las guerras casi continuas, aunque a menudo afortunadas; por otro lado, las luchas intestinas a que se entregaron las dos principales sectas de saduceos y fariseos. Estos dos partidos se disputaban, con detrimento de la paz pública, la influencia cerca de los príncipes reinantes, urdiendo sin cesar intrigas para recuperar el poder cuando los contrarios habían logrado separarlos de él.
La reina Alejandra dejó dos hijos, Hircano II y Aristóbulo II. La corona recaía legalmente en el mayor, Hircano, príncipe de carácter pacífico, pero débil, al cual se adhirieron los fariseos. Su hermano Aristóbulo, fogoso y enérgico, llegó a apoderarse de la dignidad real, sostenido por los saduceos. Entonces comparece en escena el idumeo Antípater, hijo de un hombre rico e influyente, llamado también Antípater o Antipas, que, bajo el reinado de Alejandro Janeo, había ejercido las funciones de gobernador de Idumea. Él fue en realidad quien, movido de ambición desmedida, a la que favorecía un ingenio muy hábil y flexible, fundó la dinastía de los Herodes. Gobernador de Idumea después de su padre, comprendió, a la muerte de Alejandra, que todas sus probabilidades de feliz éxito estaban en tomar el partido de Hircano II, en defender enérgicamente a este príncipe, en captarse sus simpatías y conseguir así administrar el país en su nombre. Atrajo a la causa de Hircano al rey de los árabes Nabateos de Petra, y se disponía a marchar a Jerusalén con un gran ejército para derrotar a Aristóbulo, cuando supo que Pompeyo acababa de llegar a Siria después de vencer a Mitridates (66 antes de Jesucristo). Cada uno de los dos partidos rivales imploró el apoyo del general romano, que se aproximó a Jerusalén con sus tropas. Los partidarios de Hircano le abrieron las puertas de la ciudad; pero Aristóbulo, decidido a luchar hasta el fin, se refugió con sus partidarios en la fortaleza del Templo y sostuvo un asedio de varios meses. Victorioso finalmente Pompeyo (65 antes de J. C.), tuvo el capricho de penetrar en el Santo de los Santos, donde, según se dice, recibió muy honda impresión al no hallar en él ningún ídolo y comprobar que el Dios que adoraban los judíos era incorporal e invisible. No puso mano en el tesoro del Templo y volvióse a Roma, llevando en su séquito a Aristóbulo y a otros muchos cautivos, que destinaba a servir de ornamento a su carro triunfal[2]. Al marchar reinstaló a Hircano II en sus funciones de pontífice, mas en calidad de vasallo de la república romana.
No intentamos describir minuciosamente la triste situación del Estado judío desde esta primera intervención de Roma hasta la de César, el año 47 antes de J. C. El país fue abrumado de impuestos y destrozado otra vez por la guerra civil, porque la familia de Aristóbulo II se sublevó contra Hircano, a quien hubo de defender Gabinio, procónsul de Siria. Entretanto, Antípater, viendo que todas sus esperanzas estaban en los romanos, procuró, sin abandonar completamente a Hircano, granjearse su favor. Su buen olfato le ayudaba a distinguir, entre los ilustres personajes que se disputaban entonces el poderío en Roma, quiénes tenían mayores probabilidades de buen suceso. Se inclinaba hacia ellos, les prestaba socorros oportunos, halagábalos, y de todos estos manejos sacaba provecho, tanto para sí como para sus hijos. Esto le valió que César, al mismo tiempo que daba a Hircano II el título de etnarca, le nombrase a él gobernador de la Judea.
Éste murió envenenado (43 a. de J. C.), pero de los dos hijos que dejara, uno fue nombrado por los romanos gobernador de Jerusalén, y el segundo, Herodes, administrador de Galilea. Ambos, pues, iban camino de la fortuna. Algún tiempo más tarde Herodes fue puesto al frente de las tropas romanas de Celesiria y después, lo mismo que su hermano, elevado a la dignidad de tetrarca. Pero estuvo a punto de perderlo todo en el instante mismo en que se abría ancho campo a su ambición. Porque, habiendo logrado apoderarse momentáneamente del poder los últimos vástagos de la familia de los Macabeos, el riesgo de Herodes fue inminente. Consiguió, sin embargo, escapar y marchó a Roma para defender su causa ante Antonio y Octavio. Coronó sus gestiones un éxito feliz, pues un Senado-consulto le nombró rey de los judíos (40 a. de J. C.). Sólo que tenía que empezar por conquistar su reino, donde sus enemigos estaban bien organizados. En efecto, a pesar de las muchas señales de decadencia que se veían en los últimos príncipes Asmoneos, y a despecho de las disensiones sangrientas que no cesaban de fomentar en el país, el pueblo les quería y estaba orgulloso de ellos, a causa de su noble sangre, en tanto que Herodes, idumeo de nacimiento, era mirado como intruso en el trono de Israel, o a lo sumo como medio judío —es la expresión de que se sirve Josefo[3]—. Por tanto, aunque auxiliado por los romanos, tardó tres años en adueñarse de Palestina, comenzando por Jaffa y Galilea. Por fin, el año 37, tras un corto asedio, entró en Jerusalén, donde satisfizo fríamente sus ansias de venganza, haciendo degollar considerable número de personajes adictos a la familia de los Macabeos.
No nos detendremos en referir los acontecimientos de su largo reinado de treinta y siete años (40-4 a. J. C.). Bastará indicar sus líneas generales y trazar brevemente el retrato moral de este hombre, bajo cuyo gobierno vino el Salvador al mundo, y cuya estirpe gobernó la Palestina, en todo o en parte, durante más de un siglo.
Los historiadores dividen ordinariamente su reinado en tres períodos. Consagró el primero a consolidar su trono (37-25 a. J. C.), ya esforzándose en ganar cada vez más la amistad de los romanos, y en particular la de Octavio, hecho emperador bajo el nombre de Augusto (30 a. J. C.), ya haciendo desaparecer sucesivamente, sin sombra de escrúpulos, varios de los miembros que aún vivían de la familia de los Asmoneos, cuyo poder y manejos con razón temía. Entre éstos hay que contar en primer lugar a su mujer Mariamme, nieta de Hircano, a quien amaba con pasión, y con la que se casó esperando que tal unión le atrajese los amigos de esta poderosa dinastía; luego a su cuñado Antígono; después a su suegra Alejandra y al viejo Hircano II. La segunda parte de su reinado (25-13 a. J. C.) fue un período de gran prosperidad. Entregándose de lleno a sus instintos de magnificencia, construyó o agrandó y embelleció varias ciudades importantes en distintos puntos de Palestina, entre otras, Cesarea marítima, donde hizo un puerto notable; en Samaria, la antigua capital de las tribus cismáticas, a la que llamó Sebaste, en honor de Augusto; Jericó, en el valle del Jordán. En Jerusalén y en otras partes construyó palacios, fortalezas y diversos edificios. Sus últimos años fueron una serie de disensiones domésticas, de bajas y sangrientas intrigas, como siempre ha ocurrido en las cortes orientales.
Si Herodes se mostró orgulloso de seguir las huellas de Salomón, reedificando el Templo de Jerusalén, también siguió su ejemplo en la poligamia. Tuvo hasta diez mujeres, de las que nueve vivieron simultáneamente con él. De ellas tuvo ocho hijos y seis hijas. Entre su hermana Salomé, que le era sumamente afecta, y los dos hijos que tuvo de Mariamme, estallaron terribles disensiones, que sólo terminaron con la muerte de los dos jóvenes, a quienes su padre mandó estrangular en Sebaste (7 a. J. C.).
Durante el reinado de Herodes hubo, en general, paz con el exterior. Algunas luchas con los árabes, hábil y vigorosamente dirigidas por el monarca, redundaron en su gloria y provecho. Hacia el año 23 el emperador Augusto entregó al territorio de Herodes las provincias de la Traconítide, la Auranítide y la Batanea, situadas al Norte de Palestina. Hacía tiempo que, con medidas enérgicas, había conseguido limpiar el primero de estos distritos de los salteadores que allí se habían establecido.
Adivínase por esta breve reseña que la conducta de Herodes fue casi siempre contraria a las preferencias políticas y a los sentimientos religiosos de la mayoría de sus súbditos. Esta oposición fue en muchas ocasiones voluntaria y deliberada. Cierto es que, apoyado en Roma, logró redondear sus estados, vencer más fácilmente a sus enemigos y poner a Palestina en estado floreciente; pero al mismo tiempo provocó el descontento casi general de los judíos, que, en su orgullo teocrático, detestaban con razón a la gran capital pagana, no queriendo tolerar su injerencia, ni aun indirecta, en asuntos judíos. En efecto, estaba muy a la vista de todos que Herodes, a pesar de sus aires de independencia, no era sino vasallo de los romanos. No se recataban tampoco de reprochar al rey con chistes mortificantes su origen idumeo. Menos aún le perdonaban su intromisión en el trono y su feroz crueldad con los herederos legítimos. También había causado indignación general el que tratase durísimamente, al principio de su reinado, a la aristocracia sacerdotal y que privase al sanedrín de toda su influencia. Los Esenios y gran número de fariseos rehusaron por este motivo prestarle juramento de obediencia.
Desde el punto de vista religioso, todo induce a creer que era completamente escéptico y sin fe ninguna. Su celo por el Templo fue principalmente deseo de ostentación. Y aun en esto mismo, si bien causó alegría a los verdaderos creyentes, que eran la mayoría de los miembros de la nación, halló manera de herirles vivamente en su amor propio, colocando en honor de los romanos un águila de oro sobre la puerta principal del santuario. Dio además rienda suelta a sus inclinaciones paganas y a su admiración por la civilización griega, construyendo en varias ciudades de Palestina y hasta en la misma Jerusalén, teatros e hipódromos, que irritaban vivamente a los judíos. Llegó hasta a construir templos dedicados a Augusto y a Roma.
Se comprende que tal conducta, de la que blasonaba sin rebozo, enajenase a Herodes, desde el principio de su reinado, el afecto de la mayoría de sus súbditos y que les hiciese echar en olvido algunos actos de personal generosidad: entre otros, el sacrificio que hiciera del oro y plata de su palacio, para comprar trigo para el pueblo en tiempo de hambre, y también el haber conseguido de Roma varias ventajas para el pueblo judío.
Dotado Herodes de constitución física muy robusta, poseía igualmente gran energía de carácter. Por desgracia, empleó este vigor principalmente en su propio interés, así en alcanzar el poder como en permanecer en él. Si fue hábil, puso también al servicio de su habilidad una astucia mezclada de crueldad sin ninguna compasión, que se sació en torrentes de sangre desde los primeros hasta los postreros días de su reinado. Según hemos visto, ninguna consideración de familia le contenía cuando su ambición, excesivamente recelosa, le hacía ver, con razón o sin ella, a algún rival peligroso para la solidez de su trono. El Evangelio nos presentará otro ejemplo no menos horrible de esta crueldad proverbial. Hacia el fin de su vida, habiendo los discípulos de dos rabinos muy populares en Jerusalén arrancado el águila de oro de que antes hemos hablado, mandó quemar a cuarenta y dos de ellos, juntamente con sus maestros. En su lecho de agonía, sintiéndose odiado de todos y pensando en el regocijo que causaría la noticia de su muerte, mandó reunir en el hipódromo de Jericó a los hombres más notables del país y ordenó degollarlos apenas hubiera exhalado su último suspiro; de esta suerte su muerte haría derramar lágrimas amargas. Afortunadamente, orden tan bárbara no fue cumplida; pero sí la de ejecutar a su primogénito Antípater tres días antes de su muerte.
Tal es el triste personaje llamado Herodes el Grande. Su historia arroja siniestra luz sobre la situación del pueblo judío en los tiempos inmediatamente anteriores al nacimiento del Mesías, el manso, el pacífico y verdadero rey de Israel.
Herodes había otorgado tres testamentos. Por el último, que anulaba los dos anteriores, repartía sus Estados entre tres de sus hijos: al mayor, Arquelao, legaba la Judea y Samaria, con el título de rey; a Antipas, la Galilea y Perea; a Filipo, los distritos del Nordeste, es decir, la Batanea, Auranítide, Traconítide y el territorio de Paneas. Sin embargo, este testamento, para ser válido, necesitaba la confirmación de Augusto. Así los tres herederos se pusieron sucesivamente en camino para Roma, a fin de hacer valer sus derechos y obtener pronto el consentimiento del emperador. Lo obtuvieron, en efecto; pero, en vez de la dignidad real, Arquelao sólo obtuvo el título de etnarca; sus dos hermanos fueron nombrados tetrarcas[4]. No obstante, según nos enseñan los relatos evangélicos, el lenguaje popular, que no siempre se preocupa de matices y que más que disminuir gusta de ampliar los títulos honoríficos, aplicó el título de rey a Arquelao y a Antipas, y probablemente también a Filipo.
Inmediatamente después de la muerte de su padre, y antes de partir para Roma, Arquelao tuvo que reprimir una sedición que estalló en Jerusalén. Sus soldados, cumpliendo órdenes suyas, mataron sin compasión a tres mil judíos, algunos de los cuales eran peregrinos llegados para celebrar la Pascua. Esta barbarie produjo tristísima impresión, por lo que los habitantes de la Ciudad Santa enviaron a Roma, en cuanto el príncipe hubo partido, una delegación de personas notables para conjurar al emperador que no les impusiera tal rey.
Durante la ausencia de los tres herederos de Herodes se produjeron también desórdenes mucho más graves, no sólo en Jerusalén, sino en toda Palestina. Dioles ocasión la llegada de un procurador romano llamado Sabino, enviado por el procónsul de Siria para tomar bajo su salvaguardia las propiedades y tesoros particulares del rey difunto, hasta que la cuestión de la herencia quedase definitivamente arreglada. El mismo procónsul, el famoso Varo, que años más tarde fue vencido por Arminio en los desfiladeros de Teutberg (9 después de J. C.), hubo de ir a Jerusalén, a fin de examinar las cosas por sí mismo. Cuando partió dejó a disposición de Sabino una legión entera. Esta injerencia de los romanos irritó a los judíos hasta más no poder. Llegó entretanto la fiesta de Pentecostés y entre los israelitas patriotas y los legionarios se trabaron violentos combates en el vestíbulo mismo del Templo, cuya techumbre, de madera de cedro, fue incendiada. Habiéndose atrevido entonces Sabino a tomar cuatrocientos talentos del tesoro del santuario, la muchedumbre le sitió en el palacio de Herodes, donde se había encerrado con sus tropas. Fue la señal de sublevación en todo el país. Hombres fogosos, que odiaban igualmente a Herodes y a Roma, predicaron la insurrección y se pusieron al frente de bandas numerosas en Jericó, en Perea, en la Judea meridional y, sobre todo, en Galilea. La represión fue espantosa. Acudió de nuevo Varo, al frente esta vez de todo su ejército, y triunfó sin gran trabajo, primero en Galilea, después en Judea y en Jerusalén, a aquellos hombres mal organizados e imperfectamente armados. Muchos judíos fueron vendidos como esclavos o crucificados. Varo no volvió a Siria sino después de haber restablecido la calma por completo.
A su vuelta de Roma, Arquelao, a quien Herodes había tenido de la samaritana Malthace, no consiguió disminuir las antipatías que desde el principio había inspirado a sus súbditos. Además del testimonio de Josefo, tenemos sobre este punto el de San Mateo[5]. Aunque el soberano pontificado era de ordinario vitalicio entre los judíos, no reparó el nuevo monarca en deponer a varios sumos sacerdotes durante su breve administración. Fuera de esto, en vida de su mujer, casó con la viuda de su hermano Alejandro, que ya antes se había vuelto a casar con el famoso Juba, rey de Mauritania. No cesó de ejecutar muchos actos de tan odiosa tiranía, que sus súbditos le acusaron por segunda vez ante Augusto. Desterrado por el Emperador a Viena, murió tiempo después en las Galias (el año 6 de nuestra Era).
La Judea y Samaria, que constituían sus Estados, quedaron entonces definitivamente bajo el dominio directo de Roma. Solamente que en vez de agregarlas a la provincia proconsular de Siria, fueron colocadas, a causa de las particularidades religiosas y de la levantisca condición de los judíos, bajo la jurisdicción de un gobernador especial, elegido en el orden de los caballeros. Hasta la muerte de Augusto hubo tres de estos gobernadores: Coponio, Marco Ambíbulo y Annio Rufo; después otros dos en el reinado de Tiberio: Valerio Grato (15-26 d. de J. C.) y Poncio Pilato (26-36). Este último nos interesa particularmente. Omitiremos por ahora lo correspondiente al odioso y cobarde oficio que desempeñó en la pasión del Salvador, ciñéndonos a dar ligera idea de los comienzos de su administración y de su carácter.
La mentalidad de los judíos de aquella época hacía extremadamente difícil la tarea de cualquier gobernador romano. Por otra parte, Pilato no poseía ni el tacto, ni la habilidad, ni la flexibilidad necesarias para vencer las dificultades inherentes a su situación[6]. Detestaba a los judíos, y no comprendiendo sus sentimientos religiosos, quería gobernarlos a su gusto, obligándolos a doblegarse ante él en todo y a pesar de todo. Pero tan débil e irresoluto en los trances difíciles como intratable de ordinario, él mismo contribuía a menguar su autoridad; por eso fue vencido en varias ocasiones por aquellos mismos de quienes creyó triunfar fácilmente, estrellándose al fin por completo. Su terquedad y torpeza dieron motivo más de una vez a movimientos de rebelión, que después hubo de ahogar en sangre.
Desde los primeros meses que siguieron a su instalación, hirió en lo más vivo a los habitantes de Jerusalén. Sus predecesores, acomodándose a los escrúpulos religiosos de los judíos, habían retirado de los estandartes del destacamento militar que guarnecía a Jerusalén las imágenes y efigies que podían presentar a los ojos de los israelitas carácter idolátrico. Pilato, por el contrario, quiso que los soldados enviados por él a la Ciudad Santa hiciesen su entrada alzando sus insignias adornadas con todos sus emblemas. Grande fue la indignación de los judíos cuando advirtieron el ultraje. Una muchedumbre se trasladó a Cesarea, donde, según hemos dicho, tenía el gobernador su residencia ordinaria; y durante cinco días protestaron con energía tal que Pilato, después de haber tomado al principio la determinación de hacerlos pasar a cuchillo, se vio obligado a ceder, al ver que todos estaban dispuestos a morir antes que soportar la afrenta[7]. Más tarde, a pesar de esta lección tan humillante, cometió otra falta parecida, mandando colgar en el palacio que le servía de morada mientras residía en Jerusalén, escudos de oro dedicados a Tiberio y que igualmente llevaban inscripciones o símbolos idolátricos. A punto estuvo de estallar una insurrección. Advertido por los judíos, el emperador mismo ordenó quitar lo antes posible la causa del desorden[8]. Más tarde se atrevió a tomar una suma considerable del tesoro sagrado del Templo, para construir un grandioso acueducto que condujese a la capital el agua de los depósitos llamados de Salomón, situados al Sur de Belén. Este empleo del tesoro del santuario era, según el legítimo sentir de los judíos, un verdadero sacrilegio; así es que hubo tumultos violentos que fueron reprimidos con crueldad[9].
Algunos años después de la muerte del Salvador un último acto de Pilato contribuyó a acelerar el instante de su caída. Un grupo de samaritanos, seducidos por cierto impostor, comenzaron a hacer excavaciones en el monte Garizim, cerca de Naplusa, con la esperanza de encontrar los vasos sagrados que Moisés, según se aseguraba, había escondido antes de su muerte; el gobernador los hizo asesinar sin compasión. Los parientes y amigos, exasperados, fueron a quejarse al legado de Siria y éste, comprendiendo que Pilato se había hecho ya insoportable a sus administrados, lo envió a Roma para disculparse ante el emperador. Pero llegó cuando había muerto ya Tiberio. Los últimos hechos de su vida están envueltos entre sombras y oscuridades; por lo demás, pronto los desfiguró la leyenda. Se ignora hasta el lugar y el modo de su muerte. Según Eusebio[10], fue desterrado a Viena, en las Galias, donde, oprimido por el infortunio, se habría dado muerte por su propia mano.
Volvamos ahora la vista a los otros dos herederos de los Estados de Herodes el Grande. Antipas, a quien los Evangelios sólo designan con el nombre patronímico de Herodes, era también hijo de Malthace. Conocemos pocos detalles de su larga administración (4 a. de J. C. hasta 39 d. de J. C.). Tenía las mismas inclinaciones de su padre a fundar nuevas ciudades y agrandar las antiguas. Primeramente construyó y fortificó Séphoris, en Galilea, destruida por los romanos en la gran sublevación antes mencionada. Construyó después en la orilla occidental del lado de Genesareth la rica y hermosa ciudad de Tiberíades, llamada así en honor de Tiberio, y estableció allí su capital. Gustaba del fausto y de los placeres. La historia de su matrimonio incestuoso con Herodías hallará su puesto más adelante, con ocasión del martirio de Juan Bautista. Con ocasión de una cuestión de fronteras se enzarzó en guerra abierta, que acabó en vergonzosa derrota. Tiberio, que a la sazón reinaba, ordenó al procónsul de Siria marchar contra Aretas para vengar al tetrarca; pero habiendo muerto poco después el emperador no se cumplió la orden, quedando el rey de Petra dueño del territorio conquistado.
Al año siguiente, habiendo Agripa I vuelto de Roma a Palestina con el título de rey, su hermana Herodías, a quien devoraba la ambición, sintió vivo pesar de verle preferido a su marido por el nuevo emperador, Cayo Calígula. A instigación de ella, determinóse Antipas a ir a Roma para obtener igual dignidad real. Pero en vez de acceder a la petición, Calígula le reconvino por haber acumulado indebidamente pertrechos de guerra y le desterró a Lyon, donde halló la muerte.
La infancia del Salvador y la mayor parte de su vida pública transcurrieron en el territorio de Herodes Antipas. Los Evangelios nos informan de que la predicación, y sobre todo los milagros, excitaron la atención y la curiosidad del tetrarca. Señalan también el indigno tratamiento que Herodes dio a Jesús durante la pasión.
No tenemos por qué ocuparnos aquí de Herodes Agripa I, cuyo nombre citábamos hace un instante, y que no desempeñó papel ninguno durante el período evangélico propiamente dicho. Él fue quien hizo morir al apóstol Santiago, y reservaba a San Pedro la misma suerte. Pereció miserablemente bajo el golpe de la divina venganza[11]. Gracias a los emperadores Calígula y Claudio, de cuyo favor gozó sucesivamente, había llegado a reunir bajo su cetro todos los antiguos territorios que en otro tiempo pertenecieron al reino de su abuelo Herodes el Grande. Sucedióle su hijo, Agripa II, con quien se terminó la dominación herodiana en Palestina. Ante este segundo Agripa compareció San Pablo en Cesarea.
Filipo, hijo del rey Herodes y de Cleopatra, judía originaria de Jerusalén, fue príncipe de costumbres suaves y pacíficas, que procuró la felicidad de sus súbditos. Iba de ciudad en ciudad administrando justicia. Gustábale también levantar construcciones fastuosas. Ensanchó y embelleció Paneas, cuyo nombre cambió con el de Cesarea. Reconstruyó la aldea de Bethsaida, situada cerca del sitio donde el Jordán entra en el lago de Tiberíades, y le dio por nombre Julia, en honor de la hija de Augusto. Murió el 33 ó 34 de nuestra Era.
Si de los tres hijos de Herodes entre quienes se dividió el reino pasamos a los emperadores romanos bajo cuya jurisdicción ejercieron aquéllos las funciones semirregias, notamos que los evangelistas sólo nombran dos: Augusto, el primero que fue investido de tan elevada dignidad, y su sucesor Tiberio. De hecho, en el reinado de ambos transcurrió toda la vida de Jesucristo.
De Augusto sólo una vez se hace mención, con ocasión del nacimiento del Salvador en Belén. Gozaba a la sazón, desde hacía unos quince años, de ilimitado poder en los inmensos territorios que los romanos habían subyugado uno tras otro. Él había organizado aquel Imperio, compuesto de pueblos diversísimos, de tan hábil manera, que le infundió notable unidad y lo mantenía en su obediencia por medio de funcionarios enérgicos que le representaban en todas partes. Se ha hecho con frecuencia y con justicia esta observación: reinaba entonces la paz, después de prolongadas guerras. Tan cierto era que reinaba la paz, que el Senado había decretado, entre los años 13 y 19 a. de J. C., que se erigiese en el Campo de Marte el altare pacis, no ha mucho descubierto. Podía, pues, aparecer ya el verdadero «Príncipe de la Paz»; pero mientras que el imperio fundado por Augusto desapareció hace ya mucho tiempo, el reino fundado por el Niño de Belén tendrá duración eterna.
Al morir Augusto, en el año 14 de nuestra Era, le sucedió Tiberio, a quien había asociado al trono dos años antes. Este nuevo reinado correspondió, por consiguiente, al mayor y más importante período de la vida de Nuestro Señor. Tampoco a Tiberio le menciona directamente el Evangelio sino una sola vez; pero a él aluden los historiadores de Jesús siempre que hablan del César. En un principio brillaron en este príncipe muy raras cualidades, especialmente las de capitán valeroso y diestro, excelente orador y administrador habilísimo. Más tarde empañaron enteramente su gloria los vicios más vergonzosos. Murió el año 37 de nuestra Era, a la edad de setenta y ocho años, tras un reinado de veintitrés.
Tales son los personajes que de cerca o de lejos eran dueños de Palestina en tiempo del Salvador; tales eran también las condiciones políticas del país. En suma, desde el día en que Pompeyo entró en Jerusalén como conquistador más o menos disfrazado, comenzó la dominación de Roma sobre el pueblo judío, que ya no dejó de ejercerse en adelante, a despecho de ciertas apariencias de libertad que concedía al pueblo y a sus soberanos inmediatos. Unas veces con discreción y otras con rigor, y aun con crueldad, si los judíos recalcitraban contra ella, siguió afianzándose de día en día hasta la época de la sujeción completa y de la ruina total del Estado judío, en el año 70. Esta preponderancia estableció estrecho contacto entre dos nacionalidades cuyo espíritu, cuyas costumbres y cuya religión estaban en oposición irremediable. Así acaecía que, con raras excepciones, los judíos odiaban a Roma con odio entrañable, sobre todo cuando dominó por completo en Judea; y si de ordinario este rencor estaba latente, hacíase peligroso y terrible cuando un caso imprevisto lo hacía hervir como un volcán. Jamás aquellos hijos de Israel, a quienes glorias pasadas y locas esperanzas de un porvenir mejor henchían de orgullo, pudieron someterse de espíritu y de corazón a la Roma pagana. Ésta logró conquistar el país exteriormente; nunca dominó las almas. La obligación de pagarle el impuesto se consideraba como verdadera ignominia, a la que no se sometían sino por fuerza. A este odio correspondían los romanos con el desprecio; en cuanto a las tentativas de revueltas, las ahogaban prontamente en sangre.
No daríamos a conocer suficientemente la organización política en tiempo de Jesús si no mencionásemos al mismo tiempo el sanedrín[12], especie de senado o asamblea superior nacional, que tenía entonces autoridad considerable para el régimen interior y administración del país. Su institución se remonta, al parecer, a fines de la cautividad de Babilonia, cuando los judíos que volvían de Caldea, después del edicto de libertad de Ciro, sintieron la necesidad de una asamblea de este género que resolviese ciertos casos relativos a la reinstalación. Los libros de Esdras y de Nehemías nos dan a conocer, en efecto[13], un senado semejante debidamente organizado, que mantenía relaciones oficiales con los funcionarios persas, dirigía la construcción del Templo y daba órdenes a sus correligionarios, amenazando con la excomunión a los recalcitrantes. Igualmente se habla de esta asamblea durante la dominación griega[14]. Más tarde, el procónsul romano Gabini (57-55 a. de J. C.), en tiempo de su gobierno en la provincia de Siria, creó en Palestina hasta cinco sanedrines, encargados de la administración política y judicial en otros tantos distritos especiales de Palestina[15]. El que tenía su asiento en Jerusalén acabó por eclipsar a los otros cuatro, conquistando jurisdicción, desde el punto de vista religioso, sobre todo el pueblo de Israel. Esta jurisdicción era muy amplia aun durante la dominación romana. Abarcaba las causas civiles y religiosas de alguna importancia; por ejemplo, la acusación de idolatría contra alguna ciudad, las falsas profecías, la ampliación de los atrios del Templo. De esta manera el sanedrían constituía un tribunal supremo de justicia. Velaba sobre la pureza de la doctrina, y por esto fueron sus delegados a pedir explicaciones al Bautista respecto de su predicación y bautismo; por esto mismo hizo comparecer a Jesús ante su tribunal, condenándolo después de un simulacro de juicio. Los romanos, al despojarle de toda influencia política, le dejaron ciertos privilegios, entre otros, el de pronunciar sentencias capitales. Mas no las podía ejecutar sin autorización expresa del gobernador. Pilato se lo recordó cierto día con frase irónica[16].
El sanedrín estaba compuesto de 71 miembros, que pertenecían a tres clases diferentes de la sociedad judía. Había en él príncipes de los sacerdotes, es decir, los principales miembros de la aristocracia sacerdotal; doctores de la ley, de quienes luego hablaremos detenidamente; en fin, «ancianos» o «notables» que representaban la aristocracia civil. El Sumo Sacerdote en funciones era el Presidente oficial de esta triple Cámara, que celebraba sus sesiones ordinarias en un local situado en las dependencias del Templo.
II. LAS CONDICIONES SOCIALES
Si escribiéramos un tratado de Arqueología del judaísmo en el primer siglo de nuestra Era habría mucho que decir sobre tema tan extenso; pero no volvamos a tratar aquí de él sino en orden a la historia del Salvador.
En primer lugar fijaremos la vista en la construcción de la familia. En todas las épocas de su larga historia fue honrada la vida familiar entre los judíos, por su espíritu de pureza y de sincera unión. Israel daba en este punto un hermoso ejemplo a los pueblos circunvecinos. En gran parte se debía esto a su superioridad religiosa. Mucho antes del nacimiento de Jesús cantaba el autor del Salmo CXXVII los encantos de esta vida en términos llenos de gracia:
¡Bienaventurados todos los que temen al Señor,
Los que andan en sus caminos!
Porque te alimentas del trabajo de tus manos,
Bienaventurado eres, y colmado de bienes.
Tu mujer es como vid fecunda
En el interior de tu casa.
Tus hijos son como renuevos de olivo
Alrededor de tu mesa.
He aquí que así será bendito
El hombre que teme al Señor.
En tiempo de Jesús era una realidad este piadoso y encantador ideal en numerosas familias de Palestina.
La familia tiene por base el matrimonio, considerado entre los pueblos antiguos como un acontecimiento grave y alegre al mismo tiempo. Nuestro Señor alude con bastante frecuencia a las costumbres matrimoniales de sus compatriotas. Estas costumbres persisten todavía en casi toda Palestina, aun entre los católicos y los griegos ortodoxos. Uno de estos usos, muy diferente de nuestros hábitos europeos, pero acreditado en todo el Oriente bíblico, nos lo revela la significativa fórmula In resurrectione... neque nubent, neque nubentur[17], que no puede traducirse bien si no es por medio de una perífrasis: «En la resurrección... ni casan (los hombres), ni (las mujeres) serán casadas.» Esta locución denota claramente el papel completamente pasivo de la mujer judía en esta grave circunstancia. No tenía derecho a elegir marido, como tampoco ahora lo tienen las mujeres árabes. La elección era asunto de su padre. Por lo demás, no sólo no recibía ella dote alguna, sino que tampoco era concedida su mano como no fuese a cambio de cierta suma previamente estipulada, mayor o menor, según lo consintiesen las fortunas. Por tanto, la mujer era en cierto modo comprada; lo cual la ponía necesariamente en situación de inferioridad. Los esponsales, que tenían fuerza de ley, precedían al matrimonio y duraban con frecuencia un año entero.
Las bodas se celebraban con ceremonias y festejos que la Biblia describe en varias ocasiones. El Evangelio menciona «al amigo del esposo»[18], cuyo oficio era parecido al del graçon d’honneur en Francia. Después de haber servido de lazo de unión entre los futuros esposos durante los esponsales, le correspondía disponer la fiesta de las bodas, cuyo rito más interesante tan bien bosquejado está en la parábola de las diez vírgenes. Consistía en una procesión solemne y ruidosa que tenía lugar en las primeras horas de la noche, a la luz de antorchas y lámparas, para conducir a la desposada, ataviada elegantemente[19], a la casa de su marido. Las fiestas nupciales se prolongaban por varios días, con suntuosos festines, según la condición de los recién casados. Naturalmente eran invitados los parientes y amigos, los cuales asistían a la fiesta vestidos con sus mejores trajes.
Aunque la poligamia estuviese todavía autorizada entre los judíos, felizmente era un caso excepcional. No así el divorcio, que daba ocasión a enormes abusos, hasta el punto de que los discípulos del célebre rabino Hillel, famoso por su laxismo, lo consideraban lícito por «cualquier causa»[20]; por ejemplo, so pretexto de un manjar mal aderezado por la desventurada esposa; y, lo que es más vergonzoso, hasta porque el marido hubiese visto una mujer más bella. El Divino Maestro suprimió para siempre la concesión del divorcio hecha por Moisés a «la dureza de los corazones».
Los hijos, sobre todo los varones, eran ardientemente deseados en el matrimonio hebreo, y mientras que, según el justo sentir de los antiguos judíos[21], las familias con muchos hijos se consideraban como particularmente bendecidas del cielo, la esterilidad de la esposa, como en tiempo de Ana, era tenida por una especie de oprobio en la estimación común[22]. Algunas parábolas del Salvador enseñan el amor mutuo que debe reinar en la familia, especialmente entre padres e hijos.
Más tarde expondremos cuánto amaba Jesús a los pequeñuelos, a los que se concede bastante espacio en los Evangelios, y a quienes citó en varias ocasiones como modelos del espíritu cristiano. Sin embargo, no hacen alusión especial a la educación que en aquellos tiempos recibían los niños. Los informes que respecto a este punto tenemos proceden de Filón, de Josefo y de los rabinos, por los cuales sabemos que era muy esmerada en lo que a la religión atañe, sin descuidar la cultura intelectual. «Los judíos —escribía Filón[23]— consideran sus leyes como revelaciones divinas. Por esto desde la más tierna edad se les enseña a conocerlas, de donde proviene que traen grabada en su alma la imagen de la ley... Al abandonar, por decirlo así, los pañales, sus padres y maestros... les enseñan a creer en Dios, único Padre y Creador del mundo»[24]. Parecido lenguaje usa Josefo, afirmando que todo niño judío recibía esta instrucción religiosa desde que tenía conocimiento[25].
Los padres israelitas ponían en esto muy laudable empeño. Asimismo cuidaban de que los niños frecuentasen las escuelas elementales, que, según el Talmud, existían en aquella época en todo el territorio de Palestina. A estas escuelas se daba el característico nombre de Beth-ha-Sépher, «casa del libro», porque los pequeños Talmidim o «escolares» aprendían especialmente a leer, raras veces a escribir. El libro que les ponían en las manos era un rollo de pergamino, en el que estaban escritos diversos pasajes de la Biblia hebrea. De cada uno de los escolares judíos hubiérase podido decir lo que San Pablo escribió más tarde a su querido Timoteo, hijo de madre judía: «Desde niño conociste las sagradas letras»[26]. El establecimiento de las escuelas en Palestina databa desde Simón Ben Chetach, hermano de la reina Alejandra. En las poblaciones pequeñas donde no era posible establecerlas, se reunían los niños en la sinagoga, cuyo sacristán enseñaba a ciertas horas lo que buenamente podía. Aun cuando fuesen ya mayores, su estudio principal era la ley, que siempre se les inculcaba con ahínco.
Estrechamente unidos por los vínculos de la religión y de la sangre, los judíos mantenían entre sí relaciones de sincera y cordial amistad. Particularmente las clases populares se amaban como miembros de la misma familia, auxiliándose generosamente. La fórmula de salutación en su expresión más sencilla era la misma que usan hoy: «La paz sea contigo»[27]; y se respondía: «Contigo la paz». Pero si dos israelitas, aunque desconocido el uno para el otro, se encontraban en el camino, dirigíanse interminables cumplimientos, como aún se estila entre los árabes. He aquí por qué, cuando Nuestro Señor envió a sus apóstoles a inaugurar su predicación en las ciudades y aldeas de Galilea, les recomendó que no perdiesen en vana palabrería un tiempo precioso para la propagación del Evangelio[28]. El besarse, aun entre hombres, era usual cuando se encontraban o despedían[29], o también como señal de mutuo afecto[30].
Pero la clase superior, compuesta de sacerdotes, de doctores de la ley, de fariseos, de los ciudadanos más ricos e influyentes, solía mirar con altivez y con ridícula arrogancia «al pueblo de la tierra», como llamaban a quienes no habían recibido esmerada educación, y por eso mismo no los tenían por merecedores de consideración ni miramiento alguno[31]. Las páginas del Talmud muestran de vez en cuando a algunos fariseos soberbios, que, desde lo alto de la cátedra en que se sentaban como doctores, miraban con menosprecio a la gente del pueblo, pretextando que «la tinta del sabio es más preciosa que la sangre de los mártires»[32]. Tal era aquel doctor de la ley que, al acabar sus lecciones, decía habitualmente esta plegaria: «Os doy gracias, Señor Dios mío, porque mi suerte está entre los que visitan la mansión de la ciencia, y no entre los que trabajan en las encrucijadas de las calles. Porque yo me levanto temprano y ellos también. Desde la aurora me dedico a las palabras de la ley; pero ellos a cosas vanas. Yo trabajo y ellos también trabajan. Yo trabajo y recibo recompensa; ellos trabajan y ninguna reciben. Yo corro y ellos corren. Yo corro a la vida eterna, mientras ellos corren al abismo»[33]. Cualquiera creería escuchar la continuación de la oración del orgulloso fariseo de la parábola. ¡Cuánto más preferibles son aquellas otras palabras, casi idénticas en la forma, pero muy diferentes en el sentido, que se atribuyen a los doctores de Jamnia, después de la ruina de Jerusalén: «Soy criatura de Dios; mi prójimo lo es también. Tengo mi ocupación en la ciudad, y él en el campo. Voy de madrugada a mi trabajo, y él al suyo. Así como él no se enorgullece de su obra, tampoco yo me envanezco de la mía. Y si te viniese a la mente este pensamiento: “Yo hago grandes cosas y él pequeñas”, no dejes de recordar que un trabajo fiel, lo mismo cuando produce grandes cosas como cuando las hace mediocres, conduce al mismo fin»[34].
Los textos que acabamos de citar hacen referencia a los trabajos manuales. Por escritos contemporáneos sabemos que generalmente gozaba de mucha estima el trabajo manual entre los compatriotas del Salvador. Ya los Evangelios y los otros escritos del Nuevo Testamento nos dan alguna idea de la actividad de los artesanos de Palestina en aquella época. En efecto, nos presentan algunos obreros entregados a sus ocupaciones: pescadores (Mt 4, 18-19; Jn 21, 3-4), albañiles (Mt 21, 42), canteros (Lc 23, 53), tejedores (Jn 29, 29), bataneros (Mc 9, 3), sastres (Mc 2, 21), fabricantes de tela para tiendas de campaña (Act 28, 3), carpinteros (Mc 6, 3), viñadores (Mt 20, 1-4).
Mas para conocer a fondo la vida de los judíos en este aspecto en el primer siglo de nuestra Era hay que recurrir al Talmud. Unas veces oímos la voz de los principales doctores, que recomiendan el trabajo manual en términos generales, por motivos naturales o sobrenaturales: «el trabajo reanima a su dueño», es decir, a quien se entrega a él; «que el hombre acepte un trabajo que repugna, si con él puede prescindir del auxilio ajeno»; «el trabajo es precioso a los ojos de Dios». Otras veces apremia a los padres a que hagan aprender a sus hijos un oficio: «Quien no enseña a su hijo algún oficio, lo hace ladrón de caminos.» Otras, al lado del obrero, presenta, por asociación de ideas que no carecían de gracia, a la compañera de su vida orgullosa de la ocupación de su marido: «Aunque un hombre no sea más que cardador de lana, su mujer le llama al umbral de la puerta y se sienta a su lado.» Más todavía, pues los hechos tienen mayor fuerza que las palabras: una ley determina cuáles eran los personajes distinguidos, bien por su posición, bien por su ciencia, a quienes era preciso saludar cuando pasaban por las calles; los artesanos que estaban trabajando eran los únicos dispensados de esta formalidad, pues una cláusula especial les autorizaba a permanecer sentados y proseguir su obra, aunque alguno de tales hombres honorables pasara por delante de ellos.
En el largo reinado de Herodes los obreros judíos no fueron al principio muy felices, a causa de las turbulencias políticas que por tanto tiempo agitaron al país. Para muchos hubo después días prósperos, sobre todo durante la reconstrucción del Templo. Cerca de 20.000 artesanos, pagados con largueza, fueron empleados en aquella grande obra. Además de los arquitectos, canteros, albañiles y carpinteros, se dio ocupación a otra mucha gente, entre doradores y plateros, escultores, bordadores y tejedores, encargados de adornar, cada cual según su especialidad, las diferentes partes del magnífico edificio.
Una de las circunstancias más interesantes del trabajo manual entre los judíos en la época evangélica era que lo unían con el trabajo mental, con el cultivo de la ciencia. Parte por aprecio de esta clase de trabajos y parte también porque su enseñanza era gratuita, muchos doctores de la ley asociaban las dos clases de ocupaciones. El Talmud menciona más de cien rabinos que en ciertas horas del día se transformaban en obre- ros. Entre ellos los había zapateros, sastres, curtidores, herreros, alfare- ros, bordadores, fumistas, fabricantes de agujas, toneleros. Con estos he- chos a la vista comprendemos mejor que San Pablo aprendiese en su infancia a fabricar lonas para las tiendas de campaña; y no sin orgullo recuerda él la noble independencia de que gozó, gracias al trabajo de sus manos, sin dejar por ello de predicar asiduamente el Evangelio[35]. Tal fue también la conducta del Divino Maestro, que quiso ejercer, bajo la dirección de su padre adoptivo, el oficio de carpintero durante gran par- te de su vida oculta.
La gran afición que tenían al trabajo manual los judíos de los tiempos evangélicos, no les estorbó a la hora de manifestar ostensiblemente su disposición para los negocios mercantiles, que después han desarrollado en tal alto grado. Ya puede afirmar Josefo[36] que sus compatriotas no sentían «gusto alguno por el comercio ni por las relaciones que establece con los extranjeros»; él mismo se desmiente varias veces cuando habla en sus obras de los judíos que, en Palestina o en otros países, se habían enriquecido por sus hábiles operaciones mercantiles. Tampoco merece mucho crédito la aserción de cierto rabino llamado Johanán: «La sabiduría... no está al otro lado del mar, es decir, no la hallaréis entre gentes dedicadas a negocios y entre mercaderes que viajan»[37]. Se le puede oponer este dicho de otro judío: «No hay peor oficio que el de la agricultura; el comercio vale por todas las cosechas del mundo»[38].
Hacia esta época del Salvador precisamente fue cuando empezaron los israelitas a revelar sus aptitudes comerciales. Josefo señala varios príncipes de la familia de Herodes, y hasta sacerdotes que se habían lanzado a los grandes negocios. San Lucas nos presenta asimismo «un hombre noble» que negociaba por intermedio de sus servidores[39]. Si algunos centros israelitas sentían cierta repugnancia al comercio era, en parte, por las relaciones forzosas que creaba con los paganos, cuando el tráfico se hacía en grande escala, y, en parte también, a causa de los lazos que suele tender la honradez moral. Siendo Palestina por su situación geográfica lugar de paso entre el Oriente y el Occidente, no era apenas posible ni conveniente que sus habitantes abandonasen en manos de los paganos el cuidado de las empresas comerciales. Por lo demás, era necesario sostener el comercio nacional, proveer los mercados y bazares, efectuar cambios con manufacturas extranjeras, etc. No es, pues, de extrañar que los Evangelios indiquen incidentalmente varias clases de comercios locales: entre otros, el de aceite (Mt 25 ,9), el de perlas (Mt 13, 45-46), el de ganado (Lc 14, 19), el de tejidos (Mc 15, 46; Lc 22, 36), el de armas (Lc 22, 36) y el de perfumes (Mc 16, 1; Jn 19, 39).
En todos los países el comercio, tanto interior como exterior, y otras muchas razones obligan a viajar, y para esto se exige, si se ha de hacer con alguna comodidad, que haya buenas vías de comunicación. En la época a que nos referimos poseía Palestina, gracias a los Herodes y a los romanos, un sistema de caminos bien combinado. Por los escritos de Josefo y otros documentos antiguos conocemos las principales de estas arterias, que unían entre sí no solamente las mayores ciudades del país, sino también la Palestina con las regiones limítrofes. Con los datos recogidos en los geógrafos e historiadores de este período, el sabio palestinólogo Reland —muerto en 1718— compuso un mapa todo surcado de caminos. Los principales iban: 1) de Jerusalén a Belén y a Hebrón, al Sur; a Gaza, al Sudoeste; a Jaffa, al Oeste; a Jericó y al Jordán, al Este, y de allí a Perea; a Samaria y Galilea, al Norte; 2) de Egipto, a lo largo de la planicie marítima, hasta Ptolemaida, y de allá por la llanura de Esdrelón, al Jordán, al lago de Tiberíades, después a Damasco, ganando la meseta de Basán; ésta era la más antigua de las vías de Palestina; 3) de Cesarea de Filipo, por Mageddo, a Scythópolis. De las líneas principales salían otras secundarias en todas direcciones. Algunos de estos caminos eran vías militares, que los romanos conservaban con esmero, y otras eran rutas comerciales o de simple comunicación. Se comprende que las vías que conducían derechamente a Jerusalén fuesen las más frecuentadas.
Ocasión tendremos de acompañar a la Sagrada Familia, y después al Salvador y a sus discípulos, por tal cual parte de esta red de caminos. Si se exceptúan algunos distritos de mala fama y justamente temidos, se podía atravesar toda Palestina con completa seguridad. Lo más frecuente era caminar a pie, pero también se viajaba a menudo cabalgando sobre asnos o mulos; algunas veces en carro[40]. Las posadas propiamente dichas eran pocas; pero el viajero encontraba en la mayoría de las ciudades y aldeas de alguna importancia un Khan o albergue de caravanas, que le proporcionaba, por lo menos, un techo para cobijarse. Por lo demás, la hospitalidad, esa virtud característica del Oriente bíblico, y sobre todo de Palestina, facilitaba de modo excelente los viajes y los hacía más agradables. Los judíos la practicaban tanto por espíritu de fraternidad como de religión, pues los rabinos no cesaban de repetir que, según ilustres ejemplos del Antiguo Testamento, ser hospitalario con un compatriota era tan meritorio como si se acogiese a Dios mismo. Por esto, cuando Jesús envía a sus apóstoles a predicar por primera vez, da por descontado que bastaría que se presentasen donde quisieran para ser bien recibidos. Los viajeros lo repiten a porfía: los árabes, en este punto, son continuadores de los antiguos israelitas. A veces llegan a disputarse el honor de albergar a los extranjeros que se detienen en sus aldeas. Les ofrecen lo mejor que tienen y no siempre es fácil conseguir que acepten alguna remuneración.
De lo que antes dejamos apuntado acerca de la feracidad del suelo de Palestina y de la multiplicidad de sus productos agrícolas, acerca de la actividad comercial y otras de sus dedicaciones, resulta que, en condiciones ordinarias, el coste de la vida debía de ser allí muy moderado. Tanto más verosímil es esto cuanto que la mayor parte de su población tenía gustos muy sencillos en punto de vestidos y alimentación. Por lo demás, algunos rasgos señalados por los escritores sagrados confirman claramente esta deducción. Entre nosotros han desaparecido por completo de la circulación los céntimos como moneda fraccionaria, pues apenas servían para las compras; al contrario, existía entre los judíos una pieza de moneda sumamente pequeña, llamada perûta, que valía aproximadamente la decimosexta parte de una moneda de cinco céntimos, y con la cual, sin embargo, se podían hacer compras. Además, el salario de un obrero que trabajase todo el día en las viñas era un denario. El buen samaritano, al dejar la posada adonde había conducido al viajero herido por los ladrones, dejó al hostelero sólo dos denarios para los cuidados ulteriores que se habían de prestar al enfermo[41]. En fin, en los mercados de Palestina, por dos pájaros se pagaba solamente un as o seis céntimos, y podían comprarse cinco por dos ases[42]. De estos ejemplos tomados al acaso resulta que la vida no era cara realmente en Palestina en tiempo del Salvador.
A pesar de la prosperidad general, por lo menos relativa, que acabamos de describir, la miseria, y a veces la miseria extrema, penetraba en más de un punto de la comarca. En tiempos antiguos pudo decir Moisés, alabando la fertilidad del país de Canaán, que era «tierra de trigo, de cebada y de viña, en la que se crían higueras, granados y olivos»; «tierra de aceite y de miel», donde los hebreros comerían el pan en hartura y nadarían en riquezas. Esta pintura, exacta a la vez que ideal, no quería decir que bastase a la nación teocrática instalarse en el suelo de Tierra Santa para que todos sus miembros estuviesen para siempre al abrigo de la pobreza. Las invasiones y guerras que se sucedieron durante siglos, la deportación de la mayoría de los habitantes, la esclavitud de otros en los períodos caldeo, persa y griego, y, poco antes de la Era Cristiana, las rivalidades interiores entre facciones y dinastías, empobrecieron considerablemente el país, trayendo muchos sufrimientos sobre las clases inferiores. En muchos hogares había hambre[43] y ya el salmista no habría podido decir, como en otros tiempos, que a ningún justo había visto mendigando el pan[44]. El anatema «¡Ay de vosotros los ricos!», lanzado por Nuestro Señor contra los que gastaban su fortuna de una manera egoísta, o que la habían adquirido por medios inicuos, y la parábola del pobre Lázaro suponen abusos que clamaban al cielo venganza.
Para muchos la causa principal de la pobreza consistía, aparte de la imprevisión oriental, en los pesadísimos impuestos con que estaba gravada la Palestina. Tácito[45] apunta claramente este hecho cuando dice que durante el reinado de Tiberio «las provincias de Siria y de Judea, aplastadas bajo pesadas cargas, pidieron disminución de tributos». Por otra parte, sabemos por Josefo que a la muerte de Herodes el Grande los judíos hicieron a Arquelao idéntica reclamación. Como actualmente entre nosotros, todo era objeto de impuesto para sostener el tesoro del Estado judío y pagar el tributo exigido por Roma. La ingeniosidad del Fisco había introducido las contribuciones directas y las indirectas, el impuesto personal y el territorial, los derechos de aduana y los portazgos, percibidos aquéllos en la frontera, éstos en los puertos, en las plazas, caminos, puentes y a la entrada de las ciudades. Nada se libraba de los impuestos.
Abrumadores ya por sí mismos, resultaban todavía más insoportables por el modo de cobrarlos. El Estado, en vez de recaudarlos por medio de una administración a su sueldo y bajo su inspección, los arrendaba a ricos personajes, o también a Compañías que los cobraban por su cuenta y riesgo, valiéndose de agentes subalternos, y que, para asegurarse las considerables sumas que habían adelantado, reclamaban de los contribuyentes cantidades mucho mayores que las fijadas por la ley. Así que, de ordinario, hacían fortunas escandalosas. Los subalternos, cuyo nombre oficial latino era portitores, imitaban a porfía tan funestos ejemplos, estableciendo a su vez sobretasas en provecho propio. Era proverbial su rapacidad. Solíase decir: «Todos los publicanos son ladrones», y Cicerón no vacila en afirmar[46] que la profesión de publicano era la peor. Prácticamente casi no había recurso eficaz contra sus vejámenes, sobre todo en provincias, pues las autoridades romanas, en vez de reprimir tamaños abusos, eran frecuentemente cómplices de los publicanos para despojar al público[47]. Cuando los que ejercían este triste oficio eran judíos, y sobre todo cuando cobraban de sus hermanos el tributo destinado a Roma, eran tratados con desprecio mayor todavía, como se ve por varios pasajes de los Evangelios, donde son asimilados a los pecadores de la peor ralea[48].
Estos pesados impuestos, juntamente con otras causas fortuitas, llevaron paso a paso a muchos habitantes de Palestina, no sólo a la pobreza, sino hasta el pauperismo propiamente dicho. En otro tiempo la legislación mosaica había tomado medidas muy sabias y muy humanas para evitar este azote o, al menos, moderar sus daños; por desgracia, habían caído en desuso hacía mucho tiempo. Si en los tiempos evangélicos hallamos personas generosas, que socorrían a los pobres con largueza, no existía ninguna organización, ni oficial ni privada, para ejercer la caridad en mayor escala. Pero estaba próxima la venida del Mesías y los profetas habían anunciado que el celo por evangelizar a los pobres, por socorrerlos y consolarlos, sería una de sus más bellas cualidades[49].
También es fácil comprobar que en Palestina, por la misma época, había otros infortunios no menos horribles, bajo la forma de enfermedades corporales de todas clases. Con ocasión de los milagros obrados por Nuestro Señor, establecen los evangelistas una lista tristemente elocuente de enfermos que acudían a Jesús para obtener la curación. Señalan, entre otros, casos de fiebre, de lepra, de parálisis total o parcial, de epilepsia, de hemorragia, de ceguera, de sordera, de mudez, de heridas causadas con instrumentos cortantes, etc. Pero no es completa la enumeración de los males físicos que sufrían los compatriotas del Salvador. Lástimas del mismo género, y otras muchas, abundan aún hoy día en Palestina, lo mismo que hace dieciocho siglos. Actualmente, al menos la caridad cristiana, que ha acudido de Europa y aun de la lejana América, ha establecido en las ciudades principales y en diversos puntos de la campiña hospitales y clínicas que alivian muchos sufrimientos; pero nada semejante existía al principio del siglo primero. Así es que en la clase menesterosa la mayoría de los enfermos sufrían y morían en tristísima situación.
Había, en verdad, en el país algunos médicos. Pero lo que cuenta la literatura rabínica respecto de las prácticas medicinales de entonces prueba que ordinariamente no eran más que vulgares charlatanes. La severa reflexión de San Marcos acerca de los médicos[50] estaba bien justificada por los hechos: «Hacía doce años —dice, hablando de la hemorroísa— que sufría mucho en manos de los médicos, y había gastado cuanto tenía sin notar alivio alguno, antes, al contrario, iba empeorando.» Es imposible ejercer seriamente la medicina sin profundo conocimiento del cuerpo humano; ahora bien: la anatomía estaba absolutamente prohibida a los médicos israelitas, pues el contacto de un cadáver causaba impureza legal. Así es que los remedios que ordenaban a los enfermos eran casi siempre inútiles para la curación, si no es que agravaban la dolencia. No era raro, además, que sus remedios estuviesen manchados de superstición. Con esto se comprende la maliciosa reflexión del Talmud[51]: «El mejor médico está destinado al infierno»; pero se comprende, sobre todo, que la ignorancia y torpeza de los médicos aumentasen los sufrimientos de los enfermos.
Antes de que hablemos de las relaciones de los compatriotas del Salvador con los paganos, conviene recordar que la población de Palestina, en la época que estudiamos, era judía en su mayor parte. Los escritos del historiador Josefo no dejan lugar a dudas en este punto. Gracias a los esfuerzos de los príncipes asmoneos, y sobre todo de Aristóbulo I, no sólo en Judea, sino hasta en Galilea y Perea predominaba la población israelita. Se ha sostenido lo contrario, por lo que toca a la Galilea, pero sin razón. En efecto, los Evangelios confirman las aserciones de Josefo, mostrando que en todas las localidades de esta provincia frecuentadas por Jesucristo había sinagogas donde se celebraban los ejercicios del culto. Además, si no hubiese existido entonces esta mayoría de judíos, sería inexplicable la prontitud con que la Galilea se sublevó contra los romanos, pocos años después de la muerte del Salvador. En cuanto a los distritos del Nordeste —la Traconítide, la Batanea y la Iturea—, tenían una población muy heterogénea, compuesta de sirios, judíos y helenos[52]. Hemos dicho antes lo que eran los habitantes de Samaria. Cierto número de israelitas se habían establecido también en este país.
Dedúcese de este breve resumen que en algunos sitios de Palestina los judíos tenían que ponerse en guardia contra la influencia pagana, de la cual se habían dejado imbuir, por desgracia suya, en diversas épocas de su historia. Para mejor preservarlos, sus jefes religiosos habían «levantado una valla», según expresión corriente, en torno de la ley, con entredichos y prohibiciones innumerables, que eran, en la vida de los individuos, una singular sobrecarga. Si estas nuevas observaciones hubieran tenido por único fin apartar al pueblo teocrático de toda connivencia con la idolatría, serían dignas de elogio; pero en este punto, como en tantos otros, los escribas cayeron en la exageración por su casuística sutil y con frecuencia ridícula. Así, fundándose en la simple hipótesis de que el vino de los paganos podría haber servido para las libaciones en honor de los falsos dioses, estaba prohibido a todo judío beberlo, y hasta el comprarlo para revenderlo. El cuidado de conservar la pureza legal conducía aún más lejos. En principio todos los paganos eran impuros y comunicaban la impureza. Por este motivo estaba rigurosamente prohibido entrar en sus casas; quienquiera que lo hiciese contraía mancha legal. Con mayor razón se debía evitar el comer con ellos. Cualquier utensilio de cocina, un cuchillo de que se hubiesen servido, debía sufrir una purificación especial. De ahí un embarazo continuo para todo israelita que, viviendo entre los paganos, quisiera permanecer fiel a las prescripciones establecidas por los doctores de la ley. Cuenta Josefo[53] que varios sacerdotes amigos suyos que fueron conducidos a Roma no se alimentaban más que de higos y nueces, por no desobedecer a las tradiciones de sus padres. Igualmente estaba prohibido a los judíos dejar en alquiler sus casas y sus campos a los paganos.
Si el espíritu religioso les impulsaba a detestar a los gentiles, ¡con qué pena los verían los judíos de Palestina instalarse, tal vez como dueños, en el suelo que Dios diera a Israel en otro tiempo como una propiedad sagrada! Los obstáculos que imponían las severas reglas que acabamos de mencionar no eran ciertamente para que se menguase esta profunda antipatía. Así, pues, ¡con qué maligna satisfacción sacudían los judíos el polvo de sus sandalias al dejar un territorio pagano y pisar de nuevo el de Palestina! Pero, por otra parte, tampoco estas reglas eran muy apropiadas para que los hijos de Israel se hiciesen simpáticos a los gentiles. Su vida retraída, su rigidez, su orgullo, el desdén de que hacían alarde respecto de cuantos fuesen extraños a su raza, no tardaron en crearles enemigos y rivales, a juzgar por sus propias quejas, consignadas en los libros llamados sibilinos[54]. Del aborrecimiento se pasó a las injurias y vinieron odiosas acusaciones, de muchas de las cuales se hicieron eco los grandes escritores de Roma[55]. El gramático Alejandrino Apión las coleccionó y publicó en su Historia de Egipto. Este libro ha desaparecido; pero su contenido ha llegado hasta nosotros por la refutación que Josefo hizo de él en un libro especial[56]. Decíase, entre otras cosas, que los judíos adoraban una cabeza de asno; se ridiculizaba la circuncisión, el horror que tenían a la carne de puerco, etc.
Un día pronunció Nuestro Señor ante los judíos de Jerusalén estas enigmáticas palabras: «Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré no podéis venir vosotros.» Sorprendidos sus oyentes, preguntábanse unos a otros: «¿A dónde va éste a ir que no le hallaremos? ¿Por fortuna irá a los que están dispersos entre los gentiles?»[57]. En esta época distaban mucho los judíos de estar agrupados todos en Palestina. Una parte considerable de la nación estaba diseminada, desde hacía mucho tiempo, en casi todos los territorios que formaban el imperio romano. Se la designaba por el nombre de Diáspora, que quiere decir «dispersión». El siguiente pasaje del libro de los Hechos[58] enumera, sin pretender agotar la lista, varios de los países extranjeros en donde los judíos estaban ya establecidos en la época de la primera Pentecostés cristiana: «Partos y Medos, y Elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea y Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de la Libia cercanas de Cirene, y los peregrinos romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes.»
Inaugurada por la violencia de los conquistadores asirios y caldeos que deportaron a numerosos israelitas al lejano Oriente, haciendo huir a otros a Egipto[59], esta «dispersión» se había aumentado por diferentes causas, entre las cuales no había sido la última el deseo de emprender en el extranjero un comercio fructuoso. El hecho es que al principio del cristianismo se hallaban casi en todas partes. San Pablo se encontrará con grupos más o menos numerosos en todas las ciudades a donde irá a predicar el Evangelio: en la isla de Chipre, en Antioquía de Pisidia, en Iconio y en Listra, en Filipo y en Tesalónica, en Atenas y en Corinto y en Roma. Traza fue de la Providencia, que facilitó de un modo singular la rápida expansión de la verdad cristiana. Los judíos podían, pues, gloriarse de llenar todos los países[60], lo que confirma el geógrafo Estrabón cuando describe: «No es fácil hallar en el mundo un lugar que no haya acogido a esta raza y que no haya sido por ella conquistado»[61]. Estas últimas palabras significan que en todas partes se instalaban los judíos como en su propia casa.
Sin embargo, estos «dispersos» no cesaban de volver sus ojos a Palestina, y más particularmente a Jerusalén, como centro de su religión, a donde iban de vez en cuando con ocasión de las grandes solemnidades. Nunca omitían el pago del impuesto de medio siclo anual, destinado a cubrir una parte de los gastos del santuario[62]. Las sumas recogidas en cada localidad pasaban a una caja central, de donde se enviaban a la Ciudad Santa por medio de delegados especiales.
A pesar de los prejuicios, casi siempre injustos, de los paganos contra el pueblo judío, muchos de ellos, a la larga, sentíanse impresionados por la espiritualidad y belleza de la religión mosaica, como también ante la unión fraternal y vida ordenada de la mayoría de sus seguidores, y no pocos, movidos por esta estima, llegaban a convertirse y afiliarse al judaísmo[63]. Se les daba el nombre de «prosélitos»[64]. Esta conversión sucedía de dos modos: cuando era entera y absoluta, el nuevo iniciado debía aceptar la circuncisión y obedecer a todas las prescripciones de la ley mosaica[65], y así adquiría privilegios casi iguales a los que gozaban los judíos de origen. Pero las más de las veces la conversión consistía solamente en creer en el Dios de Israel, desechando las prácticas idolátricas, evitando la impureza, el robo, el asesinato y la carne de animales sofocados. Los Hechos de los Apóstoles y Josefo[66] nos dicen que también las mujeres renunciaban con frecuencia al paganismo, para someterse más o menos estrictamente a la ley judaica. Los fariseos y sus discípulos manifestaban un celo más ardoroso que prudente en hacer prosélitos[67], según les reprochó cierto día Nuestro Señor. Algunos de estos convertidos llevaban vida tan imperfecta, que el Talmud llega a afirmar que retardaban la venida del Mesías[68].
Punto muy importante en el orden de las relaciones sociales de los judíos en la época evangélica es el de la lengua que se hablaba entonces en Palestina, y, por consiguiente, de la lengua de que se sirvió Nuestro Señor Jesucristo para anunciar la buena nueva a sus compatriotas. No hay género de duda en este particular, pues diversos hechos demuestran evidentemente que este idioma no era otro que el arameo. Es cierto, en primer lugar, que cuando Jesús vino al mundo, el hebreo, desde hacía varios siglos, era ya lengua muerta para casi todos los judíos, hasta el punto de que en la misma Palestina era necesario traducir al nuevo idioma los pasajes del Pentateuco y de los profetas que se leían en el culto oficial. Causa de la sustitución de una lengua por otra fue la deportación de los israelitas en gran muchedumbre a Caldea. En efecto, el arameo se hablaba no sólo en el país de Aram o de Siria, como el nombre indica, sino también en Caldea, donde los judíos desterrados tuvieron que usarlo, si querían ser entendidos por los habitantes. Olvidaron, pues, poco a poco su propia lengua. Por lo demás, esta transformación fue facilitada por la mucha semejanza que existe entre el hebreo y el arameo. Al regresar a Palestina, los desterrados trajeron consigo el nuevo idioma, que vino a ser lengua general del país. Desde entonces el hebrero no fue conocido más que por los doctores de la ley y sus discípulos, que lo aprendían por obligación, a fin de comprender y explicar la Biblia, y que gustosos lo empleaban en sus discusiones sobre los textos sagrados.
Otro hecho no menos característico demuestra con toda evidencia que el arameo era la lengua de Jesucristo, de sus discípulos y de sus compatriotas. Trátase de la presencia, en los diversos escritos que componen el Nuevo Testamento, de expresiones que, sin género de duda, pertenecen a este idioma. Las palabras Raca, mammona, corban, pascha, Gólgota, Eli Eli lamma sabachtani, talitha cumi, ephpheta, abba, Gabbatha, Aceldama, Maranatha, los nombres Kepha (Cefas), Martha, Tabitha, y otros más, como Barrabás, Bartolomé, Barjesus, Barjonas, Bernabé, Bartimeo, etc., no desmienten su origen arameo, antes bien, ponen de manifiesto cuál era la lengua que se hablaba en Palestina cuando se publicaron los libros donde se insertaron.
Pero tenemos testimonios aún más explícitos. San Pedro, después de haber citado en su discurso del cenáculo la palabra Aceldama, que significa «campo de sangre», añade que pertenecía a la lengua de los habitantes de Jerusalén[69]. En el libro de los Hechos[70] se cuenta que San Pablo, dirigiéndose a los judíos en el atrio del Templo, les habló «en hebreo»: locución general que designa aquí seguramente al arameo, pues el hebreo era entonces lengua muerta, según se ha dicho antes. Estos hechos son concluyentes. Por su parte, Josefo expresamente dice[71] que al principio escribió su libro De la Guerra de los Judíos «en la lengua de su propio país», antes de traducirlo al griego, idioma que, según dice en otro lugar[72], no aprendió sin mucho trabajo.
En los distritos de Palestina donde residía una población pagana más o menos numerosa, sobre todo en algunos puntos de Galilea, la lengua de los extranjeros era el griego, y algunos judíos lo hablaban también corrientemente. Pero éste era caso excepcional, que los rabinos censuraban muy severamente. No cabe, pues, dudar, a pesar de algunas aserciones en contrario, que al arameo corresponde el grande honor de haber sido la lengua que Jesús niño balbució al hablar con su madre y con su padre adoptivo, la lengua en que hacía sus inefables oraciones, la lengua, en fin, en que predicó el Evangelio y pronunció sus admirables discursos.
III. EL ESTADO RELIGIOSO DE LOS JUDÍOS EN LA ÉPOCA DE NUESTRO SEÑOR
La importancia de este asunto exige que se lo estudie con particular interés. Gracias a los Evangelios y a los demás libros del Nuevo Testamento, gracias también a los escritos rabínicos y a los del historiador Josefo, es relativamente fácil nuestra tarea de reconstitución de aquella época.
Hablaremos en primer lugar del culto propiamente dicho, reuniendo en tres puntos principales —local, personal y ceremonial— los pormenores que más útiles nos parezcan.
1.o La unidad de santuario fue desde el principio norma constante de la religión de Israel para mejor expresar la unidad del verdadero Dios. Al Tabernáculo portátil que, después de haber acompañado a los hebreos en sus peregrinaciones por el desierto, fue colocado sucesivamente en Silo, en Nob, en Gabaón, sucedió el magnífico Templo construido por Salomón en Jerusalén sobre el monte Moria, pero que fue destruido sin piedad por los soldados de Nabucodonosor. Acabado el destierro, Zorobabel y los judíos que volvieron de Caldea se esforzaron en levantar de las ruinas aquel glorioso santuario; pero el edificio que, venciendo mil dificultades, erigieron en el mismo sitio del anterior era tan humilde, que su vista arrancaba lágrimas de amargura a los que antes del destierro habían visto el antiguo Templo[73]. El rey Herodes el Grande, cuyo incansable ardor arquitectónico hemos señalado, tuvo la ambición, legítima esta vez, de agrandar y embellecer el segundo Templo, para que fuese tan hermoso como el de Salomón. Comenzó la reconstrucción el año decimoctavo de su reinado (20-19 a. de J. C.), y al principio con grande actividad; pero la obra en su conjunto era tan colosal, que no pudo terminarse hasta mucho tiempo después de la muerte del rey, bajo la administración del gobernador romano Albino (62-64 d. de J. C.). Esto explica cómo los judíos pudieron decir al Salvador al principio de su vida pública que se trabajaba en la edificación hacía ya cuarenta y seis años[74].
Gracias sobre todo al historiador Josefo y a la circunstanciada descripción que nos dejó de aquel edificio, que vio con sus propios ojos[75], podemos formarnos de él concepto bastante exacto. Según el testimonio de jueces competentes, era, en su totalidad, «una de las concepciones arquitectónicas más espléndidas del mundo antiguo». Su riqueza y belleza eran proverbiales: «quien no ha visto el Templo de Herodes —se decía—, no ha visto nunca un edificio suntuoso». Situación admirable, sumamente pintoresca, sobre el valle del Cedrón, frente al monte de los Olivos; por detrás, la ciudad construida en anfiteatro sobre las colinas próximas; amplias terrazas escalonadas y rodeadas de galerías o atrios con infinitas columnas; construcciones de formas diversas, agrupadas con elegancia, revestidas de mármoles y de metales preciosos: todo se unía para que resultase un conjunto armónico, que la vista no se cansaba de contemplar.
Todo este conjunto de patios y edificios es designado de ordinario en los Evangelios con la palabra griega hierón (ἱερόν), mientras que naós (ναός) casi siempre indica el santuario propiamente dicho.
Acabamos de hablar de las terrazas escalonadas. Eran en número de tres. La más baja, que al mismo tiempo era la más espaciosa, ocupaba todo el sitio llamado hoy Haram-es-Serif, «el recinto sagrado», que contiene la mezquita de Omar, la de el-Aksa y los patios circundantes. Para construirlo fue preciso, con grandes expensas de tiempo y de dinero, nivelar el suelo y levantar después en la parte meridional inmensas arcadas subterráneas, cimentadas en sólidas columnas. Alrededor de este cuadrilátero se levantaba un muro, que, al decir de Josefo, medía dos estadios de longitud y uno de anchura. Comunicaba con la ciudad por varias puertas, siendo las principales las que miraban al Oeste. Había también dos al Sur, una al Norte y otra al Este. Una de las cuatro puertas occidentales se abría sobre un puente, cuyo arranque se ve todavía en el ángulo Sudoeste, y que franqueaba el valle de Tiropeón, actualmente obstruido en gran parte.
Según ya indica el nombre, el atrio de los gentiles era accesible aun para los paganos. Rodeaba por todas partes al naós, pero en proporciones muy desiguales. Por el Este, y sobre todo por el Sur, tenía mayores dimensiones. A lo largo del muro del recinto se extendían espléndidas galerías, cubiertas de madera de cedro y adornadas, al Este, Norte y Oeste, por dos hileras de columnas monolíticas de mármol blanco. La galería del Sur, llamada pórtico de Salomón, tenía cuatro hileras. Todo el atrio estaba pavimentado con losas de diferentes colores. En el ángulo noroeste se elevaba la enorme ciudadela llamada entonces Antonia. Había sido construida por los príncipes asmoneos. Una escalera la ponía en comunicación con el patio de los gentiles.
La segunda terraza, o patio inferior, formaba, con sus tres atrios distintos y con sus múltiples construcciones, un rectángulo de 70 metros de largo y 40 de ancho. En conjunto su nivel excedía en 15 codos al del atrio de los gentiles. Se levantaba, no en el centro, sino en la parte noroeste de este último. Estaba igualmente rodeada de un muro al que se adosaban interiormente habitaciones destinadas a los sacerdotes y almacenes para los objetos de culto. Este muro estaba perforado por nueve puertas, cuatro al Norte, otras tantas al Sur y una al Este. Para llegar a las puertas del Norte y las del Sur se subía primero una escalinata de 14 gradas, que llevaba a un descenso de 10 codos de anchura, rodeado de una balaustrada con inscripciones griegas y latinas de trecho en trecho, que prohibían a los paganos, bajo pena de muerte, pasar más adelante. La puerta del Este era especialmente notable. Es verosímil que ésta sea la que menciona los Hechos de los Apóstoles[76] con el nombre de Puerta Hermosa. Tenía 56 codos de altura por 40 de anchura. Era toda de bronce. Conducía directamente al Patio de las Mujeres, llamado así, no porque a ellas únicamente les estuviese reservado, sino porque les estaba permitido llegar hasta allí. Su nivel era algo inferior al del Atrio de Israel y al de los Sacerdotes, a los que daba entrada una escalera de pocas gradas y un pórtico —la Puerta de Nicanor— más lujoso aún que la Puerta Hermosa.
El Atrio de Israel era relativamente estrecho, pues su anchura apenas pasaba de 11 codos; pero parece que daba la vuelta en derredor de la terraza superior, sobre la cual estaba el santuario. Todos los israelitas podían entrar allí. Más allá de aquel espacio, y rodeado por él, se hallaba el atrio reservado a los sacerdotes y levitas, en cuyo centro estaba erigido el enorme altar de los holocaustos, destinado a recibir y consumir las carnes de las víctimas que diariamente se inmolaban.
El santuario propiamente dicho, o naós, ocupaba, según parece, el ámbito de la actual mezquita de Omar. Del atrio de los sacerdotes se subía por una escalinata de 12 gradas hasta la explanada superior sobre la cual se levantaba. Sus dimensiones eran relativamente reducidas, pues no estaba destinado, como nuestras iglesias, a las asambleas religiosas ni a las grandes manifestaciones de culto. Ante todo representaba el palacio y, por consiguiente, la presencia del Dios de Israel en medio de su pueblo escogido. Al modo de los templos egipcios, estaba precedido de un pórtico muy alto y adornado con magnificencia, que dominaba toda la fábrica del edificio y producía un efecto espléndido. Bajo este pórtico había un vestíbulo por el cual se entraba a una habitación de 40 codos de larga y 25 de ancha, que llevaba el nombre de Santo. Allí se veían un altar pequeño, de oro, sobre el que, mañana y tarde, se quemaban unos granos de incienso, y el candelero de siete brazos y la mesa de los panes de proposición. En el fondo del santuario estaba el Santo de los Santos, sala cuadrada de sólo 20 codos por cada uno de sus lados. En otro tiempo ocupó este lugar el arca de la alianza. Solamente el Sumo Sacerdote, una vez al año, el día de la Expiación, podía entrar en el Santo de los Santos, donde hacía breve oración por su pueblo.
A pesar de la brevedad y aridez de esta descripción esperamos que habrá dado al lector alguna idea del esplendor del Templo de Jerusalén en tiempo de Nuestro Señor. El mismo historiador romano Tácito pondera[77] «la opulencia inmensa» del Templo. Josefo no encuentra palabras suficientes para expresar el entusiasmo que le causaba aquella maravilla. «El aspecto del Templo —dice al concluir su relato[78]— arrebataba al espíritu y causaba asombro a los ojos. La fachada estaba enteramente cubierta de láminas de oro. Así es que, al salir el sol, centelleaba como el fuego, y los que querían contemplarle tenían que apartar de él la vista como de los rayos solares. A los forasteros que venían de tierras lejanas les parecía ver una montaña de nieve, pues donde no estaba revestido de oro era completamente blanco», merced a los bloques de mármol de que estaba construido.
Mas para los verdaderos israelitas la dignidad del Templo excedía sobremanera a su magnificencia. Le miraban con justo título como el lugar más santo de todo el mundo, como el palacio del gran Rey, como el centro religioso del pueblo escogido. Así, los doctores de la Ley prohibían entrar en los patios interiores con el bastón en la mano, con los pies descalzos y con la bolsa a la cintura[79]. Jesús les dio la razón cuando protestó también contra las profanaciones que diariamente allí se cometían. De ahí la indignación violentísima de los judíos contra el Divino Maestro cuando en lenguaje metafórico hizo alusión cierto día a una posible destrucción. De ahí también la profunda desolación que experimentaron cuando los romanos lo incendiaron y destruyeron. Esta desolación perdura todavía, y no sin emoción ve el peregrino cristiano en Jerusalén, en el «Lugar del Llanto», frente a un antiguo muro de piedras enormes que debió de formar parte de los cimientos del Templo, a judíos y judías, de pie, arrodillados o en cuclillas, que rezan lamentaciones dolorosas, se golpean el pecho y derraman amargas lágrimas, pensando en la ruina del espléndido edificio, que era símbolo de su vida religiosa y política.
Nuestro Señor Jesucristo honró muchas veces con su presencia el Templo de Herodes, conforme al oráculo del profeta Ageo[80]. Allí fue llevado a los cuarenta días de su nacimiento; allí estuvo a la edad de doce años, en compañía de su madre y de su padre adoptivo; allí enseñó con frecuencia durante su vida pública, y también en los últimos días de su vida. De allí expulsó en dos ocasiones a los mercaderes que profanaban indignamente sus atrios. Allí le llevaron en triunfo el día de Ramos sus discípulos y multitud de gentes, aclamándole como Mesías. Por todos estos títulos, el Templo ocupó un lugar en su vida terrestre.
También las sinagogas fueron a menudo teatro de los milagros y predicación del Salvador. No estaban éstas destinadas al culto, propiamente hablando, el cual consistía principalmente en sacrificios que no se podían ofrecer sino en el Templo. Como lo indica su nombre, servían para las «reuniones» religiosas de los judíos, que se juntaban allí ciertos días para ofrecer en común sus oraciones a Dios y para escuchar de boca de los doctores la interpretación auténtica de la Divina Ley[81]. Caso notable: las palabras «sinagoga» e «iglesia», que, desde hace dieciocho siglos, significan instituciones diametralmente opuestas, en realidad tienen el mismo sentido, puesto que su significación primera es «asamblea»[82] y, por consiguiente, «lugar de reunión». La historia del origen de las sinagogas es poco conocida; se las suponía muy antiguas. Llamábaselas también con frecuencia[83] proseuché (πρoσευχή, plegaria) o proseuktérion (πρoσευκιήριoν, lugar de oración).
En tiempo de Nuestro Señor había muchísimas en Palestina, pues parece que hasta la más insignificante aldea tenía la suya. Las ciudades y las aldeas contaban de ordinario con varias. Filón no exagera, por cierto, cuando habla de mil sinagogas en las que cada sábado se explicaba la ley mosaica[84]. La suntuosidad de las mismas solía ser proporcionada a los recursos de la población. Las ruinas de muchas de ellas, descubiertas en nuestros días en Galilea y que datan, según se cree, del siglo primero de nuestra Era, honran el gusto artístico de sus constructores. Las de Tell-Hum, la antigua Cafarnaún, de estilo grecorromano, inspiran especial interés, sobre todo si, como se ha supuesto, corresponden a la sinagoga construida a expensas de aquel centurión romano a cuyo siervo se dignó curar Jesús. El interior era una sala alargada, dividida a veces en tres naves y orientada, por lo común, de manera que los asistentes tuviesen el rostro vuelto hacia Jerusalén. El mobiliario era sencillísimo: en el fondo, un gran armario, en el que se guardaban los volúmenes sagrados; delante de este armario, una tribuna para el lector y el predicador; además, lámparas, bancos, etc.
Se reunían los judíos varias veces por semana en las sinagogas, sobre todo los días de fiesta y de sábado. Consistía el oficio religioso en ciertas oraciones especiales; en dos lecturas, tomadas una del Pentateuco y otra de los libros proféticos del Antiguo Testamento; y en una exposición, que versaba casi siempre acerca de los dichos textos sagrados. En cada sinagoga había un jefe que presidía el culto y velaba por el buen orden; un hazzan o bedel y un tesorero. Como hemos dicho antes, aprovechaban también estos edificios, según las ocasiones, para local de escuelas y para otras reuniones de carácter elevado.
2.o Bastarán para nuestro objeto breves indicaciones sobre el personal del culto israelita. Estaba repartido en tres categorías: el Sumo Sacerdote, los sacerdotes y los levitas, pertenecientes todos a la familia de Leví, pero con la diferencia de ser los sacerdotes de la familia de Aarón, y el sumo Sacerdote, al menos al principio, de la rama primogénita de esta familia.
Por lo regular, el Soberano Pontificado era hereditario y vitalicio; pero esta regla se alteró muchas veces en el curso de los siglos. Después del destierro hubo en esta parte gravísimos abusos engendrados por ambiciones y rivalidades criminales[85]. En los tiempos evangélicos, Roma, que había trocado a aquellos tristes Pontífices en instrumentos de dominación, los instituía y deponía poco menos que a su antojo. Así, el gobernador Valerio Grato, predecesor de Pilato, nombró y destituyó hasta tres en poco tiempo. El Sumo Sacerdote representaba en Israel la suprema autoridad de la religión. A él correspondía propiamente la suprema administración de todo lo concerniente al culto. Ejercía su oficio principal el día del Gran Perdón o de la Expiación, el décimo día del mes de Tisri[86], entrando entonces en el Santo de los Santos, con vestiduras blancas, y ofreciendo a Dios la sangre de la víctima expiatoria para obtener el perdón de los pecados del pueblo[87]. Oficiaba también a veces con ricos y refulgentes ornamentos en los días de fiesta y de sábado. Los Evangelios sólo mencionan nominalmente a dos Sumos Pontífices, Anás y Caifás, los cuales, sobre todo el segundo, desempeñaron un papel indigno en la pasión de Nuestro Señor. Anás, creado Pontífice al año sexto de nuestra Era, fue depuesto después de la muerte de Augusto (14 d. de J. C.); pero habiéndole sucedido, uno después de otro, cuatro de sus hijos, su yerno Caifás continuó, aun después de su destitución, ejerciendo influencia considerable[88]. Por esto, sin duda, condujeron al Salvador a su casa antes de presentarlo al sanedrín, que debía juzgarle.
Los sacerdotes habían sido distribuidos por David en 24 clases[89]. Esta organización subsistía aún en tiempo de Nuestro Señor. Las funciones sacerdotales consistían, por una parte, en quemar, mañana y tarde, un poco de incienso en el altarcito de oro colocado en el Santo; por otra, en inmolar las víctimas, colocar su carne sobre el altar de los holocaustos y derramar su sangre al pie del mismo altar. También les correspondía atestiguar oficialmente la curación de los leprosos[90].
Los levitas eran servidores de los sacerdotes, a quienes ayudaban en el santuario y en el altar. Al mismo tiempo estaban encargados de los cantos sagrados, como también de la guarda y policía del lugar santo. A un levita estaba confiado el importantísimo cargo de «jefe del Templo»[91], que le erigía en comisario de orden superior con derecho a detener y en- carcelar a cualquiera que hubiese faltado al respeto debido al santuario.
Los sacerdotes y levitas sólo moraban en Jerusalén durante la semana en que, por turno y según el orden establecido, desempeñaban su ministerio. Ciudades especiales les estaban asignadas para su residencia habitual[92]. Una parte de la carne de las víctimas, además del diezmo pagado por todos los israelitas, constituía su medio de subsistencia.
3.o No nos detendremos en describir circunstanciadamente los actos litúrgicos en que consistía el culto divino de los judíos. Sólo recordaremos que los principales eran el ofrecimiento de sacrificios y la oración.
Entre los sacrificios unos eran sangrientos y otros no. Un puñado de flor de harina, cruda o cocida, mezclada con sal, y acompañada de una libación de vino, componía la materia de estos últimos. La esencia de los sacrificios cruentos era que la víctima —que podía ser, según minuciosas reglas, un toro, una vaca, un ternero, un carnero, una cabra, una tórtola o una paloma— fuese degollada y que su sangre fuese derramada al pie del altar. Uno de estos sacrificios era de especial belleza: el que se ofrecía cada mañana y cada tarde en nombre de toda la nación. Un cordero sin mancha, una torta de harina y aceite y una libación de vino eran todo lo necesario[93]. La ceremonia de la incensación del altar de oro, colocado en el Santo —la que tocó en suerte a Zacarías—, precedía inmediatamente a esta ofrenda de la mañana y servía de conclusión a la tarde[94]. Más adelante la describiremos. Todos los días eran inmoladas multitud de víctimas en nombre de simples personas particulares, en acción de gracias, o para expiación de los pecados, o para obtener bendiciones particulares del cielo, o en cumplimiento de algún voto, etc. El holocausto se distinguía de los otros sacrificios cruentos en que la víctima era quemada por entero, sin que se reservase porción alguna para los sacerdotes o para los donantes. Es evidente que ninguna de estas ofrendas tenía valor por sí misma. Lo que las hacía agradables a Dios era, por anticipación, el único sacrificio verdaderamente digno del soberano Dueño, la inmolación de la augusta Víctima del Calvario, Nuestro Señor Jesucristo. Así, pues, aquellas oblaciones imperfectas debían desaparecer llegada la Nueva Alianza y ceder su lugar a la oblación purísima que cada día se ofrece en todo el mundo en millares de altares católicos[95].
La oración se hacía unas veces de pie, otras de rodillas, con las manos levantadas al cielo. Para orar, los judíos sujetaban a la frente y al brazo izquierdo, por medio de largas correas, las «filacterias», es decir, cajitas de pergamino, que contenían tiras también de pergamino con algunos textos bíblicos. Llevaban asimismo en los cuatro ángulos del manto unas franjas a las que se atribuía carácter sagrado. Jesús se conformó con estas dos costumbres, que aún perduran entre los israelitas contemporáneos.
En el judaísmo de entonces todo giraba en torno a la legislación mosaica, que era el centro de la vida religiosa y moral, el Código del derecho público y privado. El derecho matrimonial, el derecho de los padres respecto a sus hijos, las relaciones jurídicas entre amos y criados, el derecho de los acreedores, la protección de la vida, los derechos de la autoridad, la reglamentación de los gastos y hasta, en parte, el derecho de guerra, los procedimientos judiciales, la naturaleza y grado de los castigos, todo eso y muchas cosas más estaba minuciosamente reglamentado por la legislación del Pentateuco. La ley antigua imperaba también más de lo que pudiera sospecharse, y con admirable firmeza, en la organización práctica de la vida. Pero como los preceptos de la ley mosaica no bastaban para las nuevas complicaciones de la vida, se los desenvolvió y completó de una manera más o menos artificiosa.
Los que en la época del Salvador tenían la misión oficial de interpretar la antigua legislación y de acomodarla a los nuevos tiempos eran verdaderamente personajes muy honrados y muy escuchados por la mayoría de sus correligionarios. Los evangelistas los designan con frecuencia, ya con su nombre primitivo de «escribas»[96], ya con el de «hombres de ley»[97] o con el de «doctores de la ley»[98]. Al comienzo de la Era Cristiana los vemos formar un cuerpo compacto y bien organizado; pero reina cierta oscuridad acerca de su origen. Como indica la denominación de escribas, parece que al principio fueron simplemente los encargados de transcribir los libros sagrados que contenían el texto auténtico de la ley y de vigilar por su integridad perfecta. A esta función primera se asoció bien pronto otra mucho más elevada, que consistía en explicar el texto en sus mínimos pormenores, de suerte que cada uno pudiese conocer toda la extensión de sus deberes.
Las primeras huellas de esta institución aparecen en Palestina, después de la cautividad de Babilonia, en la persona del célebre Esdras, de «Esdras el escriba», según se le llama en varios lugares[99]. Pero mientras que Esdras pertenecía a la familia sacerdotal, a cuyo cargo estaban los libros hasta entonces, los escribas posteriores eran casi todos laicos instruidos y llenos de celo. Por sus estudios legales eran en parte teólogos y en parte juristas. Muchos residían en Jerusalén y en Judea, donde eran más solicitados por sus servicios; pero también los había en otras provincias de Palestina, especialmente en Galilea, pues en ningún pueblo podían prescindir de ellos. Casi todos estaban afiliados a la secta de los fariseos, de la que pronto hablaremos. Por esto, Nuestro Señor asoció el nombre de los escribas al de los fariseos en su terrible invectiva contra estos últimos. Sin embargo, también los saduceos tenían sus doctores, que explicaban la ley según las tendencias de su partido.
Un profundo estudio de la ley mosaica era naturalmente el fundamento de las interpretaciones de los escribas. Es justo anotar que durante largas generaciones hicieron este estudio de manera muy juiciosa. Moisés, directamente inspirado por Dios, había establecido en líneas generales los principios que debían dirigir la conducta social, moral y religiosa de los israelitas; pero, fuera de algunas excepciones, no especificó las obligaciones particulares. Los escribas, pues, examinaron uno por uno aquellos principios y las reglas que a veces les acompañaban y procuraban determinar lo mandado o lo prohibido en las diversas situaciones y adaptarlos a las condiciones constantemente variables de la vida. Imaginaron todos los casos posibles, y se ingeniaron en discurrir soluciones prácticas, conformes con el espíritu de la ley. Sus decisiones eran transmitidas de viva voz, pues no se pusieron por escrito sino bastante tarde, en los primeros siglos de la Era Cristiana. Ellas constituían lo que se llamó «tradiciones de los padres».
Así resultó una colección de normas de conducta, confusa y complicada en extremo, hasta perderse en intrincado laberinto de ramificación sin fin. No hubo cosa que olvidasen aquellos sutiles y minuciosos casuistas. Quien piense que distinguían, según ley mosaica, 248 clases de preceptos positivos y 365 clases de preceptos negativos, y que examinaron muy por menudo cada una de aquellas clases y sus subdivisiones, comprenderá que su trabajo, continuado por varios siglos, fue verdaderamente inmenso. Semejante obra fue consecuencia lógica de un legalismo llevado hasta el extremo y del afán de señalar a cada uno sus deberes en todas las circunstancias imaginables.
Diremos en breves palabras el juicio que en el aspecto moral merece aquella obra que dio su forma característica al judaísmo, no sólo al de la época evangélica, sino también al de nuestros días. Importa formar criterio exacto sobre este punto, pues con esa obra de los escribas se relaciona toda la vida religiosa de entonces. Aunque sea severo nuestro juicio, no lo será más que el formulado por Nuestro Señor mismo acerca de los doctores de la ley y de sus tradiciones. Por lo demás, no todo es digno de reprensión en el trabajo de los escribas. En un pueblo teocrático nada tenía de extraordinario la íntima alianza de la religión con la legislación; antes bien era de esperar, ya que, siendo el supremo legislador a un mismo tiempo Dios y rey, tenía derecho tanto a la obediencia como al culto propiamente dicho. En tales condiciones la fidelidad era más fácil y, noble ya de suyo, ganaba más en dignidad.
Y, sin embargo, no era así, por desgracia, para la mayor parte de los judíos de entonces, y esto por culpa de los mismos escribas. Porque ellos eran quienes, mucho más que los sacerdotes, dirigían la vida religiosa de Israel, según ya habrá adivinado el lector. «Sentábanse en la cátedra de Moisés» en calidad de intérpretes de la ley; natural, pues, era escucharlos con respeto y atención. De hecho, estaban rodeados de honores y teníaselos en gran estima. Pero ellos se prevalían de esta autoridad para recabar, en provecho personal suyo, y sobre todo en favor de sus múltiples mandamientos, consideraciones y miramientos cada vez mayores. No contentos con que los llamasen Rabbi o Rabboni (mi Maestro), y con ambicionar en todas partes los primeros puestos, no repararon en equiparar sus «enseñanzas y preceptos humanos» a los mandamientos del mismo Dios. Más aún, extremaban su audacia hasta pretender que aquéllos excendían en dignidad a éstos. «Las palabras de los escribas —decían— son más amables que las de la ley; entre las palabras de la ley las hay importantes y las hay triviales; las de los escribas todas son importantes[100]. De ahí sacaban las más inesperadas consecuencias: ésta, por ejemplo: que nada era más honroso para un israelita acomodado que dar su hija en matrimonio a un doctor de la ley[101]; o esta otra: que si un judío viera a su propio padre y a un doctor de la ley en grave peligro debería socorrer al doctor en primer lugar. Hombres falibles, de miras imperfectas y con frecuencia ambiciosas, se habían arrogado el derecho de completar la revelación divina y hasta el de reemplazarla con doctrinas en parte erróneas.
Tan caprichosa amalgama de preceptos positivos y negativos, añadidos a la ley primitiva so pretexto de acomodarla a las circunstancias actuales, contribuyó singularmente —y en esto consistía otro de sus grandes defectos— a marcar la religión judía de entonces con cierto sello de rígido formalismo que, por la multiplicidad misma de sus exigencias, desviaba del fin principal, que era servir fiel y generosamente al Dios de Israel. Más adelante citaremos algunas de estas «tradiciones de los padres», y entonces será fácil comprobar que, en general, eran mezquinas, a menudo pueriles y aun ridículas. Aquella red, en cuyas inextricables mallas se envolvía a los hombres, les privaba de espontaneidad, les ahogaba las almas en vez de levantarlas hacia el cielo. Angustiada, la conciencia no hallaba momento de reposo. «¿Qué debo hacer ahora?», se preguntaban a cada paso, porque siempre había un nuevo precepto que les aguardaba y embarazaba. Mucho tiempo hacía que el profeta Joel había reclamado, en nombre del Señor, contra tanta formalidad artificiosa y desecante, diciendo: «Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos»[102].
Aquella mezcolanza de direcciones rituales, morales, económicas y otras más que constituían el trabajo de los escribas, era una carga pesada y abrumadora, para emplear la imagen con que Jesús mismo las caracterizó. Bajo esta carga permanente, ¿qué venía a ser la santa y gloriosa «libertad de los hijos de Dios», que nos impulsa a obrar por amor más que por temor, como hijos de la casa y no como esclavos? Con razón se pueden aplicar a los escribas estas palabras del apóstol de los Gentiles[103]: «Tienen celo por Dios, pero no conforme a la ciencia».
Semejante formalismo no podía menos de producir otro funesto resultado: el de poner casi al mismo nivel todos los preceptos y atribuirles igual importancia. Que se tratase de una prescripción capital y de primer orden o que se tratase de una de aquellas bagatelas y sutilezas de que están llenas las páginas del Talmud, lo que se consideraba como esencial era la estricta y rígida puntualidad, de suerte que, con harta frecuencia, lo principal se eclipsaba ante lo accesorio. Así venía a suceder, repitámoslo, que aquella obediencia pasiva, meticulosa, sin entusiasmo, cohibía a las almas, cerrándoles el camino de los generosos heroísmos.
De ahí provenían también estas tendencias egoístas que con tanta frecuencia se dejan ver en los escritos rabínicos. Cierto que obedecer propter retributionem no es en sí un motivo reprensible, puesto que Dios mismo ha prometido recompensar la fidelidad en su servicio. Pero las palabras y ejemplos de los escribas recordaban demasiado aquel «tesoro» de que, según su lenguaje, tomaba el Señor a manos llenas para derramar sus favores sobre los israelitas obedientes. En efecto, los doctores se complacían en presentar el cumplimiento del deber como un favor que hacemos a Dios y como un derecho a sus bendiciones especiales. Era el do ut des en toda su ruindad. ¡Cuán pocos judíos hubieran comprendido y practicado entonces el admirable consejo de un antiguo doctor[104]: «¡No te asemejes a los siervos que sirven a su amo por el salario, sino a los que le sirven sin pensar en la recompensa!»
Y no era esto todo. Desde el momento en que la obediencia exterior y puramente formularia se consideraba como lo esencial, no sólo se preocupaban menos de la modalidad de los actos considerados en sí mismos, sino que se corría el riesgo de obedecer por vana ostentación y hasta por un sentimiento de hipocresía, todavía más culpable. Por los reproches de Nuestro Señor sabemos que los escribas y los fariseos no escapaban a este peligro. ¡Y cuántos les hubieron de imitar en esto! Así se concibe cómo Jesús protestase tan enérgicamente contra la fantaseada santidad de aquellos falsos guías que conducían al pueblo hacia la perdición. Ordinariamente su virtud era superficial, sin fundamento sólido, y más de una vez no era sino hipócrita manto bajo el cual encubrían sus vicios.
Y no se contentaban con ser los primeros en practicar este funesto disimulo, sino que lo favorecían en los demás. Cuando los preceptos de la ley, interpretados y comentados por sus innumerables tradiciones, resultaban demasiado pesados y molestos, imaginaban ciertos refugios con frecuencia pueriles, a veces también inmorales, para burlar y eludir la obligación. Por ejemplo, en día de sábado no era permitido andar más de 2.000 codos; pero, gracias a la complaciente benignidad de los escribas, cada cual podía procurarse un domicilio ficticio, llevando de antemano a aquella distancia de su habitación ordinaria manjares para dos comidas. Este subterfugio autorizaba a andar otros 2.000 codos suplementarios. Nuestro Señor señala otras sutilezas análogas relativas al juramento[105]. Pero la peor de todas se refería al corban —mediante el cual los malos hijos o los malos deudores se desentendían de la obligación de socorrer a sus padres cuando estaban en necesidad, o de pagar sus propias deudas— y al matrimonio, cuyos lazos afirmaban que podían romperse «por cualquier causa».
En los Pirke Aboth (I, 1), se dirige a los escribas la siguiente recomendación: «Sed circunspectos en los juicios, reunid muchos discípulos y estableced una valla en torno a la ley.» Hemos expuesto ya este último punto, que era el más importante de los tres. Digamos algunas palabras acerca de los otros dos.
En calidad de juristas que conocían a fondo la jurisprudencia israelita, los doctores desempeñaban naturalmente el oficio de jueces en los numerosos tribunales del país. Por este mismo título algunos de ellos formaban una categoría especial, y no la menos influyente, en el tribunal supremo del sanedrín.
Otro oficio que cumplían con mucho celo consistía en agrupar en torno suyo una muchedumbre de discípulos, a quienes comunicaban por medio de la enseñanza oral sus conocimientos de la ley y de las tradiciones que se habían multiplicado en torno a ella. Como hemos dicho anteriormente, aquel matorral de leyes no había sido aún puesto por escrito en tiempo de Nuestro Señor Jesucristo, por lo cual no era posible dominarlo sin guías prácticos en la materia. En algunos centros importantes existían academias especiales para esa enseñanza. La más célebre era la de Jerusalén, cuyos cursos se gloriaba San Pablo de haber seguido[106]. El episodio evangélico que se acostumbra designar con el título «Jesús en medio de los doctores», nos da exacta idea del modo de proceder en aquellas «casas de enseñanza». De ordinario se procedía en forma de discusiones en las que los alumnos, sentados a los pies del maestro, según la usanza oriental, tenían derecho a tomar parte. Respondían a las preguntas del maestro y a su vez hacían otras sobre el punto que se discutía. Era una conversación familiar. Se alegaba el pro y el contra, y los dictámenes sobre puntos análogos que habían dado anteriormente tales o cuales famosos rabinos. Para fijar en la memoria y en la inteligencia de sus discípulos el cúmulo formidable de prescripciones y reglas que hemos descrito, el maestro debía repetir sin cesar sus lecciones, de tal manera que en el Talmud el verbo que significa «repetir» tiene al mismo tiempo el sentido de instruir. Cuando se quería elogiar a un estudiante se le comparaba con una cisterna bien construida y bien revocada de cal, que no deja escapar una sola gota de agua[107].
Varios doctores de la ley adquirieron gran celebridad entre los judíos. Dos de los más ilustres, algo antes del nacimiento de Jesucristo, fueron Hillel y Schammai, que fundaron dos escuelas rivales. Hillel era más benigno y liberal en sus decisiones[108]. Suya es esta máxima: «No hagas a otro lo que no querrías que te hiciesen a ti; en esto está toda la ley»[109]. Schammai era más decisivo, más severo. Más tarde, en tiempo de Jesús, se menciona a Gamaliel, nieto de Hillel, y cuyas lecciones siguió San Pablo.
Citemos todavía algunas sentencias de varios rabinos antiguos, que valen harto más que sus principios: «El mejor predicador es el corazón; el mejor maestro es el tiempo; el mejor libro, el mundo; el mejor amigo, Dios.» «La devoción no exige que oremos en alta voz; cuando oramos debemos levantar los corazones hacia el cielo.» «Quien pone un freno a su ira, merece el perdón de sus pecados.» Pero esta clase de pensamientos andan como perdidos y anegados en la inmensidad del Talmud. Son como relámpago que brilla un instante y desaparece enseguida. ¡Qué diferentes la enseñanza y el método del Salvador! Los escribas no eran más que órganos impersonales de la tradición, y de una tradición puramente humana. Su doctrina era fría, calculada, sin vida, tanto en el fondo como en la forma. Léanse seguidas cuatro páginas del Talmud y se tendrá idea cabal de la predicación de los escribas. Pronto comprendieron el riesgo que, ante semejante rival, corría la influencia de que gozaban entre el pueblo. Así es que no tardaron en tratarle de manera francamente hostil. Su antagonismo, como el de sus amigos los fariseos, fue cada vez mayor. Por su parte, Jesús denunció paladinamente sus vicios y sus falsos principios en la vigorosa invectiva a que hemos aludido.
De los doctores de la ley, pasamos, por natural conexión, a los tres partidos que en tiempo de Jesús tanta influencia ejercían en la vida religiosa de Israel: los Fariseos, los Saduceos y los Esenios.
No nos extenderemos sobre estos últimos. En ningún lugar del Nuevo Testamento se hallan mencionados y, al parecer, no estuvieron en relación con Jesús. Eran, en cierto modo, los monjes del judaísmo de entonces, pues tenían organización análoga a la de nuestras órdenes religiosas. Estrechamente unidos entre sí, hacían vida muy austera, practicaban el celibato, habitaban juntos y poseían sus bienes en común. Sin embargo, algunos de ellos contraían matrimonio. Habitaban con preferencia en las aldeas, pues una de sus principales ocupaciones era cultivar la tierra. Hacían profesión de gran pureza de costumbres, simbolizada en sus vestidos blancos. A nadie admitían en sus establecimientos sino después de un noviciado de tres años. Caso extraordinario entre los judíos: los eseios no tomaban parte en los sacrificios cruentos del Templo, contentándose con enviar al santuario ofrendas para los sacrificios incruentos. Sin embargo, el culto divino constituía el centro de su vida. Practicaban todos los días abluciones simbólicas, a las que atribuían virtud especial. En más de un punto, cierto exagerado misticismo era su móvil principal. Eran, es cierto, verdaderos herejes; pero su conducta les conquistaba el respeto de sus compatriotas[110].
Los otros dos partidos religiosos del judaísmo, el de los fariseos y el de los saduceos, figuran muy a menudo en la historia evangélica, que describe con rigurosa exactitud su espíritu y sus tendencias.
El origen de estas sectas no parece remontarse más allá de la persecución de Antíoco Epífanes, hacia el año 170 antes de nuestra Era. El espíritu helénico, es decir, el espíritu pagano, amenazaba entonces abiertamente invadir la antigua religión del verdadero Dios, para absorberla y destruirla. En consecuencia, formáronse en el seno del pueblo judío, empezando por las clases elevadas, dos tendencias opuestas: una que rechazaba con indomable energía y otra que aceptaba con cierta moderación las ideas e influencias paganas. Los partidarios de la primera tendencia fueron llamados Perûschim (los «separados»), vocablo que, pasando por el griego y por el latín, se convirtió en «fariseo» en nuestra lengua. Es, pues, muy honroso el origen de aquellos puritanos del judaísmo. Ellos fueron los asociados e inmediatos sucesores de aquellos hasidim u hombres «piadosos», y al mismo tiempo enérgicos, que se unieron a los macabeos para librar el buen combate contra Antíoco Epífanes y sus generales[111] y lucharon con todas sus fuerzas, con las armas materiales y con las morales, contra la invasión del helenismo. Eran ardientes defensores de lo que el segundo libro de los macabeos llama Amixia[112], es decir, ausencia total de mezcla con los paganos.
Por el contrario, los adeptos de la segunda tendencia, que por lo común pertenecían a la aristocracia sacerdotal, fueron designados por el nombre de Tseduquim, porque eran miembros de la familia del gran sacerdote «Sadoc», contemporáneo de David y Salomón[113], cuyos descendientes ejercieron las funciones pontificales hasta los tiempos de Cristo, o formaron el elemento principal del sacerdocio judío después del destierro[114]. Poco a poco las dos tendencias que acabamos de describir se erigieron en sistemas y fueron separándose cada vez más una de otra.
Según se ha dicho, los fariseos fueron «una manifestación característica del judaísmo en la época de Cristo». Aún más, tanta fuerza adquirieron su espíritu y principios, que el judaísmo posterior no es otra cosa que el fariseísmo. En muchos puntos ha sobrevivido hasta nuestros días.
Los fariseos formaban en medio del pueblo una especie de hermandad aparte, que se componía, al decir del historiador Josefo, de seis mil a siete mil miembros. Estaban muy unidos entre sí, lo cual aumentaba más su influencia. Su carácter distintivo consistía en un apego escrupuloso a las observancias legales, tal como habían sido desarrolladas sobreabundantemente por los escribas, de quienes eran fervientes discípulos. Su celo se ejercitaba en particular acerca de dos puntos, que, en presencia de tres testigos, juraban observar rigurosamente, por considerarlos como los más esenciales de todos: las purificaciones legales y el pago íntegro de las diversas clases de diezmo. Varios pasajes de los Evangelios apuntan la regularidad meticulosa, casi enfermiza, de que en esto hacían alarde. En San Mateo y San Lucas leemos que los fariseos pagaban no sólo el diezmo de los principales frutos de la tierra y de los ganados, únicos prescritos por la ley, sino también el de las plantas más insignificantes, como la menta, el anís, el comino y la ruda, que los judíos empleaban, ya como condimentos, ya como medicinas. Por otra parte, según nos enseña San Marcos[115], «los fariseos y todos los judíos, siguiendo la tradición de los antiguos, no comen sin lavarse muchas veces las manos, y cuando vienen de la plaza tampoco comen sin purificarse. Y tienen también otros muchos usos recibidos por tradición, como la purifi- cación de las copas y de las vasijas de barro y de metal y de los lechos.» El Talmud nos ayudará a completar más adelante estos informes de San Marcos. Y es de notar que no se trata aquí de los cuidados que exige la limpieza, sino de abluciones ceremoniales impuestas por los escribas, análogas a las que los mahometanos practican diariamente.
Con igual escrupulosidad observaban los fariseos, como en otra ocasión demostraremos ampliamente, las ordenanzas de sus doctores relativas al descanso del sábado. Repetidas veces vituperarán al Salvador acerca de este punto, pues ni aun siquiera toleraban que en tal día hiciese sus curaciones milagrosas. Según se ve a cada instante en el tratado Schabbath (Sábado) del Talmud, la casuística de los rabinos se ejerció también en este sentido con una prodigalidad de detalles en que brilla más la imaginación que la inteligencia de la ley y de su verdadero espíritu.
En varias circunstancias reprochó Jesucristo a los fariseos su hipocresía. Tal era, en efecto, uno de los principales vicios de la secta. La piedad de muchos de ellos no era más que ostentación y aparato. Su orgullo no tenía límites. Su «justicia», es decir, su santidad, era más aparente que real. Hubo entre ellos, sin duda, fariseos buenos y honrados, como hubo escribas virtuosos; pero en general tenían espíritu deplorable. El mismo Talmud no quiso privarse del maligno placer de señalar la ridiculez de muchos de entre ellos. «Hay —dice— siete fariseos: 1) el que acepta la ley como una carga; 2) el que obra por interés; 3) el que se da de cabeza contra la pared para no ver una mujer; 4) el que obra por ostentación; 5) el que pregunta cuál es la obra buena que deberá hacer; 6) el que obra por temor; 7) el que obra por amor.» De donde se sigue que muchos miembros del partido fariseo se guiaban en sus actos por motivos harto poco laudables.
Tales eran los guías religiosos de Israel en la época de Jesús. Claramente dice Josefo que su autoridad sobrepujaba a la de los sacerdotes y a la del Sumo Pontífice[116]. Era comparable a la de los antiguos profetas. ¿Cuál sería la vida religiosa de una nación imbuida hasta la médula del espíritu farisaico? Pronto diremos que, desgraciadamente, la habían formado a su imagen y semejanza. Además, con su pernicioso ejemplo, contribuyeron poderosamente a alejar de Jesús la gran masa de sus conciudadanos. Pronto hubo entre Jesús y aquellos hombres de espíritu mezquino choques y dificultades cada vez mayores. El espíritu de Jesús y el de ellos, la enseñanza de Jesús y la de ellos, la santidad que Jesús predicaba y la que practicaban ellos, las virtudes fundamentales del cristianismo y la «justicia» del fariseísmo, superficial si ya no hipócrita, se hallaban en polos opuestos. Comprendiendo el riesgo que la predicación y conducta de Jesús hacían correr a la influencia de que ellos gozaban sobre el pueblo, se irguieron contra Él, de concierto con los escribas, sus jefes. Con reiterados ataques y con odiosas calumnias, consiguieron apartar de Él a muchos de los que al principio habían creído en su misión divina, y su cruel hostilidad le condujo finalmente al Calvario. Pero no pudieron impedir que el Salvador desenmascarase sus vicios y los estigmatizase para siempre en aquellas invectivas que varias veces hemos citado.
Tanto en los libros talmúdicos, como en Josefo y en los Evangelios, aparecen los saduceos como adversarios de los fariseos, a quienes devolvían hostilidad por hostilidad. No vamos a contar en este lugar sus luchas políticas, muchas veces sangrientas, bajo los primeros príncipes asmoneos. Su partido era relativamente poco numeroso, según advierte Josefo[117], pues se reclutaba sobre todo entre los altos dignatarios de las familias sacerdotales; pero su misma constitución les confería un poder considerable en los negocios judaicos. Francamente adictos a la dinastía de Herodes y benévolos más tarde para con los romanos, ambicionaban sobre todo una influencia civil y política, que en aquella época ejercían sin rivales. Aunque estaban al frente del culto sagrado, los intereses religiosos eran para ellos secundarios. Partiendo del principio que basta obedecer a la letra de la ley, llegaron, de concesión en concesión, hasta rechazar algunas de las creencias esenciales de la religión judía: entre otras, la inmortalidad del alma y la resurrección de los cuerpos[118], la existencia de los ángeles, el dogma de la providencia y hasta las esperanzas mesiánicas, tan caras a su pueblo. Ricos, satisfechos de la vida presente e imbuidos del espíritu pagano, no se preocupaban gran cosa de las condiciones de otra vida. Eran los racionalistas de aquella época.
En lo que más diferían los saduceos de los fariseos era en punto a la legalidad. Según ellos, escribía Josefo[119], «no es menester aceptar como norma de conducta sino lo que está escrito (en el Pentateuco), sin sujetarse a las tradiciones de los antiguos... Pretenden que fuera de la ley no hay otras reglas que guardar y que es honroso contradecir a los maestros de la sabiduría», esto es, a los doctores. Rechazaban, pues, las interpretaciones con que los escribas y fariseos habían recargado la ley mosaica y se atenían al texto de ésta y a su explicación literal. Y si el caso llegaba, sabían mofarse de los escrúpulos de sus rivales, los fariseos. Así, cuando éstos tuvieron la ocurrencia de someter el candelabro del Templo al rito de la purificación, les preguntaron los saduceos si no iban a purificar igualmente el disco del sol[120].
Pero esto no quiere decir que el espíritu saduceo fuese de un completo laxismo acerca de la ley mosaica. Al contrario, los miembros del partido se preciaban de observarla estrictamente. De hecho, cuando se trataba de la ley escrita, y no de las apostillas de los escribas, se mostraban más severos que los fariseos en la interpretación jurídica. Josefo lo reconoce, aunque era fariseo[121].
En los Evangelios no son frecuentes las alusiones a los saduceos. Verdad es que los mencionan indirectamente bajo el nombre de príncipes de los sacerdotes. Por lo demás, tuvieron menos ocasiones que los fariseos de entrar en lucha con Nuestro Señor. Fue Él quien primero los atacó de frente en sus propios dominios, al principio de su vida pública, haciendo acto de autoridad en el Templo. Sin embargo, poco a poco comenzaron también ellos a temerle, y después a odiarle. Para desembarazarse más rápido de Él, llegaron hasta a asociarse con sus jurados enemigos los fariseos. El Sumo Sacerdote Caifás, jefe del partido, se puso a la cabeza del movimiento, que tenía por fin apresurar la muerte de Jesús. Juan Bautista se había dado perfecta cuenta de los peligros morales que hacían correr a la religión de su pueblo, y por esto no temió tratarlos, así como a los fariseos, de «raza de víboras», y el Salvador mismo puso en guardia a sus discípulos contra las perversas doctrinas que aquéllos enseñaban. Persiguieron con violencia a la Iglesia naciente, como se refiere el libro de los Hechos.
Los herodianos, llamados así por ser partidarios asalariados de la dinastía de Herodes, se encontraban, por natural inclinación, en contacto con los saduceos[122]; pero, ante todo, formaban una asociación política. No era grande su número y excitaban la antipatía del pueblo, tanto por sus tendencias grecorromanas como por su adhesión a Herodes. Pronto se sumaron también a los adversarios del Salvador.
Merece también que le dediquemos atención al estado religioso de la masa de los judíos en Palestina al principio de nuestra Era. Sería inexacto decir que en su conjunto era absolutamente malo. Desde varios puntos de vista los sufrimientos del destierro habían producido sus frutos. En cuanto a la doctrina, no vemos que la nación hubiese perdido nada de sus creencias esenciales. Su teología seguía siendo la de sus antepasados y la de los profetas. Las prácticas idolátricas, tan frecuentes en otro tiempo, hacía mucho que habían desaparecido. Externamente, y en su conjunto, el Israel de entonces permanecía fiel a su Dios, como lo prueban multitud de datos insertos en los Evangelios y en otros escritos de la época. El célebre doctor Simón el Justo, que vivía en el siglo II antes de Jesucristo, decía que «el mundo descansa sobre tres rocas: la ley, el culto y las obras de misericordia»[123]. Examinemos cuál era en este triple aspecto la actitud de los judíos contemporáneos de Jesús.
Celebraban con regularidad los sábados y fiestas, y asistían con diligencia a los ejercicios de culto en las sinagogas. Acudían a Jerusalén para las peregrinaciones anuales, prescritas con ocasión de la Pascua de Pentecostés y de la solemnidad de los Tabernáculos. Diariamente iban muchos de ellos a adorar e invocar a Dios en su Templo. Cada día igualmente corría a oleadas la sangre de las víctimas y se consumían las carnes de éstas en el altar de los holocaustos. En verdad, los judíos estaban orgullosos de su culto, en el cual tomaban parte muy activa. Aun durante la guerra con Roma, y cuando se preveía cercana la derrota, resistíanse a creer que aquellas ceremonias tan amadas pudiesen desaparecer algún día. La víspera misma de la toma de Jerusalén esperaban un gran milagro que haría el Mesías para salvar el Templo y el culto[124]. El Dios de Israel hubiera, pues, podido decir entonces a su pueblo, como en tiempos pasados: «No son tus sacrificios lo que te echo en cara: tus holocaustos están siempre delante de mí»[125].
La oración privada era tenida en gran estimación. Un israelita digno de tal nombre no sólo rezaba mañana y tarde largas fórmulas de invocaciones y de súplicas[126], sino que le gustaba rodear, por decirlo así, de oraciones todos sus actos —por ejemplo, las comidas— y toda su existencia. El ayuno era considerado también como excelente práctica de piedad y se cumplía a veces con extremado rigor. Se recomendaba, sobre todo, el del segundo y quinto día de la semana; los judíos fervorosos se comprometían a ayunar esos días durante todo el año[127]. El Evangelio advierte los frecuentes ayunos de los fariseos y de los discípulos del precursor, y la Iglesia cristiana ha adoptado esta santa mortificación, de la que el Maestro mismo nos dio ejemplo.
Entre las prácticas piadosas no debemos olvidar, además de las franjas sagradas y de las filacterias, de que antes hemos hablado, el uso de la mezuza, especie de tubo metálico que contenía unos rollos pequeños de pergamino en los que estaban escritos diversos textos del Antiguo Testamento. Se la colocaba a la entrada de las casas como salvaguarda[128].
El Salvador mismo nos da a conocer, en el discurso relativo al fin del mundo, las principales obras de misericordia practicadas por sus compatriotas: «Tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era peregrino, y me recogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y fuisteis a verme.» La más frecuente y la más importante de todas era la limosna. Los judíos la practicaban de buen grado entre ellos mismos.
En sí todo esto era excelente; mas, por desgracia, estos diversos actos perdían para muchos casi todo su valor, pues los escribas y fariseos habían conseguido a maravilla modelar al Israel de entonces según su triste imagen e inflicionarle con sus vicios. Con frecuencia, pues, la obediencia a la ley era más exterior y maquinal que cordial y sobrenatural. Faltaba el espíritu de piedad verdadera, y el culto era para muchos sólo una fría ostentación. Hacían consistir la virtud principalmente en practicar las minuciosas observancias y las «tradiciones de los antiguos» tal como las habían establecido los doctores de la ley. De esta suerte, Jesús podrá decir con severidad, un día, a la muchedumbre que le rodea en las galerías del Templo: «Ninguno de vosotros observa la ley»[129]. Con razón comparaba dolorosamente la nación teocrática, desde el punto de vista religioso, con un rebaño sin pastor, y lo que es más grave, con ovejas conducidas por guías egoístas y mercenarios[130]. ¡Qué cuadro más sombrío! ¡Y cuán ruda labor no era menester para preparar a este pueblo para la salud mesiánica!
Lo que más poderosamente llama la atención cuando se estudia la situación religiosa del pueblo judío durante el período en que nos ocupamos, son las vivas y casi unánimes ansias con que esperaba la venida del Mesías. Los Evangelios y los documentos profanos que describen aquellos tiempos nos lo manifiestan constantemente y de muchas maneras. Muchas señales, en efecto, anunciaban que las profecías concernientes a la venida del Redentor prometido a Israel hacía tantos siglos iban a tener en breve cabal cumplimiento. Así es que la esperanza de asistir a la realización de aquel acontecimiento sin igual conmovía hondamente a los espíritus.
A cada instante resuena esta esperanza en las páginas evangélicas, aunque no se halle expuesta en ellas ex profeso. Después de narrar la presentación del Niño Jesús en el Templo, San Lucas nos dice que el anciano Simeón «esperaba el consuelo de Israel»; y después añade que Ana la profetisa hablaba de él «a todos los que esperaban la redención de Israel». Más adelante nos muestra a José de Arimatea esperando «el reino de Dios», lo cual viene a decir lo mismo. Cuando apareció el Bautista produjo tan honda impresión por su santidad y predicación, que «todos pensaban en sus corazones si, por ventura, no sería el Cristo». Juan excita la atención del mismo sanedrín, que le envía delegados oficiales a preguntarle si él era el Cristo. Tanto como los judíos, esperaban entonces los samaritanos al Redentor por excelencia; de ahí aquella observación de la mujer de Samaria a Jesús: «Sé que el Mesías va a venir». Si desde el principio del ministerio de Nuestro Señor muchedumbres entusiastas, llegadas de todos los sitios de Palestina, se apiñaban a su alrededor y le consideraban como el «Hijo de David», ¿no se debió, en parte, a esta expectación que hacía latir todos los corazones? Más tarde, después de la primera multiplicación de los panes, exclaman los testigos de aquel gran prodigio: «Este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo», es decir, el Mesías, y quieren llevarlo por fuerza a Jerusalén para proclamarlo rey. Y como estos rasgos hay en los Evangelios otros muchos que sorprenden al lector tanto más cuanto que se citan incidentalmente y sin miras ulteriores por los escritores sagrados.
La idea de la próxima aparición del libertador prometido llena igualmente los escritos judíos compuestos entre el fin del siglo II antes de Jesucristo y el segundo de nuestra Era. Su estudio ha demostrado que la sinagoga de entonces aplicaba al Mesías 456 pasajes del Antiguo Testamento, de los que 75 están sacados del Pentateuco, 243 de los libros de los profetas y 138 de otras partes de la Biblia hebraica. ¿No demuestra esto con toda evidencia, sin que quede lugar a duda, que el pensamiento del Mesías, el deseo del Mesías, la esperanza de los consuelos y bendiciones sin número que debía derramar sobre su pueblo hacían vibrar todos los espíritus y todos los corazones? Las oraciones litúrgicas le invocaban a grandes voces. «Oh, Señor, se pedía a Dios insistentemente, haz germinar el renuevo de tu siervo David y restablece su reino en nuestros días». Las palabras «Hijo de David, trono de David, reino de los cielos, reino del gran rey» brotaban de todos los labios. ¡Cuántos impostores, aprovechando esta piadosa efervescencia de los ánimos, se presentaron entonces como Mesías!
Y no son sólo los Targums y el Talmud quienes, en este punto, recogen el eco del sentir general de la nación. También los libros conocidos con el nombre de Apocalipsis judías —antes de Jesucristo, el libro de Henoch, los libros sibilinos, el Salterio de Salomón; hacia la época evangélica, la Asunción de Moisés y el libro de los Jubileos; más tarde, las Apocalipsis de Baruc y de Esdras, etc.— manifiestan reiteradamente aquella misma ansiosa esperanza atestiguada también por Filón y Josefo: esperanza tan firme y tenaz, que del seno del pueblo judío penetró hasta en el mundo pagano, como expresamente lo dicen los escritores romanos Tácito y Suetonio.
Mas ¿qué idea se habían forjado de este Mesías cuya venida tan ardientemente deseaban todos los verdaderos israelitas? ¿Qué descripción habían trazado de él los rabinos y escritores apocalípticos? Su retrato, tal como salió de sus manos para grabarse en la imaginación popular, no carecía de cierto parecido con el que pronto estudiaremos en los antiguos oráculos. ¡Pero cómo se lo desfiguró con pretexto de hermosearlo! Tomado a la letra lo que en las profecías inspiradas no era más que ideal, y dando una interpretación política a ciertos pasajes cuyo sentido era espiritual o figurado[131], se profanó lamentablemente su espíritu y se enturbió la significación. Sometidos, aun después de la cautividad de Babilonia, al yugo de Persia, de Grecia y de Roma, habíanse acostumbrado los judíos a asociar a la idea del Mesías la esperanza de su restauración nacional y de su independencia reconquistada. Esto era para ellos lo esencial. En el Mesías veían, ante todo, un poderoso instrumento que les ayudase a recobrar su gloria y privilegios de antaño. Al pensar en él y al invocarle de todo corazón, más tenían puesta la mirada en su propia exaltación que en la salud moral que había de traer, tanto para los judíos como para todos los demás hombres. La liberación de la dominación pagana (por medio del Mesías) vino a ser como el estribillo irresistible de toda aspiración judía. La esperanza mesiánica habíase envilecido hasta cierto punto; había perdido en gran parte su carácter religioso.
Tal era la idea general que casi todos los judíos se habían formado gradualmente acerca del Mesías. Pero descendieron hasta los pormenores más minuciosos, contradictorios a veces, acerca de su naturaleza y su oficio, de tal manera que apenas imaginación humana podría ser tan ingeniosa que añadiese un solo concepto mesiánico a los que entonces existían.
¿Qué era, pues, este Mesías? Los nombres que se le aplicaban le designan como personaje de muy elevada calidad. Se le llamaba el Elegido, el Consolador, el Redentor, el Hijo del hombre, a veces el Hijo de Dios, aunque en sentido muy amplio; el Hijo de David, en sentido estricto. Se le llamaba, ante todo, el «Mesías», de una palabra hebrea[132], que significa «Ungido» y que simboliza la elección que el Señor había hecho de él y el poder real que le había conferido. Muy pocos eran los que, siguiendo las indicaciones de los profetas, creían en su divinidad: demuéstralo el ejemplo de los apóstoles, que no reconocieron sino bastante tarde, y en virtud de revelación especial, la naturaleza divina del Salvador. Cuando menos se creía que estaba investido de atribuciones superiores, incompatibles con la pura y simple naturaleza humana. Había sido creado antes del mundo y debía vivir eternamente. Elevado sobre los ángeles, dotado de sabiduría y poder extraordinarios, poseería una santidad perfecta y estaría exento de todo pecado. Convencidos de su grandeza humana, apenas podían comprender, a pesar de la claridad y precisión de los oráculos proféticos, que hubiese de estar sometido a la ley del sufrimiento. Rechazaban por lo general, como suprema inconveniencia y manifiesta contradicción, la idea de un Mesías paciente. La actitud de los apóstoles revela también en este punto la insuperable repugnancia que sentían sus correligionarios. Tomado en su conjunto, el judaísmo rabínico cerró los ojos a los textos (bíblicos) que hacían presagiar los sufrimientos del Mesías.
Precedido de Elías, cuya misión sería la de darle a conocer al mundo, el Cristo-rey habría de nacer en Belén, pero permanecería invisible y oculto durante algún tiempo. Después tendría lugar de repente su manifestación gloriosa y triunfante. Le presentan levantándose como conquistador invencible contra todas las potencias paganas, en especial contra el imperio romano, para domarlas enteramente. En esto, sin embargo, los documentos no están perfectamente acordes entre sí. Según unos[133], la ruina del paganismo tendrá lugar en forma de sangrienta batalla. Según otros[134], no habrá tal combate propiamente dicho; un juicio de Dios y del Mesías reducirán a impotencia a los enemigos de Israel.
Aplacada ya la cólera de Dios con el castigo de los paganos, y arrojados éstos fuera de la Palestina, comienza el reinado del Mesías. Los judíos que estaban dispersos por el mundo son llevados milagrosamente al suelo de Tierra Santa para gozar de la felicidad de aquel reino dichoso. Jerusalén es reconstruida, ensanchada y admirablemente hermoseada. También es levantado el Templo de sus ruinas y se retablecen las ceremonias del culto. Los rabinos no encuentran colores bastante brillantes para pintar el esplendor de esta edad de oro, que se prolongará aquí abajo por muchos millares de años. Era de paz, de gloria y de felicidad no interrumpida. La naturaleza está dotada de fecundidad sorprendente; los animales más crueles pierden su ferocidad y se ponen dócilmente al servicio de los judíos; todos los árboles, sin excepción, dan sabrosos frutos. No hay ya ni pobreza ni sufrimiento. Los partos son sin dolor, y las cosechas sin fatiga. Se terminaron las injusticias; se acabaron los pecados en la tierra.
Puestos en este camino, los que se impusieron la tarea de describir las alegrías y glorias del reino mesiánico ideado por los escribas no saben detenerse y descienden a todos los pormenores realistas que una imaginación oriental es capaz de inventar. Para poder contener a todos sus habitantes, la ciudad de Jerusalén será tan grande como Palestina, y Palestina será tan grande como el mundo entero. En la Ciudad Santa las puertas y ventanas consistirán en enormes piedras preciosas; los muros serán de oro y plata[135]. Además de las cosechas de inaudita riqueza, que la tierra producirá sin cultivo, proporcionará ésta magníficos vestidos y exquisitos manjares. El trigo alcanzará la altura de las palmeras, y hasta se elevará hasta las cumbres de los montes.
Detengámonos y dejemos a un lado estos delirios extraños, cuando no groseros. Lo más triste de todo esto es que cuando Jesús, el verdadero Mesías, se presente, manso y humilde, sin aparato político ni belicoso, sin nada que haga presagiar al conquistador terrible y siempre triunfante, sino como reformador religioso y como víctima que se ofrecerá para expiar y borrar los pecados del mundo, los judíos rehusarán conocerle. Por eso le veremos protestar con todas sus fuerzas, en todas las ocasiones, contra esta falsificación del ideal mesiánico, por la cual habían sido contrahechos y profanados los oráculos divinos.
Felizmente, aun en aquel Israel degenerado, no había querido Dios quedarse sin testigos. Verdad es que no los eligió entre los escribas y fariseos. Aunque las almas escogidas que ya desde el umbral mismo del Evangelio vemos cerca del Niño-Dios no figuraban entre los pudientes de la nación judía, por lo menos practicaban de antemano, en cuanto podían, la santidad cristiana, obedeciendo por amor y sin estrechez de corazón a la ley divina y habían comprendido la verdadera significación de las profecías mesiánicas. Estas almas representaban la piedad sincera. María y José, Zacarías e Isabel, los humildes pastores de Belén, el anciano Simeón y Ana la profetisa, éstos y otros más aún esperaban la verdadera redención de Israel, cuya dulzura fueron los primeros en gustar. En el próximo advenimiento del Mesías veían estos nobles y santos corazones, ante todo, el perdón de los pecados de su pueblo, la paz que había de reinar perpetuamente entre Dios y el linaje humano, el establecimiento en la tierra de un reino espiritual, cuyo jefe sería el Cristo, y que procuraría la felicidad verdadera en este mundo y en el otro a quien quiera que cumpliese las leyes de este glorioso y santísimo monarca. Los tres cánticos evangélicos —el Magnificat, el Benedictus y el Nunc dimitis— son admirables testimonios de esta fe, que en ellos brilla con toda su pureza y todo su esplendor.
[1] Rom 9, 3-5.
[2] Cfr. la descripción de este triunfo en PLUTARCO, Pompeyo, 45; PLINIO EL VIEJO, Hist. nat., 7, 98.
[3] Alejandro Janeo, después de haberse apoderado de la Idumea, había obligado a los habitantes a adoptar el judaísmo; pero esto en nada modificaba su origen primitivo.
[4] La palabra tetrarca designa, etimológicamente, un jefe que administraba la cuarta parte de una región dividida en cuatro porciones. Poco a poco se amplió su significación, y se llamó tetrarcas a los administradores subalternos, inferiores a los reyes y a los enarcas, pero que gozaban de algunas prerrogativas reales. Hemos visto que el mismo Herodes el Grande había recibido este título antes de haber sido hecho rey. Etnarca significa «jefe de nación».
[5] Mt 2, 22.
[6] El célebre filósofo judío FILÓN, en su Legatio ad Caium, 38, traza de él un retrato poco lisonjero, en el que hay ciertamente alguna exageración, pero cuya exactitud general está, por desgracia, harto conforme con la historia.
[7] Cfr. JOSEFO, Ant., 18, 3, 1-2; Bell. jud., 2, 9, 2-4.
[8] FILÓN, Legat. ad Caium, 28; EUSEBIO, Hist. eccl., 2, 6.
[9] Lc 13, 1, alude brevemente a otro episodio trágico de la administración de Pilato.
[10] Hist. eccl., 2, 7.
[11] Act 12, 20.
[12] Nombre calcado de la palabra griega συνέδριoν(synédrion), que significa «lugar donde se está sentado»; después, por extensión, «asamblea».
[13] Esd 5, 5; 6, 9, 7; 10, 8; Ne 2, 16; 5, 7; 7, 5, etc.
[14] Cfr. 1 Mac 33-36; 13, 36; 2 Mac 4, 44; 11, 27; JOSEFO, Ant., 12, 3, 8, y 16, 5.
[15] JOSEFO, Ant., 14, 5, 4.
[16] Jn 19, 31.
[17] Mt 22, 30. Cfr. Mc 12, 25.
[18] Jn 3, 29.
[19] Apc 21, 2.
[20] Mt 19, 3. Cfr. JOSEFO, Ant., 4, 8, 23.
[21] Sal 126, 3-5; 137, 3-4.
[22] 1 Sam 1, 1-18; Lc 1, 28-29.
[23] Legat, ad Caium, 31.
[24] Legat, ad Caium, 16.
[25] Ant., 4, 8, 12; Contra Apion., 3, 18, etc.
[26] 2 Tim 3, 15.
[27] De este modo saludaba de ordinario Jesús a sus discípulos. Cfr. Lc 24, 36; Jn 20, 19-21, 26. Todas las espístolas de San Pablo y las de San Pedro comienzan por este mismo deseo de la paz. Cfr. Mt 11, 12; 3 Jn 14, etc.
[28] Cfr. Lc 10, 4.
[29] Lc 7, 45; 15, 20. Esta costumbre existe aún en Oriente.
[30] Mt 26, 48-49.
[31] Jn 7, 49; Mt 9, 11, etc.
[32] Proverbio árabe.
[33] Berachoth, 28, b.
[34] Berachoth, 17, a.
[35] 2 Tes 3, 8.
[36] Contra Apion., 1, 12.
[37] Erubin, 55, a.
[38] Yebamoth, 63, 1.
[39] Lc 19, 12-27.
[40] Act 8, 29-31.
[41] Lc 10, 25.
[42] Mt 10, 29; Lc 12, 6.
[43] Lc 6, 21.
[44] Sal 126, 25.
[45] Ann., 2, 42.
[46] De offic., 1, 42.
[47] TÁCITO, Ann., 13, 50.
[48] Mt 9, 10-11; 11, 19; 18, 17; 21, 30-31; Mc 2, 13-16; Lc 5, 30; 7, 20, 30; 15, 1; 18, 2.
[49] Is 60, 12; Sal 71, 12-14. Cfr. Mt 11, 5; Lc 7, 22.
[50] Mc 5, 25-26. Cfr. Lc 8, 43.
[51] Kidduchin, 4, 14.
[52] JOSEFO, Bell. jud., 3, 3, 5.
[53] Vita, 3.
[54] 3, 272.
[55] Cfr. TÁCITO, Hist., 5, 2-10; CICERÓN, Pro Flacco, 28; JUVENAL, Satir., 2, 14.
[56] Se titula Contra Apionem.
[57] Jn 7, 34-35.
[58] Act 2, 9-11.
[59] 2 Re 25, 25-26; Jer 41, 17-44, 30.
[60] Livres sybyl., 3, 271. Cfr. JOSEFO, Bell. jud., 2, 16, 4.
[61] JOSEFO, Ant., 14, 7, 2.
[62] Ex 30, 11-16; Mt 17, 24; FILÓN, De monarchia, 2, 3; JOSEFO, Ant., 18, 9, 1.
[63] HORACIO, Sat., 1, 4, 138-143, y JUVENAL, Sat., 14, 96-106, aluden a esto.
[64] Palabra de origen griego, que significa «extranjero», pero con el sentido especial de extranjeros que pasan al servicio del verdadero Dios.
[65] Cfr. Gal 5, 3.
[66] Act 13, 51; 16, 14; 17, 4; Bell. jud., 2, 20, 2.
[67] JOSEFO, Vita, 33; Ant., 13, 9; 11, 3, 15, 4, etc. Mt 23, 15.
[68] Niddah, 1, 32.
[69] Act 1, 19. El sustantivo Aceldama no es hebreo, sino arameo.
[70] Act 22, 2.
[71] Bell. jud., prefacio.
[72] Ant., prefacio.
[73] Esd 3, 12.
[74] Jn 2, 20.
[75] Bell. jud., 5, 5; Ant., 15, 11. El tratado Middoth del Talmud proporciona igualmente al- gunos informes. En el N. T. no encontraremos sobre este asunto sino algunas indicaciones dis- persas y sumarias.
[76] Act 3, 2.
[77] Hist., 5, 8.
[78] Ant., 5, 5, 6.
[79] Berachoth., 9, 5.
[80] Ag 2, 7-10.
[81] FILÓN, Vita Mosis, 1, 27, y JOSEFO, Contr. Apion., 2, 17, insisten sobre este segundo destino de las sinagogas, que presentan como el principal. Confirman los evangelistas esta observación, pues se complacen en mostrarnos a Jesús enseñando en las sinagogas palestinas. Cfr. Mt 4, 23; Mc 2, 21; 6, 2; Lc 4, 15, 31; 13, 10; Jn 6, 60; 18, 20. También San Pablo predicaba el Evangelio en las sinagogas siempre que tenía ocasión. Cfr. Act 13, 14, 27; 42, 44; 15, 21; 16, 13; 17, 4.
[82] Συναγωγή (Synagogẽ) de σύ (sýn) y ἄγω (ágo); ἐκκλησία (ekklẽsía) de ἐκ (ek) y καλέω (kaléo).
[83] Emplea este nombre el escritor judío Filón.
[84] Afirma el Talmud que Jerusalén, por su parte, tenía 480. Pero esta cifra es exagerada muy probablemente.
[85] Cfr. 2 Mac 4, 1-17.
[86] Hacia principios de octubre.
[87] Lev 16; Ecli 50, 1-24; Hb 9, 1-7.
[88] JOSEFO, Ant., 20, 9, 1.
[89] 1 Cro 24, 7-19.
[90] Lev 13, 1-57; Mc 1, 44; Lc 17, 14, etc.
[91] Act 4, 1; 5, 24, 26. En griego ὁ στρατηγὸς τoῦ ἱερoῦ (ho strategòs toũ hieroũ).
[92] Jos 20, 9-40; Lc 1, 23, 39-40.
[93] Ex 39, 38-42; Nm 28, 3-8.
[94] FILÓN, De victimis, 3.
[95] Cfr. Mal 1, 11; Hb 9, 11-10, 18.
[96] En griego γραμματεῖς (grammatẽıs). Es el equivalente del hebreo sõferim.
[97] San Lucas emplea frecuentemente este título de νoμικoί (nomikoi).
[98] En griego νoμoδιδάσκαλoι (nomodidáskaloi). Josefo recurre a veces a la perífrasis: «in- térpretes de las leyes paternas».
[99] Esd 7, 6, 11; Ne 8, 1, 4.
[100] Jerus. Berachoth, f. 3, 2.
[101] Pesachim, 49, a.
[102] Joel 2, 13.
[103] Rom 10, 2.
[104] ANTÍGONO DE SOCO, tratado Aboth, 3, 3. Cfr. Lc 17, 10.
[105] Mt 5, 33-37; 23, 16-22.
[106] Act 22, 3.
[107] Aboth, 2, 3. Según otro proverbio rabínico, un excelente discípulo no debe ser ni como el embudo, que deja escapar por un extremo lo que por el otro recibe; ni como la esponja, que guarda todo, hasta las impurezas de los líquidos; ni como el filtro, que deja pasar el líquido y conserva la hez, sino como la criba, que despide la cascarilla y el polvo y se queda con el grano bueno.
[108] Nacido el año 112 a. de J. C., vivió hasta una edad muy avanzada.
[109] Bab. Schabbath, 31, a.
[110] * Ya en Filón (cfr. Quod omnis probus liber, 12-13) y en Flavio Josefo (cfr. De bellis iudaicis, 2, 8, 2-13) tenemos noticias de los esenios. También el historiador latino Plinio el Viejo (cfr. Hist. Natur., 5, 17) habla de que habitaban el desierto, sin mujeres y cerca de las palmeras. Hoy conocemos dónde y cómo vivían. Su fama actual se debe a los descubrimientos de numerosos manuscritos que, cuando el asedio romano de los años sesenta, escondieron los esenios en las cuevas (Qumrán en hebreo) de los acantilados del mar Muerto. El interés por esos escritos estriba en que son de la época de los orígenes del cristianismo. Estos verdaderos monjes del desierto habitaron a orillas del mar Muerto desde el siglo II antes de Jesucristo hasta los años 60 de nuestra Era. Sin embargo, muchos de sus escritos fueron redactados en la misma fecha en que comienzan a recopilarse las tradiciones sobre los hechos y los dichos de Jesús. Reflejan, además, el modo de vivir y pensar de la época que antecede y sigue de forma inmediata al nacimiento de Cristo. De ahí que la literatura de Qumrán acapare todavía el interés de los exégetas bíblicos. Aunque es posible el contacto con el cristianismo naciente, sobre todo a través del Bautista, su doctrina sobre el desprecio por el mundo, del que huyen para no contaminarse, difiere profundamente del mensaje evangélico que inculca lo contrario, meterse en la entraña del mundo para transformarlo. Por otro lado, los esenios se preparaban para la llegada del Mesías, mientras que los cristianos celebraban su venida.
[111] 1 Mc 2, 43-43. Cfr. 2 Mac 14, 6, etc.
[112] 2 Mac 14, 38; ἀμιξία (amixía). La traducción de la Vg continentia, es algo vaga.
[113] 2 Sam 8, 17; 1 Re 1, 8; 2, 35, etc.
[114] Esta derivación del nombre de los saduceos es simplemente hipotética; pero parece preferible, en el aspecto etimológico, a la que lo relaciona con la palabra tsaddîa (justo), pues el plural de este adjetivo es tzaddikuim y no tzeduquim. En este segundo caso, los saduceos habrían indicado que se contentaban con practicar la justicia (es decir, la santidad) legal, sin ir más lejos.
[115] Mc 7, 2-4.
[116] Ant., 12, 10, 5; 17, 11, 4.
[117] Ant., 13, 10, 6; 18, 1, 4.
[118] Mt 22, 23; Mc 12, 18; Lc 20, 27. JOSEFO, Bell. jud., 2, 8, 14; Ant., 18, 1, 4.
[119] Ant., 13, 10, 6; 18, 1, 4.
[120] Tratado talmúdico Yadaim, 4, 6, 27.
[121] Ant., 20, 9, 1. Cfr. el tratado Yadaim, 4, 76.
[122] Mc apunta indirectamente este hecho (8, 15), hablando de la levadura de Herodes, mientras Mt 16, 6, menciona la levadura de los saduceos.
[123] Pirké Aboth., 1, 2.
[124] JOSEFO, Bell. jud., 6, 5, 2-3.
[125] Sal 49, 8.
[126] En particular el Schemoné Esré, compuesto, como lo indica su nombre, de «diez y ocho» invocaciones.
[127] Cfr. Lc 18, 12. TÁCITO, Hist., 5, 4, habla de estos ayunos, y el emperador Augusto, según SUETONIO, August., c, 76, se ufanaba en cierta ocasión de haber ayunado «como un judío».
[128] Aún hoy toda habitación israelita tiene su mezuza, que se toca al entrar. Hasta se llevan consigo algunas muy diminutas, de oro o plata.
[129] Jn 7, 19.
[130] Mt 9, 36; Mc 6, 34; Jn 10, 8, 10, 12-13.
[131] A este número pertenecen, entre otras, las grandiosas descripciones que hizo Isaías de la edad de oro mesiánica. Cfr. Is 35, 10; 40, 9-11; 41, 1-2, etc.
[132] Maschiah, en arameo Meschihha, de donde los griegos hicieron Mεσσίας (Messías) y los latinos Messias, suprimiendo la gutural.
[133] El Salterio de Salomón, los libros sibilinos, Filón, etc.
[134] Las Apocalipsis de Bar y de Esd, etc.
[135] Rasgos semejantes leemos en el Apc de S. Jn 21, 15-21; pero son manifiestamente simbólicos.