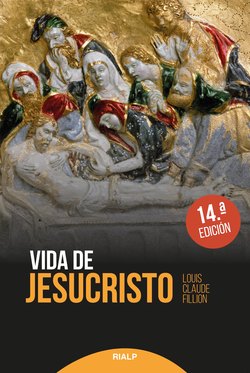Читать книгу Vida de Jesucristo - Louis Claude Fillion - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPARTE SEGUNDA
LA INFANCIA
CAPÍTULO I
EL VERBO EN EL SENO DEL PADRE
Más adelante habremos de estudiar las principales pruebas que en los Evangelios demuestran de modo perentorio la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo. Conviene, sin embargo, desde ahora citar íntegro el grandioso prólogo por el cual el evangelista San Juan introduce desde el umbral mismo de su narración el augusto personaje, cuya historia se propone contar brevemente.
«En el principio[1] existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres; y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron.
»Hubo un hombre, enviado de Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino el enviado para que diese testimonio de la luz; la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue por Él hecho, y el mundo no le conoció. Vino a su propia casa, y los suyos no le recibieron. Pero a cuantos le recibieron les dio potestad de hacerse hijos de Dios: a los que creen en su nombre, los cuales no han nacido de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros —y nosotros hemos visto su gloria, gloria cual correspondía al Unigénito engendrado del Padre— lleno de gracia y de verdad. De Él da testimonio Juan, y clama diciendo: Éste es de quien yo decía: El que ha de venir después de mí ha sido antepuesto a mí, porque existía antes que yo. Y de su plenitud hemos recibido todos nosotros, y gracia por gracia. Porque la ley fue dada por Moisés: la gracia y la verdad han venido por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto nunca: El Hijo Unigénito que está en el seno del Padre es quien le ha dado a conocer.»
En estas sublimes líneas, que merecen citarse entre las más hermosas que se hayan escrito, tenemos como un majestuoso pórtico de la vida de Jesús. En unas cuantas frases sentidas y dramáticas nos enseña el evangelista cómo el Verbo[2], el glorioso Hijo del Padre, se hizo hombre por nuestro amor, por traer a nuestra pobre tierra, rodeada de espesas tinieblas y amenazada de eterna condenación, la verdadera vida, la verdadera luz y la salvación. Nos hace, al mismo tiempo, asistir por adelantado al fracaso parcial, doloroso, de aquel designio de infinita misericordia. Esta página magnífica contiene, pues, un fiel resumen de la historia de Nuestro Señor. Sobre todo nos revela claramente su condición altísima. Jesús, a pesar de las humildes apariencias en que se nos presentará sucesivamente —como débil niño, como pobre artesano de Nazaret, como misionero que se fatiga recorriendo la Palestina para predicar el Evangelio y sin poseer una piedra sobre la que reclinar su cabeza, como varón de dolores que sufre todas las humillaciones y sufrimientos—, era, sin embargo, «verdadero Dios de verdadero Dios». Hijo de Dios en sentido estricto, eterno, infinitamente poderoso, infinitamente grande, con todos los atributos de la divinidad.
Como se ha dicho muy oportunamente, la Metafísica cristiana, desde San Agustín a San Anselmo, desde San Anselmo a Malebranche y a Bossuet, «ha ahondado en este abismo sin poder llegar al fondo». Son bien conocidas las reflexiones del Obispo de Hipona acerca de este exordio sublime. «Los otros tres evangelistas —dice[3]— caminan en cierto modo sobre la tierra con el hombre Dios; nos dan pocas noticias acerca de su divinidad. Pero como si San Juan no pudiese soportar este andar sobre la tierra, desde el principio de su escrito se eleva no sólo sobre la tierra, sobre toda la extensión del aire y del firmamento, sino también por encima de todos los ejércitos celestiales y de todas las potestades invisibles, y se lanza hasta Aquél por quien han sido hechas todas las cosas, diciendo: En el principio era el Verbo... Él ha hablado como ningún otro de la divinidad del Señor... No sin razón cuenta de sí, en su mismo Evangelio, que durante la cena estuvo apoyado sobre el pecho del Señor. En secreto bebía de esta fuente, y lo que en secreto había bebido lo reveló abiertamente, a fin de que todas las naciones conociesen no sólo la encarnación del Hijo de Dios, su pasión y su resurrección, sino también el hecho de que ya antes de la encarnación Él era el Hijo único del Padre, el Verbo del Padre, eterno como Aquél de quien es engendrado, igual al que le envió.»
He aquí lo que era Cristo antes de su encarnación, y al «hacerse carne», de ninguno de los atributos se despojó. Así es que el apóstol San Juan proclama, con verdadero acento de triunfo y de amor, la inmensa dicha que le fue concedida, lo mismo que a los otros discípulos, de contemplar, bajo la humilde envoltura de nuestra humanidad, al Hijo eterno y único del Padre.
No era posible decirnos con más claridad, desde el principio del Evangelio, cuál es la naturaleza de Aquél cuya vida vamos a estudiar. Como escribía San Pablo, dirigiéndose a cristianos fervorosos, en un pasaje igualmente célebre[4]4: «Cristo Jesús, que existiendo con la manera de ser de Dios, no tuvo por usurpación el ser Él igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose bajo condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le ha exaltado y le ha dado un nombre sobre todo nombre: para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiese, en loor a Dios Padre, que Jesucristo es el Señor.»
No carece de interés anotar en este lugar que San Juan, acabando su Evangelio como lo había comenzado, tiene cuidado de decir (XX, 31), que lo ha escrito para demostrar que «Jesucristo es el Hijo de Dios».
[1] Es decir, al comienzo del mundo creado; por consiguiente, en el momento de la creación. El escritor muestra al Verbo eterno, existiendo en el Padre y con el Padre, cuando ninguna criatura había recibido vida todavía.
[2] Denominación de notable belleza y profundidad, que designa a Jesucristo como la palabra interior y sustancial de Dios Padre, como su sabiduría e inteligencia infinitas. No se emplea más que en el cuarto Ev 1, 1. 14, y en 1 Jn 1, 1, Apc 19, 13.
[3] In Joannem tract., 36. Cfr. SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homil. I in Joan., n.º 2.
[4] Fil 2, 6-11.
CAPÍTULO II
EL MESÍAS REVELADO A ISRAEL POR LAS PROFECÍAS MESIÁNICAS
Aunque permaneciendo oculto en el seno de su Padre, el Verbo encarnado, el futuro Mesías, no dejó de anunciar paulatinamente su venida durante el largo período de preparación que transcurrió desde la caída de nuestros primeros padres hasta la bendita hora de su encarnación. Lo hizo, sobre todo, por medio de una sucesión gradual de oráculos de índole singular, a los que se ha dado el nombre de profecías mesiánicas. Forman éstas una admirable cadena de testimonios cuyo primer eslabón fue colocado, por decirlo así, en la mano del mismo Adán, mientras que el último anillo se une directamente al Mesías por el intermedio de su precursor Juan Bautista. Es una larga serie de rayos luminosos, que alumbran sucesivamente a manera de brillantes faros todas las épocas de la historia anterior a la venida de Cristo. Son voces sonoras que, una tras otra, claman por orden y bajo la inspiración de Dios: Vendrá el Mesías, tened confianza; ya viene, preparaos a recibirle; ya ha venido, acogedle dignamente.
Dispersas por la Biblia, ricamente engarzadas en su medio histórico y literario, todas estas profecías tienen su belleza particular. Pero cuando se las agrupa, forman un conjunto que les hace aún más sorprendentes y maravillosas. Podría comparárselas con un majestuoso edificio, construido poco a poco por el mismo Espíritu Santo, con la cooperación de arquitectos secundarios, que no son otros que los escritores sagrados. Cada uno de éstos ha ido colocando, sin pensarlo, piedras de resalto, sobre las cuales ha venido a apoyarse la obra de sus sucesores. En efecto, y no es esto lo menos sorprendente en este edificio místico, a pesar del gran número y diversidad de constructores y aunque se hayan empleado millares de años en construirlo, el conjunto es divinamente armónico. Como escribió Pascal[1]: «Si un hombre solo hubiese compuesto un libro de profecías y Jesucristo hubiese venido conforme a dichas profecías, cosa sería de ínfimo valor. Pero aquí hay algo más. Trátase de una serie de hombres que, durante cuatro mil años, constantemente y sin variación, vienen uno tras otro a predecir el mismo acontecimiento», y que, al predecirlo de este modo, se completan mutuamente. Y no solamente se completan, sino que se sirven de intérpretes, ya añadiendo algún nuevo pormenor, ya desenvolviendo, para hacerlo más claro o más expresivo, algún rasgo trazado por sus predecesores.
Después de esta simple enunciación de hechos, es fácil comprobar que los oráculos mesiánicos son el punto culminante de las revelaciones de la Antigua Alianza. Como expresivamente dijo Leibnitz, «probar que Jesucristo es el Mesías anunciado por tantos profetas es, después de la demostración de la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma, dar la prueba más concluyente de la religión. Porque la realización íntegra por Nuestro Señor, en el tiempo señalado, de predicciones tan divergentes a primera vista, y con frecuencia separadas por intervalos considerables, no ha podido tener lugar en virtud de una coincidencia fortuita. No puede ser sino obra de Dios, pues, humanamente hablando, era imposible que fuese prevista y organizada por los que la anunciaron.» Esta prueba es de fuerza extraordinaria.
En la mente de Dios aquellas célebres profecías tenían por fin principal preparar a los hombres, y en particular al pueblo de Israel, a la venida del Mesías. Porque era difícil que un acontecimiento cuyas consecuencias fueron tan venturosas y tan graves para la salvación del linaje humano sobreviniese, por decirlo así, ex abrupto. Resuelto desde toda la eternidad en el divino consejo, fue, pues, anunciado lentamente, delicadamente, durante unos cuarenta siglos. Así como el Creador ha dispuesto en el mundo de la naturaleza transiciones que admiramos sin cesar, así también ha procedido como por etapas sucesivas a la más perfecta de todas sus obras: la de la redención del género humano por Jesucristo. Así convenía para que el Salvador fuese dignamente acogido y para que los hombres se aprovechasen mejor de sus bendiciones.
Seguramente hubo más de un punto oscuro en varios de estos vaticinios antes de que tuviesen cumplimiento. A primera vista, hasta parece que hay contradicciones entre algunos de ellos. Pero Jesús, y después de Él sus apóstoles, han rasgado los velos, han roto los sellos. La vida del Salvador lo ha explicado todo, todo lo ha conciliado. Por otro lado, aunque la mayor parte de las profecías mesiánicas deben ser interpretadas a la letra, hay otras que exigen interpretación figurada: tales, entre otras, las que atañen a lo que suele llamarse la edad de oro del Mesías. Jesús había de ser juntamente hijo del hombre e Hijo de Dios. Es descendiente y heredero de David, y, sin embargo, si ha llevado corona real, la ha llevado también de espinas. Vino a la tierra a fundar el reino de Dios, pero este reino tardará en llegar a su consumación y sólo entonces gozará Jesús de toda su gloria y de todo su poder. Así todo es armonía en los antiguos vaticinios, entendiéndolos según el Espíritu Santo, que los ha dictado.
Para comprender bien y poner de relieve toda su fuerza, sería necesario transcribirlos casi por entero, y explicarlos cuando menos sucintamente. Mas para esto ni un volumen entero sería bastante. Nos contentaremos, pues, con señalar aquí los principales rasgos, no sin invitar a nuestros lectores a estudiar más a fondo esta cuestión tan atractiva como importante, bien sea en los comentarios del Antiguo Testamento, bien sea en obras que de ella tratan ex profeso.
El encadenamiento de estos magníficos oráculos será más patente si los mencionamos, por lo menos en general, según su orden cronológico. Bajo este aspecto se dividen por sí mismos en tres grupos. En primer término, los que se leen en los cinco libros del Pentateuco, y que corresponden a los tiempos primitivos de la historia sagrada; después, los contenido en los libros de los Reyes, y a partir del reinado de David, en los Salmos y en los demás libros poéticos del Antiguo Testamento; en fin, los que datan de la época de los profetas mayores y menores. Vese ya por esta sencilla enumeración que la idea mesiánica resplandece, aunque en diversos grados, en toda la existencia del pueblo de Dios. No hay uno de sus anales que de ella no esté saturado. Es un hilo de oro que une estrechamente todas las partes de la Biblia.
I. La época que se extiende desde Adán hasta la muerte de Moisés se subdivide en tres períodos: el del paraíso terrenal, el de los patriarcas, el que siguió a la salida de Egipto.
1.o Entre las sombras mismas del Edén, tristemente oscurecido por el pecado de nuestros primeros padres, Dios, que perdonaba al mismo tiempo que castigaba, hizo oír a los culpables lo que tan acertadamente se ha llamado el Protoevangelio, es decir, la «primera buena nueva». A la sentencia contra la serpiente tentadora añadió estas palabras, que Adán y Eva llevaron consigo del Paraíso, como dulce consuelo en su aflicción[2]: «Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu posteridad y la suya; ésta te acechará a la cabeza, y tú la acecharás al calcañal». Verdad es que la promesa de la redención es aún vaga e indeterminada; el Salvador de la humanidad corrompida por el pecado de Adán no aparece aquí sino de una manera colectiva. Y, sin embargo, el Mesías representa, a pesar de su generalidad, la expresión «la posteridad de la mujer»; Él será quien reporte la victoria final sobre el demonio, hostil a esta pobre humanidad, de la cual, un día, se dignará formar parte. La victoria es cierta, y los oráculos posteriores se la atribuirán claramente.
2.o La segunda profecía mesiánica nos transporta a la segunda cuna de la humanidad. Avanza un paso más, pues vincula a un hombre individual, al jefe de una familia especial; la bendición prometida a toda la descendencia de la mujer. Divinamente inspirado, Noé anuncia a su hijo Sem que Yavé será de particular manera su Dios[3] y el de sus descendientes, y que establecerá con ellos íntimas relaciones, pues de su posteridad —podemos ya deducirlo— es de donde ha de nacer un día el Redentor.
El círculo, muy amplio todavía, se estrecha de nuevo en Abraham, justamente llamado el padre de los creyentes, y miembro de la gran familia de Sem. De la remota Caldea, donde nació, le condujo Dios al país de Canaán, la futura Palestina, que un día será el país de Cristo, y allí le hizo, una tras otra, varias promesas, por las cuales establecía con él y su posteridad una alianza íntima, permanente. Hízole, sobre todo, en términos solemnes, centro y fuente de bendiciones para todos los pueblos de la tierra[4]. Abraham quedaba así constituido en ascendiente, uno de los más gloriosos ascendientes, del Mesías. En efecto, San Pedro y San Pablo[5] afirman de explícita manera que en la persona de Cristo se realizó plenamente la bendición que a la descendencia de Abraham había sido prometida. Jesús mismo[6] hace alusión a estos oráculos cuando dice: «Abraham... se estremeció de gozo deseando ver mi día; lo vio y se alegró.»
Después de la muerte de Abraham fue renovada la promesa mesiánica a Isaac[7] y Jacob[8], convertidos a su vez en medianeros de la bendición divina para todo el género humano. Al mismo tiempo quedó más circunscrita y se hizo más concreta, gracias a eliminaciones sucesivas, que del mismo modo que en otro tiempo habían separado a Cam y Jafet, más tarde a los hermanos de Abraham, después a Ismael, separaron también de la raza escogida al profano Esaú y a los hermanos de Judá. Poco antes de morir, Jacob, con iluminación de lo alto, pronunció también en este sentido un célebre oráculo[9]9, en el que, profetizando el porvenir de sus hijos y de su posteridad, anunció en majestuoso lenguaje que el Salvador del mundo formaría parte de la tribu de Judá y que tendría en sus manos el cetro real. Con David la realeza quedó vinculada como patrimonio a esta gloriosa tribu, y conforme demuestra claramente el árbol genealógico de Jesús según San Mateo, último heredero de aquel príncipe fue el Mesías.
3.o Algunos siglos más tarde, Balaam, llamado por el rey de Mohab para que maldijese a los hebreos que, a punto de penetrar en la tierra prometida, amenazaban su territorio, los bendijo, por el contrario, en cuatro oráculos sucesivos, de los que el último tiene gran trascendencia mesiánica:
Le veo, mas no como presente;
Le contemplo, mas no de cerca.
Una estrella sale de Jacob,
Un cetro se levanta de Israel.
Se reitera, en suma, la profecía de Jacob: el Mesías futuro es repre- sentado una vez más bajo los rasgos de un rey victorioso[10], figurado por el cetro y por la estrella.
Después de haberse individualizado poco a poco, la promesa divina va a dar con Moisés un paso más en la misma dirección. El gran legislador de Israel, que recogió, para transmitir a los siglos venideros, los vaticinios que acabamos de apuntar, recibió también él uno, y no de los menores, de boca del Señor. «Yo les suscitaré —le dijo Dios[11]— un profeta de en medio de sus hermanos semejante a ti: y pondré mis palabras en sus labios, y les hablará todo lo que yo le mandare. Y si alguno desoyere las palabras que hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta de ello.» De donde se sigue que el Cristo debía cumplir, como Mesías, las funciones de un legislador, de mediador y de profeta. «De mí escribió Moisés», dirá un día Nuestro Señor, aludiendo a este grande vaticinio[12].
II. Hacia el final del revuelto período de los Jueces, leemos en el cántico de Ana, madre de Samuel —ese poema tan dulce y enérgico a la vez, en el que María, madre de Jesús, halló algunas ideas para su Magnificat, cántico más suave todavía—, una vibrante nota mesiánica[13]:
El Señor juzgará los términos de la tierra,
Y dará el imperio a su rey,
Y ensalzará el poder de su Cristo[14].
Esta idea de la realeza del Mesías, que hemos visto apuntar varias veces, no se detendrá ya en su camino —a no ser, en cierta medida, durante los dolorosos y abatidos tiempos de la cautividad de Babilonia—; antes bien, hará rápidos progresos. En primer lugar, durante el reinado de David. Raros y aislados los rayos de la idea mesiánica durante largos siglos —aunque suficientes para iluminar y caldear períodos enteros—, se multiplican de repente y adquieren incomparable claridad a partir de este príncipe, que «contempló de lejos al Mesías y lo cantó con magnificencia que nunca será igualada»[15].
Volvamos al Mesías Rey. Cuando David, hacia el fin de su vida, concibió el proyecto de construir un Templo magnífico en honor del Dios de Israel, le fue enviado el profeta Nathan, para advertirle que este privilegio estaba reservado a su hijo Salomón, y prometerle, en premio de tan generoso designio, que sus descendientes se sentarían para siempre en el trono teocrático[16]. Aunque algunos detalles de esta profecía se aplican inmediatamente a Salomón y a otros sucesores de David, otros, en cambio, no pueden convenir más que al Mesías, único en quien podían cumplirse. Tal es, pues, el rey ideal cuyo advenimiento se anuncia: este Ungido del Señor, este Cristo por excelencia, será rey eterno, y su reino no tendrá fin, como más tarde se lo repetirá a María el Arcángel Gabriel. He ahí al «Hijo de David» designado con nueva claridad. Si no se le nombra directamente, su imagen flota, por decirlo así, en un porvenir glorioso, como término supremo de los herederos directos de David.
Este mismo príncipe, según nos lo acaba de recordar Bossuet, contempló de antemano a su ilustre descendiente en una serie de espléndidos oráculos que lo presentan como persona bien determinada y que describen con claridad varias circunstancias de su vida.
Según los vaticinios de los Salmos cuya composición debe atribuirse a David, si el Mesías participa de la naturaleza humana, posee también realmente la naturaleza divina. El Señor mismo se lo ha dicho a su Cristo: «Mi hijo eres tú; yo te he engendrado hoy»[17]; y le ha comunicado un poder eterno, ilimitado, una gloria sin igual, que todos los pueblos deberán reconocer, si no quieren sufrir el peso de su justa cólera[18]. El rey tuvo el privilegio de predecir para el Cristo una función sublime que los antiguos vaticinios no habían señalado aún: con la dignidad de rey, el Mesías reunirá en su persona la de «sacerdote según el orden de Melquisedec»[19], y con este título inmolará al Señor una víctima de precio infinito, que no será distinta de sí mismo y sustituirá a todos los sacrificios[20]. Esta idea del Christus patiens (Cristo paciente) se desarrolla con sorprendente claridad en el Salterio, particularmente en el Salmo 21, del que se ha podido decir que más que una predicción parece una narración histórica: tan abundantes y precisas son las circunstancias que contiene acerca de la sangrienta tragedia del Calvario[21]. Pero la augusta víctima no permanecerá en el sepulcro sino un tiempo muy limitado; una pronta y gloriosa resurrección consagrará para siempre su gloria y su autoridad[22].
Con toda exactitud, pues, podemos decir que los oráculos mesiánicos de los Salmos nos ayudan por maravillosa manera a seguir los progresos de la revelación acerca de la más hermosa y grave de las profecías (de la Antigua Alianza). No sólo está el Salterio impregnado en su conjunto de la idea del Mesías tal como la habían transmitido las predicciones anteriores, sino que esta idea recibe en los Salmos magnífico desarrollo. Se precisa y esclarece cada vez más. Así no es maravilla que de todos los libros del Antiguo Testamento sea el Salterio el que se cita en el Nuevo con mayor frecuencia[23].
Por lo demás, hay otros poemas que, como los de David, se refieren directamente al Mesías: tal el Salmo 44 (hebreo, 45), compuesto por un levita de la familia de Coré, quien canta, en escogido lenguaje, la unión mística de Dios y de la sinagoga, y sobre todo la de Cristo y de la Iglesia[24]; tal asimismo el Salmo 71 (hebreo, 72), en el que Salomón celebra a su vez la perfecta justicia del Rey Mesías, su amor compasivo hacia los humildes y los pobres, la catolicidad, perpetuidad y prosperidad de su reino.
Este mismo príncipe tuvo la honra de ser elegido por Dios para presentar al mundo una idea nueva relativa al Mesías, añadiendo de este modo un nuevo florón a la corona de Cristo. Él, que al principio de su reinado había instado al Señor que le concediese la sabiduría con preferencia a cualquier otro don, tuvo por misión especial, como escritor sagrado, celebrar la identidad entre el Mesías y la sabiduría personificada, que ostenta de atributos divinos, preparando así la noción del Logos o del Verbo tal como la leemos al principio del Evangelio de San Juan. Esto es lo que hace en el libro de los Proverbios en una bellísima descripción[25]. Mucho tiempo después de Salomón, otro poeta israelita, cuyo nombre nos es desconocido, reasumió este mismo tema, para pintar también la sabiduría[26] con colores que nos la presentan realmente como una divina hipóstasis. Otro tanto hizo el hijo de Sirac en el libro del Eclesiástico[27], empleando imágenes admirables.
III. Cuando en el siglo IX se abrió la era de los profetas propiamente dichos, resonó la promesa del futuro Redentor con nuevo vigor y nueva claridad, gracias a múltiples revelaciones que se referían ora a circunstancias particulares de la vida del Mesías, ora a ideas de índole general.
Tres de estas últimas merecen mención aparte. En primer lugar la que describe, con elocuencia nunca hasta entonces igualada, y en colores unas veces suaves y otras brillantes, lo que hemos llamado la edad de oro mesiánica, es decir, la paz, la gloria y la felicidad del reino de Cristo en este mundo y en el otro. Cierto que se trata casi siempre de simples figuras, que nos debemos guardar de tomar a la letra, como tan tristemente lo hicieron los judíos contemporáneos del Salvador. Sin embargo, son sumamente expresivas y características para representar las múltiples bendiciones que el Mesías debía derramar sobre Israel y sobre el linaje humano. Isaías adquirió justa celebridad por estas gloriosas descripciones, que nos presentan la tierra como transformada en nuevo Edén, más perfecto aún que el primero.
Otra idea general admirable. Antes del destierro, por muchos títulos se había hecho la masa de Israel grandemente culpable para con Dios, y merecedora, por tanto, de gravísimos castigos. Será, pues, severamente castigada. Pero el Señor se dignará perdonarla en parte. Un «resto», que había pecado menos, escapará de los azotes suscitados por la divina venganza y quedará en reserva para formar un pueblo digno del Mesías[28]. Este pensamiento no sólo manifiesta la misericordia del Señor, sino también la naturaleza irrevocable de su plan relativo a la salvación de los hombres. Nada podrá estorbar el cumplimiento de sus designios providenciales. La estirpe real de David recibirá igualmente su parte de castigo, harto merecido por cierto, y a la venida del Mesías será semejante a un tronco mutilado[29]; pero el Cristo la restaurará también[30].
Una tercera idea general, corolario natural de la segunda, es la inutilidad de las empresas tramadas por los imperios paganos para aniquilar la nación teocrática antes de que hubiese cumplido su misión. Se complacerá el Señor en servirse de ellos como de varas terribles para flagelar a sus hijos rebeldes; pero los quebrantará en el momento en que, saliéndose de su papel, quieran destruir a aquellos a quienes sólo habían sido llamados a castigar[31].
En cuanto a los rasgos particulares de la vida del Mesías, son abundantes en los escritos de los profetas de Israel. Nada hay de grande ni de glorioso que de Él no lo hayan dicho. «Uno ve Belén, la ciudad más pequeña de Judá, ilustrada por su nacimiento, y al mismo tiempo, remontándose más alto, ve otro nacimiento por el cual desde la eternidad sale del seno de su Padre[32]; otro ve la virginidad de su Madre[33]... Éste le ve entrar en su Templo[34]; el otro le ve glorioso en su sepulcro, donde había sido vencida la muerte[35]. Al publicar sus magnificencias no callan sus oprobios. Lo han visto vendido; han sabido el número y empleo de las treinta monedas de plata en que fue comprado[36]... Y para que nada faltase a estos vaticinios, han contado los años hasta su venida[37], y a menos de estar ciego no hay medio de desconocerlos»[38].
Fácil es completar esta enumeración de Bossuet. En los libros de los profetas mayores y menores hallamos alusiones, ya directas, ya tan sólo típicas, al precursor del Mesías, a la huida de la Sagrada Familia a Egipto, a la venida del Cristo al Templo de Jerusalén, a su dignidad sacerdotal, a su título de Hijo del Hombre, tantas veces empleado por Jesús; a su entrada triunfal en la Ciudad Santa, a sus milagros y delicada dulzura, a su pasión, a su resurrección, a la divina Eucaristía, a la efusión del Espíritu Santo, a la conversión de todos los pueblos, al endurecimiento de los judíos, al Cristo consolador y redentor, al gran juicio del fin de los tiempos que será presidido por el Mesías[39].
Entre la brillante pléyade de profetas ha adquirido renombre especial Isaías, desde el punto de vista mesiánico, pues ninguno de los otros ha cantado de modo tan sublime las alabanzas del Cristo ni ha descrito tan minuciosamente su persona y obras, las circunstancias, ya gloriosas, ya dolorosas, de su vida. Así los Santos Padres se complacen en considerarle como el evangelista del Antiguo Testamento[40]. A los rasgos particulares o generales que hemos tomado de la colección de sus vaticinios, justo es añadir, para ponerlos más de relieve, los que se refieren a la naturaleza divina del Mesías. Está afirmada en los términos más expresivos en el breve «libro de Emmanuel»[41], sobre todo en el conmovedor pasaje en que el profeta, después de haber anunciado que el Mesías nacería milagrosamente de una Virgen, exclama al contemplarle en la cuna: «Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado... y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre del siglo venidero, Príncipe de la paz»[42]. Más adelante, en la segunda parte de su regio escrito[43], del que se ha dicho que es un prefacio del Evangelio y como la aurora de su deslumbrante luz, traza maravillosamente el retrato del «Siervo de Yahvé», que no es otro que el Mesías. Si cuenta sus glorias en un estilo rebosante de santo entusiasmo, pinta también de antemano, en un cuadro incomparable[44] que recuerda al Salmo 21 (hebreo, 22), otro retrato que arranca lágrimas: el de «El varón de dolores», de Cristo hecho nuestro rescate y muerto en medio de sufrimientos indecibles para expiar los pecados de los hombres.
Con sus tristes lamentaciones mezcló Jeremías algunas notas vibrantes y alegres sobre el Mesías. La idea que más importa ahora recoger de él es la de la nueva alianza, mucho más perfecta que la primera y de duración eterna, que Dios pactará con su pueblo regenerado[45]: el Mesías será el medianero de esta alianza. Las descripciones que consagra Ezequiel, hacia el final de su libro[46], a la nueva teocracia, al nuevo templo de Jerusalén y al nuevo culto tampoco pueden convenir más que a los días del Cristo.
Aunque incompleto, este catálogo de profecías basta para mostrar hasta qué punto son ricos en tesoros mesiánicos los escritos del Antiguo Testamento. Por doquier aparece en ellos la dulce y majestuosa figura del Redentor. Penetró en toda su trama; invadió, por decirlo así, toda la historia de Israel, en espera de invadir un día la historia de todo el mundo.
Añadamos todavía unas palabras más. En estos múltiples vaticinios el progreso de la revelación se va delineando maravillosamente. El Espíritu Santo ha ido evocando paulatinamente, por grados, esta majestuosa figura, que se yergue ante nosotros tanto más viviente cuanto más se acerca «la plenitud de los tiempos», la época en que se han de cumplir los oráculos. Casi cada profeta añade un nuevo rasgo. Y cuando el último de ellos haya desaparecido estará perfecto el cuadro, y la imagen será de tal precisión, que bastará encontrarse con el personaje así representado para exclamar al momento: ¡Él es! He aquí el Cristo, cuya fisonomía llena y anima todo el Antiguo Testamento[47]. Veremos qué buen uso saben hacer los evangelistas de tan ricos tesoros y con qué exactitud aplican a Jesús los vaticinios que a Él se referían.
[1] Pensées, edic. Havet, p. 274.
[2] Gn 3, 15. Hemos traducido según el hebreo.
[3] Gn 9, 26; «¡Bendito sea Yahvé, Dios de Sem!».
[4] Gn 12, 2-3; 18, 18; 16-18.
[5] Act 3, 24-26; Gal 3, 16. Cfr. también Lc 1, 54-55, 72-73.
[6] Jn 8, 56.
[7] Gn 26, 3-4; 28-29.
[8] Gn 28, 13-14; 35, 11-14.
[9] Gn 49, 8-12.
[10] Nm 24, 17.
[11] Dt 18, 18-19.
[12] Jn 5, 45-57. Cfr. Act 3, 28 y 7, 37.
[13] 1 Sam 2, 19.
[14] En el texto hebreo: el «cuerno» de su Cristo.
[15] BOSSUET, Discours sur l’histoire universelle, segunda parte, cap. 4.º
[16] 2 Sam 7, 1-17. Este oráculo, uno de los más importantes del A. T., fue desarrollado más tarde en términos grandiosos en el Sal 88, hb. 89, 1-38.
[17] Sal 2, 7; 44, 7 y 109, 3.
[18] Sal 2, 44, 88, 109, etc.
[19] Sal 109, 4.
[20] Sal 39, 6-9. Cfr. Hb 10, 5, 10.
[21] Diversos rasgos característicos de la Pasión aparecen también en otros Salmos, como nos lo enseñan los evangelistas. Cfr. Sal 40, 10 (Jn 13, 18 y 17, 12; Act 1, 16); Sal 68, 22 (Mt 27, 43), etc.
[22] Sal 15, 10. Cfr. Act 2, 25-32; 13, 35-37.
[23] Se ha calculado que de 283 citas tomadas del A. T. por el N. T., 116 lo han sido de los Salmos.
[24] Pensamiento desarrollado más maravillosamente aún en el Ct como también en varios pasajes de los profetas y del N. T. Cfr. Mt 9, 15; Jn 3, 29; Ef 5, 22-23, etc.
[25] Prov 8, 22-31.
[26] Sab 7 y 8.
[27] Ecli 24, 1-47.
[28] Is 4, 3; 29, 17-24; Mi 2, 12-13, etc.
[29] Is 53, 2.
[30] Os 3, 4-5; Am 9, 10-15, etc.
[31] Dn 2, 31-45; 7, 1-27. Los libros de los profetas Na y Hab están enteramente consagrados a esta idea.
[32] Mi 5, 2.
[33] Is 7, 14.
[34] Mal 3, 1.
[35] Is 53, 9.
[36] Zac 11, 12-13.
[37] Dn 9, 20-27.
[38] BOSSUET, Discours sur l’histoire universelle, segunda parte, cap. 4.
[39] Is 40, 3-4; Mal 3, 7; 4, 5-6; Os 11, 1; Ag 11, 7-10; Zac 6, 12-13; Dn 7,13; Zac 9, 9; Is 35, 5; 42, 1-3; Zac 12, 9-14; 13, 7; Jn 2, 1; Mt 12, 40; 16, 4; Mal 1, 10-11; Joel 2, 28-29; Is 2, 1-4, etc.; 6, 8-10; 61, 1-3; Lc 4, 18-19; Joel 2, 30-34.
[40] SAN JERÓNIMO, Praef. ad Paul., et Eustoch., en su comentario de Isaías; SAN AGUSTÍN, De civit. Dei, 18, 29. 1.
[41] Se da este nombre a los capítulos 7-12, en los que Emmanuel, el hijo de la Virgen, desempeña función principalísima.
[42] Is 9, 6.
[43] Caps. 40-66.
[44] Is 52, 13; 53, 12. Verdadero «pasionario de oro», citado muchas veces por los evangelistas y apóstoles para mostrar que Jesús cumplió todos sus detalles. Cfr. Mt 18, 7; 26, 63; Mc 9, 11; 15, 28; Lc 4, 17-21; 22, 37; 23, 34; Jn 12, 38; Act 8, 23; Rom 10, 16; 1 Cor 15, 3; 1 Pe 2, 22-24, etc.
[45] Jer 31, 22.
[46] Ez 40-48.
[47] Siguiendo al apóstol de los Gentiles (1 Cor 10, 1-11), los Santos Padres han visto, y con razón, en muchos incidentes y personajes de la historia judía, en los sacrificios y ceremonias del culto, etc., figuras proféticas de la vida y atributos del Mesías. No creemos necesario entrar aquí en estos pormenores, pues, a pesar del grande interés que presentan, no se podría decir que tienen —aparte de algunos, como el episodio de Jonás y del cordero pascual— fuerza probativa comparable a la de los oráculos mesiánicos propiamente dichos.
CAPÍTULO III
LAS DOS ANUNCIACIONES
I. EL ARCÁNGEL SAN GABRIEL ANUNCIA A ZACARÍAS EL NACIMIENTO DE UN HIJO, QUE SERÁ EL PRECURSOR DEL MESÍAS
La historia evangélica comienza en Jerusalén, capital de la teocracia judía, en el interior del Templo, es decir, en el palacio mismo del Dios de Israel, y durante una de las ceremonias más solemnes del culto sagrado. Ningún teatro del mundo podría ser más a propósito para esta gloriosa apertura que por manera tan íntima une el gran drama de la Antigua Alianza con el drama mucho mayor aún de la Nueva Alianza.
En la hora del sacrificio llamado «perpetuo», porque diariamente se ofrecía dos veces, en nombre del pueblo: por la mañana, a la hora de tercia, y por la tarde, a la hora de nona. No es posible decir con certeza si el espisodio que cuenta San Lucas tuvo lugar por la mañana o por la tarde, pues nada de esto indica su narración; más probable parece que acaeciese en la mañana, pues en esta ocasión revestía el sacrificio perpetuo mayor grandiosidad[1]. Desde la aurora, cuya aparición anunciaba oficialmente un sacerdote subido en el pináculo más elevado del sagrado edificio, reinaba en el atrio superior del Templo viva animación para hacer los preparativos de aquel rito. Los sacerdotes que estaban de servicio aquel día, en número de unos cincuenta, se reunían en la sala llamada Gazzith, y allí, para evitar competencias y elecciones arbitrarias, la suerte decidía cuál había de ser la función de cada uno. El Talmud nos proporciona interesantes pormenores sobre esta distribución de los oficios. El maestro de ceremonias, después que sus colegas se habían puesto en círculo alrededor de él, fijaba un número; por ejemplo, doce, veinticinco o treinta y dos. Levantaba después al azar la tiara de uno de los sacerdotes, con lo cual indicaba por dónde tenía que comenzar su sencillo cálculo, y siguiendo el círculo iba contando hasta llegar a la cifra fijada de antemano. El sacerdote a quien correspondía dicha cifra quedaba designado para la ceremonia en cuestión.
El sacrificio de la mañana y el de la tarde se componía de dos partes distintas. Una, la más material, consistía en inmolar una víctima, un cordero, y colocar uno por uno sus diversos miembros sobre el altar de los holocaustos, cuyo brasero había sido cuidadosamente limpiado de sus cenizas y provisto de nuevo combustible[2]. La otra parte, más mística, se denominaba la incensación, y tenía lugar en el interior del Santo, sobre el altar de oro, que no servía más que para este rito simbólico, el de más honor que los simples sacerdotes podían cumplir, y por lo mismo el más apetecido. Así, para satisfacer mayor número de piadosos deseos, se había establecido que esta función no fuese ejercida por cada sacerdote más que una sola vez en toda su vida. No se admitía excepción sino en el caso rarísimo[3] de que todos los sacerdotes presentes hubiesen tenido ya el honor de quemar el incienso en el altar de los perfumes.
El oficiante a quien tocaba dicho oficio era acompañado por dos asistentes, que él mismo elegía. Uno de ellos llevaba un recipiente de oro lleno de precioso incienso, cuya composición Dios mismo indicó a Moisés[4]; el otro iba provisto igualmente de un vaso de oro, con brasas ardientes tomadas del altar de los holocaustos. En el momento en que dejaban el atrio de los sacerdotes para entrar en el santuario propiamente dicho, golpeaban un instrumento sonoro, llamado magrephah, y a esta señal todos los sacerdotes y levitas de servicio acudían a los puestos que les habían sido asignados; los fieles, siempre numerosos, a quienes atraía el sacrificio mañana y tarde, se prosternaban en silencio en el atrio reservado a los israelitas o en el de las mujeres. Era un momento de profunda y religiosa expectación. Mientras tanto, uno de los dos asistentes quitaba la ceniza y carbones apagados que hubiesen quedado en la mesa de oro del altar después de la última incensación; después adoraba la divina presencia y salía sin volver la espalda. El sacerdote oficiante, solo ya en el Salmo, esperaba, lleno de emoción, que otra señal le advirtiese en el momento preciso en que debía esparcir en el braserillo del altar de oro cierta cantidad de incienso de antemano determinada. A este instante solemne alude San Juan en el Apocalipsis[5]: «Y vino un ángel; y se puso junto al altar con un incensario de oro en el mano; y se le dieron muchas especies aromáticas para que hiciese ofrenda de las oraciones de los Santos sobre el altar de oro que está delante del trono; y el humo de los aromas, formado con las oraciones de los Santos, subió de la mano del ángel ante el acatamiento de Dios». Esta hermosa ceremonia de la incensación figuraba, por tanto, las adoraciones y plegarias de todo Israel subiendo hacia su Dios.
Entretanto daba el maestro de ceremonias la señal esperada. El oficial derramaba entonces sobre las brasas del altar el incienso que había puesto en sus manos uno de sus asistentes; en seguida adoraba profundamente, dejaba el interior del santuario e iba a colocarse en la grada superior de la escalinata por la cual se descendía desde el vestíbulo hasta el atrio de los sacerdotes. Todos sus colegas que estaban de servicio aquel día se agrupaban alrededor de él. Entonces era cuando otro ministro sagrado, igualmente designado por la suerte, colocaba sobre el altar de los holocaustos uno a uno los miembros sangrantes del cordero inmolado. Ruidosa y alegremente resonaban las trompetas sacerdotales, y los levitas entonaban el Salmo del día, acompañados de los instrumentos de música. Tales eran los principales ritos del sacrificio perpetuo, destinado a mantener exteriormente relaciones incesantes entre la nación teocrática y el Señor su Dios.
Pasemos con el evangelista San Lucas a pormenores más concretos. El sacerdote que aquel día cumplía en el santuario oficio tan augusto se llamaba Zacarías. Pertenecía a la «clase» llamada de Abías[6], en memoria de su primer jefe. Era la octava de las veinticuatro clases sacerdotales que David había instituido en otro tiempo para regularizar el servicio del culto y mejor repartir las múltiples funciones[7]. Se había ordenado que estas clases turnasen por semana en el recinto del Templo, de sábado a sábado; lo que no resultaba ciertamente oneroso, ya que a cada una correspondían poco más de quince días de servicio al año. Pero en la época de las grandes fiestas religiosas las necesidades del culto divino reclamaban la presencia de casi todos los sacerdotes.
Zacarías estaba casado desde hacía largos años con Isabel, que, como él, pertenecía a la raza sacerdotal, pues era «de entre las hijas de Aarón»[8]. Ser hija y esposa de sacerdote era considerado entre los judíos como doble honor; y así, no sin intención, señala el evangelista este detalle. El futuro precursor tendrá, por consiguiente, tanto por su padre como por su madre, el privilegio de pertenecer a la familia de Aarón, que era entonces la más noble de Israel después de la de David, de la que debía nacer el Mesías. Isabel era, además, aunque no sabemos en qué grado, pariente de la Santísima Virgen[9].
Tanto ella como su esposo poseían una nobleza muy superior a la de la sangre y posición social: la nobleza de una sincera y sólida virtud. «ambos eran justos en la presencia de Dios», que lee en lo más profundo de los corazones y de las conciencias, y caminaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor»[10]. Difícil hubiera sido a San Lucas hallar fórmula más feliz, más teocrática, para decir que los dos santos esposos pertenecían a la categoría de almas escogidas cuya vida piadosa, pura, desasida, caritativa, atraía los favores del cielo sobre toda la nación.
Sin embargo, aunque la mirada del Altísimo se posaba complacida sobre ellos, su unión no había recibido esa bendición especial que los poetas hebreos han cantado en términos tan expresivos:
Él (el Señor) da a la estéril morada en la casa
Donde habite en medio de sus hijos...
Son los hijos heredad del Señor,
Un galardón el fruto de un seno fecundo.
Como saetas en mano del guerrero,
Así los hijos de la juventud.
Dichoso el hombre que ha llenado su aljaba...[11].
Faltaba esta dulce alegría en el hogar de Zacarías e Isabel, que por ello estaban sumidos en dolorosa tristeza. En todo el Oriente bíblico, y muy especialmente entre los judíos[12], la esterilidad era considerada como humillación, y aun a veces como signo de disfavor del cielo. Desesperanzados por lo pasado, el venerable sacerdote y su mujer no podían ya confiar en lo por venir, dado que «ambos eran avanzados en edad», y sería menester un milagro para darles un hijo. Pero he aquí que Dios va a realizar este milagro, en tales condiciones que manifestarán tanto su bondad como su poder, y de manera que venga la bendición sobre toda la nación teocrática y después sobre el mundo entero, al mismo tiempo que sobre una familia privilegiada de Israel.
Hemos dejado a Zacarías sólo en el interior del Santo. Vestido con su túnica blanca, de lino, que le cubría por completo, y cuyos pliegues recogía un cinturón de abigarrados colores, cubierta la cabeza según el uso, desnudos los pies por respeto a la santidad del lugar, estaba aún de pie, no lejos del velo grueso y ricamente bordado que separaba el Santo del Sancta Sanctorum, frente al altar de oro sobre el que acababa de derramar el precioso incienso[13]. A su derecha —a la izquierda del altar, en dirección del Norte— estaba la mesa de los panes de la proposición; a su izquierda —a la derecha del altar, mirando al Sur—, el candelero de oro de siete brazos. Iba a posternarse y dejar el santuario cuando un espectáculo maravilloso le detuvo. «Se le apareció un ángel del Señor, que estaba al lado derecho del altar de los perfumes»; por consiguiente, entre este altar y el candelero de oro. No fue difícil a Zacarías comprender que estaba en presencia de un espíritu celestial, pues ningún mortal podía entonces estar en el santuario, y desde el tiempo de Abraham habían representado los ángeles un papel tan frecuente y tan importante en la historia israelita que su intervención, siempre extraordinaria, nada tenía de increíble para un judío piadoso, y menos aún para un sacerdote santo. Sin embargo, ante esta aparición sobrenatural tan repentina, Zacarías fue sobrecogido de gran turbación, que otros, antes y después de él, han sentido en circunstancias semejantes[14].
El ángel le tranquilizó con una palabra: «No temas, Zacarías»; le entregó después el divino mensaje, que consistía en una magnífica promesa, desarrollada en triple gradación: Dios te va a dar un hijo; este hijo estará dotado de cualidades eminentes; será el precursor del Mesías. «No temas, Zacarías, porque ha sido escuchada tu oración; y tu mujer Isabel te parirá un hijo a quien llamarás Juan. Y será para ti causa de gozo y regocijo, y muchos con su nacimiento se alegrarán, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni cosa que pueda embriagar, y será lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, y caminará delante de Él con el espíritu y la virtud de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y los incrédulos a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo perfecto.»
Sigamos paso a paso este lenguaje tan preciso y digno de Dios y de su plan mesiánico. «Tu oración ha sido escuchada.» La oración a que alude el ángel era la que Zacarías había hecho subir hacia el Señor con el humo y el perfume del incienso. Parecería a primera vista, y este es el sentir de bastantes comentadores, que la oración había tenido por objeto principal el nacimiento de un hijo, por tanto tiempo deseado. Pero ¿no contradice luego Zacarías mismo esta interpretación oponiendo a la promesa del ángel la imposibilidad natural de que semejante petición se realizase? Es, pues, verosímil que se tratase de una gracia de orden más general y elevado, de una gracia que con toda su alma hubiese pedido en nombre de su pueblo, a quien entonces representaba ante el altar de oro; de aquella gracia que tan admirablemente expresó el profeta Isaías en términos tan ardientes como poéticos:
¡Cielos, enviad vuestro rocío de lo alto,
Y que las nubes lluevan al justo!
Ábrase la tierra y germine al Salvador,
Y, juntamente con él, nazca la justicia![15].
Las primeras palabras del ángel significan, por consiguiente: Bien pronto aparecerá el Mesías. Las siguientes, «Tu mujer te parirá un hijo», establecen una relación estrecha entre aquel feliz acontecimiento y el niño cuyo nacimiento se promete a Zacarías, de modo que ambos deseos se cumplirán a la vez.
Cosas admirables se anuncian respecto de este hijo de bendición. Sus padres deberán darle el significativo nombre de Juan: «Yahvé es propicio»[16], cuyo sentido realizará plenamente, pues a su persona, a su vida santísima y a su misión especial están vinculadas gloriosas esperanzas. Será causa de viva alegría, no sólo para sus padres, sino para otras muchas almas. Como en otro tiempo Sansón y Samuel[17], bendecidos igualmente en su nacimiento, deberá prepararse para su misión por medio de una vida penitente. Según la expresión técnica usada por los antiguos hebreos, será, pues, a lo menos parcialmente, un nazir, y a título de tal se abstendrá de todo licor fermentado[18]. Por lo demás, no será esto más que una muestra de sus ásperas mortificaciones, de que más adelante nos trazarán los evangelistas una vigorosa descripción.
Pero en el Espíritu Santo mismo encontrará un santificador mucho más poderoso que el ayuno y la penitencia. Este divino Espíritu tomará posesión de él aun antes de su nacimiento y le preparará para ser digno precursor del Mesías. Este futuro oficio de Juan está claramente designado por las palabras del ángel, tomadas casi íntegramente de dos vaticinios del profeta Malaquías: «He aquí que yo envío mi mensajero, y preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor a quien buscáis y el ángel de la Alianza que esperáis[19]. He aquí que yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yavé, grande y terrible. Y convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a sus padres»[20]. En virtud de la segunda de estas predicciones los contemporáneos del Salvador, como se colige de muchos pasajes de los Evangelios y del Tamud, esperaban ver salir al profeta Elías de su misterioso retiro para constituirse en heraldo y precursor del Mesías. Preguntado un día acerca de este particular por varios de sus apóstoles íntimos, establecerá Jesús entre su primero y segundo advenimiento una distinción que pondrá las cosas en su punto[21].
Revestido del espíritu y fuerza de Elías, conseguirá Juan reconstruir la unión moral, que en parte había desaparecido, entre los tiempos antiguos y los nuevos, entre los patriarcas y sus descendientes, muchos de los cuales habían degenerado de modo lamentable. De esta suerte preparará al Mesías un pueblo perfecto, digno de Él y de sus maravillosas bendiciones.
Adivínase cuáles serían la sorpresa y el gozo del venerable sacerdote al oír estas palabras, que abrían paso a todo Israel, y en particular para el hijo prometido, horizontes tan llenos de luz. ¡Qué dicha tan inesperada y próxima le auguraban! Mas, por una de estas súbitas reflexiones que a veces vienen a turbar las mejores esperanzas, preguntábase él si podía confiar realmente en el nacimiento de un hijo. ¿No se oponían a ello las mismas leyes de la naturaleza? Invadido por la duda, alegó al mensajero celestial que tanto él como Isabel eran de edad avanzada, y le pidió una señal que fuese fianza de la verdad de la promesa. Su demanda tuvo inmediata satisfacción. Le respondió el ángel: «Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y traerte estas buenas nuevas». Tales eran, por decirlo así, sus cartas credenciales. Su nombre, por sí solo, decía ya mucho; hasta podía considerarse como prenda suficiente. Sabía, en efecto, Zacarías por los anales israelitas que Gabriel era uno de los espíritus celestiales de la jerarquía más elevada[22], y que varios siglos antes había sido elegido por Dios para anunciar al profeta Daniel la fecha del advenimiento del Redentor[23]. ¡Qué continuidad tan admirable en los planes divinos! Este mismo ángel será el que venga a proponer a la Virgen el ser madre del Mesías, por lo que justamente se ha llamado a Gabriel el ángel de la Encarnación.
El mensajero divino concedió al punto a Zacarías la señal deseada; pero esta señal era también un castigo: «He aquí que quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no creíste en mi palabra, que se cumplirá a su tiempo.» Otros personajes del Antiguo Testamento, como Abraham, Gedeón, Ezequías, habían pedido una señal en circunstancias análogas, sin incurrir en castigo. ¿Por qué Zacarías es tratado con tanta severidad? El ángel, al demostrar que había leído hasta el fondo del alma del sacerdote, puesto que conocía el objeto de su oración íntima, se había acreditado por lo mismo como enviado de Dios. Había merecido, por consiguiente, ser creído por su palabra. Recayó, pues, el castigo no sobre la oración, sino sobre la duda de Zacarías.
Estaba insistentemente recomendado al ministro encargado del rito de la incensación no detenerse en el santuario. Como hubiese transcurrido algún tiempo más que el de costumbre desde la señal dada por el maestro de ceremonias, las miradas de los asistentes se dirigían, con extrañeza mezclada de inquietud, hacia la entrada del Santo, velado por rico cortinaje que lo separaba del vestíbulo. Por fin, se vio salir a Zacarías y aproximarse a la escalinata que conducía al atrio de los sacerdotes. Desde aquel sitio, de concierto con sus colegas agrupados alrededor de él, debía dar la bendición al pueblo, extendiendo los brazos y pronunciando la hermosa fórmula que se usaba desde los tiempos de Aarón[24]. Hizo un esfuerzo para hablar; pero ningún sonido distinto pudo salir de su boca, y todos comprendieron, por su mudez, por sus repetidos gestos, por la emoción que en su rostro se manifestaba, que acababa de ser testigo de algo extraordinario. Hasta se conjeturó, y no sin acierto, que había tenido una visión milagrosa: tan habituados estaban los judíos a las intervenciones divinas, especialmente en el interior del Templo, por la lectura de la historia nacional y sagrada.
Cuando la clase de Abías hubo acabado su semana de servicio, fue reemplazada por otra, y Zacarías volvió a su residencia[25], situada en las montañas de Judá, a cierta distancia de Jerusalén. No se hizo esperar largo tiempo el cumplimiento de la primera parte de la promesa, e Isabel comprendió que no tardaría en ser madre. Fácilmente se adivina su dicha; pero su alegría se mantuvo silenciosa al principio. Durante cinco meses —hasta que su preñez se hizo manifiesta y también, según lo da a entender el relato evangélico, hasta la visita de María— permaneció oculta en el interior de su casa: «He aquí —decía— lo que el Señor ha hecho conmigo en el tiempo en que me ha dirigido su mirada para librarme de mi afrenta entre los hombres.» Explícase esta vida de piadoso retiro, como ya lo hicieron notar Orígenes y San Ambrosio, por el natural sentimiento de pudor en una mujer que va a ser madre en edad avanzada[26]; pero también por el deseo de testimoniar a Dios en el recogimiento y la oración su ardiente gratitud. Desde ahora no sólo va a tener fin «el oprobio» de Isabel, sino que en la historia de la redención ella ocupará un puesto de honor que jamás le será quitado.
II. EL ARCÁNGEL SAN GABRIEL ANUNCIA A MARÍA SU ELECCIÓN PARA MADRE DEL MESÍAS
Episodio suavísimo, celestial, que sirve de base al majestuoso edificio de la fe cristiana. Si el nacimiento de Juan Bautista puede ser comparado, en cierto sentido, con el de Isaac y con el de varios otros personajes de la historia israelita, el de Nuestro Señor Jesucristo sólo tiene semejanza —¡y qué semejanza tan lejana!— con la creación de Adán. ¿No es Jesús, por lo demás, según la magnífica doctrina de San Pablo, un segundo Adán, aunque infinitamente superior al primero? Por eso, si el primer hombre salió inmediatamente de manos del Criador, que directamente le comunicó la vida, también el Mesías Hijo de Dios hará su entrada en este mundo de manera por extremo maravillosa. Era necesario, según el plan divino, que perteneciese a la raza de quienes venía a salvar; pero una conveniencia de orden superior exigía que el estrecho lazo que le iba a unir con los hombres no se formase según las leyes ordinarias de la naturaleza. La sabiduría increada resolverá este problema por un procedimiento digno de ella. Una mujer concebirá y dará a luz al Cristo sin dejar de ser Virgen. De esta suerte la cabeza de la nueva humanidad estará realmente unida por la carne y la sangre con los que venía a regenerar, y al mismo tiemo, aun por este lado, conservará sobre ellos superioridad inmensa, gracias a un privilegio único en la historia.
Tal es el tema general del magnífico relato que vamos a exponer bajo la dirección de San Lucas. Dos maneras hay de contar las cosas grandes. La primera consiste en elevarse cuanto sea posible a la altura y adoptar un estilo imponente y sublime. La segunda, que suele ser la mejor cuando se trata de los misterios divinos, se contenta con la exposición sencilla de los acontecimientos, dejando que ellos se hagan valer por sí mismos. El evangelista siguió aquí este segundo método. Nada más sencillo, ni más fresco, ni más virginal que su relato de la Encarnación del Verbo.
Han transcurrido ya manifiestamente las setenta «semanas» que el Arcángel San Gabriel había predicho en otro tiempo a Daniel[27]. Después de haber presagiado, durante el último período del Antiguo Testamento, y poco ha en Jerusalén, en el umbral ya del Nuevo, su importante misión de hoy, he aquí que Gabriel viene a ser de manera inmediata el mensajero de la redención. Así como los reyes de la tierra envían solemnemente sus más fieles ministros a proponer de su parte a alguna gloriosa princesa una unión que colmará sus deseos, del mismo modo, siguiendo una comparación que emplean respetuosamente varios Padres, el Señor eligió a su Arcángel para llevar a una joven israelita, objeto de sus divinas complacencias, proposiciones celestiales y para contraer con ella en su nombre un compromiso incomparable.
Seis meses han transcurrido desde que fue concebido el futuro precursor. De Judea la sagrada narración nos traslada repentinamente a Galilea, aquella provincia tan despreciada por los rabinos; de Jerusalén, a una aldea insignificante, cuyo nombre no se menciona ni en los escritos del Antiguo Testamento ni en la historia de Josefo, quien, sin embargo, nombra gran número de localidades galileas; del interior del Templo, a una humilde y pobre habitación que va a servir de teatro al misterio más grandioso de la historia del mundo, y donde la elegida de Dios estaba por ventura entonces abismada en oración fervorosa.
La aldea se llamaba Nazaret, y la doncella tenía por nombre María. Ni San Lucas ni San Mateo se entretienen en darnos, acerca de la vida anterior de esta bendita Virgen, noticias auténticas, que tan gustosamente hubiera acogido nuestra piedad filial. Cíñense ambos a mencionar que en el momento en que recibió la visita del ángel estaba prometida a uno de sus compatriotas, llamado José, que, por vicisitudes de los tiempos, no era más que un humilde artesano, aunque pertenecía —pronto veremos en cuán próximo grado— a la estirpe real de David, de la que también ella era descendiente.
«Entró el ángel», dice el texto sagrado, y saludó a María con profundo respeto, empleando la antigua fórmula oriental: «La paz sea contigo», que sigue todavía usándose entre judíos y árabes. Después, en pocas palabras, de singular fuerza de expresión, indicó hasta qué punto había sido favorecida de Dios la augusta Virgen: «Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres». Pero el cielo le tenía reservado un privilegio que explica y sobrepuja asombrosamente todos los del pasado.
El lenguaje tan halagüeño del ángel produjo gran turbación en el ánimo de María, que quedó sorprendida, contristada. Preguntábase, perpleja, la humilde doncella cuáles podrían ser el objeto y alcance de semejante salutación. El espíritu celestial se apresuró a tranquilizarla, describiéndole, en lenguaje solemne, digno del asunto, el oficio sublime que estaba llamada a desempeñar en la obra de la redención. «No temas, María —le dice, llamándola ya por su nombre, con mezcla de familiaridad y simpatía—, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí que concebirás en tu seno y parirás un Hijo a quien darás el nombre de Jesús. Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará eternamente en la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin.»
Como escribimos en otra parte, para una mujer hebrea, familiarizada como lo estaba María con los oráculos del Antiguo Testamento, estas palabras eran tan claras como el sol, pues contenían una descripción popular del Mesías, un resumen de las más célebres profecías mesiánicas. El Hijo que el ángel promete a la Virgen había de poseer todos los títulos, llenar todos los ministerios atribuidos por Dios y por la voz pública al libertador impacientemente esperado. De tan admirable parecido era el retrato que no podía dejar de ser reconocido al instante y la Santísima Virgen no hubiera comprendido mejor si Gabriel se hubiese ceñido a decirle: «Dios te destina a ser madre de su Cristo.»
Las primeras palabras son manifiesta alusión a uno de los más bellos vaticinios de Isaías: «He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y le dará el nombre de Emmanuel». Las siguientes: «Será llamado Hijo del Altísimo», recibirán pronto de boca del ángel su interpretación[28]. El restablecimiento del trono de David por el Mesías, la extensión universal y la duración eterna de su reinado, reconstituido sobre nuevas bases, constituyen, a partir de la predicción de Natán[29], un tema sobre el que los antiguos profetas, los Targums y el Talmud, los libros apócrifos del Antiguo Testamento, y hasta los mismos evangelistas, no se cansan de insistir[30]. Ya el patriarca Jacob había anunciado el reino glorioso del futuro Redentor[31].
En medio de estas espléndidas promesas, ha dejado el ángel deslizar una orden del cielo tocante al nombre que María deberá poner a su hijo: «Le llamarás Jesús.» Este nombre, «que es sobre todo nombre»[32], que los apóstoles se tuvieron por dichosos de revelar al mundo y que tan a menudo campea en sus escritos[33]; este nombre que los mártires pronunciaban con amor camino del suplicio, que llena de valor y consuelo a las almas cristianas y que espanta y pone en fuga a los demonios, era digno, por su significación, de Aquél que lo había de aureolar de gloria imperecedera. El espíritu celeste que muy pronto vendrá a tranquilizar a José determinará su sentido con exactitud: «Le impondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados»[34]. Este nombre era, pues, por sí solo, símbolo abreviado de la gracia de la salvación, de que era portador el Mesías para la humanidad entera[35]. No era éste, sin embargo, un nombre nuevo, pues varios personajes de la antigüedad israelita —célebres los unos, como Josué y el autor del Eclesiástico, y desconocidos otros— lo habían llevado ya[36]. Pero sólo el verdadero Jesús, el «verdadero Salvador», había de realizar plenamente su significación.
¡Ser madre del Mesías! Cualquier otra joven israelita habría aceptado con seguridad aquel honor insigne sin la menor vacilación, con indecible gozo. El corazón de María debió de estremecerse de júbilo cuando oyó la proposición divina. Y, con todo eso, aquella Virgen prudentísima, lejos de dar al punto su consentimiento, se cree en el deber de pedir una explicación al Arcángel Gabriel acerca de un punto delicado: «¿Cómo sucederá esto?» Y para justificar su pregunta añade: «Porque yo no conozco varón.» En efecto, el lenguaje angélico, aun siendo clarísimo en su conjunto, y aun aludiendo a la profecía de la Virgen madre[37], no precisaba el modo maravilloso del privilegio ofrecido a María. Ésta no tenía, pues, entera certeza de que el nacimiento del Niño sería absolutamente sobrenatural. Ahora bien: tenía ella una razón muy legítima, gravísima, para interrogar sobre este punto al mensajero celeste, y esta razón está precisamente contenida en las palabras «no conozco varón». Desde el momento en que María nos ha sido presentada en las primeras líneas del relato como prometida de José, estas palabras no pueden tener razonablemente más que un sentido: suponen hasta la evidencia que bajo la inspiración del cielo y de acuerdo con José, María había consagrado a Dios su virginidad con promesa irrevocable. De otro modo su pregunta sería ininteligible. «¿Por qué preguntar con extrañeza cómo será madre, si ella iba al matrimonio como las otras, para tener hijos?» Tal ha sido siempre, desde la época de los Padres, la interpretación católica de estas palabras, que contienen la delicada confesión de un alma idealmente pura.
El Arcángel San Gabriel se apresuró a esclarecer lo que María tenía excelente derecho a preguntar. Lo hizo, al modo de los hebreos en las circunstancias solemnes, en lenguaje rimado, cadencioso, de gran fuerza y delicada belleza:
El Espíritu Santo vendrá sobre ti,
Y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra;
Y así el fruto santo que de ti nacerá
Será llamado Hijo de Dios.
Lo cual significaba claramente: Este hijo nacerá de manera enteramente sobrenatural. El Espíritu Santo mismo debía, en efecto, obrar este prodigio, en el que la carne no tendría parte alguna. No vendrá, pues, de fuente malsana y viciada, sino de fuente absolutamente pura el germen de vida que permita a María ser madre, conservando, sin embargo, su virginidad. Las dos primeras proposiciones son paralelas entre sí y se completan mutuamente. La segunda alude a la energía creadora desplegada por el Espíritu de Dios en el tiempo de la creación, y más aún a la nube misteriosa que, durante la prolongada peregrinación de Israel a través del destierro de Farán, simbolizaba y manifestaba la presencia divina, y descansaba sobre el Arca de la Alianza como sobre un trono[38]. El ángel no podía indicar a María en términos más precisos y más discretos el modo de su maternidad, que excluía toda cooperación humana. Pero no en vano ha representado el nacimiento del Mesías como una ostentación del poder del Altísimo, pues el misterio de la Encarnación, la unión del Verbo con nuestra naturaleza es la manifestación de una energía incomparable, totalmente divina.
La tercera proposición: «Por eso el fruto santo que de ti nacerá...», es clara consecuencia de las dos precedentes. Concebido por obra del Espíritu Santo, el hijo de María será a su vez un ser enteramente santo; además, será también Dios, y por tal reconocido, porque este Espíritu generador es Dios. Como diremos más adelante, se daba a veces al Mesías el nombre de «Hijo de Dios» en un sentido amplio; pero, según el contexto, es evidente que aquí debe ser interpretado este título en el sentido más estricto y absoluto. Hay una gradación manifiesta y continua en el mensaje del ángel. Por lo demás, oiremos al Padre atribuir este título a Nuestro Señor Jesucristo en las horas solemnes de su bautismo y de su transfiguración. En dos ocasiones[39], San Pedro, divinamente iluminado, reconocerá a Jesús como verdadero Hijo de Dios. Y la Iglesia, desde su origen, usó este nombre y fijó definitivamente su significación para expresar con brevedad y energía su fe en la naturaleza divina de su Señor y fundador[40].
Puesto que en tales condiciones va a ser madre María, bien puede tranquilizarse. Sin vacilar puede aceptar la proposición del cielo. No se infringirá su voto y, como canta la Iglesia, ella reunirá en su frente las dos coronas más augustas: la de su virginidad maternal y la de su virginal pureza: Gaudia matris habens cum virginitatis honore.
No habiendo dudado un solo instante de la palabra del ángel, no le pide ninguna señal, ninguna garantía de su misión. Pero él, espontáneamente, va a darle una prueba irrecusable de su veracidad. Consistirá en el anuncio circunstanciado de otro nacimiento maravilloso, aunque de un orden muy diferente, que precederá al del Mesías: «He aquí que tu pariente Isabel también ha concebido un hijo en su vejez, y la que se llamaba estéril está ahora en el sexto mes, porque nada hay imposible para Dios.» ¡El Señor es todopoderoso! No podía el ángel acabar mejor su mensaje que por este principio indiscutible, al cual refiere, como a causa soberana, los dos nacimientos milagrosos.
La misión de Gabriel ha terminado. Ahora se calla en actitud de profundísimo respeto, espera la respuesta de María. La proposición que Dios se dignaba hacer a la Virgen de Nazaret por medio de un mensajero no era una orden que se imponía de un modo absoluto. Ni aun para oficio tan elevado quería el Altísimo forzar la voluntad de su criatura. Por esto espera el ángel. ¡Qué momento tan solemne! El mundo no lo había conocido semejante desde su creación. «¡Oh bienaventurada María —exclama San Agustín[41]—, el universo entero, cautivo (del demonio), espera tu consentimiento! ¡Oh Virgen, no tardes en darlo; apresúrate a responder al mensajero (del cielo)!»
Tranquilizada ya, María da su pleno asentimiento en términos tan sencillos como sublimes: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Lenguaje de fe y de obediencia que se ofrece a todos los sacrificios, lenguaje de incondicional adhesión. ¿No es oficio del esclavo cumplir en todo la voluntad del señor? ¿Y no es aquí el Señor Dios mismo en persona? María, pues, se ofrece toda entera y con toda su alma para cooperar a la grandiosa obra del Creador. Parece probable que previese desde entonces sus dolorosos sufrimientos, especialmente las sospechas que sobre ella iban a recaer, y desde luego de parte de su prometido, sin poder defenderse más que con protestas a las que difícilmente se daría crédito. Pero su aceptación fue ilimitada; lo dejó todo en manos de la Providencia, pronunciando su generoso Fiat.
«Y partióse de ella el ángel.» Con esta sobria conclusión termina el relato de una escena deliciosa, capital para la salvación de la humanidad; relato de «casta hermosura», en el que con justicia se han alabado cualidades de todo género. No es dudoso —y tal es, siguiendo a los Padres, el sentir general de los teólogos católicos— que el adorable misterio de la Encarnación se cumplió inmediatamente después de la partida del ángel. Verbum caro factum est et habitavit in nobis. Misterio de amor sin límites y de inefable anonadamiento, de profunda sabiduría y de poder infinito, que confunde el orgullo de los judíos y la sensualidad de los gentiles, pero que es la admiración de los espíritus bienaventurados y que está clamándonos a cada uno de nosotros: Sic nos amantem quis non redamaret? (¿Quién no amará al que así nos ama?). En cuanto a la hermosura y grandeza del carácter de María, exceden a todo elogio. ¿No está, en verdad, la madre de Cristo a la altura de su dignidad incomparable, por lo menos en cuanto ello es compatible con la naturaleza creada? «¡Qué tipo tan ideal de pureza, de humildad, de candor, de fe sencilla y fuerte!» Sobre el viejo tronco del judaísmo aparece como la flor en el árbol, para anunciar la estación de la madurez y el fruto divino que será producido por esta flor. Pero pronto —¡con cuánta alegría!— volveremos a hablar de esta alma celestial.
III. LA VISITACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
Este nuevo cuadro, perfectamente esbozado por San Lucas con unos cuantos rasgos de su pluma, forma un delicado trazo de unión entre las dos anunciaciones y las dos natividades milagrosas. Las dos privilegiadas mujeres que pronto van a ser madres en virtud de especialísima intervención divina, nos son presentadas en una entrevista íntima, en una encantadora escena de familia.
Emprende María un viaje largo y penoso[42], no porque dudase de la veracidad del ángel, ni por satisfacer una vana curiosidad, y menos todavía para dar a conocer a su pariente el insigne favor que ella había recibido de Dios. En las últimas palabras de Gabriel, «sabe que tu pariente Isabel también ha concebido un hijo en su vejez...», veía la fiel y humilde esclava del Señor, si no una orden expresa, por lo menos una insinuación, una invitación que no podía dejar de tener en cuenta. «Levantándose, pues[43], en aquellos días[44] se encaminó apresuradamente a la montaña, a una ciudad de Judá.»
Ninguna duda puede caber acerca de esta región hacia la que se dirigió la Madre de Dios con santo apresuramiento. No es otra que el macizo de los montes de Judá, que en otro lugar hemos descrito. Sin embargo, el evangelista no juzgó conveniente darnos indicación más precisa de la localidad que servía entonces de habitual residencia a Zacarías e Isabel. Ello nos obliga a atenernos a simples conjeturas respecto de este punto. Naturalmente se ha pensado en seguida en una de aquellas ciudades de este distrito que en otro tiempo estaban asignadas a los sacerdotes y a los levitas como lugares de residencia[45]: en particular en Hebrón, la más importante de ellas, situada al Sur y a 32 kilómetros de Jerusalén, o también en Iutta, pequeña aldea que estaba aún más al Sur y cuyo nombre se ha conservado hasta nuestros días. Una tradición que se remonta más allá de las Cruzadas está en favor de la actual población de Ain-Karim, la antigua Carem, verdadero oasis de verdura en el fondo de una cañada que se abre en el árido macizo, a unos seis kilómetros al Oeste de Jerusalén, a vuelo de pájaro.
No duró menos de tres o cuatro días[46] el viaje emprendido por María en tan generoso celo. Hízolo a pie, o tal vez caballera en una pollina, que era en tiempos antiguos, y lo es todavía hoy, la montura popular de Palestina; quizá sola, pues entre los judíos de entonces gozaban las mujeres de libertad mucho mayor que en los otros pueblos de Oriente, o bien en compañía de una criada o, por ventura, en unión de algún grupo de galileos que fuese a Jerusalén. Ataviada con el tradicional y pintoresco vestido de su región —túnica azul y manto encarnado, o túnica encarnada con manto azul y un gran velo blanco que envolvía todo el cuerpo—, atravesó la llanura de Esdrelón y escaló las montañas de Samaria y una parte considerable de las de Judea antes de llegar a la casa de Zacarías.
Después de haber franqueado el umbral, «saludó a Isabel», dice el texto sagrado. No esperaba la gracia más que esta señal para obrar un doble milagro, que nos muestra a la Santísima Virgen en un aspecto tan caro a los católicos de todos los tiempos: el de mediadora de las bendiciones divinas. En cuanto Isabel oyó la voz de María, estremecióse su hijo en su seno, y ella misma quedó llena del Espíritu Santo, que le reveló al instante el favor incomparable de que la Virgen de Nazaret había sido objeto. Presa de vivísima emoción, que se siente vibrar todavía en su lenguaje rimado, entrecortado, que rápidamente pasa de una idea a otra, «exclamó con fuerte voz»[47]:
Bendita tú entre las mujeres,
Y bendito el fruto de tu vientre.
Y ¿de dónde a mí el que la madre de mi Señor venga a mí?
Porque apenas sonó en mis oídos la voz de tu salutación,
Saltó mi hijo de gozo en mi seno.
¡Bienaventurada quien ha creído!, porque le serán cumplidas
Las cosas que le fueron dichas de parte del Señor.
He aquí en verdad palabras de una madre a otra, de la madre del precursor a la madre del Mesías. Divinamente iluminada, conoció Isabel lo que había pasado entre el ángel, María y Dios. Por esto se humilla ante la que el Verbo se ha dignado transformar en su tabernáculo vivo, como Juan Bautista se humillará más tarde ante el Cristo. Por eso felicita a María por haber sido bendecida entre todas las mujeres, por ser la madre de su Señor, es decir, del Redentor. Sabe también Isabel que el estremecimiento del niño que en su seno lleva no es uno de esos movimientos naturales que se producen a veces en el sexto mes de la preñez, sino un movimiento sobrenatural y consciente, efecto de la alegría que el futuro precursor, dotado repentinamente de razón[48], sintió al encontrarse en presencia del Verbo encarnado. Se levantaba en cierto modo para saludar a su Señor, preludiando así el hermoso oficio que tan fielmente iba a desempeñar. En cambio, recibió entonces, según opinión general de los teólogos, la singularísima gracia de quedar purificado de la mancha original.
A las alabanzas de Isabel respondió María, llena a su vez del Espíritu de Dios, que la transformó en armoniosa lira, con loores al Señor, expresados en el suavísimo Magnificat, cántico sublime por su misma sencillez. Su corazón rebosante se desbordaba así dulcemente en la primera ocasión que se le ofrecía. Es un cántico, un poema lírico de belleza majestuosa y serena, que nos transporta a la atmósfera de paz, de luz, de tranquila alegría, de celestial piedad en que vivía María desde que era madre del Verbo. Por su serenidad, contrasta con las palabras ardientes de Isabel. Es como una meditación en que María deja correr libremente los sentimientos e impresiones que se habían acumulado en su alma. Otras mujeres de Israel habían cantado en hermosos cánticos episodios maravillosos de la historia teocrática. Después de María, la hermana de Moisés, de Débora, de Ana, la madre de Samuel; de Judit, la Santísima Virgen rinde un homenaje a Dios en esa misma forma. Su himno, donde se encuentran todos los elementos característicos de la poesía hebrea, y que le ha valido el sobrenombre de Tympanistria nostra, que le dio San Agustín, denota naturaleza superior, preclara inteligencia, profunda emoción religiosa y apreciación muy exacta de los acontecimientos de la historia judía a que hace alusión:
Mi alma glorifica al Señor,
Y mi espíritu ha saltado de alegría en Dios salvador mío,
Porque ha puesto los ojos en la bajeza de su esclava;
Como que ya desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa;
Porque ha hecho conmigo cosas grandes el que es poderoso,
Y cuyo nombre es santo,
Y cuya misericordia se extiende de edad en edad
Sobre aquellos que le temen.
Ha desplegado el poder de su brazo;
Ha dispersado a los que presumían en los pensamientos de su corazón;
Ha derrocado de sus tronos a los potentados;
Y ha levantado a los humildes.
A los hambrientos les ha henchido de bienes;
Y a los ricos los ha despachado vacíos.
A Israel, su siervo, le ha tomado bajo su amparo,
Acordándose de su misericordia,
Según lo prometido a nuestros padres,
A Abraham y sus descendientes, por todos los siglos.
La nota dominante de esta piadosa y dulce expansión es la misma que resonaba entonces en el corazón de María: el pensamiento de la gracia, de que el Señor tan pródigo se había mostrado para con la Virgen Madre, para con los pequeños y humildes en general, con Israel, su pueblo predilecto. Este pensamiento se desarrolla sucesivamente en cuatro estrofas, la primera de las cuales expresa los sentimientos de María por el inmenso favor que acababa de recibir del cielo. Considerando la infinita bondad con que el Altísimo se había dignado posar sobre ella su mirada, a pesar de su condición humilde, para conferirla el más excelso honor que una simple criatura fuese capaz de recibir, su alma y su espíritu —es decir, las potencias más íntimas de su ser— se abisman en la gratitud y en el deseo de glorificar a su bienhechor en la medida de lo posible. Porque bajo la inspiración profética, bien se le alcanzaba que quien había sido hasta tal punto favorecida de Dios, había de ser perpetuamente proclamada bienaventurada. Esta predicción de la humilde Virgen se ha realizado a la letra. Los loores de la madre del Mesías, que Isabel acaba de inaugurar con tanta elocuencia y que resonarán aún durante la vida pública de Jesús, no han cesado de oírse en el mundo católico desde la fundación de la Iglesia, como lo muestran los escritos de los Santos Padres y de incontables autores de todos los siglos cristianos, las fiestas instituidas en su honor, los lugares de peregrinación donde van las muchedumbres para mejor venerarla y, en fin, las devociones suscitadas por una filial ternura[49].
La segunda estrofa ensalza el valor inapreciable de las gracias concedidas a María por el Señor. Es verdad que merecen ser llamadas «grandes cosas», y manifiestan soberanamente los tres más bellos atributos de Dios: el Poder, la Santidad y la Misericordia. Y no era sola María quien se beneficiaba de estas bondades celestiales; que deseando está Dios que se extiendan por todos los siglos «sobre los que le temen», es decir, todos sus fieles servidores.
En la tercera estrofa generaliza más aún su pensamiento la madre de Cristo y muestra con detalles concretos, sacados de la conducta habitual de la Providencia a través de los siglos, cuán grandes son el poder y la bondad con que Dios protege a los humildes y a los oprimidos.
Por último, la cuarta estrofa, volviendo al tema principal del cántico, expone la parte principal que al pueblo judío había de corresponder en las gracias de salvación traídas por el Mesías. El Dios todopoderoso, el Dios infinitamente bueno a quien ha cantado María, es también un Dios fiel a sus promesas. Lo que en otro tiempo había anunciado a los grandes patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y después a los profetas que tras ellos vinieron, no lo ha olvidado un solo instante, y he aquí que va a cumplirlo, porque el eon por excelencia, la época del Mesías acaba, al fin, de inaugurarse. Un grito de viva confianza resuena en las últimas palabras del Magnificat.
No es el menor de los encantos de este himno el reflejar, casi en cada línea, el eco de los cánticos inspirados del Antiguo Testamento. Recuerda en particular el cántico de Ana[50]. Pero estas reminiscencias nada tienen de sorprendente. Desde su infancia aprendían de memoria los israelitas cierto número de pasajes bíblicos. La lectura pública de los libros sagrados en los oficios de la sinagoga les familiariza más aún con ellos. Era, pues, natural que al derramarse en suaves transportes la gratitud de María acudiesen en tropel a su espíritu los textos inspirados, de que tenía saturados su alma y su pensamiento. Por lo demás, estas reminiscencias recibían en sus labios un matiz personalísimo y original. En este cántico, se ha dicho muy gráficamente, las palabras provienen en parte del Antiguo Testamento; pero la música pertenece ya a la Nueva Alianza.
La encantadora escena de la Visitación termina con una nota cronológica: «María permaneció con Isabel unos tres meses; después volvió a su casa.» Al mencionar la partida de María antes de contar el nacimiento del precursor, parece indicar bastante claramente el evangelista que la Santísima Virgen había tomado ya, tiempo hacía, el camino de Nazaret cuando tuvo lugar este acontecimiento. Además, difícilmente se hubiera abstenido San Lucas de nombrar a la madre del Mesías entre las personas que fueron a felicitar a Isabel después de su alumbramiento si entonces se hubiera hallado presente. Sea de ello lo que fuere, ¡bienaventurada la casa en que María y el Verbo encarnado en su seno permanecieron tres meses, derramando sobre ella todo linaje de bendiciones!
[1] Algunos autores prefieren la hora del sacrificio de la tarde, porque en ésta el Arcángel Gabriel se apareció en otro tiempo a Daniel, para predecirle la fecha del advenimiento del Mesías. Cfr. Dn 9, 20-21.
[2] Se quemaba con preferencia leña de higuera, que daba excelente brasa.
[3] El número de sacerdotes en la época del Salvador ha sido evaluado en unos 20.000.
[4] Ex 30, 34-38. Era una mezcla, por partes iguales, de estoraque, uña odorífera (unona), gálbano y gomorresina, producida por el árbol llamado Boswvellia sacra. Estos ingredientes, a los que los rabinos añadían algunos otros, formaban una mezcla exquisita.
[5] Apc 8, 3-4.
[6] El narrador emplea la palabra ἐφημερία (efemería), es decir, clase.
[7] 1 Cro 24.
[8] Los sacerdotes tenían libertad para escoger su mujer en cualquiera de las tribus de Israel, con tal que nada tuviese que deshonrase a su persona. Cfr. Lev 21, 7.
[9] Lc 1, 36 es συγγενίς (syggenís), un término algo vago, lo mismo que cognata, de la Vg.
[10] No es posible determinar en este lugar la diferencia exacta que establece el escritor sagrado entre las expresiones ἐντoλαί (entolaí) y δικαιώματα (dikaiómata). La primera pareceser más general, mientras que la segunda designaría la multitud de preceptos particulares que todo israelita estaba obligado a cumplir.
[11] Sal 112, 9; 126, 3-4. Cfr. Sal 127, 1-3.
[12] Cfr. Lc 1, 25; Gn 16, 4; 20, 18; 29, 32; 30, 23; Is 54, 1; Os 9, 14, etc.
[13] Este altar, descrito en Ex 30, 1-10, no tenía más que un codo de anchura (unos 0,525 metros) y dos de altura (1,05 m.). Estaba construido de madera de acacia y revestido de láminas de oro. Su parte superior tenía una pequeña barandilla, que impedía que cayesen los carbones y el incienso
[14] Dn 8, 17-18; Act 10, 14, etc.
[15] Is 45, 8. Así lo creyeron San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Beda, etc. Pro adventu Messiae deprecabatur, decía SAN AGUSTÍN, De quaestion. evangl., 2, 1, y Serm., 291, in nativit. Joannis Baptistae.
[16] En griego ᾽Iωάννης (Ioánnes) conforme a la ortografía más usada en los antiguos manuscritos, de donde procede el latino Joannes. Es más exacta la forma ᾽Iωάνης (Ioánes) según la forma hebraica de este nombre: Yohanan, o Yehohanan (la segunda letra h representa el heth hebrero, gutural, que se pronuncia aproximadamente como nuestra j).
[17] Jdt 13, 4; 1 Sam 1, 11.
[18] Nm 6, 1-4. Además, el nazir propiamente dicho debía dejar crecer su cabellera mientras durase su voto. Cfr. Nm 6, 5, 18; Act 18, 18; 21, 23-24.
[19] Mal 3, 1. Cfr. Is 40, 3.
[20] Mal 4, 5-6.
[21] Mt 17, 9-13; Mc 9, 10-12.
[22] Probablemente uno de los siete ángeles superiores de que se hace mención en el libro de Tob 12, 15, y en el Apc 1, 4; 4, 3; 7, 2. En otras partes de la Biblia son igualmente representados los ángeles en general de pie, al modo de servidores diligentes, prestos siempre a cumplir las órdenes de Dios, su Señor. Cfr. Job 1, 6; 2, 1; Apc 7, 11.
[23] Dn 8, 16; 9, 20-27.
[24] Nm 6, 24-26. Los asistentes respondían: Amén.
[25] Desde la época de Josué (Jos 21, 1-40) habían sido señaladas a los sacerdotes y a los levitas, como centros de habitación, 48 ciudades o villas, diseminadas por todo el territorio de Palestina. Intentaremos luego determinar en cuál de ellas tenía su domicilio Zacarías.
[26] Era repetición del caso de Sara (Gn 18, 12).
[27] Dn 9, 24-27.
[28] La locución «será llamado» equivale a decir: No sólo será Hijo del Altísimo, sino que será reconocido y tratado como tal. El nombre del «Altísimo», en griego ύψίστoς (hypsístos), es equivalente del hebreo Eliyôn, y aparece con mucha frecuencia en la Biblia para expresar la gran- deza de Dios. Cfr. Gn 14, 18; Sal 7, 18; Mc 5, 7; Lc 8, 28; Act 7, 48; Hb 7, 1, etc.
[29] 2 Sam 7, 12-13. Está magníficamente desarrollada en el Sal 88, 20-38.
[30] Cfr. Is 9, 6; Jer 30, 9; Ez 17, 22, y 34, 13; Dn 7, 13; Os 3, 5; Am 9, 11-15; Mi 4, 7-8; Mc 11, 10; Act 1, 6, etc.
[31] Gn 49, 10.
[32] Fil 2, 9.
[33] Cerca de 250 veces en las Epístolas de San Pablo.
[34] Mt 1, 21.
[35] Su forma hebraica completa es Iehosuah, «Yahvé salva»; por abreviación, Iesuah, del que los griegos hicieron ᾽Iησoῦς (Iēsoũs), y los latinos Iesus.
[36] Según la Epístola a los Col 4, 11, uno de los compañeros de San Pablo se llamaba «Jesús el Justo». En la lista de los antepasados de Cristo citada por S. Lc 3, 29, encontramos también otro Jesús.
[37] Is 7, 14.
[38] Ex 40, 32-36; cfr. 1 Re 8, 8-10.
[39] Jn 6, 70; Mt 16, 16.
[40] Jn 11, 27; 20, 31; Rom 1, 4, etc.
[41] Serm., 17, de tempore. Cfr. S. BERNARDO, Serm., 4, sup. Missus.
[42] Unos 150 kilómetros.
[43] Fórmula hebraica que San Lucas emplea en otras partes para introducir el hecho de una próxima partida. Cfr. 15, 18-20; Act 10, 20; 22, 10.
[44] Otro hebraísmo, que indica en este lugar un breve intervalo a contar desde el día de la Anunciación.
[45] Cfr. Jos 21, 9-19.
[46] JOSEFO, Vita, 54, dice expresamente que se necesitaban tres días para ir de Galilea a Jerusalén.
[47] Lc 1, 42. Con fórmula análoga acostumbra San Lucas a expresar las emociones vivas. Cfr. 2, 10; 4, 33; 8, 28; 17, 15; 19, 37; 23, 46; 24, 52.
[48] Muchos Padres y teólogos han concluido, muy legítimamente, de este lenguaje de Isabel, que entonces fue conferido a Juan Bautista este privilegio. Pues que su hijo se había estremecido «de júbilo», es que tenía conciencia de lo que hacía. Así TERTULIANO, De carne Christi, 21, lo llama «Domini sui conscium infantem». Se discute, sin embargo, acerca de la duración de este favor, que, según muchos autores habría sido solamente transitorio.
[49] Que los protestantes y racionalistas nos acusen, si quieren, de adorar a la Virgen de Nazaret; tan bien como nosotros saben que nosotros no adoramos más que a Dios. Pero veneramos con un culto especial (llamado por los teólogos de Hyperdulia) a la madre de Nuestro Señor Jesucristo, y en ella amamos a nuestra propia madre. Sólo quienes no comprenden el sentido de estos títulos pueden rehusar el asociarse a nuestros homenajes. Algunos protestantes, sobre todo en Inglaterra, han venido en esto a mejores sentimientos.
[50] 1 Sam 2, 1-10.
CAPÍTULO IV
LAS DOS NATIVIDADES
I. NACIMIENTO Y CIRCUNCISIÓN DEL PRECURSOR
Entretanto, «se cumplió el tiempo en que Isabel debía parir y dio a luz un hijo». Pronto la dichosa madre se vio rodeada de un círculo íntimo, formado de amigas y vecinas, que acudieron a felicitarla, y también para alabar al Señor con ellas, pues en aquel nacimiento inesperado era imposible no reconocer la intervención divina.
Poco después, conforme a la ley mosaica, se celebró en la casa de Zacarías una fiesta mucho mayor aún en honor de la circuncisión del recién nacido. Por este rito, que tenía lugar al octavo día después del nacimiento[1], todo niño varón de Israel era incorporado a la alianza teocrática y se hacía oficialmente miembro del pueblo de Dios. Así es que la circuncisión era considerada en las familias judías como un acontecimiento santo. Para el hijo de Zacarías e Isabel, destinado a preparar los caminos del Mesías, tenía una significación aún más sagrada. Esta ceremonia no era función reservada a los sacerdotes. Todo israelita estaba autorizado para cumplirla, y con frecuencia era el padre mismo quien se encargaba de realizarla. Sin embargo, como era operación bastante delicada, no solía confiarse el oficio de Molel[2] sino a hombres experimentados. La ceremonia religiosa iba acompañada de regocijos de familia, a los que eran invitados los parientes y los amigos más íntimos.
Según antigua costumbre, que se remontaba hasta el tiempo de Abraham[3], el día mismo de la circuncisión se imponía al recién nacido un nombre, que de ordinario era elegido por el padre. En esta ocasión los asistentes, queriendo, sin duda, dar a Zacarías una grata sorpresa[4], se adelantaron a elegir el nombre mismo del anciano para el hijo de su vejez. Pero Isabel, a quien su marido había dado a conocer por escrito los detalles de su visión, se opuso resueltamente. «No por cierto —exclamó—, sino que ha de llamarse Juan.» «¡Pero si no hay ninguno en tu parentela —replicaron demasiado solícitos los amigos— que se llame con ese nombre!» Supone una objeción que entre los judíos de entonces, como, por lo demás, en la mayoría de los pueblos, ciertos nombres pasaban de padres a hijos, o de abuelos a nietos, y se afianzaban en las familias, manteniendo en ellas el recuerdo de los antepasados[5]. Desairados por parte de la madre, recurrieron a Zacarías para que él dirimiese la cuestión. Pidiéronle su parecer por medio de gestos. La respuesta no se hizo esperar. Tomando inmediatamente una tablilla de madera cubierta de cera, en la cual, al modo de los antiguos, escribía sus pensamientos por medio de un estilo o punzón de acero desde que había quedado mudo, trazó en ellas estas dos palabras: Iochanan schemô, «Juan (es) su nombre». Para él, lo mismo que para Isabel, no había lugar a discutir; el nombre del niño había sido elegido ya por una autoridad superior. Leyendo uno tras otro los asistentes esta enérgica respuesta, «quedaron admirados». Ignorando aún lo que había acaecido en el santuario, no comprendían que el padre y la madre así estuviesen de acuerdo para derogar la costumbre, escogiendo para su hijo un nombre extraño.
Llegó al colmo la extrañeza cuando de repente Zacarías recobró por un milagro el uso de la palabra, que otro milagro le había quitado. «Y en aquel mismo instante —dice San Lucas— se abrió su boca, y se desató su lengua.» Había quedado mudo por falta de fe; cesa de serlo tan pronto como ha cumplido un acto de obediencia, imponiendo a su hijo el nombre prescrito por el ángel. Y consagrando inmediatamente a Dios las primicias de la facultad que de tal modo le había sido devuelta, tras un silencio de nueve meses, «empezó a hablar bendiciéndole». Gracias a San Lucas, el evangelista de los cánticos sagrados, podemos oír todavía, después de largos siglos, las principales palabras de bendición —precisamente comienzan por el vocablo Benedictus— que entonces salieron de los labios y del corazón del santo sacerdote. El escritor sagrado ve en esta piadosa efusión el resultado de la inspiración divina, pues nos dice que el padre del Bautista «fue lleno del Espíritu Santo» al pronunciar su himno profético, del que damos la traducción literal:
Bendito sea el Señor Dios de Israel,
Porque ha visitado y rescatado a su pueblo,
Y nos ha suscitado un poderoso Salvador[6].
En la casa de David su siervo,
Según había prometido por boca de sus santos,
De sus profetas desde los tiempos antiguos,
Para salvarnos de nuestros enemigos,
Y de mano de todos los que nos aborrecen,
Para hacer misericordia con nuestros padres,
Y acordarse de su pacto santo,
Según el juramento que juró a Abraham, nuestro padre,
De otorgarnos esta gracia:
Que libres de las manos de nuestros enemigos,
Le sirviésemos sin temor,
Caminando delante de Él en santidad y justicia,
Todos los días de nuestra vida,
Y tú, Niño, serás llamado profeta del Altísimo;
Porque irás ante la faz del Señor, para preparar sus caminos, Para dar a su pueblo el conocimiento de la salud
En remisión de sus pecados,
Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios,
Por cuyo favor nos ha visitado desde lo alto el sol que nace,
Para alumbrar a los que están de asiento en tinieblas y sombras de muerte.
Para enderezar nuestros pies por el camino de la paz.
Tenemos en este cántico una verdadera profecía. Divídese claramente en dos partes: la primera se refiere al Mesías y a los bienes de todo género que su advenimiento traerá al pueblo israelita, mientras que en la segunda expone Zacarías, aludiendo a las palabras del Arcángel San Gabriel, el oficio augusto que su hijo tendrá el honor de desempeñar respecto al gran libertador. Es también un verdadero poema según las reglas de la versificación hebrea, aunque de singular estructura y de estilo algo pesado. Cada parte se compone de un solo período, cuyas proposiciones se entrelazan como los eslabones de una cadena. Improvisado, como el cántico de María, el Benedictus era igualmente explosión repentina de sentimientos que desde hacía tiempo agitaban el alma de Zacarías. Abunda también en reminiscencias del Antiguo Testamento, lo que no es de extrañar, siendo su autor un sacerdote. El Magnificat es un monólogo de María; el padre de Juan, aunque dirigiéndose al principio directamente al Dios de Israel, habla también para el círculo de parientes y amigos que entonces le rodeaban. Singularmente conmovedor es el apóstrofe que en las últimas líneas dirige a su hijo. No sin motivo le recomienda que dé al pueblo judío «el conocimiento de la salud», pues el verdadero concepto de la libertad traída por el Mesías había sido tristemente desfigurado y falseado. Deberá, pues, el precursor luchar contra las vanas ilusiones de sus correligionarios y recordarles que la salvación mesiánica no consistirá en la independencia política reconquistada frente a Roma, sino en la victoria conseguida sobre sus enemigos espirituales, en la remisión de sus pecados, en una sincera reconciliación con Dios, en una perfecta santidad de vida. La imagen de un astro brillante, que se ha levantado ya para iluminar nuestra pobre tierra sumida en tinieblas, está tomada de antiguas profecías[7]. Se le encuentra también en el Evangelio. Termina el cántico suavemente, con la idea de la paz, que el Mesías procurará al mundo conturbado.
Como el Magnificat, el salmo de Zacarías contiene todo un resumen del Evangelio. Como María, resume el padre de Juan los pensamientos más salientes del Antiguo Testamento relativos al Cristo. Ni una palabra hay en estos cánticos que no se haya realizado. La Iglesia les ha dado cabida en su liturgia cotidiana, lo mismo que al Gloria in excelsis de los ángeles y al Nunc dimittis de Simeón. Y en verdad que no son menos cristianos que israelitas.
Las maravillas visiblemente divinas que acompañaron al nacimiento y circuncisión de Juan Bautista produjeron vivísima impresión, no sólo en los que fueron testigos inmediatos de ellas, sino también en toda la comarca según se iban divulgando. Era tema obligado de reiteradas conversaciones. «¿Quién pensáis que será este niño?», se preguntaban maravillados. Razón tenían de poner en él grandes esperanzas, de creerle llamado a altos destinos, pues manifiesto era, añade el evangelista, que «la mano del Señor —es decir, su protección poderosa— estaba con él».
A esta reflexión añade San Lucas otra no menos importante sobre el desarrollo físico y moral del hijo de Zacarías e Isabel, y sobre el modo como se preparó a cumplir su oficio de precursor: «Crecía[8] y se fortalecía en espíritu[9], y habitaba en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel.» Este último rasgo nos transporta a la adolescencia y juventud de Juan. Pronto dejó su familia y se retiró a la soledad para hacer, lejos de los hombres y en compañía de Dios únicamente, vida de silencio, de mortificación y de oración. Cualquiera que fuese el lugar de residencia de Zacarías en el macizo montañoso del Sur de Palestina, no era necesario ir muy lejos para encontrar lugares agrestes e inhabitados, pues todo el distrito del Este se halla ocupado por el famoso desierto de Judá, donde precisamente hallaremos a Juan Bautista al principio de su ministerio.
II. MATRIMONIO DE MARÍA Y JOSÉ
Otra narración de cosas maravillosas, expuesta esta vez por San Mateo con sencillez inimitable.
Cuando, después de la Anunciación, dejó María Nazaret para ir a visitar a su prima —según nos lo ha dicho San Lucas y lo advierte también aquí el autor del primer Evangelio— no era más que prometida de José. Los esponsales habían sido contraídos conforme a los ritos acostumbrados. Reunidos en casa de los padres de María y rodeados de invitados escogidos entre los amigos y vecinos de ambas familias, que debían servir de testigos, habían cambiado sus promesas los futuros esposos. «He aquí que tú eres mi prometida», había dicho José a María, deslizando en su mano una pieza de moneda a guisa de arras. Y a su vez había dicho la doncella: «He aquí que tú eres mi prometido.» Con frecuencia se hacía también el compromiso por escrito. Solía estipularse como señal o prenda una suma de dinero, que quedaría como propiedad de la novia en caso de que el novio rehusase después cumplir su promesa. Otra suma, designada en hebreo con el nombre de mohar (precio de compra), era estipulada de antemano entre el joven y su futuro suegro, conforme al uso oriental que aún se conserva entre los árabes, para la adquisición de la novia y compensación de servicios que ella prestaba en su familia. Pero el mohar no constituía deuda hasta el momento del matrimonio, y éste no solía celebrarse sino unos meses más tarde, a veces un año entero, después de los esponsales.
Importa añadir para mejor entender la narración que, según la legislación judía, los esponsales unían a los prometidos con un lazo mucho más estrecho que entre nosotros. El compromiso que de este acto dimanaba era casi tan estricto y obligatorio como el matrimonio mismo; de tal manera que para romperlo se necesitaba, de ordinario, un juicio oficial, análogo al que se exigía para pronunciar el divorcio. A los novios se les daba ya por anticipado el nombre de marido y mujer, como lo hace San Mateo en el relato que estamos estudiando[10]. Tan poco difería su situación jurídica de la de los casados, que si una joven en tal situación se dejaba seducir, era condenada por la ley mosaica con tanta severidad como la esposa infiel[11].
Tres meses habían transcurrido desde la Encarnación del Verbo y la próxima maternidad de María no tardó en manifestarse por señales exteriores. El evangelista, al anunciar a sus lectores este hecho, como si no pudiese tolerar que, ni por un momento, se formase en su espíritu sospecha desfavorable para la castísima Virgen, recuerda solícito que ésta había «concebido del Espíritu Santo», conforme al mensaje del Arcángel Gabriel. Pero José ignoraba aún tal misterio; así que, cuando se dio cuenta del estado de su prometida, se encontró en la más perpleja y dolorosa situación. Era verdaderamente «hombre justo», como hace notar el escritor sagrado, es decir, riguroso observador de la ley divina, que era de continuo su norma de conducta. Ahora bien: ¿podía un justo tomar por mujer a una joven que, según las apariencias, debía de ser gravemente culpable? ¿Tenía él, además, derecho de introducir en la familia de David, de la que era el principal representante, un hijo ilegítimo? El evangelista nos permite echar una discreta y compasiva mirada sobre las angustias íntimas de José, sobre el terrible conflicto en que se hallaba el alma de este hombre probo y delicado antes de resolverse a tomar un partido definitivo. ¡Qué vaivén de amargas reflexiones y de proyectos sobre la conducta que debía seguir! Conocía él mejor que nadie a María, sus virtudes, la pureza de su alma y de su vida; mas los hechos parecían hablar abiertamente contra ella. Si por caso había sido víctima de un ultraje, ¿por qué no se lo había advertido?
Ciertamente el silencio de la Santísima Virgen ante su prometido en trance tan grave parece a primera vista difícil de explicar. Con una sola palabra hubiera podido, tal vez, ahorrar a su prometido y ahorrarse a sí misma tan duros sufrimientos. Pero su secreto era secreto del mismo Dios, y creyó no deber revelarlo sin estar para ello autorizada. Allá en el fondo del alma le decía su fe que el Espíritu divino, que poco antes había dado a conocer milagrosamente a la madre de Juan Bautista el misterio de la Encarnación, advertiría igualmente a José en sazón oportuna. Además, su pudor virginal se resistía a revelar un hecho que le era imposible demostrar.
Entretanto, después de haber pensado bien el pro y el contra, sin quejarse ni prorrumpir en violentos reproches, tomó José una determinación que honra a su espíritu de justicia, al mismo tiempo que ponía a salvo su dignidad. Dos modos había para él de romper las relaciones con su prometida: uno riguroso, otro más suave. Podía citarla ante los tribunales para obtener la ruptura legal de su unión y un documento oficial que lo acreditase; mas para esto hubiera sido preciso divulgar la falta aparente de aquélla a quien había amado y estimado, y cubrirla de vergüenza ante toda la ciudad. Podía también repudiarla sin ningún procedimiento oficial, romper secretamente con ella; de este modo haría cuanto estaba en su poder para no difamarla y dejaría lo restante en manos de Dios.
¿Cuánto duró esta desagarradora perplejidad? No es fácil saberlo. Pero he aquí que la Providencia va a encargarse de soltar el trágico nudo que ella misma había formado. Un ángel —por ventura el mismo Gabriel, según hipótesis no improbable— se apareció en sueños al prometido de María y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha nacido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él ha de salvar a su pueblo de sus pecados.» Estas pocas palabras contenían todo lo necesario para tranquilizarle. Al añadir el título de «Hijo de David» a la mención familiar y amistosa de su nombre, el espíritu celestial indicaba ya a José que su mensaje no sólo le interesaba a él personalmente, sino también a los destinos de su ilustre familia. María no había cesado de ser Virgen castísima. Su prometido debía, pues, desechar de su pensamiento todo temor, toda inquietud respecto a su pacto y contraer lo antes posible el matrimonio que mutuamente se habían prometido. El lenguaje del ángel tiene grandísimo parecido con el que había empleado para anunciar a María su divina maternidad: el Espíritu Santo es quien ha formado en su seno virginal el niño que de ella ha de nacer, y que, en su calidad de Mesías, ha de libertar de sus pecados a los judíos, desde hacía mucho tiempo designados como su pueblo especial. Reconciliándolos así con Dios, realizará plenamente la significación de su hermoso nombre de Jesús, es decir, Salvador. De nuevo tenemos aquí la idea mesiánica en toda su pureza. Varios pasajes de los antiguos vaticinios habían insistido sobre este hecho: que una de las principales funciones del Cristo consistiría en borrar los pecados de Israel y que en su reinado la justicia y la santidad resplandecerían con brillo maravilloso.
A las confortadoras palabras del ángel, agrega San Mateo una de esas reflexiones a que es tan inclinado, y que encierran, por decirlo así, la filosofía de la historia de Jesús, para hacer ver las estrechas relaciones que existían entre esta historia y las profecías del Antiguo Testamento. «Y todo esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el Señor por el profeta: He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, a quien se dará el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros.»
Todo esto sucedió para que se cumpliese..., o bien: Entonces sucedió lo que se había dicho por el profeta. Esta doble fórmula, que ya hemos tenido ocasión de hacer notar, acude tan a menudo a la pluma de San Mateo, que conviene dar en este lugar una breve explicación de ella. Recordemos primeramente el fin especial que se propuso este evangelista. El pensamiento fundamental en que todo se apoya y al que todo se ordena en su narración es que Jesús realizó punto por punto el ideal mesiánico de los profetas. En todas sus páginas aparece bien definida y perfectamente visible esta tendencia. Con particular insistencia menciona los escritos del Antiguo Testamento para demostrar que en Nuestro Señor se ha cumplido tal o cual oráculo que se refería al Mesías, y suele alegar estos oráculos precisamente con una de las fórmulas que acabamos de citar. En las palabras Hoc totum factum est ut adimpleretur..., Tunc adimpletum est..., se encuentra implícito este razonamiento: Siendo la profecía palabra de Dios mismo y expresando su voluntad, es necesario que se cumpla, y que su realización corresponda exactamente a los términos empleados por el vidente divinamente inspirado. El cumplimiento no se debe, pues, a ciega casualidad, a fortuita coincidencia, sino a providencial disposición de los acontecimientos. Dios mismo ha revelado el oráculo; Él ordena después la serie de hechos de tal modo, que su coincidencia con la profecía sea perfecta. Tal era la creencia universal de los judíos en los tiempos evangélicos. De ella participaban los apóstoles y los evangelistas, y muchos detalles de la vida de Jesús prueban que no pensaba Él de otra manera.
Ya el ángel Gabriel había aludido al vaticinio de Isaías[12], que San Mateo cita según la traducción de los Setenta. Mucho se ha discutido, principalmente en nuestra época, sobre la significación precisa de este vaticinio, y en particular de la palabra almáh, que en el texto hebreo corresponde a la palabra latina virgo. Según los neocríticos y otros comentaristas, no indicaría en este lugar una virgen en el sentido estricto. Cierto que el hebreo posee una expresión más característica, bethulah, para indicar la idea de virginidad en una doncella; pero no lo es menos que en el pasaje de Isaías que estamos estudiando el sustantivo almáh, que tiene precisamente este mismo sentido. Ciento cincuenta años, por lo menos, antes de nuestra Era, los traductores judíos a quienes se da el nombre de los Setenta la expresaron por la palabra griega παρθένoς (parzénos), que equivale a bethuláh, de donde se sigue que interpretaban ya este vaticinio lo mismo que San Mateo. Además, como notó San Jerónimo, en todos los pasajes de la Biblia en que se emplea esta palabra está aplicada siempre a mujeres jóvenes, en quienes era de presumir la virginidad. Isaías mismo, en otro lugar de su profecía[13], señala dos estados en los que la mujer no puede tener hijos: la juventud virginal, que designa con la palabra alumim, muy cerca de almáh, y el de la viudez. Importa advertir también que en el oráculo citado por San Mateo no anuncia el profeta que una doncella actualmente virgen se casará más tarde y tendrá un hijo, pues nada habría en esto de extraordinario, ni ello constituiría para el rey Acaz, a quien se dirigía entonces Isaías, la gran señal que Dios quería dar a aquel príncipe incrédulo. La traducción literal sería: «He aquí la almáh concibiendo y pariendo un hijo»; lo cual significaría que lo concebirá y parirá permaneciendo, sin embargo, virgen. También el artículo tiene su importancia en este texto. El profeta señala como con el dedo, en un porvenir cuyo término no indica, a la Virgen por excelencia que realizará su predicción, sin hacer alusión alguna a un hombre que hubiera de ser padre del niño. Todo esto es significativo y no permite dar un sentido típico al oráculo. No se puede aplicar más que a María y a su hijo, el divino «Emmanuel», que, si bien directamente no ha llevado este nombre, ha realizado toda su significación, puesto que es a la letra «Dios con nosotros»[14].
Perdónensenos estos áridos detalles, que nos han parecido necesarios para colocar en su verdadera luz este magnífico oráculo del más grande de los profetas de Israel, del que San Mateo no podía dar una explicación más exacta, y volvamos ahora a la narración evangélica. En adelante ya podía San José estar tranquilo y tomar por mujer a su prometida: no tenía ella mancha alguna, y el hijo que de ella iba a nacer era la santidad misma. Modelo admirable de obediencia y de fe, en circunstancias sumamente delicadas y difíciles, se sometió José sin la menor vacilación. Se convino entonces con María para apresurar la celebración de sus castísimas bodas. En el día fijado, a la hora del anochecer, fuese acompañado de sus amigos a buscarla a la casa de sus padres, para conducirla, en medio de procesional cortejo, vestida con sus más bellas galas, coronada de mirto y rodeada a su vez de sus mejores amigas, a su propia morada, a la luz de lámparas y antorchas, al son alegre de flautas y tamboriles. Según ya dijimos, esta introducción solemne de la prometida en el nuevo hogar, del que iba a ser reina y ornamento, era la ceremonia principal y oficial del matrimonio entre los israelitas. Sin embargo, como María y José eran pobres, todo se hizo sencilla y modestamente. En cambio, Dios, que había bendecido la unión de Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca, de Jacob con Lia y Raquel, del joven Tobías con la otra Sara, fue invocado con sentimientos de ardentísimo fervor por estos nuevos esposos, que aportaban al común hogar todo un tesoro de virtudes y méritos, y a quienes muy pronto iba a ser confiado el Verbo encarnado.
¿Por qué el Señor prefirió para Madre del Mesías a una joven desposada, a una mujer ya ligada con promesa de matrimonio? Era preciso que la Virgen escogida por Dios tuviese en este mundo una ayuda y sostén que cuidase de ella y de su hijo. Convenía que la joven madre tuviese a su lado un protector durante los días del nacimiento del Mesías, que habían de ser días de prueba, de pobreza y hasta de fuga a un país lejano. Convenía también que el niño encontrase cerca de su cuna alguien que, en nombre de su único Padre del cielo, le hiciese las veces de padre terrestre, cuidando de él, trabajando para alimentarle e iniciándole después en aquella vida laboriosa que durante largos años había de practicar. Era, pues, el matrimonio el velo bajo el cual se iba a cumplir el misterio. En esta unión virginal y, sin embargo, muy real se dieron los dos esposos verdaderamente uno a otro; pero como se darían joyas ya consagradas a Dios, que se depositasen en manos seguras, para guardarlas con soberano respeto.
San Mateo termina la relación de aquel celestial enlace con una reflexión que no sorprenderá a ninguna alma creyente: «José —dice, empleando el lenguaje usado entre su pueblo— no conoció a María hasta que parió su hijo primogénito.» Pero no sólo hasta aquel momento, sino también durante todo el tiempo que duró su santo matrimonio, vivieron juntos en la más perfecta castidad.
Las palabras de la prometida de José al ángel Gabriel: «yo no conozco varón», ¿no están proclamando en ella, como ya se ha dicho antes, una resolución inquebrantable, aprobada por José y hecha de común acuerdo? Con mayor razón María, después de haber cooperado con el Espíritu Santo a la generación del Mesías-Dios, no hubiera consentido jamás en tener otros hijos, engendrados como los demás hombres. Hubiera habido en ello una grandísima inconveniencia, que el casto José comprendía tan bien como su virginal esposa. La posteridad directa de David se extingue, pues, en José; pero encuentra en Jesús su magnífico coronamiento.
III. NACE JESÚS EN BELÉN, Y ES ADORADO POR LOS PASTORES
Episodio no menos admirable que el de la anunciación. San Lucas lo expone también con sencillez encantadora, que contrasta con la grandiosidad de los hechos y, en otro sentido, con las elucubraciones, por lo común mentirosas y hasta ridículas, de los Evangelios apócrifos.
Comienza por un dato histórico y cronológico a la vez, que según la mente del evangelista sirve de fecha general para fijar la época del nacimiento del Salvador: «Y acaeció que en aquellos días salió un edicto de César Augusto que ordenaba el empadronamiento de toda la tierra. Este fue el primer empadronamiento que se hizo durante el tiempo en que Quirino fue gobernador de Siria.» Nada, en apariencia, más sencillo que esta afirmación. Y con todo está enraizada de dificultades, y ha creado un problema exegético que, después de interminables discusiones, no ha recibido aún solución del todo satisfactoria. Bástenos comentar aquí sumariamente los datos que nos proporciona San Lucas. Manifiesto es el doble propósito que movió al evangelista a escribir estas líneas: explicar por qué nació Jesús en Belén, siendo así que su madre y su padre adoptivo estaban domiciliados en Nazaret, y relacionar este nacimiento con un suceso que interesaba a todo el mundo.
Consistía el mentado censo, como todas las operaciones de esta índole, en inscribir en registros públicos el nombre, la edad, la profesión, la fortuna, los hijos de los cabezas de familia de una comarca, las más de las veces con miras a tributos más o menos próximos. El decreto lanzado por César Augusto, el primer emperador romano, alcanzaba, según el propósito de su autor, a todos los territorios que, por cualquier título —bien fuese como provincias romanas, bien como reinos sometidos o aliados—, dependiesen del inmenso y omnipotente imperio designado por la hiperbólica expresión de «toda la tierra habitada». Ningún otro historiador de aquella época lo menciona; pero la habitual fidelidad de San Lucas es suficiente garantía de su veracidad, tanto en este punto como en todos los otros.
Arqueólogos, juristas e historiadores notables por su saber y por sus obras reconocen hoy que Augusto fue administrador muy metódico y que la compilación de relaciones y documentos estadísticos era uno de los rasgos distintivos de su carácter. Como las guerras civiles que precedieron a su advenimiento al trono habían llevado el desorden a la administración y hacienda romanas, natural era que experimentase la necesidad de una amplia reorganización. Documentos importantes, de los que nos quedan algunos fragmentos, lo demuestran hasta la evidencia. A su muerte, leemos en Suetonio[15], halláronse tres protocolos escritos de su puño y letra y unidos a su testamento. Referíase el primero a sus funerales; contenía el segundo la enumeración de sus hechos y hazañas y la orden de grabarlos sobre láminas de bronce, que se habían de colocar en el frontispicio de su mausoleo, y el tercero era el Breviarium imperii. De la lista de los hechos (Index rerum gestarum) existe una copia célebre grabada a la entrada del templo que fue erigido a la memoria de Augusto en ancira de Galacia. En él se habla expresamente de tres empadronamientos, uno de los cuales se llevó a cabo el año 746 de la fundación en Roma, y por consiguiente, pocos años antes del nacimiento de Jesucristo. El Breviarium imperii ha desaparecido; sabemos, sin embargo, por los resúmenes que de él hacen los historiadores romanos Tácito y Suetonio, de qué materia trataba. «Indica —dice Tácito[16]— los recursos públicos, cuántos ciudadanos (romanos) y aliados estaban bajo las armas, el estado de las flotas, de los reinos (asociados), de las provincias, de las tribus, de los impuestos, de las necesidades.» ¿No es evidente que para reunir estos datos había sido menester hacer empadronamientos en toda la extensión del imperio, y hasta en los pueblos aliados? Por otra parte, historiadores posteriores confirman de manera terminante los datos de San Lucas, y esto, inspirándose en fuentes hasta cierto punto independientes de su Evangelio, puesto que añaden minuciosamente pormenores. «César Augusto —escribía Suidas—, habiendo escogido veinte hombres de entre los más excelentes, los envió por todas las regiones de pueblos sometidos, y les encargó hacer un registro de hombres y de bienes». En el mismo sentido se expresan San Isidoro de Sevilla, Casiodoro y otros varios.
Verdad es que en la época del nacimiento del Salvador, Palestina no era aún provincia romana y que solamente lo fue diez años más tarde, después de la destitución de Arquelao. Gobernábala en aquella sazón Herodes el Grande, en calidad de rex socius; pero su independencia era puramente nominal, puesto que sólo a condición de permanecer sometido a Roma recibió el reino de manos del emperador[17]. La historia contemporánea recuerda varios hechos que constituyen otras tantas pruebas de esta dependencia. Herodes tuvo que pagar con regularidad tributo a los romanos[18]. Cuando quiso castigar a sus hijos, que se habían declarado en rebeldía, fuele necesaria expresa licencia del emperador[19]. Para combatir a los salteadores que infestaban una parte de su territorio hizo leva de tropas, con el beneplácito de los generales romanos; pero tal fue el enfado que ello causó a Augusto, que le hizo saber que «si hasta entonces le había tratado como amigo, le trataría en adelante como súbdito»[20]. A pesar de llevar el título de rey asociado, tan supeditado estaba al albedrío del emperador, que ni aun siquiera se le reconocía derecho a testar libremente. Así fue que, según ya vimos, el testamento en virtud del cual dividía sus estados entre sus tres hijos, Arquelao, Antipas y Filipo, sólo en parte, después de su muerte, fue aprobado por Augusto[21]. Percatábase él de aquella dependencia, y como entre Roma, que le vigilaba orgullosamente, y su pueblo, que le detestaba, sabía que su trono se tambaleaba de continuo, redoblaba las muestras de obsequioso acatamiento hacia su augusto protector. Así es que, antes de su muerte, hizo prestar a sus súbditos juramento de obediencia, no sólo a su persona, sino también a la de Augusto. En estas condiciones, se hubiera guardado mucho de oponer la menor resistencia a un edicto cualquiera de su omnipotente protector.
Por lo demás, aun manteniendo y, si llegaba el caso, haciendo sentir su soberanía, los romanos tenían el buen sentido de adaptarse lo posible, en interés de la paz, a las costumbres y hábitos de las naciones que les estaban sojuzgadas. Esto era precisamente lo que hicieron en Palestina: San Lucas nos dará prueba de ello con ocasión del censo ordenado por Augusto.
El oficial imperial que de modo más o menos directo dirigió aquella operación, no deja de tener cierta celebridad en la historia de Roma y de Siria. Su nombre completo era Publio Sulpicio Quirino[22]. Natural de la pequeña ciudad de Lanuvium, situada no lejos y al sur de Roma, llamó la atención por su valor guerrero y por su habilidad administrativa. Cónsul bajo Augusto, de cuyo favor gozaba, llegó a ser más tarde ayo del joven Gaio César, sobrino del emperador, y probablemente en dos ocasiones propretor de la provincia imperial de Siria.
Según una profecía que pronto mencionará San Mateo[23], el Mesías, hijo de David, debía nacer en Belén, aldea ilustre en la historia de Israel, porque David mismo había nacido en ella, y allí habían residido tanto él como su familia[24]. Lejos andaba Augusto de sospechar cuando lanzó su decreto que servía de instrumento a la Providencia para el cumplimiento de aquella profecía. ¡Son admirables los caminos del Señor, lo mismo en sus complicaciones que en su sencillez! Se sirve del edicto de un emperador pagano para conducir a María y José a Belén, para introducir a su Cristo en el marco de la historia universal. ¡Qué contraste! De un lado, el jefe todopoderoso del imperio romano; de otro, el niño que va a nacer de una humilde mujer de Israel en un pobre establo. Y, sin embargo, aquel niño triunfará del inmenso imperio y un día lo someterá a sus leyes.
Según el derecho romano, cuando aparecía un decreto de empadronamiento era costumbre que cada uno se inscribiese en el lugar donde residía. Mas para los judíos, conforme a antiguas costumbres que los romanos se allanaban aún a respetar, debía hacerse la inscripción en las localidades donde la familia de cada ciudadano fuese originaria. Este uso provenía de la antigua constitución del pueblo hebreo por tribus, por familias y por casas. En virtud del edicto imperial, llegada la época fijada, que no era la misma para todos los distritos, los habitantes de Palestina que no residían en el lugar de origen de su familia «iban a inscribirse cada cual en su ciudad», pues en ella se conservaban los registros públicos, que entre los judíos se llevaban muy escrupulosamente»[25]. Púsose, pues, José en camino para «subir»[26] de Nazaret a Belén. Para él este viaje era estrictamente obligatorio, «porque —prosigue el evangelista— era de la casa y de la familia de David», y aun el representante principal de aquella estirpe célebre, según nos enseñan las genealogías de Cristo, conservadas por San Mateo y San Lucas.
María, «su mujer desposada», le acompañó en aquel largo y penoso viaje. ¿Estaba obligada a ello? Así lo creen algunos autores, alegando en pro de su opinión varias razones que no tienen fundamento. Unos han supuesto que María poseía en Belén algunas heredades que exigían que ella misma fuese a inscribirse; pero esta hipótesis está en contradicción con la dificultad que experimentó para hallar un miserable albergue. Otros han creído que era necesaria su presencia porque también ella pertenecía a la familia de David. Pero es cierto que entre los judíos no tenían las mujeres necesidad de inscribirse directamente; sus maridos lo hacían por ellas y por sus hijos. Las palabras «que estaba encinta», añadidas por el narrador al nombre de María, parecen indicar el verdadero motivo por el que José no quiso dejarla sola en Nazaret, cuando todo presagiaba un próximo alumbramiento. Por lo demás, posible es que ambos fuesen guiados por celestial inspiración. Por lo menos, comprendiendo que la «Providencia era quien así disponía los acontecimientos y que era su voluntad que Jesucristo naciese en Belén para cumplir las profecías que así lo habían indicado». María se puso generosamente en camino, entregándose sin reserva en manos del Señor.
Sigamos respetuosamente a los santos esposos mientras que van atravesando la Palestina casi cuan larga es de Norte a Sur. Era su viaje poco más o menos el mismo que María había realizado nueve meses antes, cuando visitó a Isabel. Sólo difería en su término y en proporciones poco considerables, cualquiera que fuese la residencia de la madre del Precursor. Dejando Nazaret, los humildes viajeros a quienes el cielo contemplaba con amor, y que representaban lo que la tierra tenía de más santo y de más noble, siguieron primero el camino que conduce directamente a la llanura de Esdrelón. A cada momento se hacía más difícil la bajada, porque el sendero se torna rocoso y resbaladizo antes de llegar a la vasta planicie. Atravesáronla de Norte a Sur, dejando a su izquierda la graciosa cima del Tabor, y a su derecha las verdes montañas del Carmelo. Está hoy la llanura a medio cultivar y casi desierta; no así entonces: ciudades y aldeas la poblaban, y su suelo producía cosechas tan abundantes como varias. Adelantándose hacia el Sur, dejaron atrás José y María el pequeño Hermón, en cuyas laderas se escalonaban las aldeas de Naim y Sunem, célebres ambas, la primera en la historia del Salvador y la otra en la de Eliseo. Pasaron después por la ciudad de Jezrael, antigua capital del reino de Acab, construida en una altura que es ramificación de los montes de Golboé, aquellos que David maldijo porque en las cercanías de ellos perecieron Saúl y Jonatán. Engannim, «la fuente de los jardines», así dicha por razón de la abundante fuente que riega su territorio, rodeada de fresca y perenne corona de palmeras, algarrobos, olivos y otros árboles, les ofreció sin duda lugar de reposo. Cerca de allí comienza a levantarse paulatinamente el macizo de la montaña de Samaria, a través del cual penetra el camino formando sinuosas curvas, subiendo, bajando, para volver a subir más todavía; y después de haber llegado a la antigua ciudad de Samaria, recién restaurada en aquella sazón por Herodes, conduce en pocas horas a Siquem o Naplusa, que campea en situación admirable entre los montes Ebal y Garizim, casi a medio camino de Nazaret a Belén.
De allí seguíase subiendo más y más, a través de un desierto estéticamente poco interesante, pero en el que no faltaban aldehuelas, como Silo, Betel y Rama, que habían sido ilustres en la historia de Israel. No tardaron en divisar el monte Scopus y el de los Olivos. Atravesaron después Jerusalén, y ya no tuvieron que caminar los santos viajeros más que unos nueve kilómetros. Llegados casi al término de su viaje columbraron la fortaleza que poco antes había hecho construir Herodes en lo alto de la cónica montaña que por el lado Sudeste cierra el horizonte[27]. Pasaron luego por delante del sepulcro de Raquel, y helos, por fin, a las puertas de Belén.
Esta localidad es una de las más antiguas aldeas de Palestina. Durante mucho tiempo se llamó Efrata, «la fértil». Su nombre de Belén[28] quiere decir «casa del pan», y alude igualmente a la fertilidad de su territorio. Los árabes lo han reemplazado por el de Beit-lahm, «casa de la carne», sin duda por el ganado que abunda en el distrito. A los dos nombres hebreos alude San Jerónimo en una de sus cartas[29], cuando dice: «¡Salve, Belén, casa del pan, donde nació el pan que descendió del cielo! ¡Salve, Efrata, región rica en cosechas y frutos, cuya fertilidad viene de Dios!» San Lucas da a Belén el título de ciudad; pero en realidad seguía siendo una aldea[30], como en los tiempos en que decía de ella el profeta Miqueas: «Y tú, Belén, tierra de Judá (demasiado), pequeña para ser contada entre los millares de Judá»[31], es decir, entre las poblaciones compuestas de mil familias. Así, pues, en la antigüedad nunca fue Belén una ciudad propiamente dicha, y sólo desde hace algunos años data su actual crecimiento, contando hoy 10.500 habitantes[32], en su mayoría cristianos. Pero un rayo de gloria la iluminó ya diez siglos antes de nuestra Era. Era por haber sido patria de David[33] y por las grandiosas esperanzas que estaban vinculadas a ella, pues había de ser cuna del Mesías.
La actual ciudad está construida en el mismo sitio de la antigua aldea, sobre dos altozanos calcáreos próximos entre sí. El del Este es algo más bajo[34], pero más ancho y de pendientes más suaves. Sobre la meseta que le domina se levanta la iglesia de la Natividad. Al pie de las dos colinas se forman, por tres lados, valles bastante profundos. En el interior las calles son estrechas, sucias por lo común; como en todas las ciudades orientales, pinas y resbaladizas. El paisaje que la rodea es gracioso en su conjunto, a pesar de la desnudez de las cumbres rocosas, que se yerguen por todas partes. Al Este, los montes de Moab se levantan como muro gigantesco, de color azulado o violáceo. En las cercanías de Belén se extienden aún, como en tiempo de Jesús, huertos bien cultivados, que descienden formando terrazas hasta los valles inferiores, y sombreados por largas líneas de olivos, de almendros y de vides. Más lejos se ven campos y praderas, en cuyo verdor descansan los ojos cuando llega la estación propicia. A cierta distancia se muestra al peregrino el campo de Booz, donde antes de su matrimonio espigaba Ruth, ascen- diente de David y del Mesías.
Pero volvamos a la narración evangélica. Después de haber llevado a José y María hasta Belén, continúa San Lucas: «Y acaeció que estando allí se cumplió el tiempo en que María había de dar a luz.» Esta fórmula, no desprovista de solemnidad, recuerda otras palabras de San Pablo, más solemnes todavía: «Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley»[35]. ¡Pero qué sencillez en la frase siguiente del evangelista, que, sin embargo, anuncia un hecho a cuyo lado palidecen todos los acontecimientos de la historia del mundo: «Y dio a luz a su primogénito»! ¡Y cuán conmovedores son los demás detalles: «Y le envolvió en pañales, y le reclinó en un pesebre, porque en el mesón no había sitio para ellos»! Pintores, poetas y oradores cristianos se han complacido, cada cual a su manera, en adornar lo mejor posible la cuna del Verbo encarnado, alrededor de la cual han tejido rica y espléndida corona; pero nada de eso puede compararse con el sobrio y delicioso esbozo de San Lucas. Ni una reflexión hace sobre aquel milagro de los milagros; ni se esfuerza en ponderar la pobreza, las humillaciones, los vagidos lastimeros del Rey de los reyes, del Señor de los señores, hecho niño pequeño y más infortunado que la mayoría de los otros pequeñuelos. Conténtase con poner ante nuestros ojos arrobados al Hijo de Dios y al Hijo de María tendido en el pesebre de los animales, nacido, por consiguiente, en un establo. Harta razón tenía San Agustín para decir[36] que todo es aquí escuela de humildad y que todo nos da admirables lecciones de esta virtud. Pero ¿no es verdad que a un Dios Salvador le conviene mil veces más toda esta pobreza y humildad que le rodea que no la riqueza y esplendor de una regia corte? «Digno albergue —dice Bossuet[37]— para el que más tarde había de decir: El Hijo del hombre no tiene dónde reclinar su cabeza.» Digna cuna, podemos añadir nosotros, para quien había de morir en una cruz[38].
¿Pero cómo se explica que el Mesías naciese en un establo? No olvidemos la circunstancia que había conducido a María y a José a Belén. Otros israelitas, cuyas familias eran asimismo oriundas de la ciudad de David, habían sido también llamadas allí por el edicto de Augusto, y habían llegado antes que los padres de Jesús. Encontraron, pues, éstos completamente llenas no sólo las casas particulares, sino también el único khan o caravanera de la aldea. De ahí la patética frase del evangelista: «Porque en el mesón no había sitio para ellos.» No significa esto, pues, que se les hubiese negado duramente la hospitalidad, que ha sido siempre virtud especial de los judíos. No encontraron otro refugio que un establo, que dependía tal vez del khan[39].
¿Cuánto tiempo hacía que María estaba en Belén cuando dio a luz su divino Hijo? No es posible determinarlo con seguridad. Pero, a juzgar por la impresión que produce la narración de San Lucas, habría sido madre muy poco después de su llegada, durante la primera noche que la siguió. De que ella pudiese cuidar inmediatamente y en persona a su Hijo —¡con qué indecible respeto y ternura!— se ha deducido con frecuencia que fue sin dolor su alumbramiento. Por lo demás, es creencia católica firmísima, clara y unánimemente formulada desde la más remota antigüedad, que la madre de Jesús permaneció Virgen en el parto, como lo había sido en su concepción milagrosa y como lo fue durante toda su vida.
Desde mediados del siglo II se sabía en Palestina... que Jesús había nacido en una gruta. Así se infiere del capítulo LXXVIII del diálogo de San Justino con Trifón entre los años 155 y 160, y del capítulo XVIII del Protoevangelio de Santiago —hacia el 150—. Por ser San Justino oriundo de Palestina, su aserción tiene valor extraordinario. También Orígenes menciona esta gruta bendita, como bien conocida en su tiempo[40]. El erudito Eusebio de Cesarea la recuerda asimismo[41]. San Jerónimo tuvo por gran dicha el pasar los últimos años de su vida en otra gruta cercana. Tanto en los aledaños de Belén como en toda la región abundan las cavernas naturales formadas en la gruesa capa calcárea que constituye el suelo. «En Judea las grutas son el albergue preferido para el ganado». Tradición que a tal antigüedad se remonta y que está confirmada por las costumbres del país, tiene buen derecho a nuestro respeto. Todavía hoy una gruta, coronada por una basílica que hizo construir Santa Helena entre los años 327 y 333, y que varias veces ha sido restaurada, recibe la veneración de los peregrinos cristianos, que en ella ven el lugar que fue consagrado por el nacimiento del Redentor. Esta pequeña cripta, desde hace mucho tiempo transformada en santuario, tiene unos doce metros de largo, por cinco de ancho y tres de alto. Las paredes de la roca están revestidas de mármoles preciosos. Delante del altar, sobre una losa blanca, adornada con una estrella de plata, se leen, escritas en latín, estás palabras tan sencillas como la narración de San Lucas: Aquí nació Jesucristo de la Virgen María. ¡Dichosos quienes pueden ir a arrodillarse a aquel lugar!
¿Cuál fue el año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo? Hecho en verdad extraño: no es posible hoy determinar con certeza esta fecha capital, que desde hace largo tiempo es objeto de discusiones y cálculos sin fin. Hasta Dionisio el Exiguo, clérigo romano, que vivió a mediados del siglo VI, se habían contado los años eclesiásticos según la Era de Diocleciano, llamada también «Era de los Mártires». Pero Dionisio el Exiguo tuvo la feliz idea de verificar de un modo nuevo la célebre expresión de San Pablo, que considera a Jesús como centro de todos los tiempos, plenitudo témporum, y de referir al nacimiento del Salvador la cronología pasada, presente y futura. Desgraciadamente, por efecto de cálculos defectuosos, esta cronología fue falseada desde su punto de partida, que Dionisio fijó, con un retraso por lo menos de cuatro años, en el 754 de la fundación de Roma.
Sabemos ciertamente, pues nos lo dicen los dos evangelios de la Santa Infancia, que Jesús nació «en los días de Herodes», y que el momentáneo destierro de la Sagrada Familia en Egipto terminó después de la muerte de este príncipe. Ahora bien: Herodes, que había subido al trono el año 714 de Roma, murió a principios del 750, entre fines de marzo y los primeros días de abril[42], lo que equivale a decir que murió a principios del año cuarto de la Era vulgar. Tomada en sentido general, esta fecha es enteramente segura. Es, pues, evidente que Jesucristo no nació después de los primeros días de abril del año 750 de la fundación de Roma; pero pudo nacer dos o tres años antes de esta fecha. Se puede optar entre los años 747, 748 y 749 de Roma, que corresponden a los años 7, 6 y 5 antes de la Era cristiana. Precisar más es casi imposible.
En cuanto al día en que nació Jesús, si bien es cierto que la fecha de 25 de diciembre tiene a favor suyo «una antigua tradición», como ya lo reconocía San Agustín[43], ni se apoya en cálculos cronológicos ni tiene valor estrictamente histórico. Es, sin embargo, incuestionable que desde muy antiguo se celebraba ya en ese día la fiesta de la Natividad no sólo por la Iglesia de Roma, sino también por todo el Occidente. Pero sólo en el siglo IV adoptaron completamente dicha fiesta los cristianos de Oriente y comenzaron a celebrarla también ellos el 25 de diciembre. Hasta entonces no celebraban más fiesta que la de la Epifanía, y algunos conmemoraban en este mismo día 6 de enero todas las grandes manifestaciones del Señor: la Natividad, la adoración de los Magos, el bautismo del Salvador y el milagro de las bodas de Caná... La tradición de la Iglesia romana, que celebraba la Natividad el 25 de diciembre, pareció mejor fundada que la opinión contraria, por lo que todas las Iglesias, así como todos los doctores de Oriente, se apresuraron a adherirse a ella.
Mientras María y José, inaugurando en la pobre gruta nuestras devociones católicas a la Santa Infancia de Jesús, estaban prosternados amorosamente al lado del pesebre, nadie sospechaba en Belén que acababa de realizarse el mayor acontecimiento que registra la historia del linaje humano. Sin embargo, no quiso Dios que su Cristo permaneciese entonces sin más testigos ni adoradores que su madre y su padre adoptivo. Los primeros a quienes les plugo llamar pertenecían a la nación teocrática, para quien ante todo había nacido el Mesías, según repiten a menudo los escritores sagrados. Pero no fueron elegidos entre los grandes de Israel, ni entre los sacerdotes y los sabios, menos aún entre los orgullosos fariseos. No eran más que humildes pastores, aunque llenos de fe y pertenecientes, sin duda, a aquella porción escogida del judaísmo, cuyos ardientes anhelos de la venida del Redentor hemos descrito más arriba. De esta manera sus piadosos homenajes estarán más en armonía con las humillaciones del Niño Dios.
En Palestina no es raro que la temperatura sea suave en el mes de diciembre. Tal sucedió en el año del nacimiento del Salvador. Durante aquella bienaventurada noche de Navidad, aquellos a quienes Dios va a dispensar el honor de llamarlos cerca del pesebre, guardan, turnando en vigilias de tres o cuatro horas, sus rebaños contra posibles acometidas de lobos y de ladrones. Según antigua tradición, fue al Este, a unos dos kilómetros de Belén, donde apacentaban sus ovejas en una fértil llanura, abundante en pingües pastos. De improviso se les apareció un ángel, y quedaron envueltos en esa claridad maravillosa que de ordinario acompaña a las apariciones de Dios y de los espíritus celestiales. San Lucas la designa con el nombre de «gloria del Señor», que se le da en varios pasajes del Antiguo Testamento[44]. Aquella luz deslumbradora y aquella aparición repentina llenáronlos de espanto. Por lo que la primera palabra del ángel fue para tranquilizarlos: «No temáis», les dijo con bondad. Después les comunicó su feliz mensaje: «He aquí que os traigo una buena nueva que será causa de grande alegría para todo el pueblo: en la ciudad de David os ha nacido hoy un Salvador, que es el Cristo Señor.»
¿Qué nueva más alegre, más consoladora podía haber para los judíos, pueblo especial del Mesías, que la del nacimiento de aquel glorioso y poderoso liberador, de cuya espera y deseo están llenos sus gloriosos anales? Otros salvadores les había enviado Dios en épocas de grandes aflicciones; por ejemplo: en la persona de los jueces y en la de Saúl[45]; pero ¿qué eran en comparación del «Cristo Señor»? Es de notar la asociación de estos dos títulos, y en el segundo bien podemos hoy ver indicada la divinidad del Mesías[46]. Con premeditado designio llama el ángel a la aldea de Belén con el nombre de «Ciudad de David», pues acababa de ser el lugar del nacimiento del Redentor, descendiente de aquel gran rey. El lenguaje hablado a los pastores no era menos claro que el de Gabriel a María; contiene también, en resumen, una definición popular del Mesías. Comprendiéronlo ellos sin trabajo, como lo atestiguará el proceso de la narración.
Pero ante todo, al igual que María misma, recibieron una señal sin haberla solicitado. Añadió, en efecto, el ángel: «Por esa señal le reconoceréis: hallaréis un niño envuelto en pañales y puesto en un pesebre.» Con esta indicación tan precisa podían los pastores comprobar al mismo tiempo la verdad del mensaje y descubrir fácilmente al niño a quien se les invitaba a buscar sin demora. ¡Y qué señal tan singular la que se les daba para denotar a «Cristo Señor»! ¡Un recién nacido[47] reclinado en el pesebre de un establo! Diversoria angusta et sordidos pannos et dura praesepia, decía Tertuliano con enérgica frase[48]. ¡Qué contraste entre este aparato y el anuncio de la venida de un poderoso Salvador! Pero a estos sus primeros adoradores, como a todos los que en pos de ellos han de venir, como a María y a José, Cristo comienza por exigirles la fe, una fe sencilla, una fe sólida. Por lo demás, la señal indicada bastaba cumplidamente para guiar a los pastores, pues no es probable que durante aquella noche bendita hubiesen nacido otros niños en la ciudad de David. En todo caso, ningún otro, a buen seguro, había nacido ni descansaba en un establo.
Así que el ángel hubo acabado su mensaje, resonó en los aires un armonioso concierto. Según el lenguaje de San Lucas, que aquí torna a ser enteramente hebraico, «una muchedumbre de la milicia celestial»[49], es decir, un grupo numeroso de ángeles cantaba un jubiloso aleluya para celebrar el nacimiento del Mesías. Dícese en el libro de Job[50] que los espíritus celestiales prorrumpieron en gritos de alegría para expresar su asombro ante los esplendores de la creación. He aquí que ahora en un canto brevísimo, pero sumamente expresivo, dan, por decirlo así, el tono a la adoración de los hombres:
¡Gloria a Dios en las alturas
Y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad!
Himno de triunfo, doxología sublime, que resume perfectamente la índole, la significación, el fin y las ventajas de la encarnación y nacimiento del Verbo. No es ni un deseo, ni una plegaria, sino sencilla y elocuente comprobación de un hecho. Como el canto de los ardientes serafines ante el trono de Dios[51], el Gloria in excelsis, se compone de dos notas tan sólo. Consiste en dos proposiciones de exacto paralelismo, de las cuales la primera se refiere a Dios y la segunda atañe a los hombres. Los tres conceptos «Gloria, en las alturas, a Dios», corresponden exactamente a las tres expresiones paralelas «paz, en la tierra, a los hombres...». Al Señor, que tiene su trono sobre las esferas celestes, el misterio de la Natividad le procura gloria infinita, digna de Él; a los hombres que viven en la tierra les trae la paz, es decir, conforme al sentido que los hebreos daban a esta palabra, el conjunto de bienes que constituyen la verdadera dicha. Sin embargo, no todos los hombres indistintamente gozarán de esta paz bienaventurada, sino solamente, según la fórmula empleada por el evangelista, «los hombres de buena voluntad», o, en otros términos, los que se hagan dignos de la divina benevolencia.
Difundida por los aires su melodiosa sinfonía, tornáronse los ángeles al cielo, tan repentinamente como habían descendido; pero las palabras del principal de ellos habían penetrado hasta lo más profundo del alma de los pastores, que, llenos de fe y dóciles a la gracia, se animaron mutuamente a ir sin tardanza a ofrecer sus homenajes al Mesías recién nacido. «Vayamos a Belén —se decían— para ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado.» Con apresuramiento y emoción fáciles de adivinar, anduvieron la distancia que les separaba de la aldea. Después de breves indagaciones, pronto coronadas por el buen éxito, hallaron el establo, y en aquel mísero albergue, a María, a José y al Niño, reclinado Éste en el pesebre, conforme a lo que el ángel les había anunciado.
Siempre admirable por la sencillez con que cuenta las cosas más altas, San Lucas se contenta de nuevo con este ligero esbozo. Sin embargo, acaba su narración del nacimiento de Cristo recordando las impresiones de tres categorías de personas. Los pastores, hondamente conmovidos por lo que habían visto y escuchado, se volvieron «glorificando y alabando a Dios», cuya grandeza y bondad no se cansaban de pregonar, pues estos dos atributos se habían manifestado principalmente en los misterios de la Natividad. Y cuando más tarde regresaron a su aldea no dejaron de contar al humilde círculo de sus amigos y allegados las maravillas de que acababan de ser testigos. Así vinieron a ser los primeros predicadores de la buena nueva. De creer es que sus oyentes admiraron también los misteriosos caminos del Señor. Por ventura, algunos de ellos creyeron y fueron a su vez a ofrecer sus homenajes al Divino Niño. No obstante, todo inclina a sospechar que éstos fueron los menos, pues parece que pronto se borró de Belén el recuerdo de Jesús, como se borró más tarde en Jerusalén, a pesar de los acontecimientos extraordinarios que acompañaron a la presentación del Salvador en el Templo. Por lo demás, el texto mismo de San Lucas parece insinuar que su admiración no pasó más allá de una fugaz impresión, que contrasta con la hondísima que experimentó María.
En unas cuantas palabras traza el evangelista un delicioso retrato del alma contemplativa de la Santísima Virgen y de su corazón de clara y profunda mirada. Gracias a él, podemos formarnos alguna idea del íntimo trabajo que por entonces se realizaba en el espíritu de la madre de Cristo. Ella reunía y agrupaba, para confiarlas a su memoria, «todas estas cosas», es decir, todos los hechos que veía, todas las palabras que oía respecto a su Jesús, y después las comparaba y combinaba unas con otras para darse más exacta cuenta del plan divino. Trazaba, pues, por decirlo así, la filosofía de la historia del Niño. Serena y recogida en medio de tantas maravillas, a todo prestaba atención y con los recuerdos maternales iba allegando un rico tesoro, que más tarde comunicaría a los apóstoles y más o menos directamente al mismo evangelista. Pero junto a la cuna guardaba silencio, por más que bien pudiera contar muchos prodigios. Como dijo San Ambrosio con exquisita delicadeza, «su boca era tan casta como su corazón».
Al octavo día de su nacimiento, fue Jesús circuncidado, como lo había sido el Bautista. Apenas formada su sangre, derrama ya por nosotros las primeras gotas de ella, mientras llega la hora, según expresión de Bossuet, de darla «a borbotones» en el Calvario. Apenas nacido de mujer, como se expresa San Pablo[52], se somete a la ley de todo en todo, y, en este caso, a una ley rigurosa, que imprimía en su carne sagrada un carácter de esclavo y parecía incluirse entre los pecadores. Pero ¿no ha de decir un día que es preciso cumplir «toda justicia», la voluntad entera de su Padre? Pues desde ahora se ajusta a este gran principio que regulará toda su vida.
Al ser circuncidado Nuestro Señor recibió oficialmente el nombre de Jesús o de «Salvador», conforme había sido indicado, primero a María por el ángel Gabriel, el día de su anunciación, y después a José, en un sueño milagroso. ¡Cuán plenamente realizó durante toda su vida el sentido de ese nombre!
IV. DESCENDENCIA DAVÍDICA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
El martes que precedió a su muerte, después de haber refutado Jesús victoriosamente las insidiosas objeciones que sus principales enemigos le habían ido proponiendo para perderle, les dirigió a su vez esta pregunta: «¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo?»[53]. Respondiéronle a una voz: «De David.» Tal era, en efecto, desde el célebre vaticinio transmitido a David por Natán[54] la fe sagrada de todo Israel. Esta profecía proclamaba bien alto que la familia de David había sido escogida para ser perpetuamente depositaria de la realeza teocrática, y que, gracias al Mesías, gozaría su trono de duración eterna. Más de una vez fue solemnemente renovada en el decurso de la historia de Israel. Mucho tiempo después de la muerte de aquel rey y de sus inmediatos sucesores, aun mucho tiempo después de la ruina, definitiva en apariencia, del Estado judío, oyóse todavía resonar en las páginas del Antiguo Testamento la voz de los profetas que clama que «David», o el «Hijo de David», o «el vástago de la casa de David», restablecerá el trono derrocado y reinará perpetuamente en la nación engrandecida y regenerada. Esta creencia era, en cierto sentido, anterior a David mismo, pues ya el patriarca Jacob había anunciado a su hijo Judá que entre sus descendientes tendría origen la realeza del futuro Libertador[55].
En el intervalo que separa los dos Testamentos hallamos también claros vestigios de esta misma promesa, sobre todo en los «Salmos (apócrifos) de Salomón» y en los escritos rabínicos. Por esto, cierto día en que las turbas disputaban en los patios exteriores del Templo sobre si Jesús era o no el Mesías, a los muchos que afirmaban: «Sí, es el Cristo», respondían otros, que ignoraban las circunstancias en que se había verificado su nacimiento: «¿Es que el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la casa de David?»[56].
Esto mismo enseñan indirectamente los Evangelios en varios lugares, cuando dicen que Jesús, el Mesías-Rey, era descendiente y heredero de David. Desde su primera página atribuye San Mateo al Salvador el título de Hijo de David; después, coincidiendo con San Lucas, da la prueba de esta aserción al transcribir su genealogía oficial. Cuando el ángel anunció a María su milagrosa maternidad, díjole que el Señor Dios pondría en el trono de David al hijo que ella daría a luz, y que su reino no tendría fin. Durante toda la vida pública de Jesús se le atribuye con frecuencia el título de «Hijo de David» por las muchedumbres y por los individuos, por los pobres enfermos que imploran humildemente el beneficio de la salud y por la multitud entusiasta el día de su entrada triunfal en Jerusalén. A su vez, los apóstoles San Pedro, San Pablo y San Juan abiertamente entroncaron a Jesús, considerado como Mesías, con la estirpe real de David y de Judá.
Estos distintos textos del Nuevo Testamento prueban simultáneamente estos dos hechos paralelos: que era entonces para los judíos verdad indiscutible que el Mesías había de nacer de la familia de David, y que la descendencia de Nuestro Señor Jesucristo, tanto a los ojos de sus compatriotas en general como de sus discípulos, era asimismo innegable y estaba debidamente comprobada. La antiquísima tradición de la Iglesia, aparte de los libros inspirados, atestigua también con unanimidad el entronque del Salvador con la familia de David. Voces autorizadas de ella son San Ignacio de Antioquía, al principio del siglo II[57], y San Hegesipo un poco más tarde[58]. Este último refiere que, habiendo oído decir el emperador Domiciano que Jesús había tenido próximos parientes que como él pertenecían a la estirpe real de David, experimentó al principio cierta inquietud, temeroso de encontrar en ellos competidores. Hizo, pues, que los condujeran a Roma; pero al ver en su presencia a unos hombres sencillos y modestos cuyas manos callosas revelaban hábitos de trabajo y de quienes evidentemente nada tenía que temer, quedaron desvanecidas sus sospechas.
¿Cuál era en la época de Nuestro Señor el significado exacto del título de «Hijo de David»? Directamente supone en quien lo ostenta la dignidad de rey y el ejercicio de las funciones reales. En ese sentido lo empleaban las turbas que, cuando Jesús entró triunfante en las calles de Jerusalén y en el Templo en calidad de Mesías, lanzaban aquellos jubilosos vivas «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito sea el rey que viene en nombre del Señor!». Pero, contrariamente a lo que anunciaban las falsas y hasta extravagantes ideas, que ya tuvimos ocasión de apuntar, la realeza de Cristo era ante todo espiritual y religiosa. Excluía las proezas militares y las ruidosas conquistas; enderezábase a procurar la paz en lo interior y en lo exterior. Con todo, suponía en el Mesías a un Salvador tan poderoso como compasivo, capaz de aliviar todos los dolores. Bien comprendieron este carácter del reino de Jesús las muchedumbres que se apretujaban a su paso, pues más de una vez los desgraciados imploraron su piedad, invocándole con el título de «Hijo de David». Así es que, habiendo realizado Jesús una curación milagrosa, los que de ella fueron testigos se preguntaban unos a otros: «¿Por ventura no es éste el Hijo de David?»
No podía, pues, ser más claramente atestiguada la descendencia davídica del Salvador por los evangelistas y por los demás escritores del Nuevo Testamento. Y, sin embargo, los dos historiadores de la Santa Infancia, queriendo prevenir cualquier duda acerca de este punto y demostrar de modo irrecusable a sus lectores, tanto judíos como griegos, que Jesús era descendiente del rey David, tejieron la lista de sus antepasados conforme a documentos oficiales. La que nos ha transmitido San Mateo está colocada al frente de su Evangelio[59]. San Lucas insertó la suya al principio de la vida pública de Jesús[60].
La atenta lectura de la lista de San Mateo sugiere varias reflexiones interesantes. Va precedida de un título que anuncia claramente cuál era el designio del escritor sagrado al ponerla ante la vista de los judíos, a quien iba dirigida. Con Abraham había Dios contraído la alianza teocrática, por virtud de la cual fueron los hebreos su pueblo privilegiado; con David se concretó aún más la promesa, anunciando que el Mesías había de pertenecer a la familia de este príncipe. Estos dos nombres resumían, pues, la historia religiosa de Israel, que había de desembocar en Cristo, Hijo de Abraham e Hijo de David. Quiso demostrar San Mateo, por medio de este documento oficial, que Jesús llenaba la condición esencial de que antes hemos hablado. Así quedaba comprobado que el Hijo de María, descendiente de David, según la carne, tenía innegables derechos al trono de su antepasado, de quien era legítimo heredero.
Al terminar la enumeración de los antepasados de Jesús, el Evangelio mismo la divide en tres partes, que corresponden a tres períodos de los anales israelíticos. El primero se extiende desde Abraham, fundador de la nación teocrática, hasta David, fundador de la dinastía real: es el período de la preparación a la realeza. El segundo desde Salomón hasta Jeconías, es decir, hasta el principio de la cautividad de Babilonia: es el período real, inaugurado gloriosamente; pero que desde el reinado de Roboam, sucesor de Salomón, fue testigo del lamentable cisma que dividió y debilitó a la nación y que, a vuelta de algunos transitorios conatos de resurgimiento, vino a terminar, de caída en caída y de prevaricación en prevaricación, con el derrumbamiento del trono y del Estado. El tercer período comienza en el destierro: al exterior es un período de profunda y dolorosa decadencia; pero poco a poco abre camino a la resurrección moral de Isabel y conduce al Mesías, a Jesús. Repasando esta larga lista de San Mateo —y dígase otro tanto de la genealogía que luego vamos a leer de San Lucas—, obsérvase que en los antepasados de Cristo hallamos idénticas vicisitudes que en las demás familias humanas. En ella damos con hombres de todas clases: pastores, héroes, reyes, poetas, santos, grandes pensadores. La duración que representan estos períodos es, en números redondos, de 1.100 años para la primera, de 400 para la segunda y de 600 para la tercera; en conjunto unos 2.130 años.
Al resumir en breve síntesis su cuadro genealógico, dice San Mateo que cada uno de los grupos que acaba de enumerar contiene catorce generaciones. Y, sin embargo, en su forma actual, que no ha debido de sufrir alteraciones, el tercer grupo no contiene más que trece. Se ha recurrido a varios expedientes para que el cálculo resulte exacto. El más obvio parece contar dos veces al rey Jeconías, como lo hace el evangelista; primero, al fin del segundo grupo, y después al comienzo del tercero.
Por lo demás, confrontando la lista de San Mateo con los datos his- tóricos que nos han transmitido los libros de los Reyes y de los Paralipómenos (Crónicas), no tardaremos en advertir que este modo de agrupar y coordinar los nombres de los antepasados de Jesús, sin dejar de ser verídico, es artificioso. En efecto, durante el segundo período, entre Jorán y Ocías, el evangelista, o el documento de que se sirvió, ha suprimido tres reyes de Judá: Ococías, Joas y Amasías. Gustaban los judíos de dividir sus genalogías en grupos más o menos ficticios, conforme a cifras místicas fijadas de antemano. Para reducir las generaciones a esas cifras, repetían u omitían algunos nombres, como aquí mismo lo vemos. Así, Filón divide las generaciones que separan a Adán de Moisés en dos décadas, a las que después añade una serie de siete miembros; mas para obtener este resultado le fue preciso contar dos veces al patriarca Abraham. Por el contrario, un poeta samaritano divide la misma serie de generaciones en dos décadas tan sólo, pero sacrificando seis nombres de los menos importantes. Aunque en la lista de San Mateo la palabra «engendrar» debe entenderse de una generación propiamente dicha, no siempre denota una generación inmediata.
La mención de cuatro nombres de mujeres en medio de patriarcas, de reyes y de príncipes reales causa doble sorpresa: primeramente, porque los judíos no solían incluir nombres de mujeres en sus árboles genealógicos, y en segundo lugar, porque la vida de las que aquí se citan no careció de manchas. Tamar fue culpable de incesto; Rahab era de raza cananea y había vivido en la inmoralidad; Ruth, con poseer méritos reales, era también de origen pagano; Bersabé incurrió en adulterio. ¡Qué contraste con la madre inmaculada de Cristo, cuyo nombre cierra la genealogía! Probable es que dichas mujeres alcanzasen mención especial en esta genealogía porque unas y otras vinieron a ser ascendientes del Mesías por caminos extraordinarios y providenciales...
La genealogía según San Lucas tiene también algunos rasgos característicos. Su forma es de gran sencillez. En lugar de agrupar sistemáticamente por períodos los nombres de los antepasados de Cristo, se contenta con enumerarlos uno tras otro, según el orden de generación. En tanto que San Mateo incluye acá y acullá breves reflexiones a propósito de algunos personajes, San Lucas se contenta con su papel de cronista, sin romper la monotonía de su larga enumeración. En vez de seguir la serie descendente de los antepasados, lo cual sería más conforme al orden natural, que es también el de los estados civiles, remonta el curso de las generaciones, ascendiendo desde Jesús a David, a Abraham, etc. Hecho aún más extraño es que no da por terminada su lista en Abraham, sino que pasando por los patriarcas, tanto posteriores como anteriores al diluvio, la prolonga hasta Adán y hasta el mismísimo Dios. Hubiérale bastado al autor del primer Evangelio con incorporar al Hijo de María a la descendencia de David y del padre de los creyentes; pero San Lucas tenía un plan más vasto, y conforme a él quiso mostrar a sus lectores que el Redentor, que había traído la salvación a todos los hombres sin excepción, estaba ligado por su nacimiento al padre del género humano, y, por consiguiente, a la humanidad entera. Su enumeración, al parecer, no omite a ninguno de los antepasados de Jesús. Aunque él no haya establecido división alguna en su tabla genealógica, se la puede dividir muy naturalmente en cuatro secciones, que abarcan desde Adán a Abraham (21 nombres), de Isaac a David (14 nombres), de Nathán a Salathiel (21 nombres), de Zorobabel a Jesús (21 nombres); en total, 765 nombres, según la lección más autorizada del texto griego.
Las divergencias que hasta aquí hemos señalado entre las dos genealogías atañen solamente a la forma extensa y se explican sin dificultad. Pero hay otras que, a primera vista, alcanzan al fondo mismo hasta crear entre ambos documentos verdadera contradicción. He aquí los hechos: a pesar de que los dos evangelistas intentaban reconstruir el árbol genealógico del Salvador, lo cierto es que desde David a San José todos los nombres —si exceptuamos los de Salathiel y Zorobabel— son distintos en una y otra lista. Sólo entre Abraham y David están concordes. San Mateo hace descender a Jesucristo de David por Salomón, es decir, por la línea real y directa; San Lucas, al contrario, por Nathán, es decir, por medio de una rama colateral y secundaria. Salathiel tuvo a Jeconías por padre, según el primer Evangelio; a Neri, según el tercero. San Mateo hace nacer a San José de Jacob; San Lucas le da por padre a Helí.
Tal es el nudo de la dificultad. Nos hallamos ante un verdadero problema exegético, que los antiguos autores cristianos se esforzaron ya en resolver, pues turbaba la fe de muchos fieles y daba pie a las diatribas de los enemigos del Evangelio. Desde el siglo II hasta nuestros días ha servido de tema a gran número de trabajos. Las varias tentativas que se han hecho para conciliar las divergencias, si bien no han llegado a engendrar una convicción (absoluta), bastan, sin embargo, para demostrar que no es imposible la conciliación. Si conociésemos todos los hechos podríamos darnos cuenta de que las dos listas están concordes entre sí. Ninguna de ellas presenta dificultades que ulteriores conocimientos no puedan resolver.
Nos limitaremos a exponer las dos principales soluciones ideadas por los exegetas para armonizar la genealogía de San Mateo con la de San Lucas.
1.o Las dos genealogías se refieren a San José. Si presentan considerables diferencias entre David y el padre putativo de Jesús, ello es debido a que, durante este intervalo, la ley del levirato, como la llamaban los judíos, se aplicó en dos ocasiones. En virtud de esta ley, cuando un israelita, después de haber estado casado, moría sin dejar posteridad, su hermano o su pariente más próximo debía casarse con la viuda, si ella estaba todavía en edad de poder ser madre. El primer hijo varón nacido de estas segundas nupcias considerábase como hijo del difunto marido y era su heredero legal[61]. Se supone, pues, que Jacob, penúltimo miembro de la lista de San Mateo, y Helí, penúltimo miembro de la de San Lucas, eran hermanos uterinos, es decir, hijos de la misma madre, pero de padres distintos (Mathan por un lado, Mathat por otro). Helí habría muerto sin hijos, y entonces Jacob se habría casado con su viuda y engendrado de ella al futuro esposo de María. La misma hipótesis puede hacerse a propósito de Jeconías (padre real) y de Nerí, su hermano uterino (padre legal), y de su hijo Salathiel. Esto supuesto, compréndese que las dos genealogías sean enteramente distintas, pues una de ellas, la de San Mateo, menciona los padres propiamente dichos, mientras la otra, la de San Lucas, cita los padres legales. El que la ley del levirato se aplicase por dos veces en una misma familia, durante un período de mil años, no es ciertamente inverosímil.
Esta teoría fue ya propuesta a principios del siglo III por Julio Africano en una carta, de la que Eusebio de Cesarea nos ha conservado parte considerable[62]. No la propuso sino a título de hipótesis; pero esta hipótesis pareció tan razonable que en sustancia fue aceptada, hasta fines del siglo XVI, por la mayoría de los Padres y comentaristas.
2.o Por esta época, Annio de Viterbo propuso otra opinión, que no tardó en generalizarse. Aun dándonos la verdadera genealogía de Jesús los dos escritores sagrados, dice esta nueva explicación, se colocaron en distinto punto de vista. El primer Evangelio enumera los antepasados de José; el tercero, los de María. Por consiguiente, en la primera línea tendríamos la genealogía legal del Salvador; en la segunda, su genealogía natural y real. Esta opinión se funda en las siguientes razones: a) Si las dos listas se refieren a José, es decir, a su padre putativo, Jesús no habría sido heredero de David sino por adopción, o, en otros términos, por una ficción legal. b) En todo su relato de la Infancia del Salvador, San Lucas coloca siempre a San José en segundo término y María es para él constantemente el personaje principal, y, cosa harto significativa, desde el principio de su enumeración contrapone expresamente la realidad histórica a la opinión popular: «Jesús era, según la creencia común, hijo de José.» ¿No parecería contradecirse a sí mismo si, inmediatamente después de esta reflexión, identificase a los antepasados de Jesús con los de José? c) La serie legal de los antepasados del Cristo, tal como nos la ha transmitido San Mateo, era tal vez suficiente para sus lectores judíos; pero los lectores de origen gentil de San Lucas quizás no se conformaron con eso y exigían la prueba de una descendencia real. Ahora bien: únicamente la genealogía de Jesús por su madre contenía esta demostración de una manera concluyente. d) El texto mismo parece favorecer la teoría de Annio de Viterbo. Mientras que todos los otros nombres propios de la lista de San Lucas están precedidos del artículo en el texto original, el de San José carece de él, como si deliberadamente se le hubiera querido excluir. No pocos intérpretes lo aíslan aún más de los otros miembros de la genealogía, poniendo entre paréntesis las palabras «mientras que se le creía hijo de José», y refiriendo a Jesús todos los genitivos que siguen: «Siendo (en realidad) hijo de... Helí, de Mathat, de Leví, de Melchi...» Helí habría sido, pues, padre de María, abuelo de Jesús y suegro de José. Los comentadores que rehúsan acudir a este expediente, visiblemente forzado, y que traducen, conforme al sentido natural de la frase: «Jesús era, según la opinión común, hijo de José, hijo de Helí, hijo de Mathat...», hacen observar que la palabra «hijo», que al referirse a Adán al final de la enumeración designa una filiación impropiamente dicha, se puede emplear muy bien en sentido figurado para indicar entre Helí y José las relaciones de yerno y suegro, respectivamente.
Si pudiese demostrarse plenamente la verdad de este segundo sistema, el problema genealógico del Cristo quedaría resuelto de manera sencillísima. Por eso, sin duda, halló muy pronto tantos defensores. Por desgracia, parece flaquear por su base, pues nada indica en el relato de San Lucas que haya querido darnos la genealogía de María. Y hasta si se toman sus expresiones a la letra, casi no es posible, en buena y leal exégesis, dejar de ver que también él ordenó la genealogía de Jesús por la línea de su padre adoptivo; que no sin motivo los Santos Padres y tantos otros intérpretes competentes han visto en el tercer Evangelio, lo mismo que en el primero, la lista de los antepasados de José. Añadamos, por fin, que Julio Africano, espíritu crítico, logró informarse acerca de la genealogía de Nuestro Señor por medio de algunos miembros sobrevivientes de su familia, los desposyni (domésticos), como por entonces se los llamaba, los cuales ni soñaron siquiera con atribuir a María la lista de antepasados transmitida por San Lucas.
Lo que nosotros, los occidentales, hallamos más embarazoso y difícil de comprender en esa opinión que refiere a San José las dos genealogías, es que no nos dé la descendencia davídica de Jesús sino por un vínculo de la filiación legal, que nos parece un tanto artificioso. Pero, en opinión de los judíos, una filiación legal «apenas si tenía menos valor que una filiación real», pues «confiere los mismos derechos». Poco importa, pues, que Jesús no haya sido más que hijo adoptivo de José. Éste, al reconocerle como suyo, le transfería todos sus derechos a la sucesión real de David. Tan admitido era entonces este principio que ningún juez israelita hubiera negado a Jesús la legitimidad de sus títulos. No sin razón, al concluir su cuadro genealógico, recuerda San Mateo que José era «esposo de María», pues de esta manera el Hijo de la Virgen-Madre venía a ser heredero de su padre legal.
Por lo demás, todo se explica y se concierta en gran parte, recordando que, según antigua y constante tradición, María misma pertenecía, y muy de acerca, a la regia estirpe de David; por donde los derechos legales de Jesús al trono de sus mayores quedaban corroborados por los que le daban el nacimiento y la sangre.
Así, pues, la doble genealogía del Salvador, tal como nos la han transmitido San Mateo y San Lucas, contiene ciertos elementos que, por falta de datos indispensables para esclarecerlos por completo, permanecerán probablemente siempre un tanto misteriosos e indecisos. Pero podemos estar ciertos de que ambas listas corresponden a fundadas tradiciones de familia y a fieles documentos. En todo caso, el Evangelio dice la verdad. Así, lejos de desconfiar de los escritores sagrados que nos han conservado estos preciosos cuadros genealógicos, debémosles reconocimiento.
[1] Gn 17, 12; Lev 12, 3.
[2] Es el nombre hebreo de «circuncisor».
[3] Gn 17, 5; 21, 3-4.
[4] Rt 4, 13-16, señala un rasgo semejante.
[5] Cfr. Tob 1, 1.
[6] El texto griego a la letra dice: un cuerno de salud. Metáfora enteramente hebraica, frecuente en los libros del A. T. Cfr. 1 Sam 2, 10; 2 Sam 22, 3; Sal 75, 5, 6, 11, y sobre todo el 131, 17 («Suscitaré un cuerno a David»). Está tomado del vigor que reside en la cabeza y los cuernos de ciertos animales como el buey, el búfalo salvaje, etc.
[7] Is 9, 2; 42, 6; 49, 6; 60, 1; Mal 4, 2.
[8] Habla del crecimiento físico. Se había efectuado en excelentes condiciones, aunque Juan hubiese nacido de padres ancianos.
[9] Se refiere al crecimiento intelectual y moral, que también fue notable, bajo la influencia de las celestiales bendiciones.
[10] Mt 1, 19, 20, 24.
[11] Dt 22, 24-27.
[12] Is 7, 14.
[13] Is 54, 4.
[14] En el siglo II de nuestra Era, los rabinos, para desembarazarse de las abrumadoras objeciones que los apologistas cristianos sacaban contra ellos de esta profecía, pretendieron que el hijo prometido a la almáh no era otro que Ezequías, hijo del rey Achaz. San Justino se lo echa en cara en su Dialog. c. Tryph.: 43, 67, 71, 77, etc. Cuando a su vez tradujeron al griego la Biblia hebrea, los judíos Aquila, Símmaco y Teodoción sustituyeron la palabra παρθένoς (parthénos), de los LXX por νεᾶνις (neãnis), que indica simplemente una joven cualquiera.
[15] August., 110.
[16] Annal., 1, 11.
[17] JOSEFO, Ant., 16, 11, 3.
[18] JOSEFO, Ant., 14, 4, 4; 10, 5-6.
[19] JOSEFO, Ant., 16, 11, 1-7; 17, 5, 3-8; Bell.. jud., 1, 27, 1-7, y 32, 1-7.
[20] JOSEFO, Ant., 16, 9, 3.
[21] JOSEFO, Ant., 17, 8, 2-4; 9, 3-6; Bell. jud., 2, 2, 1-6.
[22] TÁCITO, Annal., 2, 30, 4; 3, 22, 1-2, y 23, 1-48; SUETONIO, Tiber., 49; DION CASSIO, 54, 48.
[23] Mi 5, 2. Cfr. Mt 2, 4-5.
[24] 1 Sam 16, 1-13; 17, 12-15, 58.
[25] Esd 2, 59, 62; JOSEFO, Vita, 1.
[26] Expresión técnica, por decirlo así, que servía para designar un viaje cuyo fin era Jerusalén y sus contornos, porque de cualquier lado que allí se fuese era preciso subir para llegar a la ciudad.
[27] Su nombre árabe es actualmente Djébel Foréidis. En recuerdo de las Cruzadas se le llama también monte de los Francos.
[28] Con más exactitud, según el hebreo: Beit léhhem.
[29] Epist. 108, ad Eustoch.
[30] Jn 7, 42.
[31] Mi 5, 2.
[32] Actualmente son unos 40.000 habitantes.
[33] 1 Sam 16, 1; 17, 12. De ahí el nombre de «ciudad de David», que le da S. Lc, 2, 11.
[34] La altura de Belén sobre el nivel del mar es de 777 m.
[35] Gal 4, 4.
[36] Serm. 18: Omnis hujus nativitatis schola est humilitatis officina.
[37] Elevations sur les mystères, 6.ª Elév. de la 16.ª semaine.
[38] Aquí, más que en parte alguna, contrasta la casta belleza de la narración sagrada con las raras descripciones, ávidas de lo maravilloso, frecuentemente chocantes, de los evangelios apócrifos, que, con todo, sostienen el nacimiento de Jesús en un establo.
[39] Un khan o caravanera oriental nada tiene de común con nuestros hoteles europeos. Consiste en un recinto bastante capaz, en el que se ha construido un edificio poco elevado, sin pisos, donde los viajeros encuentran gratuitamente abrigo, aunque no víveres, de los que ellos mismos tienen que preocuparse. Según algunos autores, la palabra griega κατάλυμα (katályma) empleada aquí por San Lucas (Vg diversorium) no designaría una caravanera, sino un alojamiento en general (cfr. Lc 22, 33), y particularmente la casa de algún habitante de Belén que, habiendo recibido ya otros huéspedes, no pudo procurar a María y a José otro albergue que su establo. Este parecer es poco verosímil. * Sin embargo, hoy gana terreno esa opinión.
[40] C. Cels., 1, 5; varios evangelios apócrifos hacen lo mismo: el Protoevangelio, 18; la Historia de José, 7; el Evangel. árabe de la Infancia, 2, 5 y 6; el Pseudo-Mtth., 13 y 14.
[41] Demonstr. evang., 7, 2.
[42] JOSEFO, Ant., 14, 14, 5; 17, 6, 4; 8, 1 y 9, 3.
[43] De Trinit., 4, 5.
[44] Cfr. Ex 16, 7, 10; 24, 27; 40, 34; Nm 11, 8; 1 Re 8, 10-11, y también Apc 21, 11, 23.
[45] 1 Sam 10, 1.
[46] Así los asocia también San Pedro, para aplicarlos a Jesús, en su discurso del día de Pentecostés, Act 2, 36.
[47] Éste es el sentido de la palabra griega βρέφoς (bréfos), «niño de pecho».
[48] De carne Christi, 2. Es casi ocioso hacer notar que el epíteto sórdidos, tomado a la letra, sería exagerado. Aquí, pues, se le debe dar el sentido de «pobres». María había llevado consigo los humildes pañales amorosamente preparados por sus manos. En muchos lugares designa la Biblia con esta expresión un gran número de ángeles, en apretadas filas como las de un ejército, que forman la corte del Altísimo en el Cielo. Cfr. 1 Re 22, 19; 2 Cro 18, 18; Sal 147, 2, etc.
[49]
[50]
[51]
[52] Gal 4, 4.
[53] Mt 22, 42.
[54] 2 Sam 7, 1-29; 1 Cro 17, 1-27.
[55] Gn 49, 10. Cfr. Nm 24, 16-19.
[56] Jn 7, 40-42.
[57] Epist. ad Eph. 20, 2; Ad Rom., 7, 3.
[58] Cfr. EUSEBIO, Hist. eccl., 3, 20, 1-2.
[59] Mt 1, 1-17.
[60] Lc 3, 23-38.
[61] Dt 25, 6; Rt 4, 1-2.
[62] Hist. eccl., 1, 7.