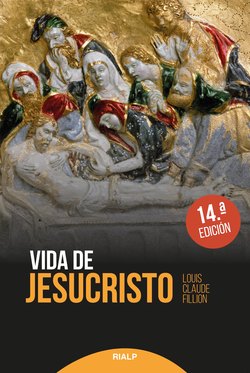Читать книгу Vida de Jesucristo - Louis Claude Fillion - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO VII
LA VIDA OCULTA EN NAZARET
I. EL TEATRO DE LA VIDA OCULTA DEL SALVADOR
Hagamos primeramente una observación que tiene su importancia. Por tres veces hemos asistido ya a manifestaciones milagrosas que acompañaron a varios incidentes de la Santa Infancia. La cuna de Jesús fue cantada por los ángeles y visitada por los pastores; en su presentación en el Templo el Mesías fue reconocido y saludado por el anciano Simeón y Ana la profetisa; por fin, hemos visto a los Magos acudir desde el Oriente para adorarle. Todo esto había sido providencialmente dispuesto. Pero sería equivocación el suponer que estas manifestaciones fuesen los primeros rayos de una aurora que inaugurase en la vida de Jesús un período de ininterrumpidos resplandores. No; estos rayos, por brillantes que fuesen, no debían ser sino transitorios, y pronto fueron reemplazad os, aun en Jerusalén y en Belén, por oscura noche. Convenía que la infancia de Cristo tuviese testigos; pero no entraba en las trazas de Dios que Jesús se revelase de seguida a todos por una continuada serie de milagros. Durante largos años aún llevará una existencia enteramente oculta, cuyos misterios vamos a estudiar ahora. Tan grande silencio va a reinar en torno suyo, que los habitantes de Nazaret, entre quienes crecerá y llegará a la edad madura, no verán en Él más que un obrero carpintero.
Si indagamos, siempre con el respeto debido a los designios de Dios, las razones de este silencio y oscuridad, hallaremos dos principales: exterior la una y más íntima la otra. Nos engañaríamos en primer lugar exagerando el brillo y resonancia de las manifestaciones extraordinarias que acabamos de recordar. El canto de los ángeles fue escuchado únicamente por los pastores; y aquellos a quienes ellos participaron la buena nueva del nacimiento del Mesías pertenecían a un círculo humilde, como el suyo, que debía de ser muy reducido. En cuanto a los Magos, ya hemos dicho antes que nada absolutamente dice el Evangelio que nos induzca a imaginar la ostentación de una rica y numerosa caravana a través de las calles de Jerusalén y de Belén, y que su narración deja la impresión de que los piadosos visitantes sólo permanecieron brevísimo tiempo en la ciudad de David. A círculo también reducido, tranquilo por su misma naturaleza, quedaron limitadas las palabras proféticas de Simeón y Ana referentes al Salvador. No se extendió, pues, muy lejos la emoción que produjeron. El dolor causado por el degüello de los niños Inocentes, la pronta desaparición de la Sagrada Familia, las contrapuestas agitaciones a que dieron ocasión la muerte de Herodes y la bárbara venganza de Arquelao, sofocaron presto el rumor, por lo demás muy atenuado, que durante algunos días se produjera en Judea en torno al Mesías recién nacido. Todo menguó y se calmó bien pronto.
Un momento de reflexión será suficiente para descubrir cuáles fueron las altísimas razones por las cuales plugo a la Providencia extender un velo sobre los luminosos incidentes que nos han contado San Mateo y San Lucas. No estaba en sus designios que se hiciese de manera violenta la manifestación del Mesías ni que se impusiese por la fuerza a los Espíritus. Esta obra debía ser recibida con entero albedrío; habrá luz bastante para que las almas de buena voluntad puedan ser iluminadas, mas no excesiva, para que los malos no queden deslumbrados y como violentados en su fe... Sin embargo, prodúcese la primera conmoción, despiértase la atención de muchos, y cuando, unos treinta años después, comiencen Juan Bautista y Jesús su ministerio, hallarán bien dispuestos gran número de corazones.
Pero pasemos a Nazaret e intentemos describir lo que era esta humilde aldea, escogida por Dios para morada del Mesías durante los largos años de su preparación al oficio de Redentor. Figurémonos una meseta elevada que es la provincia de Galilea. Antes de terminar repentinamente en la llanura de Esdrelón, las montañas que la recubren con varias ondulaciones —últimas aristas del Líbano en dirección al Sur— se apartan y de nuevo se agrupan en círculo, para formar una especie de concha, un valle estrecho, pero gracioso, al que parecen proteger celosamente. En este valle, que algunos viajeros han comparado gráficamente con un abrigado nido, es donde está construida, o mejor donde se oculta, Nazaret. Belén se levanta con orgullo sobre sus dos colinas; Nazaret, por el contrario, parece querer ocultarse tras de su corona de montañas. Así es que apenas se la ve hasta el momento de entrar en ella. La ciudad, sin embargo, no está enteramente en el fondo del valle, aunque lo alcancen sus últimas casas. Se extiende en forma de anfiteatro por las laderas de la altura principal, llamada Neby Sain, hasta el punto en que ésta comienza a elevarse rápidamente sobre el valle, alcanzando una altura de 485 metros.
De esta manera se mostraba Nazaret a los antiguos peregrinos. «Está construida —escribía Focas en el siglo XII— entre colinas de diferentes alturas, en el seno del valle que ellas forman.» Este vallecito se extiende de S. SO. a N. NE.; en veinte minutos puede recorrerse en la dirección de su longitud y en menos de diez en la de su anchura. Tiene una elevación de 273 metros sobre el nivel del Mediterráneo, y de más de 100 sobre la llanura de Esdrelón. Es fértil y está por lo común bien cultivado. Sus campos y huertos gozaban ya de gran reputación a fines del siglo VI, y San Antonio mártir los menciona en su Itinerario, comparando su frescura con la del Edén.
Vista a distancia la ciudad, en paraje tan placentero, ofrece un aspecto encantador, que ya debía de poseer en tiempo de Jesús. Las casas están dispuestas en gradas irregulares. Hay, sin duda, y había entonces mucho más que ahora, casuchas pobres, de aspecto miserable; pero la mayoría de las viviendas están bastante bien edificadas. Sus muros están generalmente construidos de mampostería y sólidamente cimentados sobre la roca, que a veces es preciso buscar a varios metros de hondura, como si en la ciudad de Jesús se hubiese querido realizar la comparación con que se termina el Sermón de la Montaña[1].
Para tener una idea de conjunto de la ciudad y de sus aledaños, subamos por sus calles más pendientes a la colina sobre la que descansa. En un cuarto de hora se llega a lo alto del Neby Sain, y allí, ¡qué grata sorpresa nos aguarda! ¡Qué magnífico panorama se presenta a nuestra vista! Es seguramente uno de los más hermosos y más emocionantes de que pueda gozarse en toda Palestina. A nuestros pies se extiende graciosamente la ciudad de Jesús. Con sus casas de blancura deslumbradora, con su suelo gredoso, con sus árboles verdegueantes, que la adornan en el interior y forman como un ceñidor en torno de ella, bien puede compararse, según la metáfora de San Jerónimo[2], con una gentil rosa blanca, que abre delicadamente su corola. Por eso los árabes la llaman a veces Medina Abiat, «Ciudad Blanca».
Y si dirigimos más lejos nuestra vista, ¡qué espléndido horizonte se nos ofrece en todas direcciones! Por todos lados vastas extensiones, terrestres, aéreas, marítimas, nos atraen a porfía; por todos los valles, montañas, ciudades o aldeas, el mar y su inmensidad. Al Este, los montes de Galaad y de Moab, que dominan el lago de Tiberíades —por desgracia, invisible desde aquí— y el lecho del Jordán; después, más cerca, el Tabor, con su cima en forma de cúpula, solitaria y verdosa. Al Sur, la inmensa llanura de Jezrael con sus ondulaciones y sus aldeas (entre otras, las célebres de Naim, Endor, Legio y Jezrael), limitada de Este a Oeste por el pequeño Hermón, por las montañas de Gelboe, por las de Samaria, un poco más lejanas, y por la larga y azulada cadena del Carmelo, que se interna en el mar. Al Oeste, las aguas del Mediterráneo, que se distinguen claramente, con la franja de arena amarillenta que las sirve como de fleco. Por fin, al Norte, en primer término, la llanura de Butaûf, con las ciudades de Séforis y de Caná; más lejos, las montañas de la alta Galilea, con Safed, la ciudad que no puede ocultarse[3]; más lejos aún, cerrando el horizonte, la cumbre del Gran Hermón, cuyas nieves se mezclan con el azul del cielo. ¡Qué espectáculo! ¡Cuántas veces Nuestro Señor, durante su adolescencia y juventud, no oraría sobre este altar sublime y dirigiría sus miradas hacia el mar y hacia nuestra Europa, pensando en los millares de corazones que un día habían de adorarle y bendecirle!
Esta humilde aldea, entregada a la vida del campo, situada fuera de las grandes vías de comunicación, sin historia, de quien ni poeta ni historiador alguno de Israel había hablado nunca antes de la aparición del Salvador[4], es la que Dios quiso elegir para que en ella transcurriese la vida oculta de Jesús. Maravillosamente se prestaba para este fin providencial. Todo respira allí paz y sosiego. El retiro: he ahí su carácter, su sello. ¿Quién hubiera sospechado, antes de sonar la hora de la manifestación del Mesías, que allí viviese, en tan humilde abrigo? Pero la conveniencia de Nazaret para el largo período de la vida oculta aparece aún más claramente si se le considera desde el punto de vista político. En aquel estrecho rincón escapó la Sagrada Familia a la terrible tormenta que agitó a la Judea durante el tiránico gobierno de Arquelao, y más aún después que le depusieron los romanos, cuando Quirino, procónsul de Siria, hizo allí su segundo censo, esta vez para imponer tributos en nombre de Roma, pues la provincia estaba ya ahora bajo su directa autoridad. Irritó esto a los judíos extraordinariamente, pues harto veían que una medida de esta índole era la señal de su definitiva sujeción a los conquistadores paganos, a quienes detestaban y maldecían. Aunque el Supremo Sacerdote consiguió mantener en la masa de la población cierta paz aparente, sublevóse el partido fanáticamente teocrático acaudillado por Judas de Giscala. El procurador Coponio sofocó sin gran trabajo aquel comienzo de revuelta; pero, sin embargo, los rebeldes permanecieron agrupados bajo el nombre de Zelotes, prestos a mantener en cualquier coyuntura los sagrados derechos de su nación[5]. Desde entonces quedó encendido el rescoldo bajo la ceniza, hasta que, en el año 70 de nuestra Era, estalló la violentísima insurrección, que terminó con la ruina del Estado judío. La Galilea, donde vivía la Sagrada Familia cuando en Judea se promovieron los primeros disturbios, quedó exenta del censo de Quirino, pues estaba sometida a la jurisdicción de Herodes Antipas, y gozó de tranquilidad durante todo el tiempo de la vida oculta del Salvador.
II. JESÚS PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO
Hasta el momento de establecerse la Sagrada Familia en Nazaret, los evangelistas San Mateo y San Lucas nos han ofrecido noticias suficientemente completas acerca de la infancia del Salvador; desde ahora hasta el comienzo de su vida pública van a encerrarse en riguroso silencio: razón de más para que acojamos con viva gratitud dos compendiosas e instructivas indicaciones que nos ofrece San Lucas, una acerca de la infancia propiamente dicha y otra sobre la adolescencia de Jesús; y, entre estas dos indicaciones, un significativo episodio que nos permite entrever por un instante, no sin piadosa emoción, el alma del divino Niño.
Recordemos que de todos los evangelistas San Lucas es el que mejor nos da a conocer la naturaleza humana del Verbo encarnado. Lo que nos enseña acerca del crecimiento de Jesús entra, pues, de lleno en su plan. Así, antes de apuntar los progresos intelectuales y morales del Niño-Dios, indica las diferentes fases de su desarrollo físico, mostrándonoslo sucesivamente en estado embrionario en el seno materno, luego como infante[6] y después como niño[7].
La primera de esas indicaciones a que antes aludíamos es ya dignificativa: «El Niño crecía, y se fortalecía, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios era en Él»[8]. Señala tres hechos distintos. En primer término, Jesús «crecía», y se desarrollaba. Desenvolvíase regularmente su cuerpo, semejante en esto, según el vaticinio de Isaías[9], a un renuevo, cuyo tallo poco a poco se alarga y crece. «Se fortalecía»; sano vigor corría a través de sus miembros, como se difunde la savia por las ramas de una planta robusta. El rasgo siguiente, «lleno de sabiduría», concierne al espíritu. A medida que Jesús se desarrollaba físicamente aumentaba también su sabiduría, conforme a la regla de que después trataremos. La palabra «sabiduría» se debe tomar en su acepción hebraica como sinónimo de inteligencia. Por fin, «la gracia de Dios era con Él». Este tercer dato se refiere al alma del Niño, en la que la gracia, la complacencia y el favor del cielo moraban de continuo para protegerla y dirigirla.
Esta sencilla observación del evangelista es tan profunda, que nunca alcanzaremos a penetrar su sentido. Pero eso es todo lo que el Espíritu Santo ha querido descubrirnos acerca de la infancia de Jesús, desde el regreso de Egipto hasta que llegó a los doce años. Poca cosa en apariencia. Y, sin embargo, ¡qué riqueza de ideas en tan escasas palabras y qué retrato tan delicado nos trazan del Salvador en sus primeros años! Era un niño ideal. Cuantas perfecciones convenían a su edad, brillaban apaciblemente en Él y se manifestaban en sus palabras y en su conducta. De paso, admiremos las humillaciones voluntarias del Hijo de Dios, que, al hacerse hombre, se dignó someterse, aun en lo tocante a la inteligencia y la gracia, a todas las condiciones exteriores de su desarrollo humano.
Exteriormente, pues, Jesús creció y se desarrolló según las condiciones ordinarias de la vida. Su crecimiento corporal se verificó sin entorpecimientos, sin enfermedades, sin dolencias. Es grato imaginárselo en su edad primera como gracioso Niño, tal como los más hábiles artistas se han complacido en representarlo. Luego diremos algo de la discusión que se suscitó en tiempos antiguos sobre belleza o fealdad física de Nuestro Señor; pero cualesquiera que fuesen sus rasgos, es increíble que desde su infancia no se manifestase en su rostro la nobleza de su alma.
A la par con el crecimiento físico iban el intelectual y el moral; pero sin nada de deslumbrador, de extraordinario, de milagroso. Año por año iba Jesús revelando las cualidades de espíritu y de corazón que convenían a su edad y situación, pero sin sobrepasar en lo externo las leyes del común desarrollo humano. La expresión empleada en este lugar por San Lucas, y la que más adelante estudiaremos, nada más dice, en efecto, y nada más expresan que un crecimiento natural y regular, aunque para nosotros sea tanto más admirable cuanto que era el crecimiento de un Dios hecho hombre. Pero no olvidemos que si el Verbo encarnado extremó su condescendencia hasta revestirse de las debilidades e imperfecciones de la infancia, debemos muy mucho guardarnos de atribuirle los defectos morales de ésta. San Pablo pudo escribir [10]: «Cuando yo era niño hablaba como niño, sentía como niño, pensaba como niño.» Pero sería inexacto aplicar por entero estas palabras al Niño Jesús, cuyos pensamientos y aficiones, igual que su lenguaje, sólo en lo exterior eran infantiles.
Así, pues, durante sus primeros años, no fue Jesús aquel niño prodigio que describen los Evangelios apócrifos. Esto hubiera sido contrario al plan de la Providencia: plan según el cual debía Jesús permanecer humilde y oculto, desconocido de los hombres, hasta su aparición solemne en la escena de la historia. Además, el imaginar a Jesucristo haciendo continuos milagros durante el tiempo de su infancia está en contradicción evidente con la historia evangélica, que por un lado[11] afirma que en Caná realizó su primer milagro al principio de su vida pública, y por otro[12] nos muestra a sus compatriotas de Nazaret en extremo sorprendidos cuando le vieron salir repentinamente de la oscuridad, hablar como profeta y efectuar acciones maravillosas.
Un solo hecho notable, referido por San Lucas con expresiva sencillez[13], acaeció durante el largo período del retiro de Jesús en Nazaret, y él nos permite columbrar los progresos que de día en día se efectuaban en la inteligencia y en el alma del divino Niño: escena delicadísima que, «a manera de claro rayo luminoso, desvanece por un instante las tinieblas de que está rodeada la adolescencia de Jesús».
Ya hemos mencionado las tres peregrinaciones que cada año debían hacer los judíos a Jerusalén y al Templo, con ocasión de las solemnes fiestas de Pascua, Pentecostés y los Tabernáculos[14]. La vida entera del pueblo teocrático se concentraba entonces en un movimiento intensísimo, en torno del santuario único, que era considerado como palacio del Dios de Israel. En el transcurso de los tiempos habíase tornado menos rígido el precepto, no sólo para aquellos miembros de la nación que en crecido número vivían en el extranjero, sino también para los que residían en los distritos palestinenses más lejanos. Solían éstos contentarse con una sola peregrinación y la de la Pascua, cuya solemnidad recordaba gracias y glorias de orden superior, ejercía especial atractivo sobre los más. Millares y millares de fieles acudían de todas partes a Jerusalén. Sólo a los hombres obligaba el precepto, y ninguna mención hacía de las mujeres; pero éstas, por espíritu de piedad, hacían gustosas alguna de dichas peregrinaciones, como en otro tiempo Ana, madre de Samuel[15], como María en la presente circunstancia, como las santas mujeres de Galilea mencionadas en diversos pasajes del Evangelio[16].
«Los padres de Jesús —dice San Lucas[17]— iban todos los años a Jerusalén el día solemne de la Pascua, y cuando Él tuvo doce años subieron a Jerusalén, según la costumbre de la fiesta», llevándolo consigo. ¿Quiere esto decir que nunca había participado el divino Niño en las anteriores peregrinaciones de María y José, y que entonces los acompañaba por vez primera? No están concordes los comentadores acerca de este punto; mas parécenos difícil de admitir que los padres de Jesús se hubiesen avenido a separarse de Él, dejándole en Nazaret cuando emprendían sus piadosos viajes. El Talmud[18] habla de niños de tres años, a quienes sus padres llevan al Templo sobre sus hombros, y de niños de cinco años, a quienes era preciso coger de la mano para ayudarles a subir las gradas del Santuario. Si en este lugar se expresa la edad de Jesús, no es solamente para fijar la fecha exacta del episodio, sino principalmente por la importancia que a esta edad se concedía entre los judíos. Al fin de los doce años y principio de los trece era cuando todo joven israelita comenzaba a ser, según las reglas establecidas por los rabinos, bar-mitsevah, «hijo del precepto», o ben-hattôrah, «hijo de la ley», es decir, sujeto a todas las prescripciones de la ley mosaica, aun las más pesadas, como el ayuno y las peregrinaciones al Templo. Y explícase que así fuese, pues un oriental, a los doce años, ha dejado de ser niño para convertirse en adolescente, y con frecuencia en joven robusto a quien no espanta la fatiga.
El evangelista omite los pormenores del viaje y de la fiesta; pero no es hacedero el completar su narración. Las solemnidades pascuales se celebran a mediados del mes de Nisán, por el cual comenzaba el año religioso de los hebreos; y como de Nazaret a Jerusalén había por lo menos tres días de camino, era necesario emprender el viaje hacia el día 10. Raras veces lo hacían los peregrinos aisladamente. Uníanse los habitantes de cada localidad, cuando no los de varias aldeas, para formar una caravana, que caminaba piadosa y alegremente, orando y cantando salmos[19]. Ya citamos íntegro el Sal 121, Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi..., que tan vivamente expresa los sentimientos de un peregrino israelita al dirigirse a la ciudad santa, cuyas maravillas de todo género pondera con orgullo. A través de su descripción podemos leer en los corazones de aquellas muchedumbres judías que en tal sazón rebosaban por todos los caminos. Un mes antes de la fiesta se tenía cuidado de poner éstos en buen estado y de repasar los puentes. En los alrededores de Jerusalén se enjabelgaban las piedras de los sepulcros (o también se los cercaba) para hacerlos más visibles y evitar que los peregrinos, tocándolos por inadvertencia, quedasen legalmente impuros.
En la ciudad santa se preparaban las viviendas y se acumulaban provisiones para recibir dignamente a los hermanos que llegasen de los distintos puntos de Palestina y del Imperio romano. ¿Pero dónde aposentar a tantos forasteros, cuyo número fue a veces de varios millones en la fiesta de la Pascua?[20]. Ante todo, en las casas de la ciudad, que hospitalariamente abrían sus puertas; después en las aldeas más próximas; y como unas y otras resultaban incapaces para tanta muchedumbre, levantábanse tiendas sobre las azoteas, en las afueras y en pleno campo. Al fin, para ninguno faltaba provisional albergue[21].
Inaugurábase la fiesta el día 14 de Nisán, al caer la tarde, con solemne banquete en que se comía el cordero pascual. El 15 era por excelencia el gran día de la Pascua; se celebraba como un sábado de rito superior[22] y se ofrecían a Dios sacrificios de índole especial. El 16 tenía lugar una regocijada ceremonia, llamada del Omer[23], que atraía gran número de espectadores. Consistía en la consagración al Señor de las primicias de las mieses[24]. En la tarde del 15, puesto ya el sol, tres hombres, provistos cada uno de su hoz y de su cesta, iban a cortar en un campo previamente señalado, por lo común en el valle del Cedrón, así como una gavilla de cebada, que en seguida llevaban al Templo. Al día siguiente por la mañana se desgranaban las espigas; los granos, después de ligeramente tostados, eran molidos con grandísimo esmero, y con una parte de la harina mezclada con aceite se hacía una masa, de la que se quemaba un puñado en el altar de los holocaustos.
Los cinco días que pasaban entre el 17 y el 21 de Nisán se consideraban como de media fiesta. El 22, último de la octava, se guardaba el descanso como el 15, pero se celebraba con menor solemnidad. Los peregrinos no estaban obligados a permanecer en Jerusalén durante toda la octava; se les permitía irse desde la mañana del día 17, y muchos, en efecto, usaban de esta facultad. Tomada al pie de la letra la breve nota cronológica de San Lucas relativa a José y María: «Acabados que fueron los días (de la fiesta) se tornaron»[25], parece insinuar que la Sagrada Familia no pensó en la vuelta sino después del 22 de Nisán, lo que, por otra parte, es más conforme con sus piadosas costumbres. Debió de ser, pues, en la mañana del 23, cuando al ponerse en movimiento para regresar a Galilea la caravana de que formaba parte la Sagrada Familia, consiguió Jesús ocultarse y quedarse en Jerusalén sin que lo advirtiesen su madre y su padre adoptivo. Por su parte, fue éste un acto deliberado, premeditado, cuya elevada explicación pronto nos dará Él mismo. De momento, ni María ni José notaron su ausencia, o por lo menos no sintieron zozobra alguna. En todo caso, su amorosa solicitud, de la que tan claras pruebas nos dan los relatos de la Santa Infancia, no faltó un solo instante. Un niño cuya conducta nunca había sido para sus padres ocasión de la más leve inquietud, no tenía necesidad de ser continuamente vigilado; antes al contrario, merecía entera confianza. Por lo demás, preciso es haber asistido a la partida de una caravana oriental, cuando es numerosa, para imaginarse la confusión que entonces suele reinar. Múltiples grupos se forman y se deshacen; hombres, mujeres, niños y animales de carga se revuelven en confusa mescolanza; óyense gritos ensordecedores de gentes que se llaman y se buscan mutuamente; todo es ir y venir entre bullicio y agitación. Por fin, comienza la partida. Muchos ancianos y mujeres montan sobre sus asnos; los hombres y los jóvenes caminan a pie. Cien incidentes retardan o aceleran la marcha. Los niños que al principio estaban al lado de su padre o de su madre se unen de seguida a un grupo de amigos o vecinos.
Sólo por la tarde, cuando los viajeros hicieron alto para pasar la noche, y los miembros de cada familia se reunieron en un campamento común, pudieron comprobar con certeza María y José la desaparición del Niño Jesús. Después de haberle buscado en vano de grupo en grupo, entre parientes y conocidos, se decidieron a volver a Jerusalén. Pero no debieron de emprender aquel triste viaje sino al día siguiente por la mañana; de otro modo habrían corrido el riesgo de cruzarse, sin verle, con Aquél a quien buscaban. A lo largo del camino hicieron ansiosas pesquisas, mirando por todas partes, informándose de cuantos pasaban, y las prosiguieron después en la ciudad. ¡Horas dolorosas, durante las cuales hirió cruelmente el corazón de María la espada que Simeón le había predicho!
Por fin, al tercer día, a contar desde que se pusieron en camino para volver a Jerusalén, José y María hallaron a Jesús en el Templo, es decir, en alguna de las varias construcciones que rodeaban al santuario y servían para diversos usos; por ejemplo, para los cursos académicos de los rabinos. Allí, según expresión de San Lucas, el Niño-Dios estaba «sentado en medio de los doctores»; pero no a manera de maestro, en sitial elevado, según errónea interpretación que los pintores han contribuido a divulgar, sino al modo de los discípulos, en el suelo, conforme a la costumbre oriental, en el espacio que dejaban libre los venerables rabinos, colocados en semicírculo. En esta actitud escuchaba Jesús atentamente las graves palabras que los doctores cambiaban entre sí y con los asistentes, y después les proponía cuestiones con acento rebosante de graciosa modestia; lo cual no disonaba ciertamente de las costumbres de entonces, a juzgar por varios pasajes del Talmud en que se nos presenta a los rabinos discutiendo con sus discípulos, preguntándoles y excitándoles a proponer objeciones y contrapreguntas, a las que ellos respondían. Fácilmente nos podemos figurar cómo se mezcló Jesús en la discusión. Entablóse entonces vivo diálogo entre los dos; otros doctores tomaron parte en él, y la ciencia de Jesús se manifestó cada vez con mayor brillo en aquel torneo intelectual, cuyo objeto era, sin duda, la explicación de pasajes difíciles de los libros santos. Después de haber respondido, llególe a su vez el turno de preguntar, asombrando a los asistentes, así por el aplomo y agudeza de sus preguntas como por la habilidad de sus réplicas. Quisiera nuestra piedad conocer cuando menos el tema general de esta especie de argumentación, en la que tan lúcido papel hizo Jesús; pero no plugo al Espíritu Santo satisfacerla en este particular, y no caeremos en la indiscreción de aventurar hipótesis que a nada conducirían. Baste dejar consignado que a todos los testigos de la escena causaron admiración la inteligencia de aquel niño y las palabras que la manifestaban con tanta claridad.
Grande fue la extrañeza de sus padres cuando le vieron en medio de aquella grave asamblea y desempeñando tal papel, pues conocían su reserva y silencio habituales y el cuidado con que hasta entonces había ocultado su naturaleza superior. Como nunca se había manifestado de aquella manera, no estaban preparados para espectáculo como el que de improviso se ofreció a su vista. Una dulce queja se escapó del corazón de María; pero apenas se la puede calificar de reproche, pues la Madre de Jesús se contentó con dejar que hablasen los hechos mismos: «Hijo, ¿por qué has procedido así con nosotros? Mira que tu padre y yo, afligidos, te andábamos buscando.»
A esta doble pregunta respondió con otras dos: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en las cosas que son de mi Padre me conviene estar?» Con estas palabras de insondable profundidad expone respetuosamente a su Madre la razón misteriosa de su conducta durante los tres días que habían transcurrido: «¿No sabíais?» ¿No conocíais mejor que nadie en el mundo quién soy yo y cuál el oficio que como Mesías y como Hijo de Dios debo cumplir? También Él manifiesta extrañeza. Sorpréndele que en cosa tan cara a su corazón, aquellos mismos que le están unidos con más estrechos lazos, Madre y padre adoptivo, parezcan no pensar como Él. Cuál fuese su deber máximo, superior a todos los otros, en lo concerniente a su conducta personal, lo resume en esta majestuosa proposición: in his quae Patris mei sunt oportet me esse. Las palabras «mi Padre» son evidentemente las que contienen aquí la idea principal; importa, pues, determinar bien su significación. Según la interpretación constante de exegetas y teólogos católicos, compartida también por muchos protestantes, Jesús atribuye aquí a Dios el título de Padre en sentido literal y estricto, en sentido único. El hecho es innegable, y no se alcanza por qué no habría de darse a este título, ya desde este lugar, el valor que tan a menudo tiene en el decurso de la historia evangélica. Desde estas primeras palabras que de Él conocemos, se proclama Jesús Hijo de Dios, como tantas otras veces lo hará más tarde[26]. Acababa María de mencionar al padre adoptivo de Jesús: «Tu padre y yo te buscábamos.» El Niño-Dios repite este nombre de padre, pero en un sentido infinitamente más elevado, el único que correspondía a la realidad de los hechos, según nos lo han enseñado San Mateo y San Lucas en el curso de la narración. Con estas sublimes palabras indica Jesús claramente el motivo por el que se había quedado en Jerusalén: habíanle retenido allí las cosas de su Padre. María y José tenían sobre Él derechos muy legítimos; pero muy sobre ellos estaban los de su Padre, y éstos le trazaban su deber supremo, que a veces exigía de Él cierta independencia aun respecto de aquellos que más caros le eran después de su Padre celestial.
Cuando María y José oyeron esta respuesta vino a colmo su asombro. El escritor sagrado añade que «no la comprendieron». Y con todo eso, volvemos a repetirlo, conocían perfectamente el origen y naturaleza divina de Jesús, como también su condición mesiánica. Pero no les había sido revelado el plan divino de la redención más que en su conjunto. Los detalles concretos de este plan, tal como se fueron realizando en la vida de Jesucristo, permanecían para ellos en el misterio, hasta que poco a poco brilló más clara luz en sus espíritus. De aquí el que no alcanzasen inmediatamente toda la extensión, toda la profundidad de las palabras que Jesús les dirigió cuando le hallaron en medio de los doctores. Nueva prueba de que en su desarrollo exterior no había nada de maravilloso, de milagrosamente extraordinario. Nunca había pronunciado palabras tan significativas. ¡Con qué piadoso respeto se las recoge de su boca, y qué alegría se siente al hallarlas tan dignas de Aquél de quien más tarde se dirá[27]: «Nunca hombre habló como este hombre.» Desde lo alto de ellas podemos asomarnos a las profundidades de su alma. En ellas se contiene, como se ha reconocido muchas veces, el programa íntegro de su futuro ministerio, de su oficio de Mesías. Tienen carácter marcadamente profético. Sin este cuadro delicado apenas hubiéramos podido sospechar la trayectoria que siguió el desenvolvimiento religioso del Salvador, y los atractivos intelectuales y morales con que edificaba y colmaba de dicha a los que vivían a su lado.
San Lucas termina esta narración con dos reflexiones dignas de notar. He aquí la primera: «Y descendió con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto»[28]. Ella resume en términos bien expresivos toda la vida oculta del Verbo encarnado durante los dieciocho años que aún había de prolongarse. ¿No se diría que al escribir el evangelista estas palabras quiso significar que no había habido ni el más ligero atisbo de insubordinación en el acto que acababa de contar? Su segunda reflexión nos hace penetrar de nuevo en la santa alma de María, para recordarnos que «guardaba todas estas cosas en su corazón», es decir, que hacía de ellas materia de meditación continua, en la cual su pensamiento y su cariño hallaban alimento de incomparable dulzura.
III. DESARROLLO INTELECTUAL Y MORAL DE JESÚS
Inmediatamente después de la conmovedora anécdota del Templo, inserta San Lucas una segunda indicación, a la que ya más arriba aludimos, relativa al crecimiento del Salvador: «Jesús —dice[29]— crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia delante de Dios y delante de los hombres.» Referíase el primer texto al desarrollo del Hijo de María antes de la edad de doce años; descríbese en éste su crecimiento en todos los aspectos desde los doce años hasta los treinta. Siguiendo el mismo orden que allí, señala el evangelista con tres rasgos distintos la formación intelectual de Jesús, su crecimiento físico y el maravilloso progreso que se obraba en su alma. De este crecimiento general, se afirma que no solamente se efectuaba «delante de los hombres», que de él eran, día por día, venturosos testigos, sino también, y sobre todo, «delante de Dios», que escudriña los corazones y es único juez absoluto de la realidad de nuestros progresos morales.
Pero ¿de qué manera y en qué condiciones se realizó esta evolución? Quisiéramos levantar el velo que oculta este profundo misterio, descubrir el proceso íntimo de la formación de su carácter, cómo se instruyó su espíritu y se cultivó su corazón, cómo llegó a la excelencia superior de su edad madura y a los sublimes principios de su Evangelio. Pero en esto del desarrollo humano de Nuestro Señor sucede lo mismo que en lo tocante a su infancia, adolescencia y juventud: está envuelto entre tinieblas que los más grandes pensadores cristianos no han conseguido desvanecer por entero. Aunque San Lucas señala por dos veces este crecimiento y nos descubre en el alma del Salvador y en sus operaciones teándricas insondables horizontes, no determina la manera. El mismo San Pablo, si bien esboza en sus epístolas una opulenta cristología, guarda completo silencio en cuanto al problema del desarrollo de Jesús[30]. ¡Oh si nos fuese dado preguntar acerca de este punto a los ángeles, y mejor aún a María y a José; sobre todo a María después de la resurrección de su divino Hijo! Porque nuestro espíritu, corto y limitado, tiene harto trabajo en representarse el crecimiento intelectual y moral de un Hombre-Dios. Somos tardos en comprender que esta alma pasó por las mismas fases que la nuestra en el desarrollo de su inteligencia y de sus sentimientos; que le llegó el conocimiento como nos llega a nosotros mismos, por intermedio de libros y de enseñanza humana, o por la influencia de las circunstancias y ambientes, creciendo más y más a medida que corrían los años... Interpretamos con dificultad las palabras que nos dicen que este crecimiento intelectual (y moral) era tan rico como el del cuerpo; que Jesús crecía así en sabiduría como en estatura; desde el principio, y aun desde su infancia, nos lo representamos como quien enseña y no como quien aprende... Nos es difícil, a pesar de las terminantes declaraciones de los relatos evangélicos, figurárnoslo adquiriendo cualquier conocimiento de aquellos que le rodeaban.
Es que Jesús —conviene insistir en ello— no tenía solamente la naturaleza humana, sino también la divina en toda su plenitud, y esto cabalmente es lo que origina el problema y lo hace tan delicado y difícil. Y así, el teólogo católico que trate de resolverlo en cuanto lo permita la debilidad de la inteligencia humana, jamás debe olvidar que Nuestro Señor fue en todas las épocas de su vida tan verdadero Dios como verdadero hombre, y tan verdadero hombre como verdadero Dios. Ni por un solo instante su naturaleza humana quedó oscurecida o eclipsada por su divinidad. ¡Admirable «misterio de piedad»[31], que contemplamos tímidamente con ternura y con asombro! No perderemos, pues, de vista en las siguientes explicaciones el grave peligro que hay en disociar estas dos naturalezas.
Ante todo, conviene inquirir cómo ha sido resuelta en el gremio de la Iglesia católica, durante el curso de los siglos, la cuestión del crecimiento intelectual y moral del Salvador. Naturalmente, los Padres fueron quienes primero la trataron. Mas no confiemos que nos ofrezcan desde el principio una doctrina acabada sobre punto tan dificultoso, respecto del cual no se había suscitado aún ninguna controversia. No siempre escrupulizan en pesar sus palabras, como se ha tenido que hacer más tarde; a veces vacilan, y a veces andan a tientas. No se había sentido aún la necesidad de distinguir explícitamente entre la ciencia divina de Jesús y su ciencia humana: distinción esencial para la solución de nuestro problema. De ahí que los Padres apostólicos tratasen de esta materia con cierta vaguedad. Jesús, escribe San Justino[32], «crecía al modo de los otros hombres». Y San Ireneo[33]: «Vino a salvar a todos los hombres...; por eso pasó por todas las edades, habiéndose hecho niño con los niños para santificar a los niños..., siendo para ellos modelo de piedad, de justicia y de sumisión (habiéndose hecho); joven entre los jóvenes para ser también su modelo.» Orígenes es ya más explícito: «No hacía más que cuarenta días que Jesús había nacido, no había venido aún a Nazaret, cuando ya estaba en posesión de toda la sabiduría»[34]. Solamente aquella su exinanitio de la que habla San Pablo impedía al Verbo manifestar al mundo la plenitud de su sabiduría[35]. Y con todo, añade, tuvo que aprender a hablar el lenguaje humano, pues antes de encarnarse nunca había dejado oír una palabra semejante a las nuestras[36]. He aquí claramente formulada la distinción entre la ciencia divina e infinita y la ciencia adquirida de Cristo.
Más adelante las aserciones de los Padres se multiplican y se precisan más aún. Había estallado el arrianismo con toda su violencia, y para hacerle frente era necesario demostrar que Cristo era hombre verdadero al mismo tiempo que verdadero Dios. Sus progresos intelectuales y morales, mencionados por San Lucas, son con gusto alegados por algunos Padres en prueba de la perfección de su Humanidad. En este sentido se expresa en particular San Atanasio. «La Humanidad sola —dice[37]— crecía en sabiduría..., haciéndose y mostrándose a todos como instrumento de la sabiduría de que se habría de servir la divinidad para obrar y resplandecer.» Según San Cirilo de Alejandría[38], San Ambrosio[39] y San Fulgencio[40], el progreso que apunta San Lucas no debe entenderse de la sabiduría divina de Cristo, sino de su sabiduría humana. El mismo San Cirilo añade[41] que Jesús iba mostrando, según su edad, diferentes perfecciones para conformarse de esta manera a las ordinarias leyes de la humanidad. Análogos dichos se encuentran en los escritos de San Basilio, de San Gregorio Nacianceno, de San Juan Crisóstomo, de San Hilario de Poitiers, de San Agustín, de San Juan Damasceno, etc. San Cirilo de Alejandría escribe a este propósito[42] que «el crecimiento de Jesús no debe entenderse como si su Humanidad no fuese perfecta desde el principio y pudiese acrecentarse, sino en cuanto que se manifestaba progresivamente». San Atanasio escribe también[43] que el progreso de Jesús en sabiduría consistía en una manifestación cada vez más completa de su divinidad. En este mismo sentido dijo San Agustín: «La ignorancia (del hombre en la cuna) no alcanzó a este Niño, en quien el Verbo se había hecho carne para habitar entre nosotros; y yo no admitiré que Cristo Niño haya pasado por esta flaqueza del espíritu que en los otros niños vemos»[44].
Si del período de los Padres pasamos al de la Teología escolástica, vemos esclarecerse cada vez más la doctrina relativa al progreso intelectual y moral de Jesucristo, y establecerse sobre bases ya definitivas. Siguiendo a Pedro Lombardo y Santo Tomás de Aquino, los grandes teólogos han asentado este principio indiscutible: Por virtud de la unión hipostática, la Humanidad de Nuestro Señor debía estar enriquecida de todas las perfecciones compatibles con la naturaleza humana. Además han distinguido en Jesucristo dos ciencias distintas, que corresponden a sus dos naturalezas: la ciencia divina o increada, común a las tres personas de la Santísima Trinidad, y la ciencia humana o creada. Esta última se subdivide como en tres ramas, conforme a las tres fuentes de donde procede. Una es la ciencia de la visión de Dios, otra la ciencia infusa y otra la ciencia adquirida, llamada también experimental. Entiéndese por ciencia de visión o ciencia beatífica el conocimiento de que el alma de Cristo, a la manera de los ángeles y de los bienaventurados del cielo, gozaba en la contemplación intuitiva de la divina esencia; por ciencia infusa, las luces que de continuo le transmitía Dios directamente; por ciencia adquirida, las nociones que le procuraban el ejercicio de los sentidos, la experiencia, el razonamiento, etc. Las dos primeras de estas ciencias eran sobrenaturales; la tercera, simplemente natural. Ahora bien: la ciencia beatífica y la ciencia infusa de Nuestro Señor Jesucristo, como fueron perfectas desde el primer instante de su concepción, no podían recibir aumento; pero sí emitían rayos cada vez más brillantes, «como decimos, cuando sube el sol hacia el mediodía, que aumenta en claridad, no porque ésta crezca, sino por razón de su efecto, porque poco a poco va enviándonos más luz». Por el contrario, su ciencia experimental aumentaba continuamente cada vez que Jesucristo se ponía en contacto con el mundo creado. Mas no se crea que esta ciencia enseñase a Jesús cosas nuevas; lo que hacía era mostrarle a nueva luz hechos o ideas que Él ya conocía en virtud de su ciencia infusa. De esta manera, según la Epístola de los Hebreos, V, 8, «siendo Hijo de Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia». Conocía ya Jesús la obediencia teóricamente; por los sufrimientos que soportó por obedecer a su Padre, conoció esta virtud de modo concreto y práctico. Esta ciencia experimental la adquirió poco a poco, gradualmente. Progresaba, por tanto, realmente en ella, pues viendo, oyendo y experimentando cosas nuevas sentía nuevas sensaciones y adquiría nuevas ideas de donde sacaba nuevas conclusiones. En este sentido crecía verdaderamente en sabiduría. «Hubiera podido Jesús adquirir una ciencia humana perfecta, sin ninguna experiencia exterior, por el influjo de su naturaleza divina; pero como estaba en el plan de Dios que el Salvador fuese hombre perfecto, convenía que al crecimiento físico, que se efectuaba en perfecta armonía con la naturaleza humana, correspondiese un progreso intelectual.
Creemos que estas distinciones aclaran, en cuanto es posible, el delicado punto de que estamos tratando. Tienen además el mérito de concertar los pareceres de los Padres, pues nos explican cómo unos han podido admitir un progreso propiamente dicho en la sabiduría del Salvador mientras que otros sólo aceptan un crecimiento intelectual aparente.
En cuanto al crecimiento moral de Jesús, nos hallamos con la misma dificultad que al tratar de su crecimiento intelectual, y análoga es la solución. Distingamos también aquí, siguiendo a los teólogos, entre los hábitos y actos sobrenaturales, entre los principios y los efectos. Las obras de gracia o los actos de virtud aumentaban y se multiplicaban sin cesar; pero los hábitos infusos, las disposiciones virtuosas, la gracia santificante, todo lo que en su alma exigía su cualidad de hombre-Dios, no podía aumentar. El Salvador poseyó siempre estos dones en manera perfectísima. Tal es la doctrina de Santo Tomás[45]: «En Cristo no podía haber aumento de gracia, como tampoco en los bienaventurados..., sino en cuanto a los efectos, es decir, en cuanto que cada vez hacía obras más virtuosas.» Respecto a la naturaleza divina del Salvador, cosa clara es que no había posibilidad de aumentar en gracia, es decir, en favor (χάρις, cháris) de su Padre. No así en cuanto a su naturaleza humana. Pero entiéndase que este progreso en la gracia no supone que antes hubiese en Jesús la más leve imperfección. Progresaba ante los hombres por comparación con lo que de Él habían comprobado en su estado anterior; mas tal estado era ya perfecto en su género, aunque correspondiese a una edad menos adelantada.
En resumen, las palabras de San Lucas, con las salvedades indicadas, deben entenderse de un crecimiento real: Jesús crecía verdaderamente en su triple aspecto físico, intelectual y moral. Si debemos creer en la encarnación del Verbo, y, por consiguiente, en su humanidad, no debemos retroceder tampoco ante la idea de su formación progresiva. No retrocedió San Lucas ni han retrocedido los teólogos católicos; lo que éstos han hecho ha sido precisar e interpretar de modo científico el lenguaje del evangelista, señalando las restricciones que la naturaleza divina del Salvador exige. Como se ve, nos inclinamos a admitir un progreso real, aunque en los límites arriba indicados, y hacemos nuestra esta observación del Padre Didón: «La unión personal de la naturaleza humana y de la divina... daba (a Jesús) la intuición de la verdad infinita, la posesión del amor infinito, el goce ininterrumpido de la belleza infinita[46]; pero no impedía el desarrollo del conocimiento experimental en su razón, el ejercicio progresivo de las virtudes, el esfuerzo de la voluntad, las fatigas del cuerpo, el trabajo y el dolor.»
Una vez más repetimos que el explicar este desarrollo es problema asaz arduo, complejísimo, y no andaba descaminado el Dr. Keil, protestante de los llamados ortodoxos, al afirmar que «hasta ahora ningún pensamiento humano ha podido resolverlo de manera completamente satisfactoria». Y, sin embargo, nos parece que a la luz del Evangelio, interpretado por los Padres, los exegetas y teólogos católicos podemos rastrear, por lo menos en parte, en qué consistió este progreso.
Entremos ahora en algunos pormenores. En la educación y formación de los hombres ordinarios y aun de los mayores genios ejercen considerable influjo circunstancias exteriores de distinto género. Todos, no es posible negarlo, somos en cierta medida fruto del medio en que han transcurrido nuestra adolescencia y nuestra juventud. ¿Sería lícito decir que en el crecimiento intelectual y moral del Salvador influyeron circunstancias análogas a las que han intervenido en el nuestro? ¿Hasta qué punto influyeron? Intentaremos contestar a estas delicadísimas preguntas, siempre con el respeto debido a la índole excepcional del Hombre-Dios y reconociendo paladinamente que alma tan perfecta no tuvo realmente maestro en la acepción común de esta palabra.
La primera influencia que se ofrece al pensamiento es la de la Patria; después, en círculo más estrecho, la de la ciudad o aldea donde uno ha sido educado. Para Jesús, la primera influencia debió de ser la de Palestina, en general; más especialmente, la de la Galilea, provincia de un nacionalismo intenso, de sencillas costumbres, de sólida piedad; y todavía más especialmente la de la pequeña ciudad de Nazaret, cuya conveniencia para ofrecer sombra a su vida oculta hemos admirado. Cuando estudiemos el carácter del Divino Maestro, podemos comprobar cuánto amaba a su pueblo y a su Patria. ¿Pero es creíble que Palestina, Galilea y Nazaret hayan desempeñado papel importante en su formación? Si, como decíamos poco ha, la risueña naturaleza de los contornos de Nazaret pudo contribuir en algo a la formación de su inteligencia y proporcionarle materia de muchas comparaciones que más tarde utilizara en sus discursos, es cierto que sus compatriotas, que en masa permanecieron incrédulos respecto de Él y que un día le trataron con más que rudeza[47], no eran muy a propósito para ser sus educadores.
Después de esta primera influencia, de orden general, viene la del hogar propiamente dicho. El hogar en que pasó Jesús la mayor parte de su existencia era humildísimo. Allí se ejercitó en la humildad, en el comedimiento, en la pobreza, virtudes que resplandecieron en Él durante toda su vida pública. En lo exterior nada le distinguía de los de su edad y posición social. Vivía al modo de los demás niños..., y en gran parte, como viven hoy día. Quien haya visto a los niños de Nazaret con sus rojos caftanes y sus llamativas túnicas de seda o de algodón, acomodadas al talle por un cinturón de varios colores y a veces cubiertos de un sayo flotante; quien haya presenciado sus bulliciosas y alegres diversiones y escuchado su risa sonora cuando se pasean por las colinas de su vallecito..., puede representarse hasta cierto punto el exterior y los juegos del Niño Jesús.
Mas el hogar lo constituyen sobre todo los padres. ¡Y cuántas cosas bellas y edificantes no se han dicho ya y cuántas no se podrían decir, sin cansarse nunca, sobre los padres de Jesús, considerados como agentes de su formación! Los mismos escritores protestantes, por poca fe que tengan, no pueden contener su emoción cuando dirigen su vista hacia aquella augusta trinidad de la tierra. «Con José para dirigirla y alimentarla —dice uno de ellos—, con María para santificarla y comunicarle dulzura, con el Niño Jesús para iluminarla con la misma luz del cielo, bien podemos creer que sería aquélla una casa de ferviente caridad, de pureza angélica, de casi perfecta paz.» En todos los tiempos concedieron los judíos importancia capital a la educación de sus hijos, procurando que fuese al mismo tiempo fuerte y suave, religiosa y práctica. Ahora bien, ¿dónde hallar educadores más aptos que José y María, si Jesús hubiera necesitado educación propiamente dicha? ¡María, de corazón tan profundo y tierno; José, de alma tan recta, tan noble y animosa; ambos consagrados enteramente al deber, enteramente a Jesús, enteramente a Dios; ambos de regia alcurnia por su nacimiento, pero más todavía por la nobleza de su ánimo! Verdaderamente apenas es posible imaginar maestros más dignos de Cristo, más iluminados por la gracia, más compenetrados con los designios de Dios. Más adelante recordará San Pablo a Timoteo[48] que, gracias al celo piadoso de su madre y de su abuela, judías de origen, había aprendido a conocer desde su infancia las Sagradas Escrituras. ¡Cuán grato es representarse a María ayudando a Jesús a balbucir sus primeras oraciones, enseñándole a leer algunos salmos y el Decálogo, contándole los principales episodios de los anales de Israel, hablándole de su Padre celestial y de su futuro oficio! Pero, al obrar de este modo, la madre de Cristo «sabía quién era Él, y encargada del deber de instruir- le, nunca se olvidó de adorarle». Más de un hombre célebre ha debido gran parte de su gloria a la educación maternal; pero Jesús era infinita- mente más que un hombre, y María misma no era bastante para instruir- le en el sentido estricto de esta palabra. Cuando menos, a su lado y al de San José comenzó a formarse en la obediencia —erat subditus illis[49]—, esperando que la dura escuela del sufrimiento de que habla la epístola a los Hebreos[50] acabase de perfeccionar en Él esta virtud.
El oficio educador de los padres de Jesús se ejercitó también desde el principio en forma harto interesante: la de una madre amorosa, la de un padre adoptivo, tierno y abnegado, que inician a su pequeñuelo en el habla de su pueblo y le enseñan a balbucir el nombre de Dios y los suyos propios, hasta que Él haya desarrollado por sí mismo, dentro y fuera de la casa de sus padres, su conocimiento del lenguaje nacional. El idioma de Palestina, según ya dijimos, no era ya entonces el hebreo de los libros santos, que desde hacía mucho tiempo se había convertido en lengua muerta, o mejor digamos, en lengua litúrgica, como el latín entre nosotros, sino el arameo, en la forma especial que este dialecto semítico había tomado en aquella región. Sin embargo, Jesús aprendió también desde muy joven el hebreo propiamente dicho, especialmente leyendo la Biblia en esta lengua sagrada. De ello tenemos prueba manifiesta en algunas de sus citas escriturarias, que están hechas directamente según el original hebreo[51].
Está comprobado que en Galilea era bastante común el uso del griego, especialmente en las ciudades de Séphoris y de Tiberíades, próximas a Nazaret. Después de las conquistas de Alejandro el Grande, esta lengua había invadido poco a poco el país, y sus progresos habían sido más rápidos aún bajo la influencia de los Herodes, enamorados de la civilización helénica. También lo aprendió Jesús probablemente desde su adolescencia. Dos de sus «hermanos» o primos, Santiago el Menor y San Judas, nos han dejado sendas cartas escritas en este idioma, y todo induce a creer que lo conocían desde antes de ser apóstoles. En griego debió de conversar Jesús con el centurión romano[52], con los «Helenos», de quienes habla el cuarto Evangelio[53], con Pilato y con otros más.
«Hijo del carpintero»[54], o simplemente «carpintero», según una variante de San Marcos[55] que no carece de interés, llamaban los judíos al Salvador, según leemos en los Evangelios, y Celso[56] no dejó de ejercitar su grosera ironía también sobre este punto... ¡Qué emoción produce contemplar al Verbo encarnado sometido al aprendizaje de este rudo oficio bajo la dirección de su padre adoptivo! Aprendiz, el que aprende. En este orden Jesús adquirió realmente una ciencia verdadera; se sometió a la disciplina del trabajo manual, que es un excelente y noble educador. San Justino[57] nos lo presenta fabricando arados y yugos. Hacia los doce años probablemente, si no antes, fue cuando recibió las primeras lecciones de su padre nutricio y se formó en el oficio que le había de permitir atender a las necesidades de su madre y a las suyas propias después de la muerte del eposo de María.
Esta primera educación que Jesús recibió de María y de José debióse de continuar y completar, aunque en modestísima medida, en la escuela propiamente dicha. Todo, en efecto, mueve a creer que en Nazaret, como en casi todas las aldeas de Palestina, había entonces una escuela contigua a la sinagoga, en la que el hazzan o bedel de ésta enseñaba a los niños los rudimentos de la lectura, escritura y cálculo, y ante todo de la fe y moral israelita, pues la base de tal instrucción era esencialmente religiosa. Trozos manuscritos de la Biblia hacían de ordinario las veces de libros escolares. ¿Pero qué habría podido enseñar a Jesús un pobre maestro de aldea?
Algunos jóvenes israelitas, que se proponían abrazar la carrera, tan apreciada entonces, de doctor de la Ley, seguían durante varios años los cursos de las academias rabínicas de Jerusalén y de otras ciudades de Palestina. Así lo hizo el joven Saulo, el futuro San Pablo, que, según nos dice él mismo[58], había estudiado «a los pies de Gamaliel». Pero Jesús nunca frecuentó aquellas escuelas superiores, ni su formación intelectual sufrió influencia alguna de los rabinos de entonces. En Nazaret, donde transcurrió toda su juventud, no atinaban a explicarse, cuando salió de la oscuridad, de dónde le venía sabiduría tan extraordinaria[59]. En Jerusalén, principal foco de la enseñanza rabínica, tampoco ignoraban que nunca había frecuentado escuela superior alguna[60]. ¿Qué habrían podido enseñar los rabinos a aquel «Maestro sin maestro», como justamente se le ha llamado? ¿Qué necesidad tenía Él de sus interpretaciones con frecuencia mezquinas, triviales, complicadas, de los libros sagrados, ni de su pesada e insípida erudición, casi nunca merecedora del nombre de ciencia? No eran ellos ciertamente quienes pudieran ayudarle a crecer en sabiduría y en gracia. Si sus discípulos o los que iban a implorar su auxilio y aun miembros del sanedrín le daban con frecuencia el título de Rabbi o Rabboni, era por la maravillosa ciencia de las Escrituras y de la ley que todos le reconocían. Nadie, con toda seguridad, lo mereció mejor ni lo llevó más dignamente ni en Israel ni en el mundo entero.
Mucho más digna de tenerse en cuenta era la influencia de la sinagoga. La educación religiosa, inaugurada en la familia y continuada a los pies de un humilde maestro, allí se proseguía en forma también modesta, pero suficiente para ilustrar más a espíritus bien dispuestos. ¿Habremos de ver, pues, en la sinagoga uno de los agentes del crecimiento intelectual y moral del Salvador? Por su vida pública venimos en conocimiento de que solía asistir a los piadosos ejercicios de culto que se celebraban en las sinagogas los días de sábado y de fiesta. Allí oía la lectura de la Biblia y el comentario que de ella hacía el ministro. Asistía luego a las movidas discusiones que, al salir de los oficios, se trataban entre los más instruidos de sus compatriotas acerca de tal o cual pasaje del sagrado texto. De seguida investigaremos hasta qué punto pudo influir la Sagrada Escritura en la formación interior de Jesús; pero ya podemos decir que las discusiones y argumentaciones que acerca de ella se agitaban dentro y fuera de la sinagoga no eran, si hemos de juzgar por los abundantes ejemplos que nos ha conservado el Talmud, las más apropiadas para ensanchar los horizontes del espíritu. ¿Qué conocimientos habría, pues, sacado de allí Jesús?
Si hay un libro eminentemente educador, lo es sin duda la Biblia, el «libro» por excelencia, que ha contribuido a la formación de tantas grandes almas y que en cada una de sus páginas abre espléndidos horizontes sobre Dios, el hombre y el mundo, sobre el tiempo y la eternidad. A las lecturas públicas de la sinagoga no dejará el Salvador, llegado ya a la juventud, de añadir frecuentes lecturas privadas, porque fácil le era conseguir del jefe de la sinagoga o del hazzan que le prestasen algunas partes del sagrado volumen. Sus discursos demuestran la atención religiosa con que había estudiado, meditado, saboreado la palabra divina. La cita de continuo, y siempre con tal oportunidad, que a sus mismos adversarios causaba admiración y los reducía al silencio. Las fórmulas de citación que emplea —«¿No habéis leído...?» «¿Cómo está escrito...?» «¿Cómo lees tú?»[61]— bastan por sí solas para probar hasta qué punto conocía la Biblia. En ella oía la voz de su Padre celestial, veía su voluntad y sus designios; ella era su mejor alimento... Nadie le ha dado interpretación tan segura, tan clara, tan profunda, tan autorizada. Sus citas directas o sus alusiones se refieren a las tres partes de la Escritura; pero los profetas y los salmos ocupan el puesto de honor.
Así, pues, la Biblia fue, de seguro, para Jesús fuente de agua viva que refrigeraba su alma santa, alimento, suavísimo y confortador. ¿Pero puede decirse que su lectura y estudio le comunicasen realmente nuevos conocimientos? ¿No era Él quien, como Verbo divino, había iluminado e inspirado a los escritores sagrados, llegando a veces hasta revelarles las verdades que anunciaban? ¿No es Él el centro de la Biblia, como es también su principio y su fin? Lo que en la Biblia leía era su propia historia, su glorioso a la vez que doloroso destino, el relato anticipado de su vida humana. En la Biblia podía reconocerse de continuo a sí mismo desde el «Protoevangelio» hasta la última página, tanto en las figuras como en los oráculos propiamente dichos y hasta en los menores hechos de su pueblo. No fue, pues, la Biblia donde se instruyó y educó.
De simples probabilidades pasaremos a terreno mucho más firme si consideramos la experiencia personal de Jesús, la que alcanzó al ponerse en contacto, primero con la naturaleza y después con la vida doméstica, política y social que le rodeaban. Desde su primera juventud aprendió a leer en el libro de la naturaleza y en el libro de la vida como nadie fuera de Él ha sabido hacerlo. De ahí era de donde más extraía en cualquier ocasión felicísimas ideas, comparaciones, descripciones y aplicaciones admirables, que esmaltan y vivifican sus enseñanzas. En este sentido bien ha podido decirse: El hombre ya hecho revela (en Jesús) lo que de niño y de joven observaron su ojo y su oído... La naturaleza y la vida cotidiana hablaron a su oído espiritual un lenguaje más resonante que el que ningún otro hombre haya podido oír.
Citemos algunos ejemplos de estas lecciones de cosas, recibidas por el divino niño y el divino adolescente de Nazaret. Notables son las que le comunicó la Naturaleza. ¡Cuán hondamente parece haber amado aquella dulce y hermosa naturaleza de Galilea! Sí; como todas las almas nobles y delicadas. Pero nunca se deja conmover por la belleza puramente exterior. Su sentido artístico es, ante todo, religioso. Por doquier contempla en la Naturaleza las huellas de Dios todopoderoso e infinitamente bueno. El mundo de las plantas y de los animales le ofrece solución para gravísimos problemas[62]. Sobre todo, sus parábolas descubren cuán solícita atención ponía en los pormenores, aunque pareciesen insignificantes, de la vida vegetal y de la animal. Llenaríanse con facilidad páginas enteras si se quisiera seguir el crecimiento experimental del Salvador en este doble aspecto. ¿Mas para qué? ¿Quién de nuestros lectores no recuerda con simpatía el lirio de los campos y su resplandor efímero, el trigo que germina lentamente, la cizaña sembrada en el campo por el hombre enemigo, la higuera cubierta de follaje, pero estéril, la viña que necesita ser podada para producir más frutos, las aves del cielo que no siembran ni cosechan y a las que Dios alimenta con mano liberal, los pequeñuelos del cuervo que reciben también providencialmente su alimento, la gallina que cobija a sus polluelos bajo sus alas, el canto regular del gallo a ciertas horas de la noche, las raposas que tienen su madriguera, mientras que el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza, la oveja que sigue a su pastor; y también en la naturaleza inanimada, la rutilante puesta del sol, el viento abrasador del mediodía, el lago y las montañas y otros cien rasgos semejantes? En verdad que conoceríamos deficientemente el alma y la inteligencia y el carácter de Jesús si no observásemos las impresiones que en Él produjo la Naturaleza durante su adolescencia y juventud. Nos guardaremos bien, sin embargo, de toda exageración, y no intentaremos explicar los progresos del alma más perfecta que haya existido en la tierra, como si se debieran a los paisajes de Nazaret y de Galilea, y a la contemplación de sus plantas o al estudio de las aves y de otros animales.
También recibió Jesús, desde su infancia, y más aún al adelantar en edad, una educación de índole especial por medio de los hechos cotidianos de la vida, considerada en el triple orden, doméstico, social y político. En sus discusiones, y hasta en sus conversaciones más sencillas, ocupan estos hechos lugar considerable. ¡Cuántas cosas no fue aprendiendo con sólo abrir los ojos! Las ceremonias de la corte real, igual que las de las bodas aldeanas; los vestidos preciosos que bien pronto son pasto de la polilla, las reglas de la más vulgar compostura, la administración de las grandes propiedades, la luz sobre el candelero, la sal que preserva de la corrupción los alimentos, las leyes del mercado (dos pájaros por un as y cinco por dos), las relaciones entre obreros y propietarios, los juegos de niños, tales como sin duda Él mismo los había practicado, las paredes de las casas horadadas por los ladrones, la necesidad de construir en terreno firme, las interminables oraciones de los paganos, los trabajos del pastor, del labrador, de los pescadores...; todo lo ha observado, todo lo conoce y de todo se aprovecha para adornar y robustecer sus enseñanzas. Así, pues, con toda propiedad puede hablarse de la educación de Jesús por los sentidos y por la experiencia. Sus impresiones políticas sobre su época se reflejan también en sus discursos. Sabe que el tetrarca Herodes es astuto como una raposa, que los judíos tienen que pagar tributo a los romanos, que hay señales de los tiempos fáciles de observar y que estas señales son pronósticos de desdichas. Todo esto y otras muchas cosas más. Pero todas estas circunstancias a que hemos tenido que descender para conocer el medio ambiente en que se educó Jesús, ¡cuán insuficientes son para explicar los progresos de su espíritu!
¿Puede también decirse que Jesús adquiriese parte de su desenvolvimiento moral en la tentación y en la prueba? Ciertamente que no, si se habla de tentaciones semejantes a las nuestras, pues siendo Hombre-Dios, siendo la misma santidad, no podía ser accesible a nada que pareciese concupiscencia en cualquiera forma que fuese. En virtud de la unión hipostática, reinaba en su ser tan perfecta y cabal armonía, que nunca tuvo que sufrir las tempestades de las pasiones. Fue tentado, sí, los evangelistas lo dicen con todas sus letras; pero sin pecado, como añade San Pablo[63], pues no era posible que el mal rozase con su soplo a «Aquél que había nacido santo»[64]. Mas en ningún caso cabe dudar de que sus tentaciones y sufrimientos contribuyeran, con las reiteradas victorias que ocasionaron, a hacerle crecer en sabiduría y en gracia.
Mucha mayor eficacia tuvieron, desde la primera juventud del Salvador, sus observaciones personales sobre lo que veía y escuchaba, especialmente acerca de su oficio de Mesías y de sus relaciones con el Padre. En la naturaleza misma de Jesús es donde verdaderamente debemos buscar la razón más eficaz y la causa fundamental de su desenvolvimiento. Lo demás no podía ser sino accesorio y superficial. Hagamos justicia a la mayor parte de los neocríticos: ellos mismos admiten que así fue, y lo dicen a veces en términos excelentes. «Hemos señalado —escribe uno de ellos— todas las influencias en medio de las cuales creció Jesús... Pero en vano querríamos explicar su personalidad como natural producto de la acción combinada de esas influencias. Esta explicación mecánica o fisiológica nunca es suficiente para explicar un gran genio... Queda siempre en esta individualidad, al lado de las acciones que desde fuera la han formado, una fuerza íntima, un nescio quid divinum que viene de dentro y que escapa a toda apreciación. Y este elemento primitivo, espontáneo, divino, es lo que formó la originalidad de Jesús.» ¿Pero de qué elemento se trata? «La señal distintiva de Jesús —prosigue este mismo autor— es el haber traído al mundo y conservar hasta el fin una conciencia llena de Dios, y que jamás se sintió separada de Él. Si con tanta seguridad hallaba a Dios en el Antiguo Testamento, si con tanta claridad lo veía en la Naturaleza, es que lo tenía en sí mismo y que vivía íntimamente con Él en continua conversación.» Hay en estas líneas algunas ideas muy exactas, y plácenos comprobar que nuestros más eminentes adversarios reconocen que en la índole excepcional y única de Nuestro Señor es donde se ha de buscar el verdadero principio de su crecimiento. ¡Pero qué imperfecta e incompleta es todavía esta confesión! Es que no se allanan a ver en Jesucristo más que lo humano y, por consiguiente, lo relativo, cuando poseía lo absoluto, lo divino, la divinidad misma.
En efecto, las relaciones de Jesús con el Padre no eran solamente las que la oración y la meditación establecen entre el Señor y sus fieles amigos —¿y cómo expresar el fervor, el éxtasis de las oraciones del Verbo encarnado y las luces que su espíritu sacaba de ella incesantemente?—, sino también las de una identidad de naturaleza, de una generación y de una filiación estrictamente divinas. No tratemos, pues, de buscar acá en la tierra, en los hombres o en las cosas, en la Naturaleza o en la Historia, la razón íntima del crecimiento, de la formación de Cristo Jesús. Busquémosla en su origen celestial. ¿No dijo Él un día[65] que su doctrina era la de su Padre que le había enviado? ¿Y no es, por ventura, Hijo de Dios en el sentido más estrictamente literal? Su verdadero educador fue, pues, el mismo Dios vivo; fue, por consiguiente, Él mismo. El medio ambiente —el país, la familia, la escuela, la sinagoga, las lecciones de la experiencia y de las cosas, la lectura de la Biblia— contribuyó ciertamente de alguna manera a la educación moral del Salvador en cuanto hombre; pero su maestro principal fue el Verbo. Fuera de esta formación divina es imposible descubrir la causa del maravilloso desenvolvimiento de Jesús. En el fondo de esta personalidad divina el hombre no se separaba de Dios. Al paso que se presentaban las ocasiones, abría progresivamente los ojos del alma a la luz del Verbo que esencialmente llevaba presente en sí mismo. En Él leía la obra que iba a hacer o las palabras que iba a pronunciar. Así, a la ciencia natural y humana se juntaba la divina, a la que recurría en la medida que requerían las circunstancias y según las prudentes leyes que la Providencia misma le dictaba. Ahora bien; estos acontecimientos se ajustaban siempre a las fases ordinarias de la vida humana; por eso el evangelista observa que el Niño crecía en sabiduría delante de Dios y de los hombres, es decir, que por más que tenía a su servicio la ciencia infinita de Dios, como hombre no se servía de ella sino al tenor de sus necesidades, conforme a las leyes del crecimiento de su naturaleza humana y de su misión divina. De ahí que nada se viese en Él de anormal ni de fantástico. De niño no habla ni obra como hombre; una precocidad fuera de las leyes de la naturaleza hubiera infundido temor a todo el mundo; se contenta, pues, con ser niño perfecto. Según que vayan pasando los años, el espectáculo de la Naturaleza, las relaciones con los hombres, la meditación habitual, desarrollarán gradualmente en Él su pensamiento humano, y en entera conformidad con la voluntad de su Padre, perfeccionará esta ciencia a la luz de la verdad eterna que lleva en sí mismo.
Preciso es concluir ya. ¿Hemos resuelto el problema del crecimiento intelectual y espiritual de Jesús? ¿Y cómo osaríamos dar a esta pregunta respuesta afirmativa, cuando desde el principio hemos reconocido que nos hallamos ante un inefable problema psicológico? Por lo menos, explicando los textos de San Lucas, consultando los Santos Padres y las autoridades teológicas más atendibles, intentando penetrar respetuosamente en la inteligencia y en el alma del Salvador —pero sin olvidar su carácter teándrico, que le coloca, por lo que hace a su crecimiento, en situación única en la historia—, esperamos haber levantado, aunque sea muy poco, el velo que cubre este profundo misterio.
IV. LA FAMILIA DE JESÚS
«Nazaret, donde se había criado», dirá más adelante San Lucas[66]. ¡Cuántas cosas en tan pocas palabras! Continuaremos su exposición, reuniendo aquí algunos datos relativos a la familia humana del Salvador y a la vida que hacía con sus padres en la apacible aldea donde Dios le había ocultado.
Ante todo intentaremos esbozar el retrato moral de los padres de Jesús. ¡Qué pincel de artista, y mejor aún, qué alma de santo no sería menester para una obra tan delicada! Pero los escritores sagrados continuarán siendo los guías en este estudio psicológico, que no tiene otra pretensión que la de reunir en un solo haz las noticias dispersas que hemos hallado hasta aquí y las que hallaremos más adelante en los Evangelios. No obstante la extraña reserva que los escritos inspirados guardan respecto de María y de José, dícennos todavía lo bastante para que podamos sacar legítimas conclusiones.
De sus descripciones patéticas y dramáticas, y aun trágicas en ocasiones, en las que la augusta Virgen María desempeña en variadísimas circunstancias su oficio castamente maternal con respecto a Jesús, destácase una fisonomía moral de ideal belleza, que a ninguna otra se parece, pues ninguna otra criatura ha sido favorecida de Dios en grado semejante ni colmada de tantas gracias. Los títulos de Madre de Cristo, Madre del Señor, Madre del Verbo, Madre del Creador, Madre de Dios, que le da la piedad católica, bastarían por sí solos para explicar sus perfecciones. Pero su más excelso mérito personal consiste en haber correspondido plenamente a tantos privilegios y a tantas bendiciones y en haber llevado noblemente, sin quedar como abrumada, el peso de una dignidad sin semejante.
Muy perplejos nos veríamos si tuviésemos que resolver cuál fue la virtud que más brillo comunicó a esta alma incomparable. ¿Por ventura su fe? Beata quae credidisti[67], exclamó Isabel, contestando a su obsequioso saludo. María creyó inmediatamente, con toda su alma y con todo su corazón, en la posibilidad de un milagro infinitamente superior a las fuerzas de la Naturaleza, mientras que Zacarías, y otros antes que él, habían vacilado en dar su asentimiento a promesas celestiales harto más fáciles de realizar.
¿Fue su virginal pureza, que rehusaba cuanto pudiese marchitarla, aun recibiendo como compensación la honra insigne de la maternidad divina? En innumerables pinturas, muchas de ellas fruto de la inspiración de los más célebres maestros, está representada María de rodillas y en oración, mientras un ángel le tiende respetuosamente un ramo de azucena. Y con todo, esto no pasa de imperfecto símbolo de la blancura y santidad de su alma.
¿No sería su principal virtud aquella humildad sin límites que la llevó a declararse, desde lo más hondo de su corazón, la sierva, la «esclava» del Señor en el instante mismo en que era más glorificada? Ecce ancilla Domini! Siempre modesta, reservada, silenciosa, se esmeró en permanecer durante la vida pública de su divino Hijo en el lugar secundario que le atribuyen los evangelistas, salvo en raras circunstancias que más tarde apuntaremos. Diríase, en efecto, que los sagrados escritores se concertaron para hablar de ella lo menos posible después de la infancia del Salvador, cuando ya no le eran tan precisos los cuidados maternales. ¡Qué diferencia entre esa profunda humildad de María y la conducta, por lo común altiva y presuntuosa, de las madres de los héroes y de los grandes personajes de la historia!
¿Y qué decir de la obediencia, tan confiada, tan sublime, de María a una orden que, por honrosa que fuese, lanzaba en cierta manera su vida a lo desconocido, y que tantos sufrimientos había de ocasionarle? Los primeros Padres se complacían en contraponer esta obediencia de María a la nefasta desobediencia de Eva[68]. ¿Y qué decir del valor de su ánimo esforzado cuando se dio cuenta de las crueles dudas que sentía José respecto a ella y después durante la huida de su Patria y durante su permanencia en Egipto, y, finalmente, al pie de la cruz en que su Hijo expiraba?
Menester sería también celebrar la noble serenidad de espíritu con que recibió el ofrecimiento divino transmitido por el ángel Gabriel. Ligeramente turbada al principio, se recobra al momento; después, al comprender toda la extensión del oficio que se le confía, ni se deja sobrecoger por el espanto ni dominar por transportes de júbilo. Es verdad que un sentimiento de alegría campea en todo su Magnificat; pero es una alegría moderada, circunspecta. Siempre que comparece en los Evangelios se muestra dueña de sí misma. Siguiendo a San Lucas, hemos ponderado ya en dos ocasiones la profundidad de su alma, en la que todos los acaecimientos de la vida de Jesús dejaban huellas indelebles. Nuestros escritores eclesiásticos más antiguos ensalzan igualmente su sencillez[69], su dulzura inalterable[70], su conocimiento e inteligencia de las Escrituras[71], de lo cual es su cántico la mejor prueba. Y a esto podemos añadir todavía su espíritu de oración y de meditación. Pero lo que ni siquiera intentaremos es describir su amor maternal hacia el más perfecto y el más amable de los hijos, porque es soberanamente inefable y sobrepuja a todo humano pensamiento.
Por lo demás, ¿qué necesidad hay de nuevos pormenores? ¿No será bastante para retratar la condición de María decir que tal como se nos muestra en las Escrituras es la más fiel, y la más tierna, y la más humilde, y la más perfecta, y la más amante de las mujeres? Quien había llevado en su seno virginal al Verbo encarnado, quien le había alimentado con el néctar de sus pechos, quien había sido parte en su educación, quien cerca de Él había pasado treinta años gozando de su presencia y de su conversación, y de su afecto filial, ¿podía dejar de ser la hija ideal de Sión y la más noble de las criaturas?
Después de esto, ¿qué importa que conozcamos tan imperfectamente la historia de su vida antes del misterio de su Anunciación y después de la Ascensión del Salvador? Su vida, en cuanto interesa a los anales de la redención, fue más interior que exterior. Contentémonos con saber que era hija de San Joaquín y de Santa Ana, piadosos israelitas; ambos de la estipe de David; que fue desde su primera edad presentada delante del Señor y educada en las dependencias del Templo de Jerusalén; que, después de la Ascensión, vivió al lado del discípulo amado que Jesús le diera por hijo adoptivo; que, según opinión de algunos, murió en Éfeso, o más probablemente, según antigua tradición, en Jerusalén, donde aún se enseña su sepulcro en el valle de Cedrón, un poco al Norte de Getsemaní. Cuando se nos muestra por última vez en los escritos inspirados, la vemos en el Cenáculo con los apóstoles, los discípulos y las santas mujeres que se disponen para recibir la efusión del Espíritu Santo[72].
Por sus cualidades y virtudes, también San José era digno de la doble misión que la Providencia le confiara cerca de los dos seres más perfectos que haya habido en nuestra pobre tierra. Pero su retrato es aún más difícil de trazar que el de María, porque los evangelistas son harto sobrios en noticias respecto de él. Así y todo, la discreta ojeada que nos permiten echar sobre él los dos primeros capítulos del Evangelio de San Mateo nos descubren un alma de incomparable belleza. No contento el evangelista con retratarle de una manera general con el epíteto de «justo»[73], que nos hace ver en él un fiel y puntual observador de la ley judaica, pone de relieve, en cuatro ocasiones sucesivas[74], la prontitud y perfección de su obediencia a otras tantas órdenes divinas en medio de dificultades que la hacían señaladamente meritoria. La conducta que para con su prometida se proponía observar antes de que el ángel le hubiese dado a entender que Dios la tenía elegida para madre de Cristo descubre en él un vivísimo sentimiento del honor personal juntamente con un corazón rebosante de delicada ternura y también de valor para soportar aquella dolorosa prueba. Pero lo que en él hay de más hermoso y conmovedor es, indudablemente, el amor acendrado que sentía hacia su virginal esposa y hacia el divino Niño, de quien era padre adoptivo; nunca cesó de mostrárselo en todas las coyunturas. A pesar de la humilde situación a que le habían reducido las vicisitudes de Israel, era en realidad el heredero legal del trono de David y, por consiguiente, el primer personaje de su pueblo, título que merecía más aún por su nobleza de alma y por su santidad que por su linaje. Poseía, en efecto, sentimientos y elevación moral de rara perfección.
Fuera de los relatos de la infancia del Salvador, no se le mienta en los Evangelios sino de manera bien indirecta[75]. Prudente reserva que, como ya observamos en lo tocante a María, no supieron imitar los Evangelios apócrifos que abundan en noticias extraordinarias, inverosímiles, falsas evidentemente, en su mayoría, referentes a él. Nos guardaremos bien de seguirlos en semejantes trivialidades[76].
¿Cuál fue su verdadero oficio? En el texto de San Mateo[77] se le designa con la palabra τέχτων. Este sustantivo, de harto vaga significación, puede aplicarse tanto al obrero que trabaja el hierro como al que trabaja en madera. San Ambrosio, San Hilario y otros intérpretes prefirieron el primero de estos dos sentidos. Pero más conforme con la tradición es admitir que el padre adoptivo del Salvador fue carpintero y, por consiguiente, que lo fue también Jesús. Así lo dice un texto de San Justino que antes hemos citado[78]. Ambos manejaron, por tanto, la sierra, el cepillo, el hacha y demás instrumentos de su oficio.
He aquí todo lo que nos dicen los documentos antiguos del esposo de María y padre nutricio de Jesús. ¿Será posible formarnos idea exacta de la vida que aquella augusta «trinidad de la tierra» hacía en Nazaret cuando Jesús de niño se convirtió en agraciado adolescente y más tarde en joven perfecto que atraía juntamente hacia sí la benevolencia del cielo y el afecto de los hombres? Sí, hasta cierto punto; según lo que conocemos de sus almas y por lo que nos dicen las costumbres de aquel tiempo, que en gran parte se conservan todavía en Nazaret.
Era la suya, en primer término, una vida de pobreza y, por consiguiente, de humildad, de oscuridad. A veces se ha exagerado la pobreza de la Sagrada Familia, confundiéndola con la miseria y la indigencia. Más tarde, cuando Jesús viva su fatigosa vida de misionero, después de haberlo dejado todo para esparcir la buena nueva por toda Palestina, podrá decir que el Hijo del hombre no tenía en propiedad ni una piedra donde reclinar la cabeza[79]. Lo mismo dirá de Él San Pablo[80]: «Por vosotros se hizo pobre.» Propter vos egenus factus est. Pero gracias al animoso trabajo de San José, gracias también al trabajo de Jesús mismo cuando ya hubo crecido, no fue la vida de la Sagrada Familia la de los pobres a quienes todo falta. En general, los orientales se contentan siempre con poco en lo que atañe a habitación, vestidos y alimento[81]. Sencillos y sobrios, pueden vivir con muy reducidos gastos. Recordando las indicaciones hechas anteriormente, fácil nos es representarnos cómo eran la casa, los muebles, los vestidos y los alimentos de Jesús, de María y de José.
Su vida era también de activo trabajo, como se deduce de lo que acabamos de decir del oficio ejercido por San José y después por Jesús, con ayuda del cual subvenían a las modestas necesidades de la casa. Nuestro Señor y su padre adoptivo merecieron así servir de patronos y modelos a los obreros cristianos. Por lo demás, ya hemos visto que el trabajo manual era tenido entonces en gran aprecio en el país de Jesús y que los más célebres rabinos no se desdeñaban en dedicarse a él. También María se dedicaba infatigablemente a las múltiples ocupaciones domésticas, cumpliendo con perfección la significativa divisa de la matrona romana: «Permaneció en casa, hiló la lana», domi mansit, lanam fecit[82]. Puede suponerse que la casa de José tenía un huerto contiguo, que él cultivaba en sus horas libres y que aumentaba sus modestos recursos. Su colaboración era sin duda buscada en la época de los grandes trabajos agrícolas. Quizás también se le llamaba a los lugares vecinos para construcciones o reparaciones propias de su oficio.
En tercer lugar, la vida de piedad, de piedad ardiente, de perpetua unión con Dios, que los ángeles del cielo contemplarían con embeleso. En la casa de Nazaret se oraba con frecuencia. ¡Y con qué fervor tan inefable! Allí, más aún que en las otras familias de Israel, penetraba la religión hasta en los menores actos de la vida. Todo en aquella casa servía de alimento a la piedad. El sábado y los demás días de fiesta, Jesús, María y José asistían a los oficios de la sinagoga, edificando a todos por su grave y recogida compostura. Poníanse entonces, según la costumbre general, sus mejores vestidos, de vivos colores, sobre los cuales Jesús y su padre adoptivo se echaban su talleth o manto de oración, mientras que María se cubría con un largo velo blanco.
En fin, era la vida de los miembros de la Sagrada Familia de dulce y santa misión, de recíproco e infatigable afecto. Baste esta sencilla indicación, pues nos sentimos sin fuerzas para describir el amor paternal de los padres del Salvador, y el filial cariño con que Jesús les correspondía. Añadamos, por último, que con sus parientes, con sus vecinos, con todos sostenían relaciones de afectuosa cordialidad y de una caridad práctica que, llegado el caso, no escatimaba sacrificios.
¡Quiera Dios que estas observaciones, aunque forzosamente superficiales e imperfectas, sean parte a esclarecer la vida oculta de Jesús! Añadiremos todavía que ésta fue, en resumen, una vida feliz. Sería extraño error el imaginarse al divino adolescente, a su madre y a su padre adoptivo viviendo una vida taciturna y triste. Lo que más tarde dirá Jesús de las alegres reuniones de familia lo había experimentado personalmente en Nazaret. ¡Cómo gozaría entre tal madre y tal custodio! Él era el más tierno y respetuoso de los hijos. María se mostraba la más amorosa de las madres. ¡Cuántas veces, andando el tiempo, había de recordar con arrobamiento, en sus prolongadas meditaciones, aquellos benditos años de Nazaret! José vivía entregado sin reserva a estos dos seres que Dios se había dignado confiarle. Sobre este santísimo grupo se derramaban sin cesar los más preciados favores del cielo; en él florecían también todas las virtudes de la tierra.
Un día, sin embargo, penetró el duelo en aquel hogar, único en el mundo, cuando, entre los brazos de Jesús y María, expiró dulcemente aquel esposo virginal y padre adoptivo. Todo persuade, y así continuamente se admite, que aquel feliz tránsito acaeció antes de que el Salvador inaugurase su vida pública. Colígese razonablemente del hecho de que José no sea mentado por San Juan entre los parientes del Salvador, al referir su primer milagro[83], ni en otros pasajes relativos a época posterior[84]. Entonces más que nunca rodeó Jesús a su madre de respeto y de ternura; entonces más que nunca mostró María su amor maternal a su divino Hijo. Juntos lloraron y se consolaron mutuamente[85].
En distintos lugares mencionan los Evangelios y otros escritos del Nuevo Testamento a los «hermanos» del Salvador, de los que los dos primeros evangelistas citan hasta los nombres[86]. San Mateo y San Marcos hablan también de sus «hermanas»[87]. ¿Cuál es el sentido exacto de estas expresiones? Pese a Helvidio y a Joviniano, a los racionalistas modernos y a no pocos protestantes de los llamados ortodoxos, es evidente, según lo que arriba dejamos demostrado, que no podemos interpretarlas como si denotasen hermanos y hermanas propiamente dichos, hijos que José hubiese tenido de María después del nacimiento de Nuestro Señor. Tan comprobada está la virginidad perpetua de la Madre de Cristo, que no se comprende cómo se haya podido caer en tan grosero error. Jesús fue el único hijo de María, y Éste, nacido en condiciones enteramente sobrenaturales. Por lo demás, en los textos bíblicos que acabamos de mencionar nada, absolutamente nada, indica que estos «hermanos y hermanas» fuesen hijos de la Santísima Virgen. Si tan íntimas relaciones hubiesen tenido con ella, no se comprendería cómo Jesús, a punto de expirar, hubiese confiado su madre amantísima al apóstol San Juan y no a cualquiera de sus propios hermanos.
Miradas a esta luz las cosas, plantear la cuestión es dejarla ya resuelta. ¿Pero por qué entonces emplearon los escritores sagrados, con relación a Jesús, los títulos de hermanos y hermanas, cuya significación parece anormal a primera vista, y que habían de suscitar tan grave equivocación? La filología nos ofrece bien fácil respuesta. El hebreo no es rico en expresiones como nuestras lenguas occidentales, como el griego y el latín. Es particularmente pobre para expresar los grados de parentesco, carece de término propio para designar los primos, y cuando quiere hablar de ellos los llama hermanos. Se trata de un hecho incontrovertible, que ningún hebraizante ignora, y que es conocido hasta de los simples lectores de la Biblia. La palabra hebrea ’ahh, no se aplica solamente al hermano propiamente dicho, sino a un pariente cualquiera: sobrino[88], primo[89], marido[90]. Tiene un sentido más amplio todavía: sirve también para expresar que el hombre de quien se habla pertenece a un pueblo de la misma raza[91], que es un aliado[92] o simplemente amigo[93]. Se da también el nombre de hermanos a los que ocupan los mismos cargos[94]. Cierto es que los autores del Nuevo Testamento escribieron en griego; pero, a decir verdad, su lengua, sobre todo en los Evangelios, no es (muchas veces) sino el hebreo o el sirocaldeo vestido de griego. Su estilo está lleno de hebraísmos y sus frases abundan en locuciones orientales. En particular para la denominación de los grados de parentesco emplean únicamente los términos que se hallan en el Antiguo Testamento, y se sirven de la palabra adelphos, «hermano», como lo hicieron los Setenta, para traducir la palabra hebrea ’ahh, cualquiera que sea el sentido que a ésta deba darse[95]. La significación de la palabra «hermano» en el Nuevo Testamento se ha extendido en vez de restringirse. Jesucristo y los apóstoles dieron el nombre de «hermanos» a todos los cristianos. Este argumento no admite réplica. «Filológicamente —dice Vigoroux— es cierto que de la palabra “hermano”, empleada en el Antiguo Testamento, no se puede concluir que aquél a quien de este modo se nombra sea descendiente de los mismos padres que la persona de quien se llama hermano. Es este punto muy notable... y fuera de toda discusión.»
Asentado esto, interroguemos a la tradición cristiana. Respecto del dogma de la virginidad perpetua de María, lo ha mantenido siempre, según ya lo hicimos notar, con energía digna de tal causa. Sólo dejó de ser unánime cuando se descendió a determinar el grado de parentesco que significan las palabras «hermanos» y «hermanas» aplicadas a Jesús. Acerca de este punto se han propuesto dos teorías principales muy diferentes entre sí: llevan de ordinario los nombres de San Epifanio y de San Jerónimo, sus más ilustres defensores.
Según San Epifanio[96], que invoca en favor de su teoría el testimonio de Hegesipo[97], aquellos hermanos y hermanas habrían sido hijos de José, nacidos de un primer matrimonio; por consiguiente, simples hermanos adoptivos de Jesús. De este mismo parecer fueron Orígenes[98], San Gregorio Niseno[99] y San Hilario[100]. También siguieron esta opinión varios evangelios apócrifos[101], y por ello reprocha San Jerónimo a San Epifanio de haberse dejado influir por los deliramenta apocryphorum.
En su vigoroso tratado «contra Helvidio» refutó el sabio doctor latino la teoría que precede, y lo hizo con tal feliz suceso, que San Agustín, defensor antes de la opinión de San Epifanio, abrazó la de San Jerónimo[102]. Según esta explicación, admitida casi unánimemente en nuestros días por los exegetas y teólogos católicos, los «hermanos» y «hermanas» de Jesús eran simplemente sus primos, nacidos del matrimonio de María, hermana mayor de la Santísima Virgen, según unos, cuñada suya, según otros, con Cleofás, que probablemente es la misma persona de Alfeo. No sólo no hay en los Evangelios pasaje alguno que mueva a suponer la existencia de un primer matrimonio de San José anterior al contraído con la Virgen Santísima, y en el cual hubiese tenido varios hijos, sino que, como dice San Jerónimo, había altísima conveniencia, aunque no tanta como en el caso de María, en que también San José guardase perpetua virginidad. «El mismo José fue virgen, escribe en su tratado contra Helvidio, por causa de María, para que Aquél que había de ser virgen por excelencia naciese de un matrimonio de vírgenes.»
Siempre reinará alguna oscuridad sobre estos puntos, y esto explica las fluctuaciones de la tradición; pero el hecho esencial es de una claridad meridiana. Por lo demás, posible es, y aun verosímil, que los hermanos de Jesús mencionados en los Evangelios y en otros escritos del Nuevo Testamento estuviesen emparentados con Él en diverso grado. Con esto quedaría explicado en parte por qué varios de ellos rehusaron durante algún tiempo creer en su misión, según más adelante se dirá, en tanto que otros fueron elegidos para apóstoles.
V. EL RETRATO DE JESÚS
Citemos una vez más las palabras de San Lucas[103]: «Nazaret, donde Jesús se había criado», donde, por consiguiente, la naturaleza humana de Cristo había alcanzado el crecimiento querido por Dios para que pudiese inaugurar y ejercer su ministerio en las condiciones más favorables. Antes de que llegue para el Salvador la hora de abandonar aquel dulce y santo asilo, no estará de más que estudiemos las cualidades y notas distintivas de su humanidad en varios aspectos. Cuando esto hayamos hecho, podremos apreciar mejor los poderosos medios de que disponía para realizar sus obras y la extensión y rapidez de sus éxitos admirables. Trataremos este hermoso tema más como exegetas que como teólogos. La abundosa fuente de los Evangelios nos ofrecerá con largueza cuantas noticias podamos necesitar para nuestro estudio.
Cuando nos ocupábamos del crecimiento intelectual y moral de Nuestro Señor, ni por un momento olvidábamos que se trataba del desarrollo progresivo de un Hombre-Dios. En nuestro estudio actual recordaremos también constantemente que la naturaleza humana de Cristo es inseparable de la divinidad, que, si así podemos expresarnos, la penetra, la anima con vida superior. Y pues en Jesús, como en todos los hijos de Adán, la humanidad —una humanidad, digámoslo ya desde ahora, soberanamente rica, soberanamente noble, la más rica y noble que haya existido— se componía de dos partes distintas, es decir, de un cuerpo y de un alma, que, en cuanto lo consentía su unión con la divinidad, eran de la misma condición que las nuestras, hablaremos primero de aquel cuerpo y luego trataremos de esa santa alma.
1. Del cuerpo del Hombre-Dios
Verbum caro factum est! Según vimos ya, no retrocedió San Juan ante el realismo de esta frase. Verdad es que ella expresa con admirable fuerza el amor infinito del Verbo encarnado. Como hombre, Aquél a quien San Pablo llama con cierto énfasis Homo Christus Jesus[104], poseía un cuerpo verdadero, un cuerpo real[105], semejante a los nuestros en aspecto y forma, pero dotado de un privilegio único: el de ser extraordinariamente santo, extraordinariamente puro, pues el Espíritu Santo mismo lo había formado en el seno de la Virgen. Gracias a San Lucas, hemos asistido de alguna manera a las transformaciones sucesivas de aquel sagrado cuerpo hasta que llegó a edad de madurez[106]. Por el modo sobrenatural de su formación y como órgano e instrumento del Verbo divino, gozaba el cuerpo de Jesús de constitución perfecta, superior, según se ha dicho, a la del primer hombre cuando, virginal también, salió de las manos del Creador. Las noticias que nos dan los Evangelios acerca de la incesante actividad de Nuestro Señor durante su vida pública, sobre sus frecuentes correrías, sobre sus privaciones incontables, sobre su predicación de todos los días, cosas todas ellas que exigían gasto considerable de fuerzas físicas[107], suponen un cuerpo sano y robusto. Nunca dan a entender ni aun a sospechar los escritos sagrados que enfermedad alguna, de cualquier clase que fuese, aquejase a Jesús; lo que sin dificultad se entiende, pues, habiendo sido divinamente formados su carne y sus miembros, ningún germen de corrupción llevaban en sí mismos. Mas si no era conveniente que el Hombre-Dios estuviese sujeto a esas enfermedades nuestras, que, por consecuencia del pecado original, son una deformación de la naturaleza humana[108], sí exigía el plan de la encarnación que no careciese de capacidad para padecer[109]. Por su misma delicadeza, que era una de sus perfecciones, poseyó el cuerpo de Jesús en altísimo grado la sensibilidad, que aviva y exaspera el sufrimiento físico. Por eso sufrió durante su pasión cruelísimas torturas. Pero no esperó a entonces para conocer el padecimiento. Los evangelistas nos dicen que el Salvador conoció el hambre[110], la sed[111], la fatiga tras largo caminar[112], la necesidad del sueño[113]. También, como nosotros, estuvo sujeto a la muerte, cuya vista anticipada le causó, igual que a nosotros, viva repugnancia[114]. Verdad es que para Él se trataba de una muerte acompañada de padecimientos indecibles.
Aunque habitualmente sometido a las mismas leyes que nuestros cuerpos, el de Jesús, en varias ocasiones, estuvo exento de ellas, como sucedió cuando anduvo sobre las aguas del lago de Genesaret[115] y durante la Transfiguración, cuando «su semblante resplandeció como el sol y sus vestiduras se tornaron blancas como la nieve»[116]. Después de su resurrección, su carne sagrada adquirió cualidades nuevas, que los evangelistas no se olvidan de apuntar y que los teólogos designan con los términos técnicos de sutileza, claridad, impasibilidad y agilidad. Con este cuerpo glorioso, pero todavía señalado con las huellas de la pasión[117], subió a los cielos el divino Maestro[118], y con él volverá en su segundo advenimiento del fin del mundo[119].
Acá y allá, en noticias incidentales, nos han conservado los evangelistas el recuerdo de las actitudes y gestos del Hombre-Dios. Nos lo muestran, cuando dirigía la palabra a las muchedumbres y a sus discípulos, ya de pie[120], ya sentado[121]. Otras veces nos le presentan recostado sobre un diván, según costumbre de entonces, para tomar la comida[122], o bien durmiendo tendido en el puente de una barca, apoyada la cabeza sobre un cojín[123]. Le contemplamos otras veces arrodillado[124], y hasta prosternado completamente en tierra[125] para orar. Los gestos del Salvador más frecuentemente descritos por los evangelistas son los de sus manos, que parten los panes antes de distribuirlos[126], que toman el cáliz consagrado y lo pasan a los apóstoles[127], que bendicen a los pequeñuelos[128] y a los discípulos[129], que tocan a los enfermos para curarlos[130], o a los muertos para resucitarlos[131], que arrojan a los vendedores del Templo y vuelcan las mesas de los cambiadores de moneda[132], que lavan humildemente los pies de los apóstoles[133]. Ninguno de estos menudos pormenores puede sernos indiferente, pues todos ellos en conjunto contribuyen a darnos idea más completa de la naturaleza humana de Nuestro Salvador. A veces vemos moverse todo su cuerpo, ya sea cuando se inclina para coger a San Pedro, que se hundía en las aguas del lago enfurecido[134], ya cuando, para dar una lección a los doce, coloca a su lado a un niño a quien besa afectuosamente[135], ya cuando se inclina y escribe con un dedo en el suelo frente a los acusadores de la mujer adúltera[136], ya cuando vuelve con viveza la espalda a alguno de sus interlocutores para expresar su descontento[137], o cuando se vuelve hacia sus oyentes para dar más peso a su palabra[138]. El más conmovedor de todos sus gestos fue ciertemente el que hizo en la cruz cuando inclinó su cabeza en el momento de exhalar el último suspiro[139].
Se complacen también los evangelistas, particularmente San Marcos, en señalar ciertos movimientos característicos de los ojos del Salvador, que exteriorizaban y acentuaban en cierto modo sus sentimientos íntimos. Para ello emplean términos enérgicos y pintorescos. Cuando por vez primera vio Jesús a Simón, el futuro San Pedro, le miró de hito en hito[140], como para leer hasta en el fondo de su alma. Otra mirada penetrante, pero dolorosa, dirigió también el divino Maestro, en el atrio del palacio de Caifás, al infortunado apóstol, que le acababa de negar [141]. Con la misma intensidad y con particular ternura miró Jesús[142] a aquel joven rico, de nobles cualidades, a quien invitó a seguirle, pero que rehusó cobardemente aquel insigne favor. Antes de empezar el Sermón de la Montaña levantó Jesús los ojos sobre su numeroso auditorio[143], como lo hacen de ordinario los oradores al momento de comenzar su discurso. Así gustaba de mirar a sus apóstoles y discípulos[144]. En sus ojos, tan dulces de ordinario, podía hacer brillar en un movimiento de santa cólera fulgores terribles[145]. ¡Dichoso Zaqueo, hacia quien los levantó amorosamente mientras estaba en el sicomoro![146]. San Marcos nos muestra a Jesús mirando con bondad a la hemorroísa, que, si es lícito decirlo así, acababa de robarle un milagro[147]; mirando con tristeza a los ricos que arrojaban ostentosamente sus limosnas en los cepillos colocados en los atrios del Templo, y con admiración a la pobre viuda que tímidamente depositaba en ellos su óbolo[148]; contemplando con muda indignación, en la tarde del día de su entrada triunfal, los abusos que se habían introducido en aquellos mismos atrios[149]. ¡Cuán hermosos debían ser los ojos del Salvador cuando, para entrar en comunicación más íntima con Dios, los levantaba hacia el cielo antes de ponerse a orar![150].
¡Y la voz del Salvador! Una descripción anticipada de ella, aunque sólo negativa, habíala ya dado el profeta Isaías en un célebre vaticinio[151]: «He aquí mi siervo, que yo he escogido...; no contenderá, ni voceará, ni oirá ninguno su voz en las plazas públicas.» Era, pues, su voz habitualmente dulce y modesta, como Él mismo, aunque, llegada la ocasión, bastante sonora para que auditorios numerosos pudiesen oír la palabra del Maestro[152]. ¡Quién hubiera podido escucharle cuando proclamaba las «Bienaventuranzas» del reino de los cielos[153], o cuando pronunciaba aquella sublime invitación: «Venid a mí todos los que estáis fatigados y abrumados bajo el peso de la carga, que yo os aliviaré»[154], o el discurso de despedida[155] y la plegaria sacerdotal![156]. Como instrumento armonioso y dócil sabía su voz acomodarse a las situaciones más diversas y reproducir todas las impresiones del alma del Salvador. Firme y severa, cuando se veía Jesús constreñido a dirigir un reproche[157] o intimar una orden cuyo cumplimiento exigía con especial empeño[158]; terrible para pronunciar una invectiva[159] o un anatema[160]; irónica y deseñosa[161], alegre[162] o triste[163], imperiosa[164] o tierna[165], según las circunstancias, se ajustaba a todos los acentos y a todos los matices.
Pero aunque pudiéramos oír la voz amorosa del Salvador, no quedaría aún satisfecha nuestra piedad. Desearíamos contemplar su rostro, conocer a lo menos su retrato auténtico, formarnos imagen exacta de su exterior, y en especial de su fisonomía. Pero forzoso es renunciar aquí abajo a semejante dicha. Sólo en el cielo nos será dado ver a Jesús cara a cara y conocer sus sagrados rasgos, pero ya transfigurados éstos para siempre. Entretanto, nos será imposible representarnos lo que fueron durante su vida mortal, pues ni los Evangelios, ni los demás libros del Nuevo Testamento, ni los escritores eclesiásticos más antiguos nos han transmitido noticias ciertas sobre este particular.
Aunque los apóstoles y los primeros predicadores cristianos debieron de satisfacer en este punto la legítima curiosidad de sus oyentes, como, al fin, se trataba de cosa secundaria, pronto se perdió la memoria de aquellas noticias. Parece, pues, que la Iglesia primitiva no poseyó el verdadero retrato de Cristo. Colígese así, en primer lugar, de la extraña diversidad de pareceres que existió entre los más ilustres doctores de los primeros siglos acerca de la cuestión general de la fealdad o hermosura de Jesús. Durante bastante tiempo fue opinión predominante que había sido feo de rostro, pequeño de estatura, sin distinción exterior. Apoyábase tal sentencia en la trágica descripción que trazó Isaías del Mesías paciente y humillado[166], y que, por una interpretación exagerada, se aplicaba a Jesús literalmente hasta en sus menores rasgos. Se insistía en ciertos detalles: «No era su aspecto el de los hombres, ni su rostro el de los hijos de los hombres... No tenía forma ni hermosura para atraer nuestras miradas, ni apariencia para excitar nuestro afecto... Era despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores, como objeto ante el cual las gentes se cubren el rostro»[167]. San Justino[168], Clemente de Alejandría[169], Tertuliano[170], y más tarde San Basilio y San Cirilo de Alejandría, recibieron esta extraña sentencia, de la que el pagano Celso sacaba la conclusión de que en tales condiciones el Cristo no podía haber sido Dios[171]. Pero, merced a un cambio feliz, afianzóse poco a poco la opinión contraria, favorecida quizás por el gusto estético de los griegos, convertidos en gran número al cristianismo; pero más aún por la justísima consideración de que, siendo Cristo el hombre perfecto, el hombre ideal, parecía más conforme a la verdad imaginarle, aun en lo exterior, dotado de gracia y de belleza. En vez de mirar solamente al Christus patiens de Isaías, se puso también la consideración en el Mesías de David, del cual está escrito[172] que es «el más hermoso de los hijos de los hombres»[173]. Esta segunda opinión se hizo pronto universal. Santo Tomás de Aquino[174] y la mayoría de los grandes teólogos la prohijaron, alegando, con mucha razón, que es cosa recia de creer que un alma en quien todo era perfecto, admirablemente equilibrada, estuviese unida a un cuerpo imperfecto, sin contar, añaden, que una fisonomía fea y repulsiva hubiera dañado al ministerio del Salvador, acarreándole el menosprecio de las gentes. Favorecieron también a esta opinión los Evangelios, pues si bien es verdad que el atractivo que resplandece en todas sus páginas, ejercido por Nuestro Señor sobre millares de personas que pertenecían a clases diferentes, provenía ante todo de su bondad, de su santidad, de su predicación y de sus milagros, no puede negarse que también fuesen parte en este atractivo singular la distinción de sus modales y la gracia de todo su ser.
Claro está que cuando hablamos de la belleza de Cristo, andamos muy lejos de atribuirle esa belleza muelle y afeminada con que hartas veces le han representado muchos pintores. Era la suya una belleza viril, espiritual, por así decirlo, digna de sus cualidades morales. Nos es, pues, grato imaginarle de fisonomía noble y distinguida, amable y graciosa, grave e inteligente, que inspiraba a la vez respeto y afecto y atraía dulce y religiosamente los corazones. En su semblante se reflejaban el esplendor de su alma, y en cierta manera el de su divinidad.
Faltos de noticias precisas, nada más podemos añadir. Como Constancia, hermana de Constantino el Grande, hubiese escrito a Eusebio de Cesarea pidiéndole su parecer sobre este interesante tema, el sabio Obispo, gran conocedor de la historia eclesiástica hasta en sus menores detalles, le respondió[175] que en Jesucristo hay dos naturalezas: la divina y la humana; que sólo Dios sabe con exactitud en qué consiste la primera; que en lo tocante a la segunda, y en particular al retrato de Jesús, debemos contentarnos con decir con San Pablo[176] que no conocemos a Cristo según la carne. Lenguaje idéntico emplea San Agustín[177]. Si a la singular divergencia de sentimientos que hemos apuntado agregamos el testimonio de estos dos doctores cristianos, ambos renombrados por su ciencia, no parecerá atrevido el afirmar que la Iglesia antigua no conoció el retrato auténtico de Nuestro Señor Jesucristo.
Esto nos obstante, desde el siglo I, y más aún desde el II, los pintores de las catacumbas reprodujeron la imagen del Salvador en variadísimas formas. Sabemos también que, desde muy antiguo, los gnósticos, especialmente los discípulos de Basílides y de Carpócrates, tuvieron retratos de Cristo que veneraban a su modo[178]. Pero a estas imágenes pintadas o esculpidas puede aplicarse esta observación de San Agustín[179]: De ipsius dominicae facie carnis innumerabilium cogitationum diversitate variatur et fingitur. Eran simplemente obras de imaginación, que trazaba cada artista conforme a la imagen que de Cristo se había forjado, sin pretensión de reproducir sus rasgos verdaderos. Más tarde, la leyenda se apoderó de este asunto, como de tantos otros, y citó retratos de Jesús, unos milagrosos[180] y otros compuestos por el evangelista San Lucas[181]; pero ninguno de ellos se remonta a grande antigüedad.
En época menos remota se han hecho descripciones de la fisonomía de Nuestro Señor. Se citan tres principales: la que San Juan Damasceno, en el siglo VIII, insertó en una carta dirigida al emperador Teófilo[182]; la que cierto Publio Léntulo, que se presenta como antecesor de Pilato en Palestina, esboza en un supuesto mensaje oficial, que habría sido enviado por él al Senado romano, y la que se atribuye a Nicéforo Calixto[183], el historiador griego del siglo XIV. Como hay entre estas descripciones cierta semejanza, cabe sospechar que dependen de una fuente común más antigua. La más completa y conocida es la segunda; pero se cree que no es anterior al siglo XII. Hela aquí, según el texto que nos parece más acreditado: «Es de elevada estatura, distinguido, de rostro venerable. A quienquiera que le mire inspira (a la vez) amor y ternura. Son sus cabellos ensortijados y rizados, de color muy oscuro y brillante, flotando sobre sus espaldas, divididos en medio de la cabeza al modo de los nazarenos[184]. Su frente, despejada y serena; su rostro, sin arruga ni mancha, es gracioso y de encarnación no muy subida. Su nariz y su boca son regulares. Su barba, abundante y partida al medio. Sus ojos son de color gris azulado y claros. Cuando reprende es terrible; cuando amonesta, dulce y amable y alegre, sin perder nunca la gravedad. Jamás se le ha visto reír, pero sí llorar con frecuencia. Se mantiene siempre derecho[185]. Sus manos y sus brazos son agradables a la vista. Habla poco y con modestia. Es el más hermoso de los hijos de los hombres.» Si en este esbozo hay rasgos falsos —por ejemplo, los largos cabellos flotantes—, el conjunto del retrato no carece de cierto embeleso ni es indigno de Nuestro Señor, y representa bien el tipo general que ha prevalecido desde hace siglos, y que ha sido reproducido por el pincel o el cincel de tantos maestros insignes.
2. El alma de Cristo
Desde el primer instante en que el Espíritu Santo formó el cuerpo de Nuestro Señor le fue unida un alma semejante a las nuestras, pero de una perfección que apenas podemos concebir. Trátase de ella en varios pasajes de los Evangelios. Algunas veces el divino Maestro mismo o los escritores sagrados la mencionan directamente; por ejemplo, cuando dijo Jesús: «Mi alma está turbada»[186]; «El Hijo del hombre vino a dar su alma como rescate de muchos»[187]; «Triste está mi alma hasta la muerte»[188]; «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu»[189], o bien cuando los evangelistas cuentan que el Maestro conoció «en su espíritu» los pensamientos secretos de sus enemigos[190], que gimió «en su espíritu»[191], que se conmovió y se turbó «en su espíritu»[192], que «rindió el espíritu»[193]. Pero por lo común esta santa alma sólo se nos muestra indirectamente por múltiples manifestaciones que vamos a estudiar. Si nada de cierto sabemos acerca del semblante exterior de Jesús, podemos, en cambio, gracias a los evangelistas, formarnos concepto bastante exacto de su fisonomía intelectual y moral, no porque nos den una descripción propiamente dicha de ella, sino porque agrupando los muchos rasgos que ellos citan aquí y allá y sacando de las acciones y palabras del Señor conclusiones que la lógica consiente, llegaremos, sin violencia y sin esfuerzo, a representarnos el majestuoso esplendor de aquella alma y a penetrar en el recogido santuario de sus sentimientos, de sus afectos y de sus móviles.
Pero antes de pedir a los evangelistas los elementos de este análisis psicológico, echemos una ojeada general sobre la perfección del alma del Salvador. Si el cuerpo de Jesús estaba dotado de cualidades excepcionales, como convenía al modo enteramente divino de su formación, con mayor motivo podremos decir otro tanto de su alma, que, sin dejar de ser humana, ofrecía a las miradas del cielo y de la tierra un conjunto de acabadísimas perfecciones. ¡Qué embeleso y cuán gran provecho hallaríamos en estudiarla detenidamente! Pero fuerza es contentarnos aquí con sumarias indicaciones, deseando que nuestro modesto ensayo abra al lector algún nuevo horizonte.
En el Cristo, en este nuevo Adán, cabeza de la Humanidad regenerada, la perfección de la vida interior, de la vida moral y espiritual se elevó a alturas que nunca habían sido ni serán jamás alcanzadas. Por donde tenía derecho a decir a sus discípulos de todos los siglos: «¡Seguidme, imitadme!» De igual manera San Pablo, que tan hondo había calado en el alma de Nuestro Señor, podía dirigir a todos los cristianos esta apremiante súplica: Hoc sentite in vobis quod et in Christo Jesu[194]. Todas las perfecciones del alma, del espíritu, del carácter, se reunieron en esta rica naturaleza, que es verdaderamente la obra maestra de Dios en el orden de la creación y del mundo sobrenatural. Así pudo escribir Orígenes, en un movimiento de profunda admiración[195], que Jesús poseía «un alma bienaventurada y excelentísima», en la que todas las facultades humanas se habían desarrollado en altísimo grado y en perfectísimo equilibrio, constituyendo un conjunto divinamente armonioso, maravillosamente completo, donde no era posible descubrir mancha alguna, y ni aun la más ligera imperfección. En los hombres mejores y hasta en los mayores santos existen debilidades morales al lado de las cualidades más preciadas. Tal vez acaece que señorea la sensibilidad a expensas de la voluntad, y tal otra, que el vigor y agilidad del entendimiento van acompañados de sequedad y aun de aspereza. Todos dejan algo que desear. Sólo el alma de Cristo no conoció defectos, ni arrugas, ni inferioridad de ningún género. Una vez más, diremos que en ella imperaba la armonía de todas las virtudes del hombre ideal.
Por más que los filósofos solamente distinguen hoy en el alma humana dos facultades principales, la inteligencia y la voluntad, nosotros, para mayor claridad, agruparemos en cuatro puntos lo que vamos a decir del alma del Salvador, y trataremos sucesivamente de su sensibilidad, de su inteligencia, de sus cualidades morales y de su voluntad.
a) Sensibilidad del alma de Jesús
El cuerpo de Nuestro Señor, decíamos, era de una delicadeza extraordinaria, que le hacía sobremanera sensible a los dolores; pero no era su alma ni menos delicada ni menos impresionable. Al repasar los escritos evangélicos obsérvase que experimentó la mayor parte de nuestras afecciones, alegres o tristes, dulces o amargas, pero en especial las dolorosas. A pesar de lo cual, sucediese lo que sucediese, en el fondo de su alma reinaba siempre serenidad y santa alegría. La paz que se complacía en desear a sus apóstoles[196] poseyóla Él plenamente y de continuo. Aunque algunas veces anoten los evangelistas que sintió cierta turbación, le vemos siempre enteramente dueño de sus impresiones[197]. En una circunstancia particular, expresa este hecho San Juan por medio de una locución bien significativa[198]: «Se turbó a sí mismo.» Nunca descubriremos en Él la menor exaltación de la sensibilidad. Sin esfuerzo la somete a regla[199], pues era viril y bien ordenado, como todo su ser. Tanto en el orden de su naturaleza como en el de sus efectos, sus afecciones o «pasiones», como dicen los teólogos, eran siempre nobles y santas.
Pero volvamos a la admirable serenidad de su espíritu. Era ésta una de sus cualidades más eminentes[200]. Seguro de sí mismo y de su misión, nunca manifiesta ni duda ni embarazo. Va derechamente, sin vacilar, hacia su intento, pues conoce los designios de su Padre celestial, que le trazaba el camino en todas las ocasiones. Nunca tampoco se percibe en Él apresuramiento excesivo, precipitación o agitación impaciente; su tranquilidad es inalterable. Ya pueden hostigarle sus crueles enemigos, que le espían, que de continuo se le atraviesan en el camino, que le acusan, que quieren perderle por todos los medios a su alcance; su apacible serenidad no se turbará un solo momento. Dulcis anima, in pace: esta inscripción de las catacumbas le cuadra a maravilla. Tan entero y constante es su dominio sobre sí mismo, que en cualquier evento sabrá permanecer señor de sus palabras y de sus actos.
Recuérdese la tempestad del lago de Genesaret, tan violenta que, con haber sido los más de los apóstoles pescadores de profesión y haber experimentado más de una vez el furor de las olas, los hizo temblar. Mientras la tempestad ruge, Él duerme apaciblemente en la popa de la barca, levantada por las olas. Cuando le despiertan sobresaltados sus discípulos, se levanta sin apresuramiento, les reprocha cariñosamente su falta de calma, y después, con majestad divina, pone fin al terrible huracán. ¡Qué contraste![201]. Ni los endemoniados, que le interrumpían sus discursos[202], ni sus adversarios, cuando le insultaban groseramente[203], o cuando llegaban a intentar poner en Él sus manos brutales[204], conseguían hacerle perder su tranquilidad. Si por prudencia ha de ocultarse momentáneamente, pues no tenía derecho a adelantar la hora que su Padre había fijado para su sacrificio, lo hará siempre sin miedo y en perfecta paz[205]. Nadie pudo hacerle perder su sosiego. En medio del peligro y en medio del espanto de sus discípulos, cumple con toda calma su deber actual[206]. Su vida pública estuvo llena de trances difíciles, inquietantes, peligrosos; mas, sin embargo, se deslizó como un río de apacibles aguas que fluye mansamente entre sus orillas sin desbordarse y con todo sosiego se encamina hacia el océano. Nunca pudieron las influencias externas levantar en aquella alma nobilísima agitación alguna que ni de lejos pareciese imperfección o desorden.
Sin embargo, conoció Jesús en cierta manera emociones fortísimas y dolorosas. Entre los evangelistas, solamente San Marcos le atribuye en términos explícitos un sentimiento de santa ira[207]. Pero en otros varios pasajes vemos a Jesús entregar su alma a una verdadera indignación, bajo cuyo impulso pronuncia palabras vehementes o terribles amenazas[208] y hasta llega a actos de abierta represión[209]. Ello era efecto de su ardiente celo por la gloria de Dios, del odio que tenía al pecado, a la hipocresía y aun a simples imperfecciones, cuando las veía en sus discípulos, a tan alta santidad llamados. Por lo demás, siempre que permite a las emociones apoderarse de su alma por unos instantes, lo hace libremente y nunca en interés personal. No le conmovían, pues, contra su voluntad, como a nosotros suele acontecernos; las tenía siempre bajo su eficaz vigilancia. Experimentó también el Salvador, sobre todo en Getsemaní y en el Calvario, el temor que deprime, el horror que estruja el corazón, la tristeza y desgana engendradoras de desaliento. ¡Qué angustia en este la mento que un día se escapa de sus labios: «Mi alma está triste hasta la muerte»![210]. Los escritores sagrados expresan con verbos enérgicos estas punzantes emociones: Coepit contristari et moestus esse [211]; coepit pavere et taedere[212]; factus in agonia [213]. Y poco antes de expirar, la augusta víctima exhaló hacia el cielo este grito angustioso, que revela un terrible sufrimiento: Eli, Eli, lamma sabachtani?, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»[214].
Han tenido algunos a Nuestro Señor por hombre melancólico, de rostro siempre sombrío; tal opinión carece de fundamento en los Evangelios. Conoció, sin duda, horas de profunda tristeza, y la clarísima visión que sin cesar tenía ante sus ojos de la ingratitud y endurecimiento de la mayor parte de su pueblo, en primer lugar, y después del mundo entero, así como también la cobardía y desmayo de sus más íntimos amigos, debió de flotar frecuentemente sobre su espíritu como densa nube. Pero no debemos olvidar que su alma, hipostáticamente unida a la divinidad, poseía habitualmente la plenitud de la bienaventuranza. Nos es difícil imaginarle riendo a carcajadas, mostrando ruidosa alegría; pero bien podemos creer que una celestial sonrisa iluminaría muy a menudo su rostro. Los esplendores de la Naturaleza animada e inanimada, las flores, los niños, las almas puras y, en un orden superior, las dulzuras de la amistad, la certidumbre de la dicha eterna que traía a tantas almas, eran ciertamente para Él manantiales de dulces y santas alegrías. ¿No dijo un día que no era conveniente que sus discípulos se entregasen al ayuno y a la tristeza, en tanto que Él estuviese con ellos? Estas palabras no dan a entender una naturaleza melancólica y sombría[215]. Pero aún hay más. Refiere San Lucas[216] que cuando los setenta y dos discípulos, a quienes Jesús enviara a anunciar la buena nueva, volvieron a juntarse con Él y le dieron cuenta del buen éxito de su predicación, su alma se desbordó de santa alegría. ¡Y qué alegría más profunda también en aquellas palabras que nos permiten leer en el alma del Salvador las más brillantes esperanzas para el porvenir: «Cuando yo fuere alzado de la tierra, todo lo atraeré a mí mismo!»[217].
Después de lo dicho acerca de la ciencia infusa del Verbo encarnado, no era de esperar ciertamente descubrir entre sus sentimientos el de la admiración, el del asombro. El nil mirari es una regla de la perfección divina. Y, sin embargo, los evangelistas atestiguan que sintió admiración en dos circunstancias diferentes: con ocasión de la fe manifestada por el centurión[218] y de la inexplicable incredulidad de sus paisanos de Nazaret[219]. Pero Jesús es hombre al propio tiempo que Dios, y bien pudo admirarse sin menoscabo de su ciencia infinita, al modo que un astrónomo contempla con admiración un nuevo astro cuya aparición había previsto y anunciado largo tiempo atrás.
b) La fisonomía intelectual del Salvador
A este viso considerada, el alma de Jesús se nos presenta aun más atractiva, pues nuestro análisis nos permite elevarnos a regiones superiores, que, teniendo siempre por guías a los escritores sagrados, vamos a contemplar ahora.
«Yo soy la luz del mundo», dijo Nuestro Señor[220]. El evangelista San Juan, al recordar las maravillas que tan de cerca había visto, llamaba también a su Maestro con santo alborozo[221] «la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo». La inteligencia de Jesucristo era el gran faro de aquella brillante luz que quería irradiar sobre toda la tierra. A la luz que tanto amaba, opuso con frecuencia el Salvador las tinieblas en el sentido propio y en el figurado. Érale duro de entender que alguien pudiese preferir éstas a aquélla[222]. «No hay luz en él», decía con tristeza[223], a propósito de cualquiera que anduviese en tinieblas. Cuando le detuvieron en Getsemaní, llamó a aquella iniquidad obra realizada bajo un impulso tenebroso, el de Satán[224].
Hemos visto las facultades de Cristo desarrollarse misteriosa y gradualmente durante su infancia y adolescencia. Todo el resto de su vida lleva el sello del entendimiento más abierto, más pronto y más vigoroso que se pueda concebir. Para Él, ningún problema presentaba dificultades. Se cernía sobre todos los horizontes de lo pasado, de lo presente y de lo porvenir. Con harta razón pondera San Bernardo su poder[225]. De igual manera puede celebrarse la perfecta seguridad de su juicio; su apreciación siempre irreprochable acerca de la verdad, de la belleza y del bien en el aspecto moral; su imaginación vivísima, pero dominada, de que sus discursos, y sobre todo sus parábolas, nos dan admirables pruebas; su penetración agudísima y lo que podríamos llamar su «ingenio»; su exactísimo don de observación; su lenguaje, siempre ajustado a su pensamiento; su memoria, tenaz para recordar lo que había visto y fácil para aplicarlo en sazón oportuna.
Algunos racionalistas se han atrevido a tratar a Jesucristo de «soñador». Soñador nunca; todo lo contrario: pensador activísimo, pensador profundo, que había rumiado mucho tiempo sus grandes ideas antes de lanzarlas al exterior con sus palabras y con su conducta. Pero este pensador no vivía confinado, por decirlo así, en el fondo de su alma y ajeno al mundo exterior. Observaba muy atentamente cuanto pasaba en torno suyo, y lo hacía con espíritu penetrante y delicado, como lo prueban muchos rasgos que a cada momento recuerdan los evangelistas. Algunos de ellos hemos mencionado al indagar cuáles pudieron ser los principales factores de la educación experimental de Jesús, y podríamos llenar páginas enteras. Dondequiera que se hallase, no tenía sino lanzar en torno suyo una de aquellas miradas escudriñadoras a las cuales nada se escapaba; sorprendía hasta los detalles en apariencia más insignificantes. Él sabe lo que pasa en las aguas del lago[226], y en la montaña[227], y en el campo[228], y en las ciudades[229], en las casas de los ricos[230] y en las de los pobres[231], y en otros mil pormenores. Ha observado que un padre de familia que piensa en lo por venir reserva en su tesoro nova et vetera[232], que los soberbios fariseos buscan, en los festines, los puestos más honrosos[233]. Aun prescindiendo de su ciencia divina, que le permitía leer en lo más íntimo de los pensamientos y de los corazones, podía, gracias a este don de observación, aplicar a cada uno el tratamiento moral que mejor le convenía. Bien lo mostró un día en que dio tres respuestas diferentes a tres discípulos, o demasiado ardorosos o demasiado indecisos, que le pedían permiso para seguirle por todas partes[234].
Era, pues, la inteligencia del Salvador muy penetrante, concreta, minuciosa, casi diríamos realista, en el mejor sentido de esta expresión[235]. ¡Qué cuadros más vivos y encantadores le veremos pintar en sus admirables parábolas! Unas cuantas y sencillas palabras le bastan para describir una escena entera. Por ejemplo, cuando dice a propósito de Juan Bautista[236]: «¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña movida del viento? Pero ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre muellemente vestido? Ved que los que visten ropas delicadas habitan en las casas de los reyes.» Todo un cuadro en miniatura esboza también Jesús en este versículo[237]: «No déis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las huellen con sus pies y que, revolviéndose, os desgarren.» He ahí un excelente realismo. Pero apresurémonos a añadir que nunca hubo idealista que sobrepujase a Nuestro Señor. Vino a fundar el más ideal de todos los reinos. A sus humildes discípulos les exige virtudes ideales. ¿Quién como Él ha declarado que el hombre no vive solamente de pan material y que el alimento de los cristianos debe ser ante todo espiritual? Esta facultad de ver y expresar concretamente las cosas contribuyó a hacer de ordinario claras y precisas las enseñanzas de Jesús; mas, sin embargo, érale fácil elevarse a las más altas cimas del pensamiento, como lo muestran sus discursos del cuarto Evangelio, donde expone en lenguaje magnífico las más sublimes virtudes de la nueva religión.
No menos admirable que la precisión y vigor de su espíritu era su imaginación. De aquí que en su predicación gustase de recurrir tan a menudo a las figuras y que siempre las escogiese hermosas, verdaderas, atractivas. Ellas comunicarán a su lenguaje un sabor, un relieve, un cierto hechizo, a los cuales, humanamente hablando, se debe parte muy notable del éxito de sus predicaciones. Ora acuden espontáneamente a su pensamiento, ora las extrae del recuerdo de lo que ha visto u oído. Aquí es el soplo rápido y misterioso del viento[238], la fuente de agua viva[239], el vaso de agua fresca[240], el labrador que guía el arado[241]; allí, el hombre fuerte y armado que guarda la casa[242], los servidores que, lámpara en mano, esperan la vuelta de su señor, muy adelantada ya la noche[243], el mal rico vestido de púrpura y lino finísimo[244], la vestidura nupcial[245], el ciego que guía a otro ciego[246], los pescadores de hombres[247], la descripción grandiosa del fin de los tiempos[248], los hipócritas semejantes a sepulcros blanqueados[249], la fe que transporta las montañas[250], los cristianos comparados con hombres que llevan su cruz en pos del divino crucificado[251]. Así aparecen los pormenores más sencillos junto a los rasgos más sublimes, comunicándose mutua eficacia. ¡Qué imaginación tan opulenta, y a la vez práctica, resplandece en todo esto! Ella se manifiesta hasta en los sobrenombres pintorescos y perfectamente apropiados que Jesús da a varios de sus discípulos: Cephas, o mejor, Kefa, «Piedra»; Boanerges, «Hijo del Trueno».
Sus consejos, sus réplicas, sus reproches dan siempre en el hito y llevan el sello de la sabiduría y de la oportunidad. Su vida de misionero, al colocarle en las más diversas situaciones, le ponía en contacto con todas las clases de la sociedad judía y extranjera, de modo que con frecuencia tenía que responder a las preguntas más imprevistas, más delicadas y más embarazosas. Siempre, sin embargo, salió del trance con habilidad que admiraban sus mismos enemigos[252] y que embelesaba a las turbas[253]. Cuando Juan Bautista vacilaba en bautizarle, Jesús se contentó con decirle[254]: «Conviene que cumplamos toda justicia», y cesó la perplejidad. Tres veces seguidas redujo al silencio al demonio tentador con sus respuestas, sacadas de la Escritura[255]. Como los fariseos preguntasen maliciosamente a los primeros discípulos por qué tan poco se preocupaban de las tradiciones relativas a la pureza e impureza legales, el divino Maestro les tapó la boca con argumentos irresistibles[256]. Y lo mismo aconteció en otras muchas ocasiones, en que sus palabras, ya dignas y severas, ya irónicas, ya dulces y apacibles, dirigidas a enemigos o amigos, produjeron asombrosos resultados[257].
De estas consideraciones claramente se infiere que el Salvador tuvo, pero en soberano grado de perfección, facultades intelectuales análogas a las nuestras, sometidas a las mismas leyes generales que las nuestras, y de las que se sirvió como de preciosos y dóciles instrumentos para el cumplimiento de su misión.
c) La fisonomía moral de Jesucristo
Seríanos preciso recorrer toda la escala de las virtudes y citar la mayor parte de los Evangelios si quisiéramos poner de relieve una por una todas las cualidades morales del Salvador. Nuestra aspiración es más modesta. Nos proponemos simplemente echar una rápida ojeada sobre sus cualidades más características y señalar algunas de ellas según los Evangelios. Un célebre historiador protestante del siglo XIX, decía de Jesucristo: «Nada ha habido en la tierra ni más inocente, ni poderoso, ni más sublime, ni más santo que su conducta, su vida y su muerte... El soplo del mismo Dios alienta en cada una de sus palabras», y también, añadimos nosotros, en cada uno de sus actos. Desde el punto de vista moral, es incomparablemente el hombre más perfecto que jamás haya existido. Nunca ha poseído esta tierra nuestra modelo tan acabado de todas las virtudes, tipo tan excelente de santidad.
Recordaremos ante todo su perfecta santidad. Leyendo atentamente los santos Evangelios, no sólo no se descubre el menor rasgo que pueda suponer en Él existencia de una imperfección, sino que se observa que los escritores sagrados le presentan de continuo como un ser tres veces santo. Ya la madre de Jesús, por insigne privilegio, había sido una excepción a la fatal ley de la caída original que alcanza a todos los hombres por el mero hecho de su nacimiento; pero incomparablemente mayor aún es la santidad personal de Cristo. Quod nascetur ex te Sanctum, había dicho el arcángel San Gabriel a la bendita Virgen[258]. Desde el primer momento de su concepción fue el «ser santo» por excelencia. Nunca se le sorprendió en oposición con el bien; es el tipo perfecto de la santidad. Ya le oiremos reivindicar públicamente, a la faz de sus encarnizados enemigos, esa santidad universal, completa, por este altivo y solemne desafío: «¿Quién de vosotros me argüirá de pecado?»[259]. Ninguno de ellos se atrevió a aceptar el reto. Más aún: cuando le condenaron por vía criminal, fueles imposible, a pesar de todos sus esfuerzos y de los falsos testigos a quienes habían sobornado, descubrir contra Él cargo alguno de acusación. Así fue que se vieron reducidos a fundar su sentencia de muerte en el hecho de que se había presentado como el Mesías prometido[260]. También Pilato[261] y Judas[262] proclamaron su inocencia. «No hizo pecado», escribió San Pedro[263], y lenguaje semejante emplea San Pablo[264] cuando dice que Jesús quiso pasar todas las enfermedades humanas: por todas excepto el pecado. Tales testimonios son elocuentes, decisivos.
A ejemplo de los doctores más antiguos[265], podemos mencionar también la inefable virginidad de Nuestro Señor Jesucristo[266]. «Virgen, nacido de una Virgen», escribía San Jerónimo. Y añadía que si Jesús distinguió al apóstol San Juan con una amistad más íntima, fue en parte por haber permanecido virgen[267]. Si fue el más enérgico defensor de la santidad del matrimonio, también levantó bien alto el estandarte de la virginidad[268], debajo del cual habían de alistarse por amor de Él incontables almas puras, para ser ya acá en la tierra «como los ángeles», como los bienaventurados en el cielo[269].
Como base de las virtudes cristianas, estableció el divino Maestro el espíritu de abnegación y de sacrificio, que Él mismo practicó sobremanera, según la expresión de San Pablo: Christus non sibi placuit[270]. Cuanto los hombres buscan ordinariamente con tanta avidez en daño de su eterna salvación —la gloria, la riqueza, el bienestar, la felicidad terrena—, lo sacrificó Cristo generosamente a su vocación, sin duelo y sin reserva. En vano le presentó Satanás bajo formas variadas, seductoras, el señuelo de la satisfacción personal: Él rechaza, con desprecio, la triple tentación. Nunca buscó otro goce que el del deber, entera y amorosamente cumplido, ni siguió otro camino que el del desprendimiento: el camino áspero y estrecho que le condujo al Calvario. De este modo comenzó practicando Él lo que recomendaba a sus discípulos cuando les decía[271]: «Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.»
La vida de pobreza que le hemos visto llevar en Nazaret con su madre y su padre adoptivo da ya testimonio de su espíritu de mortificación; pero más pobre aún vivió desde que comenzó a ejercer su oficio de predicador. No obstante la abnegación de las santas mujeres galileas que subvenían en parte a sus necesidades materiales y a las de sus apóstoles[272], más de una vez debió de carecer de lo necesario, pues un día los doce no tuvieron, para aliviar el hambre, otra cosa que algunas espigas recogidas en los campos por donde atravesaban[273]. Lo único que tenía propio eran los humildes vestidos que le cubrían, y los verdugos romanos, sin esperar a que exhalase el postrer aliento, se los repartieron ante su vista. Su sepulcro mismo fue un sepulcro prestado. Muchos de sus dichos nos revelan cuán grata le era la pobreza. La primera de las bienaventuranzas[274] es una cálida felicitación dirigida a los pobres. Su magnífica plegaria, a la que se ha dado el nombre de oración dominical, no menciona sino de paso los bienes temporales[275] y aun esto en forma bien modesta, pues sólo pide el pan de cada día. En diferentes circunstancias mostró lástima de los ricos, a causa de los riesgos a que exponen su salvación eterna[276]. El afanarse por las riquezas, dice, es propio de paganos[277]. Tres de sus más hermosas parábolas, la del rico avariento[278], la del administrador infiel[279] y la del rico propietario cuyos graneros son insuficientes para guardar sus cosechas[280], declaran también el peligro moral que crea la posesión de la fortuna.
Sin embargo, aun viviendo de manera tan desasida, mortificada y pobre, no juzgó el Salvador necesario ni útil practicar la austeridad excepcional de su precursor y de otros judíos contemporáneos. Es interesante estudiar esta actitud suya respecto al ascetismo. La ley mosaica no imponía a los hebreos más que un solo ayuno anual, el de la Fiesta de la Expiación[281]. Después del destierro, las autoridades religiosas instituyeron otros cuatro más, para perpetuo recuerdo de los grandes duelos de la nación teocrática. En la época del Salvador, las personas que aspiraban a una piedad superior a la ordinaria ayunaban con mucha frecuencia[282]. Lejos de prescribir Jesús a sus discípulos ayunos de supererogación, comienza por dispensarlos formalmente de ellos[283], y probable es que Él mismo tampoco los practicase. Ni desdeñaba tampoco asistir, en ocasiones, a comidas que le ofrecían personas acomodadas[284], aunque se tratase de publicanos[285] o fariseos[286], lo cual aprovecharon sus enemigos para lanzar contra Él la ridícula acusación de ser «hombre voraz y bebedor de vino»[287]. Un día asistió hasta a un banquete de bodas[288]. En dos circunstancias distintas[289] permitió que derramasen sobre Él preciosos perfumes. Explícase esto por su plan religioso, en el cual no entraba la imposición de grandes austeridades como regla general a todos los cristianos. Por lo demás, encomendó a sus apóstoles y a los sucesores de éstos el cuidado de organizar en este punto, después de su Ascensión, la vida de la Iglesia. Mas por su parte, especialmente durante los años de su ministerio, inaugurado por un ayuno de cuarenta días, no retrocedió ante privaciones ni fatigas, prodigando sin tasa sus fuerzas, privándose muchas veces del sueño[290], rehusando antes de dejarse clavar en la cruz el brebaje narcótico que hubiera podido aliviar sus horribles padecimientos[291].
La humildad, esa virtud también fundamental del cristianismo, casi desconocida de los orgullosos paganos, y bastante mediocremente practicada en el pueblo israelita, brilló asimismo en Nuestro Señor por manera excelentísima. Mucho tiempo antes de predicarla de palabra la honró con su conducta en este mundo: en la elección de sus padres, en el lugar de su nacimiento, en su huida a Egipto, en las menores circunstancias de su vida oculta. ¿Era posible humillarse y anonadarse más?[292]. Con razón, pues, podrá declararse «humilde de corazón»[293]. Varias veces recordó a sus apóstoles que, aun siendo su Maestro y Señor, se había hecho su siervo[294], y en la tarde del Jueves Santo se dignó abajarse hasta lavarles los pies[295]. Su pasión fue una larga y dolorosa serie de inefables humillaciones, que sufrió sin quejarse, aunque vivamente las sintiese[296]. Cuando se le tributaban elogios, referíalos a su Padre[297]. Su solemne entrada en Jerusalén, aun con haber sido triunfal, fue todavía señalada con sello de humildad[298], y apenas hubo terminado, retiróse Él modestamente a Betania[299]. Ya mucho antes de que hubiese llegado su hora, solía ocultarse para sustraerse a las aclamaciones que las muchedumbres entusiastas le preparaban[300]. ¡Cuánto amó la humildad y qué elogios no hizo de ella! ¡Cuán duramente condenó el orgullo![301]. ¡Qué poco buscó su propia gloria[302], saboreando, en cambio, la más profunda de las humillaciones: la de la ingratitud de las muchedumbres, la del momentáneo abandono de sus más caros amigos, la del fracaso parcial de su sacrificio, la del triunfo y desdén de sus enemigos! Y todo esto lo sufrió por nuestro amor, confusione contempta, según el expresivo lenguaje de San Pablo[303].
Tenía, sin embargo, en mucho su dignidad humana, y fuele prueba acerbísima el verla violada, ultrajada por seres despreciables. Quien no era insensible a una falta de cortesía[304], quien sentía ensancharse el corazón con una muestra de afecto[305], ¡cuánto no debió sufrir al verse abofeteado, escupido, injustamente acusado! Ante los ultrajes, unas veces protestaba altivamente[306], otras se encerraba en majestuoso silencio[307]; otras, en fin, llenaba de estupor a sus mismos jueces por la nobleza de su actitud y por la firmeza de sus respuestas[308].
A la par con su humildad iba la obediencia, que forma también parte integrante del espíritu de sacrificio. Esperemos, pues, hallar en Jesucristo al más perfecto obediente. Desde el principio de su vida pública hasta su último suspiro estuvo sometido a constantes y duras pruebas. Pero ésta es virtud de los fuertes, que han aprendido a dominar su propia naturaleza y a soportar valerosamente las dificultades de la vida, los padecimientos, las adversidades, las injusticias y las injurias. Poseyóla, pues, Jesús en grado soberano, y de ello dio pruebas incontables. Apenas comenzada su predicación, levantóse contra Él oposición fortísima, convertida luego en odio violento, que amenazaba derrocarle y arrastrarle; pero nada le espantó, nada logró cansar su heroica paciencia, que a todo supo resistir[309]. Ni el orgullo de los unos, ni los prejuicios de los otros, ni la ignorancia de las turbas, ni la refinada malicia de los fariseos consiguieron turbar, ni menos aún quebrantar, su animosa serenidad. Sin que fueran bastante a impedirlo la fatiga y el mucho trabajo, estaba de continuo dispuesto a acoger dulce y afectuosamente a los enfermos, a los afligidos, a los curiosos, a los enemigos, a las turbas, indiscretas muchas veces, que acudían a Él. Sus mismos apóstoles, por su lentitud en comprender su misión y sus lecciones, por su ideal mesiánico enteramente opuesto al suyo, le fueron más de una vez ocasión de sufrimiento. Supo advertirles con firmeza, pues era su educador[310], y ya hicimos notar en otra parte, al hablar de los sentimientos de su ánimo, que su paciencia no ha de confundirse con la de ciertas almas bonachonas y sin energía, que más que virtud es debilidad. Durante su pasión señaladamente fue Jesús modelo de valerosa paciencia, como ya lo había predicho Isaías[311]: «Fue maltratado y oprimido, y no abrió la boca. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja que no bala delante del que la trasquila, no abrió su boca.» Y San Pedro, en su primera Epístola[312], añade: «Ultrajado, no devolvía el ultraje; maltratado, no maltrataba.» Sentía, sin embargo, el Salvador continuamente una generosa impaciencia, que una vez llegó a expresar con estas palabras sublimes: «Con bautismo es menester que yo sea bautizado, y ¡cómo me angustio hasta que se cumpla!»[313]. Pero también en esta parte sabía moderar los ardores de su alma, y esperar en paz «la hora» marcada en el plan divino, que siempre estaba presente a su pensamiento[314], sin pretender adelantarla con inútil precipitación. Por eso en repetidas ocasiones, en vez de hacer frente a sus enemigos de manera intempestiva, no vacila en alejarse por tiempo más o menos largo[315], para sustraerse a sus asechanzas, hasta que llegase el instante de salirles al encuentro.
Pero otras veces era su amor al recogimiento y soledad lo que le llevaba a retirarse de las turbas, aunque sólo fuese por horas, ya solo[316], ya con sus apóstoles[317]. En el retiro, donde a menudo le veremos entregado a prolongadas oraciones, cobraba su alma nuevas fuerzas. Aprovechaba también estos retiros para educar más holgadamente a los Doce. Es muy significativa en este punto una locución usada por San Lucas[318], pues denota una costumbre propiamente dicha. Varios de los más importantes misterios de la vida de Cristo, como el bautismo, las tentaciones, la agonía de Getsemaní, tuvieron lugar en sitios más o menos solitarios. Y a este amor al retiro asoció siempre Jesús grande amor al silencio, aun en aquellos períodos en que había de multiplicar sus discursos. El Verbum silens de la vida oculta guardó hasta el fin sus hábitos de silencio, y ni una palabra ociosa brotó jamás de sus labios.
Réstanos, por fin, considerar en el temperamento moral del Salvador dos cualidades de orden general: la sencillez y la serenidad, en las que no se ha parado bastante la atención. Nada menos complicado que su carácter, recto y franco. Sus palabras, aun siendo muy de notar desde muchos puntos de vista, carecen de afeites y aderezos que puedan falsear el sentido; son siempre límpidas, como su alma. Lo mismo para con sus enemigos que para con sus amigos procede siempre con lealtad perfecta; así se comprende el horror que le causaba la hipocresía de los fariseos y de los escribas, contra la que no cesaba de protestar[319]. Hubieron de reconocer, como por fuerza, esta sinceridad aquellos taimados que cierto día le dirigieron este interesado elogio[320]: «Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios en verdad sin preocuparte de personas.» Publicó la verdad con celo infatigable, y así pudo, con pleno derecho, decir a Pilato[321] que había venido a dar testimonio de la verdad. Esta verdad hubo de promulgarla bajo formas nuevas, delicadas, difíciles de expresar y de dar a entender; fuele preciso levantarse contra un sistema religioso cuyo tiempo había pasado ya, y contra prejuicios inveterados; tuvo que reformar a un pueblo sometido a la nefasta influencia de hombres poderosos, enseñar dogmas revelados, establecer su propia misión sobre las ruinas de lo pasado; pero su rectitud y su sencillez se juntaron a su valor, y sin dejarse intimidar hizo oír en toda la Palestina el Evangelio del reino de los cielos, y lo que es más, consiguió que lo aceptasen muchos de sus compatriotas. Despreciando la vana y nociva popularidad, siguió derechamente su camino, como caballero sin miedo y sin tacha, atacando el error y el mal dondequiera que los halló. Como dijo San Pedro[322], citando a Isaías[323]: Non inventus est dolus in ore ejus, nadie pudo hallar en sus labios ni palabra mentirosa, ni aserción hecha a la ligera, ni la más leve adulación.
En este carácter tan noble y tan santo se descubre también, con agradable sorpresa, toda una serie de contrastes, cuyo conjunto equivale a una nueva perfección. Son aspectos diversos de su rica naturaleza. Júntanse en ella la dulzura con la energía, la bondad con una justa severidad. La soberana humildad de Jesús se compadece con la noble altivez que hace, a veces, estallar su indignación. Tiernamente afectuoso, rompe los lazos más íntimos y estrechos cuando se atraviesan en el camino del deber. Habiendo nacido señor y dueño, se hace servidor de todos con gracia que cautiva. Es su valor superior al de los héroes, y llega hasta a turbarse. Sumiso a la autoridad, obra con independencia; pacífico, trae la guerra. Desconfía de los hombres, cuya voluntad conoce, y los ama hasta morir por ellos en una cruz. Quiere que se acate aún la ley mosaica, y da recios golpes a las tradiciones que pretenden explicarla y completarla. Busca la soledad y frecuenta el mundo. Su vida de rigurosa mortificación no le es obstáculo para asistir, sin hacerse de rogar, a grandes festines. Queriendo atraer a todos hacia sí, despide con una palabra a quienes vacilan en seguirle. Desasido de todo, exige que todo se abandone para unirse a su persona. Es contemplativo y a la par hombre de acción. ¿Será preciso advertir que no existe el más ligero conflicto entre estas diferentes virtudes, que en Él forman un conjunto delicadamente armónico? Como escribe San Juan al principio de su Evangelio[324], poseía la «plenitud» de las virtudes humanas, al mismo tiempo que la plenitud de la gracia divina. En fin, mientras en la mayoría de los hombres eminentes se desenvuelve una cualidad a expensas de otras —por ejemplo: la inteligencia en detrimento del corazón, o recíprocamente—, las cualidades morales del Salvador, después de haberse desenvuelto simultáneamente sin dañarse unas a otras, se manifestaban en sazón oportuna del modo más normal, sin causarse nunca mutuo perjuicio. Resulta, pues, de todos estos contrastes una concertada multiplicidad de dones y virtudes de Nuestro Señor Jesucristo.
d) La voluntad humana y el Sagrado Corazón de Jesús
Una vez que el Verbo quiso revestirse de nuestra naturaleza, era consiguiente que tuviese también una voluntad humana enteramente dis- tinta de su voluntad divina. Los Evangelios no consienten duda alguna sobre este punto, que, por lo demás, ha sido definido por la Iglesia[325]para poner fin a una controversia dolorosamente célebre. El mismo Jesús habla de su voluntad humana en términos clarísimos. «Yo he descendido del cielo —dice[326]—, no para hacer mi voluntad, sino la de Aquél que me envió.» Lo mismo afirma en su generosa oración de Getsemaní: «Pa- dre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Mas no sea como yo quiero, sino como quieres Tú»[327]. Evidentemente, la voluntad divina de Jesús era la misma de su Padre; así es que, durante aquella hora de punzante angustia, hubo como un conato de lucha entre ella y su voluntad humana, lucha rápida, que no podía terminar sino con el triunfo completo del querer divino. El Salvador hubiera podido exclamar entonces, como en otra ocasión anterior: «Sí, Padre, porque es tu agrado»[328].
La voluntad es el yo en lo que tiene de más profundo, de más verdadero, de más levantado en el hombre. Ella desempeña un papel preponderante en la formación del carácter y, en general, en la historia de cada individuo. Que durante toda su existencia terrestre fue la voluntad del Salvador soberanamente perfecta, bien así como todas las otras cualidades de su alma, es cosa tan patente que no juzgamos preciso insistir sobre ella.
Las palabras que acabamos de citar nos revelan en Él una sumisión enteramente rendida a los designios de su Padre, cualesquiera que fuesen los sacrificios que le exigía. El cuarto Evangelio contiene otros dichos que atestiguan esta perfecta conformidad de la voluntad humana de Jesús con la de Dios. «Lo que a Él le agrada eso es lo que hago siempre»: quae placita sunt ei facio semper[329]; estas palabras resumen admirablemente todas las demás. San Pablo[330] nos da una descripción dramática de la obediencia del Verbo encarnado cuando le representa haciendo su entrada en el mundo y dirigiendo a Dios esta sublime plegaria, cuyos términos toma del Salmista[331]: «No has querido ni sacrificio ni ofrenda, sino que me formaste un cuerpo; no te complaciste en el holocausto ni en el sacrificio. Heme aquí que vengo... para hacer, oh Dios, tu voluntad.» Este primer uso que Jesucristo hizo de su voluntad, lo renovó sin cesar durante la vida, y cuando murió pudo decir con entera verdad que había cumplido hasta el fin el plan divino sin cambiar ni un ápice de él: Consummatum est, «todo se ha cumplido»[332]. Las circunstancias más importantes de su vida habían sido anunciadas por antiguos vaticinios; ni una sola línea se apartó de ellos, por más que le costase a su naturaleza humana. La obediencia entera y absoluta, en medio de dificultades que a todos los demás hubieran parecido insuperables, fue una de las virtudes más características del Salvador. San Pablo, que tan hondo penetró en el alma de Cristo, encarece esta perfección con palabras admirables: Factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis[333]. Nadie como el Salvador ha obedecido el deber, pronta, generosa y alegremente.
En la voluntad humana de Jesús tenemos que admirar en segundo lugar su energía incomparable. Continuos obstáculos se levantan ante los hombres más resueltos cuando se deciden a llevar vida perfecta, o simplemente a dejar el ancho camino para seguir la áspera senda de la virtud ordinaria[334]. Cierto que Jesús, para permanecer fiel al deber, no tuvo que luchar ni contra el orgullo, ni contra la concupiscencia, ni contra las debilidades morales que en nosotros enturbian la inteligencia, entorpecen la voluntad, debilitan la energía; pero tuvo, cuando menos, que hacer a cada instante actos de voluntad. En una u otra forma nunca dejó de repetir, con su conducta y con sus palabras, su generoso Ita, Pater. Cuán entera fuese la voluntad de Cristo, lo aprendió Satanás, a su propia costa, cuando se atrevió a tentarle por tres veces; lo experimentó también Simón Pedro, cuando quiso desviar a su Maestro del camino del deber[335]; lo comprobaron asimismo los «hermanos» de Jesús, cuando pretendieron imponerle un plan que no era el de Dios[336]. Igualmente invencible le hallaron sus enemigos, sus jueces y sus verdugos. Ningún poder fue bastante, no diremos para arrastrarle fuera de su camino, sino para imponerle la más ligera modificación en el cumplimiento de los designios de la Providencia[337]. De este modo realizaba el retrato que de Él había trazado el profeta Isaías[338]: «El Señor es mi auxiliador, por eso no he sido confundido; puse mi rostro como piedra durísima, y sé que no seré confundido.» He aquí por qué, al acercarse su pasión, con ardor que los apóstoles eran incapaces de penetrar, se fue hacia Jerusalén, la ciudad «que mata a los profetas»[339], y que era como la ciudadela de sus más encarnizados enemigos, imitando en esto la proverbial valentía de David, su antepasado. Héroe tan valeroso nunca lo ha vuelto a ver la tierra.
«Querer es poder», se ha dicho. Pero, considerando la voluntad humana en otro aspecto, puede añadirse: «Querer es amar.» Esta transición nos conduce al Sagrado Corazón de Jesús. La liturgia pondera sus «riquezas impenetrables»[340], y los teólogos místicos se han esforzado en desenvolver idea tan verdadera y tan hermosa. Un gran pensador ha podido decir que él no permitía a su inteligencia ahogar los sentimientos de su corazón. Por lo que respecta a Jesús, ni la superioridad de sus facultades intelectuales, ni las constantes preocupaciones de su celo, ni la fidelidad en el cumplimiento de la voluntad del Padre, fueron parte a aminorar la fuerza y suavidad de sus santas afecciones.
Desde el punto de vista moral, el corazón humano es justamente considerado como símbolo del amor. Está hecho ante todo para amar, y cuando ama ordenadamente es una de nuestras más hermosas facultades. Hablar, pues, del corazón de Jesús según los Evangelios es querer penetrar cuanto sea posible en este santuario e intentar descubrir cuáles fueron en su vida mortal sus afectos y sus móviles. Nunca, seguramente, ha latido en pecho humano corazón más perfecto, y es evidente que todas sus inclinaciones participaron de esta perfección. En el libro de los Cantares[341] leemos esta profunda sentencia: «Ordenó en mí la caridad.» Ni por un solo instante dejó de reinar en el corazón del divino Maestro un orden envidiable para mantener en rigurosa disciplina todos los afectos de su alma.
Al escuchar después la predicación de Jesús veremos el lugar eminente que en ella ocupan el amor de Dios y el amor del prójimo. Pero este doble amor tuvo en su corazón y en sus actos lugar todavía más grande que en sus palabras. Bien podemos decir que el amor de Dios fue siempre como la pasión dominante de su alma, la función esencial de su corazón, el hogar donde constantemente se avivaba su celo. Los hombres más santos se percatan de que su amor hacia Dios es muy imperfecto, y de que no puede llegar ni en extensión ni en intensidad a la medida que exigirían las perfecciones de su objeto, ni corresponder al ardor de sus propios deseos. Jesús, por el contrario, amaba verdaderamente a Dios «con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente»[342], y este amor sin tasa daba impulso a toda su vida.
Ante todo, el amor de Jesús era un sentimiento filial, de poder y suavidad indecibles. Su Padre celestial le dijo el día de su bautismo: «Tú eres mi Hijo muy amado, en quien me he complacido»[343], y su corazón de Hijo único respondió con ternura incomparable: Abba, «Padre»[344], nombre dulcísimo que tenía siempre en su corazón y con frecuencia en sus labios[345]. ¡Con qué suavidad no pronunciaría estas sencillas palabras: «¡Padre mío!» Su amor filial resuena en todas sus palabras, resplandece en todos sus actos. Se lo siente palpitar en todas las descripciones que acá y allá hace de Dios, a quien se complace en representar como el mejor y el más misericordioso de los padres[346]. Lo manifestó sobre todo, decíamos poco ha, por su entera obediencia a las órdenes divinas, pues, según un dicho célebre, idem velle, idem nolle, ea firma amicitia est[347]. Y, sin embargo, hemos visto también que su Padre no le perdonó padecimientos y que Él hubo de aprender por penosa experiencia cuánto cuesta a veces obedecer sin reserva[348].
Manifestaba también Jesús su amor filial por una unión íntima, continua. Pensaba constantemente en Dios, vivía constantemente en Dios, tenía una sed insaciable de Dios, y con más verdad aún que el Salmista desterrado lejos del Tabernáculo, podía decir: «A la manera que el ciervo desea las corrientes de las aguas, así te desea el alma mía, oh Dios»[349]. De ahí aquellas plegarias frecuentes y rebosantes de amor que mencionan los evangelistas[350].
En fin, manifestábase su sentimiento filial por una confianza inquebrantable, que jamás padeció eclipse, ni aun cuando en la cruz, donde su vida se escapaba hilo a hilo juntamente con su sangre, parecía que su Padre le había abandonado, pues apenas habían exhalado sus labios aquel doloroso lamento: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?»[351], añade con dulzura: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu»[352]. Esta misma absoluta confianza fue la que le hizo decir en Getsemaní: «Padre, todas las cosas te son posibles»[353], y en el momento en que iba a resucitar a Lázaro[354]: «Padre, yo bien sé que siempre me escuchas.» Ella, por último, se desborda en su plegaria sacerdotal[355], que si es canto de amor y de triunfo, no lo es menos de confianza.
En este amor de Jesucristo hacia su Padre celestial es donde ha de buscarse el secreto de aquella fuerza heroica que en Él hemos admirado. De ese sentimiento, el más elevado y puro de cuantos pueden mover al alma humana, nacen el propio olvido, la abnegación desinteresada, los sacrificios generosos, la donación de sí mismo entera e irrevocable: virtudes que en grado supremo practicó el Salvador.
Pero su amor hacia Dios no bastará a su grande corazón. ¿No dijo que el segundo precepto del Decálogo, «amarás a tu prójimo como a ti mismo», es «semejante al primero»?[356]. Y tanta importancia le dio, con tanto vigor lo promulgó, que vino a ser su mandamiento por excelencia: Hoc est praeceptum meum, ut diligatis ínvicem. A lo que, juntando siempre el ejemplo con el mandato, añadió: Sicut dilexi vos[357]. Esa «filantropía de Nuestro Salvador», como San Pablo la llama[358], se nos ha mostrado ya en una de sus formas más atractivas, en el misterio de la Encarnación, y durante su vida pública tendremos cada día pruebas reiteradas de este «amor de Cristo que sobrepuja a toda ciencia»[359]. Pero, según Él mismo dijo, será su dolorosa pasión donde con mayor evidencia y fuerza se manifieste, pues «no hay amor más grande que el de quien da la vida por sus amigos»[360], y al buen pastor en su abnegación sin tasa, que le hace sacrificar la vida por sus ovejas[361], se le reconoce. Por eso, aunque la sagrada imagen de su Corazón, del cual brotan llamas de ardiente caridad, sea excelente emblema del amor de Cristo hacia los hombres, no es símbolo menos expresivo la cruz levantada por la Iglesia católica en todos los lugares.
Así, pues, el amor hacia la humanidad caída, a la que Jesús venía a rescatar con el precio de sus humillaciones y padecimientos, fue, después del amor hacia Dios, la segunda de las grandes pasiones de su alma. Nadie como Él ha realizado el divino cuadro de la caridad, que el apóstol de los gentiles trazó de mano maestra en el capítulo XIII de su primera Epístola a los Corintios; más aún, no hubiera sido posible trazar semejante cuadro si Jesucristo no hubiese ofrecido previamente el modelo ejemplar. Y su amor hacia el linaje humano fue tanto más meritorio cuanto más imperfecto y hasta más miserable era su objeto. Mas su corazón, al mismo tiempo que corazón de hombre, era un corazón divino, y por eso estaba dotado de poder tan maravilloso.
Esta inclinación de Jesús hacia los hombres sentía como cierta necesidad de manifestarse a lo exterior, y hacíalo por cuantos medios estaban a su alcance: por milagros, que eran las más de las veces actos de amor; por llamamientos llenos de ternura, como el que nos ha conservado San Mateo[362]; por recomendaciones apremiantes: «Amaos los unos a los otros; amad a vuestros enemigos; sed misericordiosos», etc.[363]; por su compasión hacia todo género de padecimientos. A veces le arrancaba gemidos[364], lágrimas[365] y hasta sollozos[366]. Los evangelistas expresan con frecuencia ese amor por medio de una palabra griega que indica una emoción muy viva[367]. También se manifestó por el generoso perdón otorgado a sus enemigos[368], por su misericordia dulcísima para con los pecadores, y por sus tiernas y celestiales amistades.
Desenvolvamos brevemente estos dos últimos rasgos. Duros y orgullosos, los fariseos y sus discípulos castigaban a cierta especie de ostracismo a determinados pecadores, tales como los publicanos, llegando hasta fijar matemáticamente la distancia a que era preciso apartarse de una mujer de mala vida. No así Jesucristo, cuyo corazón era un abismo de misericordia, y que, venido al mundo precisamente para convertir y salvar las almas culpables, no temía frecuentar el trato con los pecadores, aunque tal conducta escandalizase a sus adversarios, que no desperdiciaban ocasión de reprochársela como un crimen[369]. Diversos incidentes de su vida —su conversación con la Samaritana[370], el episodio de la pecadora[371], el de la mujer adúltera[372], el de Zaqueo[373]— y algunas de sus parábolas —la de la oveja perdida[374] y la del hijo pródigo[375]— son harto significativos y nos descubren el fondo de su corazón. Como ya había profetizado Isaías[376], se guardó bien de romper por completo la caña quebrada y de apagar la mecha que humeaba todavía; mas, al contrario, enderezaba suavemente aquélla y reavivaba la llama de esta otra.
Experiméntase dulce consuelo, alegría profunda al ver que el Corazón de Jesús, no de otra manera que los nuestros, se sentía inclinado y como necesitado a amar más íntimamente, más tiernamente a ciertos grupos, a ciertas personas que tenían título especial a su afección. Entre los grupos citaremos su patria, sus apóstoles, sus discípulos, los niños. Por más que perteneciese a toda la humanidad, como lo indica San Lucas[377] entroncando su genealogía con el padre de todos los hombres, era verdadero hijo de Abraham, y a su patria propiamente dicha, la Palestina, quiso consagrar su ministerio personal. «No he sido enviado —decía[378]— sino a las ovejas que perecieron de la casa de Israel.» ¡Y cómo se compadecía de aquellas pobres ovejas sin pastor![379]. ¡Qué ternura para con Jerusalén, centro y representación de la nación entera, en aquel apóstrofe de tan delicada bondad![380]: «¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste!» ¡Cuánto deseó volverla al buen camino y apartar de ella los terribles males que la aguardan en cercano porvenir![381].
Un día Nuestro Señor, extendiendo sobre sus discípulos su mano bendiciente, pronunció estas amorosas palabras: «He aquí mi madre, y mis hermanos; porque quienquiera que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano y mi hermana y mi madre»[382]. Con lo cual nos enseñó que cuantos en Él creían ocupaban en su corazón lugar especial y le estaban unidos con lazos tan estrechos como los de la sangre. Sus apóstoles le eran, naturalmente, mucho más queridos aún. Los había elegido para ser sus colaboradores y continuadores de la grande obra de su vida: el establecimiento de su Iglesia. Quiso tenerlos junto así para que, por espacio de casi tres años, compartiesen su vida y sus trabajos, y, como veremos, educó su espíritu con verdadero cariño de madre. En su discurso de despedida les dirá con sinceridad y sencillez conmovedoras: «Como el Padre me ha ha amado, así también yo os he amado... Os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas que he oído a mi Padre»[383]. «Habiendo amado a los suyos, había dicho poco antes el evangelista[384], los amó hasta el fin», o aún mejor, «hasta el exceso». En este círculo íntimo de amigos los hubo aún más íntimos —Pedro, Santiago el Mayor y Juan—, que acompañaron al Salvador en especiales circunstancias de su vida[385].
Pero el corazón de Jesús quiso conocer aún más de cerca las delicadezas y santas alegrías de la amistad humana. A las almas más puras, que se le consagraban con generosidad mayor, correspondíalas Él con ternura especialísima. «Dejaba escapar entonces —dice bellamente San Bernardo[386]— toda la suavidad de su corazón; abríase su alma por entero y de ella se esparcía como vapor invisible el más delicado perfume, el perfume de un alma hermosa, de un corazón generoso y noble.» Y Jesús se convertía en amigo incomparable de esas almas, en el amigo más fiel y abnegado de todos.
Célebres son varias de sus amistades. La primera que se viene a la memoria, y por ventura la más tierna, se nos recuerda por aquella expresión, no por discreta menos elocuente, del cuarto Evangelio: «El discípulo a quien Jesús amaba»[387]. ¡Qué tesoro de cariño en esta sencilla frase! Y con ser ya tan expresiva, aún se completa con aquel rasgo inefablemente bello de la última cena: «Uno de sus discípulos, aquél a quien Jesús amaba, estaba recostado sobre el pecho de Jesús»[388], y más todavía con el inolvidable episodio acaecido en el Calvario[389]: «Y como viera Jesús a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su Madre: ¡Mujer, he ahí a tu hijo! Después dijo al discípulo: ¡He ahí a tu madre!».
Otra de las amistades del Salvador pónesenos de manifiesto en el amoroso mensaje, confiado y doloroso a un tiempo, de las hermanas de Lázaro: «Señor, mira que aquél a quien amas está enfermo»[390]. Pero no era el resucitado de Betania el único miembro de su familia que gozaba de la simpatía de Cristo; también Marta y María tenían buena parte en ella, como lo indica esta frase tan expresiva del cuarto Evangelio[391]: «Y Jesús amaba a Marta y a María su hermana y a Lázaro.» Esta amistad, cuya intimidad describe San Juan en trazos tan vigorosos como delicados en el capítulo XI de su Evangelio, remontábase ya a fecha no cercana, como se colige de un hermoso episodio referido por San Lucas[392].
También experimentó Jesús la decepción en la amistad. ¿Qué cosa más conmovedora que esta observación de San Marcos, a propósito de aquel joven rico que candorosamente acababa de confesar que había observado con fidelidad los preceptos del Decálogo: «Y Jesús, dirigiéndole una mirada penetrante[393], le amó»? Le amó con tanta fuerza, que hubiera querido tenerle cerca de sí y no separarse más de él. Pero la prueba a que le sometió: «Anda, vende cuanto tienes, y dáselo a los pobres; después, ven y sígueme», era harto grande para aquella alma imperfecta: «Él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía mucha hacienda.» La traición de Judas, la triple negación de Simón Pedro, la fuga de todos los apóstoles en Getsemaní, fueron también dolorosos golpes para el sensible corazón del Maestro.
Acabemos esta enumeración de las amistades del Salvador con una de las más dulces y tiernas: la que dispensó a los niños. Como escribía un pensador del siglo pasado, «casi siente uno tentación de preguntar: ¿Cómo el Dios de la eternidad se abaja a pobres criaturas apenas capaces de entenderle, y por qué estas privilegiadas familiaridades de la Sabiduría eterna? Los doctores nos contestan que la infancia es de ordinario ingenua y candorosa; sus ojos puros y veraces reflejan la sencillez de su alma. Por eso Cristo, que ama la verdad..., gustaba de reunir en torno suyo aquellas caritas llenas de inocencia y sencillez». Más adelante se nos ofrecerá ocasión de citar este rasgo significativo: «Y tomando un niño lo puso en medio de ellos», de los apóstoles, a quienes quería dar una lección de humildad, «y después de haberlo abrazado, les dijo: Quien recibiere a uno de estos niños en mi nombre, a mí recibe»[394]. ¡Con qué afabilidad sale a su defensa contra los mismos apóstoles, que deseando excusar al Maestro lo que ellos consideraban una importunidad, querían impedir a sus madres que se los presentasen para que los bendijese! «Dejad a los niños —les dijo con entereza—, y no les estorbéis que vengan a mí, porque de ellos y de los que se les asemejan es el reino de los cielos»[395]. Otro de sus dichos nos demostrará con qué atención había observado sus juegos y su índole[396]. Otras veces compara a sus discípulos con los niños[397], o bien cita un hermoso pasaje de los Salmos[398], según el cual Dios se complace en la alabanza que sale de la boca de los niños[399]. No quiere que se les desprecie[400]; pronuncia sentencia justamente severa contra aquellos que los escandalizaren[401]. Por su parte los niños, tan hábiles en reconocer a sus amigos verdaderos, le demostraban una confianza ingenua y tierna siempre que para ello se ofrecía favorable coyuntura[402].