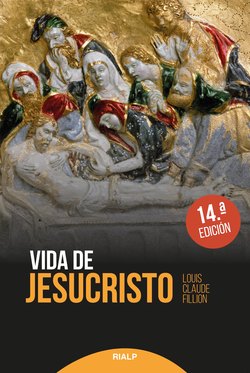Читать книгу Vida de Jesucristo - Louis Claude Fillion - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPARTE PRIMERA
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I
EL PAÍS DE JESÚS
... Muy dulce es para el alma cristiana conocer, al menos en sus grandes líneas, los paisajes en que posó sus miradas el Hombre-Dios, los valles y las montañas que sus pies recorrieron. Al lado de lo placentero se hallará lo útil, pues la dulce y divina fisonomía de Jesús aparecerá más viviente si la contemplamos en su cuadro providencial.
La naturaleza y sus continuas evoluciones, sobre todo los hombres con sus guerras y sus estragos, han causado ciertos cambios exteriores en el país de Cristo. Mas no ha cambiado lo esencial. Después de veinte siglos, Palestina conserva en el conjunto el mismo aspecto general, el mismo clima, la misma fauna y la misma flora, los mismos valles y las mismas montañas, los mismos ríos y las mismas fuentes, los mismos caminos y los mismos senderos. Si han desaparecido muchos lugares o no quedan de ellos sino ruinas, Nazaret, Belén, Jerusalén, Sicar, el monte de los Olivos, Betania, el Jordán, el desierto de Judá, el pozo de Jacob, el monte Garizín, quedan aún como testigos elocuentes de la vida de Nuestro Señor, y también de la veracidad de los Evangelios.
I. ASPECTO FÍSICO Y POLÍTICO DE LA PALESTINA ACTUAL
Varios hechos nos sorprenden desde luego, empezando por el mismo nombre del país, que no es otro que el de los Filisteos, aquellos temibles y encarnizados enemigos de Israel. Pero, a consecuencia de una de tantas anomalías de que la historia presenta más de un ejemplo, este nombre, que sólo convenía al ángulo SO de la región, ha terminado por designar a toda la comarca.
Otro fenómeno aún más sorprendente es la pequeñez de este país, tan justamente célebre. El Antiguo Testamento nos presenta la Palestina como el «escabel de los pies» del Señor. Nosotros podemos decir también que esta privilegiada región ha sido el escabel de los pies de Jesús, pues allí fue donde el Verbo encarnado se dignó pasar casi toda su existencia humana. De esta suerte Palestina, después de haber sido teatro y centro de la revelación judía, ha tenido la gloria, mil veces más envidiable, de ser teatro y centro de la revelación cristiana.
¡Qué región tan pequeña, sin embargo, si se examina desde el punto de vista puramente natural! Se atribuye a Cicerón esta reflexión desdeñosa: «El Dios de los judíos debe de ser un Dios pequeño, pues ha dado a su pueblo una comarca tan pequeña». Sea lo que fuere de la autenticidad de tal texto, es cierto que el país de los judíos, el país de Jesucristo es una región bien exigua. A esto parece aludir Isaías cuando, contemplando el porvenir mesiánico, pronuncia estas palabras, dirigidas por el Señor a Sión desolada: «Tus hijos te dirán: El espacio es demasiado estrecho para mí; hazme sitio para que pueda habitar en él»[1]. Aún más extraña parecerá la pequeñez de Palestina si se piensa en la inmensa extensión de los imperios que la rodearon en las diferentes épocas de la Historia: al Norte, Siria; al Este, Caldea, Asiria y Persia, y Egipto al Sur[2].
Sus límites naturales están bien determinados en tres direcciones. Al Sur, la Arabia Petrea; al Oeste, el Mediterráneo; al Este, el vasto desierto siro-árabe, la separan claramente de todas las demás regiones. Pero al Norte no tiene línea precisa de demarcación. De hecho se puede decir que su territorio cesaba en la profunda depresión que sirve de lecho al río Leontés, hoy Leitany, en la parte inferior de su curso[3]. «De Dan a Bersabée», tal era la fórmula proverbial en la época de los profetas y de los reyes de Israel para indicar su extensión longitudinal. Ésta a partir del Nahr-el-Kasimiyeh, es de 228 kilómetros, según los cálculos de ingenieros ingleses. La anchura, para la parte de Palestina que se extiende al Oeste del Jordán, varía notablemente, como se puede apreciar con sólo mirar un mapa. Mientras que a la altura de Gaza es de 94 kilómetros, y de 68 kilómetros frente a Jaffa, no tiene más que 37 kilómetros al extremo Norte. No es, pues, de extrañar que, desde varias montañas o colinas situadas en el centro de esta banda de tierra —por ejemplo, desde lo alto de Neby-Samuil (895 m.), al norte de Jerusalén, y desde la cima del Garizim (870 m.), cerca de Naplusa—, se vean distintamente, por un lado, el Mediterráneo, y por otro, las montañas de Moab, que cierran el horizonte más allá del Jordán.
La superficie total de Palestina, incluyendo los distritos transjordánicos, apenas pasa de 25.000 kilómetros cuadrados. La población actual es difícil de evaluar con certeza, por falta de censos fidedignos en el Imperio turco.
Si Palestina no es más que un exiguo país cuando se la considera como patrimonio y morada del pueblo de Dios, la porción de la provincia que fue teatro directo de la historia del Salvador aún queda reducida a proporciones mucho más pequeñas. En suma, si dejamos a un lado las dos ciudades en que tuvo lugar el nacimiento y la vida oculta del Salvador, Belén, Nazaret, y prescindimos también de algunos viajes que emprendió Jesús en dirección del Noroeste, hacia Tiro y Sidón, y del Norte, hacia Cesarea de Filipo, el ministerio de Cristo se centraliza en dos sitios muy distintos, bastante alejados uno de otro: al Norte, Cafarnaún y sus alrededores; al Sur, Jesusalén.
Echando una ojeada sobre el mapa que represente la parte de Asia bañada por el Mediterráneo, notamos, entre la bahía de Isso, situada al Sudeste de la península del Asia Menor y el golfo que se extiende al Norte de la península del Sinaí, a la entrada de Egipto, una larga cadena de montañas, que une el monte Amano con la Arabia Petrea. Esta banda de tierra, seis o siete veces más larga que ancha, forma una especie de istmo entre el mar y el desierto siro-árabe.
Coloquémonos hacia el centro de este istmo, en la vasta planicie de Celesiria. Allí tienen su origen cuatro ríos, célebres en otro tiempo, que se alejan unos de otros tomando cuatro direcciones distintas. El Oronte va derechamente al Norte, y desemboca en el Mediterráneo, después de haber atravesado la ciudad de Antioquía; el Barada se dirige hacia el Este, pasa por Damasco y va a perderse en el fondo del desierto; el Leontés, ya mencionado, se lanza primero en dirección del Sur, como torrente furioso, y toma en seguida bruscamente la del Oeste, para ir a desembocar en el Mediterráneo, un poco más arriba de Tiro; en fin, el Jordán, que constantemente corre en dirección del Sur, termina en el mar Muerto, después de haber recorrido la Palestina en toda su longitud. El Oronte era el río de la Siria del Norte; el Barada, el de la Siria damascena; el Leontés, el de la Fenicia; el Jordán ha quedado como el río por excelencia de la Tierra Santa, a la que ha contribuido a dar un aspecto particular.
Formando parte del istmo que une la cadena del Tauro con el macizo del Sinaí, Tierra Santa es por eso mismo, en su conjunto, no sólo un país montañoso, sino un verdadero bloque de montañas. Al Sur de la Celesiria, u Hondonada de Siria[4], el Líbano —el Lebanon o monte »Blanco» de los hebreos— y el Anti-Líbano van bajando gradualmente conforme se acercan a Palestina, cuyo territorio invaden casi por completo con sus contrafuertes y ramificaciones. Sin embargo, a la altura de Damasco, el Anti-Líbano se yergue de repente, para formar el Gran Hermón, que es un poco menos elevado, aunque casi tan grandioso como el Líbano[5]. Su cumbre, que se divisa desde lejos, está, como la del Líbano, casi siempre cubierta de nieve.
Al Oeste del Jordán, en la porción de Palestina que más nos interesa en la vida del Salvador, el bloque montañoso toma con frecuencia una forma de género especial. Se la ha comparado a un miriápodo gigantesco, en cuyo dorso figuraría la arista central, en tanto que sus patas, extendidas a cada lado, representarían con los intersticios que las separan, las aristas y valles laterales, que, descendiendo por el Oeste en pendientes moderadas, acaban al borde del Mediterráneo, mientras que, por el Este, descienden más rápidamente al lecho del Jordán[6]. La comparación no deja de ser exacta, pues tanto del lado del mar como de la parte del Jordán, el suelo se eleva gradualmente hasta llegar a la altitud media de quinientos a seiscientos metros, y de ochocientos en la parte meridional. De todas partes, de la Arabia Petrea por el Sur, del Mediterráneo por el Oeste, del valle del Jordán por el Este y de la planicie de Esdrelón por el Norte, es menester subir para ganar la meseta central, donde fueron construidas las ciudades de Hebrón, Belén, Jerusalén, Betel, Samaria y otras.
Siempre por esta misma parte occidental se distinguen en las montañas que forman el esqueleto del país tres macizos particulares, de composición principalmente calcáreo-cretácea. El del Norte, el macizo de Galilea, es el de mayor relieve; se extiende desde el Nahr-el-Kasimiyeh hasta la llanura de Esdrelón. El macizo de Samaria —«los montes de Efraim», como los llamaban los hebreos[7]— y el macizo de Judea, o las «montañas de Judá»[8], sólo están separados entre sí por una línea imaginaria, que servía de límite a las dos provincias. El segundo es notable por el carácter más compacto de sus montañas, mientras el primero se hiende con bastante frecuencia, para formar valles regados por arroyuelos. En cuanto a los montes de Galilea están mucho más espaciados y su as pecto recordaría el de varias de nuestras regiones, si aquéllos fueran más frondosos y estuvieran más habitados.
Al lado oriental del Jordán las montañas que se alzan en pendientes rápidas y escarpadas sobre el lado de Tiberíades y el valle encajonado del río forman, al juntar sus vértices, amplia meseta, de altura media de 800 metros, con cimas dispersas y aisladas. Inmensos campos de arena volcánica y vastas extensiones pedregosas alternan con tierras de pan llevar y abundosos pastos.
Si, como se ve, las montañas ocupan una parte considerable en la configuración física de la Palestina, también tienen importancia en la vida de Cristo. Sus ojos reposaron con frecuencia sobre ellas; y sus pies divinos por ellas subieron muchas veces. Así, los evangelistas se complacen en mostrárnosle, ya sobre la «alta montaña» de la tentación[9], ya sobre la que le sirvió de admirable pedestal para el mayor de sus discursos[10], ya sobre aquella otra de su oración íntima y solitaria[11], ya sobre el monte de la Transfiguración[12], ya sobre la montaña de Galilea, donde Jesús se apareció a numerosos discípulos entre su resurrección y su ascensión[13], ya, en fin, en el monte de los Olivos, de cuya cumbre se elevó majestuosamente para volver al Cielo[14].
Pero descendamos de la cresta central que domina todo el país situado al Oeste del Jordán y que señala la línea divisoria de las aguas. A orillas del Mediterráneo nos hallamos con lo que suele llamarse llanura marítima. La playa, cuya orla de arena blanquecina y roja contrasta con el azul oscuro de las aguas, es en general bastante monótona. Forma una línea casi recta de Sur a Norte, doblándose, sin embargo, sensiblemente hacia el Este, en su parte superior. Hasta el promontorio del Carmelo, que está como a medio camino, no se encuentra ningún golfo, ningún abrigo seguro para los navíos. En la región del Sur el puerto principal, Jaffa, es casi inaccesible a causa de las rocas que obstruyen gran parte de su entrada. Al Norte del Carmelo se extiende la graciosa bahía de San Juan de Acre; después, subiendo aún más al Norte, en la costa fenicia, se nota la presencia de ensenadas y de puertos más hospitalarios, que infundieron a los habitantes de Tiro y Sidón y sus contornos, hace ya millares de años, aquellos gustos marítimos y comerciales que tanta gloria y tanta riqueza les procuraron.
Donde la llanura que se extiende a lo largo del Mediterráneo alcanza sus mayores dimensiones es en su parte meridional. En el antiguo territorio de los filisteos, entre Gaza y Jaffa, llevaba en otro tiempo el nombre de Sefeláh, que quiere decir país «bajo», por contraste con las montañas de Judea, que la dominan al Este. Entre Jaffa y Cesarea se llamaba la llanura de Sarón. Su anchura disminuye a medida que avanza hacia el Norte. Enfrente, y al Sur de Jaffa, es de unos veinte kilómetros; de trece solamente cerca de Cesarea. No es una llanura del todo continua. Se eleva poco a poco hacia el Este, hasta alcanzar la altura de sesenta metros cuando llega al pie de la montaña. Está además sembrada de altozanos.
Todavía más al Norte la llanura marítima se estrecha notablemente. Después de haber pasado el promontorio del Carmelo, que avanza hasta el borde de las olas, se ensancha de nuevo entre Haifa y San Juan de Acre, en el sitio en que desemboca el gran valle del Esdrelón, que viene del Este. Cerca de las Escalas de Tiro está cerrada completamente por un promontorio rocoso, que es preciso atravesar, subiendo por una escalera toscamente tallada en la roca. Allí comenzaba en otro tiempo la Fenicia. La llanura vuelve a comenzar al Norte de Tiro, conservando aproximadamente el mismo carácter que en su sección meridional; es decir, que está compuesta de una franja de arena y de un terreno a propósito para el cultivo, que llega suavemente hasta el pie de las montañas.
Acabamos de explorar rápidamente tres de las zonas longitudinales de que se compone la Palestina: la región montañosa del Este, la del Oeste y la llanura a orillas del mar. La cuarta está formada por el valle del Jordán, que, atravesando el país de Norte a Sur, es en cierto modo su arteria. El río corre paralelamente a las dos cadenas de montañas enhiestas a derecha e izquierda. Es único en el mundo, pues ofrece el fenómeno extraordinario de que su fuente principal, al pie del Gran Hermón, está a 563 metros sobre el nivel del mar, mientras que, al desembocar en el mar Muerto, tiene 392 por bajo del mismo nivel. Lo cual da una diferencia de casi 1.000 metros entre su origen y su desembocadura, para salvar una distancia relativamente corta, de menos de 150 kilómetros, a vuelo de pájaro. Pero esta distancia se alarga de tal manera por infinitos meandros, sobre todo después que el río sale del lago de Tiberíades, que, si bien entre este lago y el mar Muerto no hay más que 100 kilómetros en línea recta, el Jordán, por sus caprichosos rodeos, recorre más de 300. Se comprende con lo dicho la rapidez con que se precipita en la enorme hendidura que le sirve de lecho. Su nombre[15] significa precisamente «el que desciende».
A lo largo de su curso forma tres lagos de diferentes dimensiones: al Norte, el llamado en otro tiempo Merón, y que los árabes designan hoy con el nombre de Huléh; más abajo, el célebre de Tiberíades, o mar de Galilea, admirable balsa de agua, célebre en la vida pública de Jesús, y que describiremos más adelante; al Sur se halla el mar Muerto, donde el río desaparece. En su orilla izquierda recibe dos afluentes principales: el Hieromax o Yarmuk, a su salida del gran lago de Galilea, y el Jaboc o Nahr-ez-Zerka. Después de las lluvias del invierno y en la primavera, cuando comienzan a derretirse las nieves del Hermón, se desborda habitualmente, pero sin causar daño, a causa de la forma de su lecho en su parte más meridional. Como hemos dicho, corre por un verdadero valle, de trece a veinte kilómetros de ancho, con terrazas escalonadas a sus lados, que poco a poco han formado las aguas, cavando el suelo y arrastrando las tierras. Los árabes le han dado el nombre de Ghor (grieta o hendidura). El lecho del río, propiamente hablando, apenas si tiene veinte metros de ancho. Al borde de sus márgenes crece densísima espesura, formada de tamarindos, álamos y otros árboles. En tiempo ordinario se le puede atravesar por varios vados, de los cuales hay dos enfrente de Jericó.
Por estos pormenores se comprende cuán grande es la importancia geográfica del Jordán para la Tierra Santa. Su inmensa fosa la divide en dos partes bien distintas, que se llaman Palestina cisjordánica, al Oeste[16], y Palestina transjordánica[17], al Este. Por otra parte, la fertilísima llanura de Esdrelón o de Jezrael, que arriba mencionamos, y que se extiende, en forma de triángulo, entre la cadena del Carmelo, los montes de Samaria, las colinas meridionales de la Galilea y el Tabor, corta la región de Este a Oeste en casi toda la anchura de la Palestina cisjordánica. Pero esta cortadura no tiene comparación con la que forma el valle del Jordán: en realidad une más que separa.
El aspecto físico de Palestina es sumamente variado, sobre todo teniendo en cuenta su pequeñez. Tanto, que ninguna otra región del globo terrestre presenta agrupados en esta forma igual número de fenómenos y contrastes sorprendentes: la zona alpestre del Líbano y del Hermón confinando con la zona tropical del bajo Jordán; la zona marítima, tan semejante a la del desierto. En menos de cuarenta y ocho horas se pueden visitar las cuatro sin dificultad.
Los relatos evangélicos, siempre fieles, apuntan con frecuencia, en notas accesorias, esta variedad. Cuando la oportunidad se presenta mencionan los montes, los valles, las corrientes de agua, las llanuras y riberas marítimas, el desierto, los lagos, las fuentes y los demás elementos naturales de Palestina, con los que el Salvador estuvo en contacto durante su vida. El paisaje es muy quebrado, y el viajero que lo recorrre continuamente debe subir y bajar, para volver a subir y bajar de nuevo. ¿Quién contará las cuestas y las pendientes que hay que franquear para ir de Hebrón a Nazaret, por el camino que une las dos ciudades, y lo mismo de Nazaret a Tiberíades, de Tiberíades a Safed, o de Tiberíades a Banias y todavía más al Norte? El lenguaje expresivo y siempre exacto de los evangelistas está perfectamente ajustado a esta realidad, que a cada paso se renueva. Así hablan de «subir» a Jerusalén, de «bajar» de Caná a Cafarnaún, de «descender» de Jerusalén a Jericó, etc. Ya hemos dicho que nunca se les coge en falta: tan perfectamente conocen el país que describen.
La diversidad de que hablamos ha sido verdaderamente providencial. Como la Biblia y el Evangelio están destinados para todo el mundo, convenía que su cuadro geográfico estuviese al alcance de los habitantes de todos los países. Ahora bien: ningún país de la tierra era tan a propósito para proporcionar ilustraciones a libros que debían ser leídos y comprendidos lo mismo por las gentes del Norte que por las del Sur, y enseñar la verdad tanto a los habitantes de los trópicos como a los de las regiones polares.
A pesar de tanta variedad, los paisajes de Tierra Santa son, por lo común, poco apreciables en punto a bellezas naturales. El aspecto exterior del país no tiene nada de romántico, nada que halague a la vista. Si impresiona a la imaginación es más bien por los grandes recuerdos que evoca, y especialmente por los de la vida de Cristo. La monotonía es su carácter habitual. El color gris de las rocas que casi por todas partes emergen del suelo, la falta de árboles, la ausencia de verdor durante parte considerable del año, los lechos secos y pedregosos de los torrentes invernales, las formas por lo común semejantes de las cumbres redondas y desnudas son ciertamente poco a propósito para deleitar cuando se los contempla durante largas horas. Pero, lo repetimos, es el país de Cristo, y este pensamiento, que nos embarga el espíritu y el corazón, pone colores de rosa, azul, verde y oro en muchos de estos lugares. Sorprenden también los cambios súbitos: este valle se encancha, aquella montaña se aparta y desvía de las demás, tomando cierta forma extraña, y esto produce grata impresión; por ejemplo: cuando al venir de Nazaret por Caná se divisa Tiberíades y su maravilloso lago al fondo de la graciosa concha que los encierra; en Naplusa, al pie del Garizim y del Ebal; sobre la cima del Carmelo, en Haifa, en el país de Hermón, sobre el monte de los Olivos, en Jericó. Y sería mucho más hermosa la Palestina cuando estaba mejor poblada y cultivada con inteligencia[18].
Pero dejemos ya este lado estético de Tierra Santa, al que los Evangelios en ninguna parte hacen alusión. Digamos tan sólo que el alma divinamente delicada del Salvador sintió hacia las bellezas de la naturaleza un atractivo que se percibe aún en las narraciones evangélicas que nos cuentan su vida.
Terminaremos este cuadro recordando la posición central que ocupaba Palestina en el mundo antiguo. «Yo he colocado a Jerusalén en medio de las naciones y de las comarcas que están alrededor de ella», dijo el Señor por boca del profeta Ezequiel[19]. Esta situación tenía importancia especial, puesto que de esta tierra bendita y privilegiada, de este centro de la verdadera religión, debía partir la buena nueva del Evangelio en todas direcciones.
II. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DE PALESTINA; SUS PRODUCTOS
Hallamos en el país de Cristo muy grandes diferencias de clima y de temperatura, según se trate de las riberas del Mediterráneo o de la arista central y de la meseta oriental, del valle del Jordán o de las cumbres alpestres. Mientras el clima del Ghor es a veces tropical, el de la meseta central es generalmente templado; el de la llanura marítima es aún más suave. En la cima del Hermón el clima es del Norte.
En conjunto las condiciones climatológicas de Tierra Santa son de tal naturaleza, que hoy, como desde tiempo inmemorial, una parte considerable de la vida de los habitantes se pasa al aire libre, excepto, naturalmente, los días fríos y lluviosos. En efecto, en el país de Cristo no existen, propiamente hablando, más que dos estaciones harto diferentes: la de las lluvias y la de la sequía. Y he aquí por qué en el Salmo el poeta sagrado, dirigiéndose a Dios creador, le dice:
«Tú que hiciste los términos de la tierra;
El estío y el invierno, tú los formaste»[20].
En términos generales, los equinoccios de primavera y de otoño son los límites de las dos estaciones. El período de sequía se extiende ordinariamente de abril a octubre; el de lluvias, de noviembre a marzo. Los meses más lluviosos suelen ser los de enero y febrero. Como en los tiempos del profeta Elías[21], en Palestina las lluvias más copiosas son casi invariablemente las producidas por los vientos del Oeste. Pero, en cambio, el calor agobiante que en ciertos días se siente es debido al khamsín o viento del Sur. Por estos dos motivos decía Jesús en otro tiempo a las turbas, como cuenta San Lucas[22]: «cuando veis levantarse una nube al Poniente, luego decís: aguacero viene, y así sucede; y cuando veis soplar el viento del Mediodía, decís: habrá bochorno, y se cumple». Los vientos del Mediodía y los del Este han pasado por el desierto; por eso son cálidos y secos. Los del Oeste han atravesado el Mediterráneo y por eso llegan saturados de humedad.
Los grandes fríos de nuestras regiones son casi desconocidos en Tierra Santa. Si la nieve y la helada aparecen allí casi todos los años, de ordinario también desaparecen en pocas horas. El calor de los meses de junio, julio y agosto es más tolerable por la brisa de la tarde y el rocío de la mañana, mencionados uno y otro en el Cantar de los Cantares[23]. La temperatura media del país es de 11o, 8o y 9o en diciembre, enero y febrero; de 12o-16o en marzo y abril; de 21o-25o, progresivamente, de mayo a agosto; de 25o-16o, sucesivamente, de agosto a noviembre. El clima es generalmente sano, excepto en algunas regiones pantanosas y, en la época de los grandes calores, en el tórrido valle del Jordán.
Naturalmente, la vegetación varía también mucho en Palestina, según los diferentes distritos. Debió de ser maravillosa en tiempos antiguos, cuando el país de Canaán se caracterizaba como un «país que mana leche y miel». Pero esta locución proverbial[24] es hoy mucho menos exacta que en tiempo de Moisés, de los jueces de Israel y de Cristo, pues han desaparecido en gran parte las condiciones de fertilidad del suelo. Sin haber sido nunca un país sumamente poblado de árboles durante los períodos que corresponden a la historia de los hebreos y a la del Salvador, Tierra Santa poseía en otro tiempo cierta extensión de bosques[25], gracias a los cuales se mantenía la humedad del suelo y la fertilidad de las montañas. Desgraciadamente, aparte de algunas excepciones, que se refieren sobre todo al Carmelo, Galaad y a algunos lugares de Galilea, los bosques fueron destruidos hace ya mucho tiempo. Además se ha descuidado la conservación de las terrazas artificiales, que en muchos lugares sostenían la tierra vegetal en el declive de las pendientes, y las violentas lluvias de invierno han arrastrado aquélla, dejando al descubierto las rocas en sitios donde se hubiera podido cultivar la vid y el trigo. El régimen turco, que con sus impuestos onerosos y sus depredaciones retraía de los trabajos agrícolas, ha contribuido notablemente a disminuir la fertilidad del país. La indolencia árabe ha destruido lo demás, sin contar también que muchas fuentes que refrescaban y fecundaban sus alrededores se han secado poco a poco. Los judíos hoy han devuelto su esplendor y fertilidad a muchas regiones y hasta pretenden convertir en oasis el desierto sur del Negueb.
Esto no obstante, aun quedan en Palestina algunas regiones que, por sus productos agrícolas y por su exuberante vegetación, recuerdan los hermosos tiempos de antaño. En su parte meridional, entre Gaza y Jaffa, la llanura marítima es aún en primavera inmenso campo de trigo. La llanura de Sarón, célebre en otros tiempos por sus pastos, el valle de Siquem, la meseta de Basán, los campos de Esdrelón, los alrededores de Banias al pie del Hermón, los huertos que rodean a Jericó, algunos distritos galileos, son ricos en productos agrícolas de varias clases. En conjunto, el suelo de Palestina es excelente para el cultivo, y dondequiera que se le trabaje con buenos métodos, pronto se recibe recompensa. Los campos de trigo alternan con los campos de cebada, de lentejas, de sésamo, de habas, de maíz, de lino, de calabazas y de cohombros, y su rendimiento habitual es satisfactorio. Existen también en la Palestina moderna, como en otro tiempo, huertas, que proporcionan a sus propietarios, además de sana alimentación, ganancias estimables cuando llevan sus hortalizas a los mercados de las aldeas y de las ciudades vecinas. Los judíos han poblado de naranjas las partes más llanas.
Al principio de la primavera el país de Jesús presenta un panorama inolvidable. Por doquiera que se halla alguna tierra vegetal, se cubre de césped finísimo y de esas plantas aromáticas que constituyen parte de la flora mediterránea. Poco después brotan del suelo millares de flores, de colores generalmente vivos, que dan al país un aspecto nuevo, que contrasta con el tono grisáceo y monótono de que hemos hablado. En los primeros días de abril esta reciente vegetación ofrece un espectáculo verdaderamente maravilloso. Al lado de plantas desconocidas, se ven narcisos, anémonas, azafrán, gladiolos, tulipanes, adormideras, ranúnculos, azulejos, diminutos y preciosos amarantos, jacintos, junquillos, claveles, iris, cistos, y acá y acullá, algo más tarde, el lirio de los campos, cuya belleza ensalzó un día Nuestro Señor[26]. Pero este mosaico portentoso y animado no tiene sino una duración harto efímera. En cuanto el calor del sol se hace más intenso, verdor y flores se secan hasta la primavera próxima y sirven, como en tiempos pasados, para calentar los hornos caseros y cocer el pan[27].
Quedan al menos los árboles con su follaje, por lo común más resistente. Los que más de ordinariamente se encuentran en Palestina son, entre los frutales, el olivo y la higuera, que se dan por doquier, y que aun hoy día son, junto con la vid, uno de los principales recursos de la región. Se mencionan muchas veces en los Evangelios. Un proverbio árabe, contraponiendo entre sí estos tres vegetales, dice que «la vid es una dama», una persona distinguida, que requiere miramientos, mientras la higuera es un félláh, un campesino de constitución robusta, y el olivo un Bedauiyéh, un Beduino, que vive entre privaciones y al que nadie atiende. En otro tiempo la palmera datilera erguía su tallo esbelto con su airosa copa en casi todo el país. Actualmente no se la encuentra sino en rincones privilegiados: en Gaza, en Jaffa, en Jerusalén, en Jericó, en Ramleh y, sobre todo, en Haifa. Entre los demás árboles recordemos el algarrobo, que produce las vainas dulzonas de las que el hijo pródigo se hubiera alimentado gustoso, el moral, el alfóncigo, el sicomoro de oriente, el madroño, el terebinto, el nogal (en Galilea), el álamo, el tamarindo y varias especies de encinas y coníferas.
Al lado de vegetales útiles o simplemente agradables, Tierra Santa los produce también nocivos, entre los cuales hay un número extraordinario de plantas espinosas. Abundan en tal forma, que el texto hebreo de la Biblia emplea para designarlas hasta veintisiete expresiones diferentes. Si no se las persigue encarnizadamente, pronto invaden los campos y ahogan la buena semilla.
La fauna palestina no ha debido de modificarse mucho desde la época del Salvador. No nos ocuparemos aquí de ella sino en cuanto guarda relación con la historia evangélica. Entre los animales domésticos, el ganado mayor no parece ser en la actualidad muy abundante en el país. En cambio, se ven por todas partes en los campos rebaños de ovejas y cabras. Las ovejas son de ordinario blancas; la mayoría de las cabras son negras. El camello ya no se ve entre los judíos. Solamente en Jordania o entre los beduinos del desierto. Algunas veces le enganchan —en pareja asaz chocante— con el asno, que si no tiene en Palestina la elegante apostura de su congénere de Egipto, aventaja por su aspecto exterior al asno de nuestros países. Es la cabalgadura familiar del país. Más de una vez ocurre pensar en la Sagrada Familia, cuando alguna vez se ve a un hombre del pueblo caminando a pie, apoyado en un bastón y llevando de la brida a un asno, sobre el que se sienta una joven con un niño en sus brazos.
En la Tierra Santa vive gran número de cuadrúpedos salvajes. Los principales son: el perro, el lobo, el chacal, la zorra, la hiena y el leopardo, que vagan por parajes desiertos y cuyos ladridos y aullidos resuenan durante toda la noche. Desde hace ya tiempo desapareció del país el león; pero todavía en las montañas del Líbano y Anti-Líbano habita el oso pardo de Siria.
Las aves mencionadas por los evangelistas, como en general por los escritores sagrados, son las que se ven con más frecuencia en el país de Jesús. Hay pájaros de toda especie, que viven en los campos y en las espesuras. Se encuentran pichones y palomas, gallos y gallinas, cuervos, «que no siembran ni siegan, que no tienen despensa ni granero»[28], pero que son azote de los agricultores. Hay también un ejército abigarrado y terrible de aves de rapiña, que acuden, como está escrito en el Evangelio[29], dondequiera que se encuentra un cadáver.
Los judíos fueron siempre muy aficionados al pescado, y aún hoy preciso es que sean muy pobres para privarse de este manjar en la comida principal del sábado. Desde este punto de vista, los compatriotas del Salvador pueden considerarse afortunados en Palestina, donde el Jordán, y sobre todo el lago Tiberíades, abundan en peces de todas clases. Tampoco son raros los reptiles venenosos en este cálido país. Tienen por refugio los zarzales espinosos, las hendiduras de las rocas, los montones de piedras y los agujeros de los paredones.
En fin, abundan igualmente en esta región los insectos, tanto los útiles como los nocivos. La abeja vive por lo común en estado silvestre; pero los campesinos se apoderan hábilmente de su miel áspera y perfumada. La langosta hace de vez en cuando terribles incursiones en el país, talando en pocas horas todo lo verde. Los escorpiones, cuya picadura es a veces mortal, son tan numerosos que en la época de los calores casi no se puede levantar piedra sin encontrar alguno. La polilla se multiplica asimismo rápidamente en esta región cálida, y si no se tiene cuidado deteriora en poco tiempo las más bellas telas y las más hermosas pieles[30].
No insistiremos más en estos diversos pormenores. Los que hemos apuntado darán al lector suficiente idea de la Palestina para que pueda acompañar al Divino Maestro en sus correrías apostólicas. Por lo demás, los completaremos a medida que la ocasión se nos presente.
III. LAS CUATRO PROVINCIAS Y LAS POBLACIONES PRINCIPALES DE PALESTINA EN TIEMPO DE NUESTRO SEÑOR
En la época que intentamos describir, a la división de la Tierra Santa en doce tribus había sucedido hacía tiempo otra división administrativa. El país estaba dividido entonces en cuatro provincias, de las cuales tres estaban situadas al lado de acá del Jordán, y una sola al otro lado. Las tres primeras eran: Judea, al Sur, Samaria, en el centro, y Galilea, al Norte. La cuarta se llamaba Perea. Los Evangelios nos muestran al Salvador recorriendo ya una, ya otra de estas cuatro regiones. Sin embargo, fueron breves y transitorias sus relaciones con Samaria y Perea, donde sólo hizo fugaces estancias. En cambio, en Judea y en Galilea, sobre todo en esta última, le veremos ejercer su ministerio público y conquistar la mayoría y los más fieles de sus partidarios.
1. De estas cuatro provincias, la Judea representaba entonces, sin género de duda, el papel más importante, puesto que para los judíos era el centro religioso, el centro político y, hasta cierto punto, el centro intelectual de Palestina. Allí habían tenido lugar, en el curso de los tiempos, muchos de los más notables sucesos de la historia israelita. Allí radicaba Jerusalén con su glorioso Templo, con el sanedrín, con los jefes de las grandes academias rabínicas y los miembros más influyentes de la raza sacerdotal y de la secta farisaica. Judea era por excelencia, según se complacían en decir los rabinos, el país de la Schekinah, es decir, de la divina presencia. Tenía razón ciertamente el geógrafo romano Estrabón al afirmar[31] que nadie habría soñado en emprender la guerra únicamente por apoderarse de este país, cuya riqueza material era tan escasa. Pero los habitantes de Judea se enorgullecían, con razón, de poseer tesoros mucho más preciosos que los bienes puramente terrenales. Lo que expresaba el Talmud diciendo[32]: «Quien desee adquirir la ciencia vaya hacia el Sur (de Palestina); quien quiera ganar riquezas vaya hacia el Norte (la Galilea).» De hecho, los habitantes de la Judea eran mucho más versados que los otros judíos en la ciencia religiosa y no dejaban de envanecerse de ello.
En la época del Salvador el territorio de esta provincia correspondía, poco más o menos, al del reino de la Judea antes del destierro. Sus límites eran: al Sur, el desierto de la Arabia Pérsica; al Oeste, el Mediterráneo; al Este, el Jordán y el mar Muerto; al Norte, la Samaria. El Talmud la divide en tres distritos: las montañas —la «Montaña real», según su enfático lenguaje—, la llanura (marítima) y el valle (del Jordán).
El viajero que hubiera seguido la costa del Mediterráneo del Sur al Norte, durante el período a que se refiere este estudio, habría encontrado en ella las ciudades siguientes: Gaza y Ascalón, dos ciudades célebres de los filisteos, y que fueron por lo mismo objeto de grande aversión para los judíos; Jamnia, llamada en otro tiempo Jebneel[33] o Jabnia[34], que, después de la destrucción de Jerusalén, fue durante algún tiempo residencia del sanedrín y centro de la enseñanza rabínica; más al norte, y a bastante distancia de la costa, Lydda, la antigua Lod, plaza entonces muy comercial, y situada a una jornada de camino de Jerusalén. Volviendo a orillas del mar, se encontraba el puerto de Jaffa, donde el profeta Jonás se embarcara en otro tiempo[35]; después, tierra adentro, al Nordeste, Antípatris, que formaba, según los talmudistas, el límite septentrional de Judea en esta dirección.
En la montaña llamada real, a la que el Talmud, con la exageración que acostumbra, atribuye proporciones casi gigantescas, habrían existido desde el siglo que precedió a la Era Cristiana «sesenta miríadas de ciudades», conteniendo cada una de estas ciudades «un número de almas igual al de los hebreos cuando salieron de Egipto»[36]. A esta extraña aserción respondía irónicamente cierto rabino: «Yo he visto esta región y apenas he hallado sitio para sesenta miríadas de cañas.» Pero al menos había en el macizo montañoso de Judea poblaciones importantes. Además de Jerusalén, que merece descripción aparte, se hallaba, al Sur, Hebrón, que existía ya en tiempo de Abraham, y que se honra todavía con poseer su sepulcro[37]; más al Norte, Belén, la ciudad de David y, sobre todo, lugar de nacimiento del Mesías; más al Norte todavía, después de haber pasado Jerusalén, se encontraba Betel, donde Jacob tuvo su visión profética, y Silo, donde residió el arca largos años. Al Nordeste de Jerusalén estaba la Nicópolis de los romanos, que una tradición antigua identifica con la Emaús del Evangelio. En fin, en el valle del Jordán, a unos veinticinco kilómetros de la capital, se levantaba Jericó, milagrosamente conquistada por Josué, y considerada, con mucha razón, como la llave de Palestina por el lado del Oriente; por eso los macabeos y los romanos la fortificaban sucesivamente, mientras que Herodes el Grande se complació en embellecerla.
2. Al Norte de Judea, y separada de ella por una línea imaginaria que, de una manera general, pasaba por encima de Antípatris y Silo, comenzaba la provincia de Samaria, cuyo macizo se extendía hasta Djennin, en el ángulo meridional del valle de Esdrelón. Lo que ahora más nos interesa es el carácter particular de su población y la enconada enemistad que había entre ella y los judíos. «Dos pueblos aborrece mi alma —escribía el hijo de Sirac[38]— y un tercero que no es siquiera un pueblo: los que habitan en el monte de Seir, los filisteos y el pueblo insensato de Siquem.» Esta aversión se remonta al tiempo ya lejano en que el rey de Asiria, Sargón, después de haberse apoderado del país y haber deportado gran parte de los habitantes a las provincias orientales de su Imperio, instaló en su lugar, según la bárbara costumbre de la época, otros prisioneros traídos, según leemos en el libro II de los Reyes[39], «de Babilonia y de Cutha, de avoth, de Emath y de Sefarvain». Esta mezcolanza, a la que se juntaron más tarde judíos apóstatas, constituyó gradualmente la nación samaritana, cuya religión, muy abigarrada al principio, adoptó después cierta forma que se aproximaba al judaísmo. Así es que sus adeptos se atrevían a presentarla como el culto del verdadero Dios. La instalación en la cumbre del Garizim de un Templo rival del de Jerusalén inflamó todavía más el odio de los judíos. Tan grande era este aborrecimiento, que consideraban la provincia de Samaria como impura. Por esta causa, en parte, el Talmud no la menciona entre las regiones de Palestina, y de- nomina habitualmente a sus moradores con el infamante epíteto de «Cutheos», gentes venidas de la ciudad pagana de Cutha. Los samaritanos devolvían a los judíos odio por odio, injuria por injuria, tratándolos de idólatras y embusteros. Se vengaban recurriendo a procedimientos enojosos, molestando cuanto podían a los judíos cuando pasaban por su territorio para ir de Judea a Galilea y de Galilea a Judea. Sus actos de violencia llegaron a ser ocasión de muertes[40]. Así es que los galileos, cuando iban en peregrinación a Jerusalén formando grupos, para celebrar allí sus fiestas, preferían muchas veces prolongar la ruta, pasando por la Perea.
La narración evangélica refleja fielmente en varios lugares esta aversión mutua entre los dos pueblos. Ya cuentan que los enemigos del Salvador le lanzan al rostro, como grosera injuria, el nombre de samaritano[41]; ya leeemos que «los judíos no tienen tratos con los samaritanos»[42]; ya vemos también que el Salvador mismo se ve obligado a alejarse del territorio de Samaria dando un rodeo para ir a Jerusalén[43]. Hoy mismo este odio, veinte veces secular, no se ha extinguido. En la ciudad de Naplusa, donde residen los últimos restos del pueblo samaritano —restosreducidos ya a unas 250 almas—, ocurrió no ha mucho el siguiente episodio: «¡Cómo! ¿Tú, que eres judío —decía el gran sacerdote samaritano Salameh Cohen al doctor israelita L. A. Frankl—, vienes a nosotros, los samaritanos, tan despreciados por los judíos?» El mismo día, como el doctor Frankl hubiese contado esta visita a algunas mujeres judías de Naplusa, retrocedieron lanzando gritos de horror: «Toma un baño para purificarte —gritó una de ellas—, pues has estado con los samaritanos».
Manteniéndonos siempre en el punto de vista de la historia de Jesús, sólo tenemos que mencionar aquí unas cuantas localidades samaritanas. Hemos hablado ya de la más importante de todas la antigua Siquem, llamada entonces Neápolis (nombre que se ha cambiado en Naplusa). Estaba admirablemente situada en el estrecho valle que forman a sus pies el Garizim y el Ebal, en el corazón mismo de la provincia. No lejos de allí estaba la aldea de Sicar, hoy El-Askar, en cuyas cercanías ocurrió cerca del pozo de Jacob uno de los episodios más conmovedores del Evangelio. Un poco más al Norte, sobre una pintoresca colina, rodeada de una corona de montañas, se levantaba la antigua capital del reino cismático de las diez tribus, llamada antes Samaria, y Sebaste en tiempo de Jesús. Recientemente se han descubierto sus espléndidas ruinas. En cuanto a la ciudad de Cesarea, edificada a orillas del Mediterráneo, a la altura de Scythópolis, no pertenecía a la Samaria, sino a la Judea. Josefo, el Talmud y los escritores romanos lo dicen expresamente. Después de Jerusalén era la ciudad más importante de Palestina, y habitualmente servía de residencia al procurador que administraba la Judea en nombre del emperador romano. Esta circunstancia, y el gran número de paganos que formaban parte de su población, la hacían doblemente odiosa a los judíos. Los rabinos hablan de ella como de «la ciudad de la abominación y de la blasfemia». Herodes el Grande, a quien había pertenecido, la agrandó y embelleció. Él fue quien, en honor del emperador Augusto, cambió su nombre de Torre de Estratón por el de Cesarea[44].
3. En lo concerniente a la vida de Nuestro Señor, la Galilea es, indudablemente, la provincia más importante y la más digna de estudio de Palestina. La palabra hebrea Galil, que el Antiguo Testamento emplea desde antiguo para designarla, significa «círculo», distrito. En el primer siglo de nuestra Era tenía por límites, poco más o menos, los siguientes, según el historiador Josefo[45]: la cordillera del Carmelo la limitaba por el Sudoeste; al Sudeste se extendía hacia Scythópolis; al Este llegaba hasta el Jordán y el lago de Tiberíades; al Norte, hasta los confines de Tiro; al Nordeste, hasta el pie del Hermón. En suma, ocupaba todo el territorio septentrional de Palestina, partiendo de Engannim, hoy Djennin, ciudad situada, según acabamos de decir, en el extremo Sur de la llanura de Esdrelón. Estaba dividida en dos partes: al Norte, la Galilea superior, que comprendía la región de las montañas más elevadas; al Sur, la Galilea inferior, que fue por excelencia la Galilea de Jesús.
Galilea presenta un aspecto singular, más despejado, más gracioso, más variado, más desigual, que el resto de Palestina. El Hermón y sus contrafuertes, el Tabor, las colinas de Gelboé, la llanura de Esdrelón, el lago de Tiberíades y sus cercanías, la montaña de Safed, no son sus menores ornamentos. Su fertilidad era extraordinaria. Josefo y el Talmud están concordes en ponderarla. «Es más fácil —dice el último[46]— criar una legión (un bosque) de olivos en Galilea que criar un niño en Judea.» Sin embargo, la vid era allí poco abundante; mas, en cambio, el aceite fluía a borbollones. Con el lino, que se cultivaba en gran escala, tejían los galileos una tela de la que hacían vestidos muy finos. El país estaba sumamente poblado, cuenta Josefo[47], quien, exagerando también al modo de los rabinos, afirma que la menor ciudad de Galilea tenía 15.000 habitantes. El mismo autor en varios lugares de sus obras traza de los galileos un retrato que parece fiel, pues está confirmado por otros escritores coetáneos. Eran, dice[48], muy laboriosos, osados y valientes, impulsivos, fáciles a la ira, pendencieros. Ardientes patriotas, soportaban a regañadientes el yugo romano y estaban más dispuestos a los tumultos y sediciones que los judíos de otras comarcas de Palestina. Dos pasajes del Nuevo Testamento confirman este último rasgo[49]. El Talmud[50] añade que los galileos se cuidaban más del honor que del dinero.
Aunque la población fuese judía en su mayor parte, sin embargo, por la situación de la provincia —abierta por el Norte y vecina de Fenicia y Siria—, vivía en inevitable contacto con los paganos de los alrededores, algunos de los cuales llegaron a establecerse en el territorio. Por tal motivo, ya en época de Isaías se usaba la expresión «Galilea de los gentiles», que cita San Mateo[51]. Esta convivencia forzosamente había de influir en el espíritu de los galileos, motivando cierto relajamiento, si no en el fervor religioso, que era digno de elogio, al menos en el respeto a las tradiciones farisaicas, que trataban con cierta libertad. De ahí que sus hermanos de Judea los menospreciasen con altanería. «Examina las Escrituras —dijeron un día a Nicodemo los doctores de Jerusalén— y verás que no sale un profeta de Galilea»[52]. Algún pasaje del Talmud alardea de igual desdén al hablar de las provincias del Norte. Los rabinos hacían notar también que los galileos no mostraban gran solidaridad por adquirir la ciencia de las costumbres tradicionales, y que su país no había dado al judaísmo sino exiguo número de doctores de la ley.
Nota característica de los habitantes de la provincia del Norte era su defectuosa pronunciación del idioma hablado entonces en Palestina, y no contribuía poco a ponerlos en irrisión a los ojos de los puristas de Judea y Jerusalén, que no les escatimaban injurias y sarcasmos. Idiotismos, descuidos gramaticales, acento especial, pronunciación indistinta de algunas letras, especialmente las guturales, todo esto los delataba al momento, dando lugar a veces a burlescos quid pro quo, de los que el Talmud ha conservado maliciosamente diversos ejemplos. «Un día, cuenta[53], cierto galileo dirigió esta pregunta a algunos judíos del Sur: ¿Quién tiene un amar? Le respondieron: ¿Qué quieres decir, necio de galileo? ¿Es que quieres un hamar (asno) para montar en él, o un hamar (vino) para beber, o un amar (lana) para vestir, o bien un imar (cordero) para inmolar?» Esto nos permite comprender que San Pedro fuese inmediatamente reconocido como galileo, por su lenguaje, en el patio del palacio de Caifás.
De las muchas ciudades que en otro tiempo daban vida a Galilea, citaremos solamente las más célebres, aquellas sobre todo que han venido a ser más caras a las almas cristianas por la conexión que tuvieron con la vida de Nuestro Señor Jesucristo. Se hallan casi todas ellas en la Galilea inferior. La encarnación del Hijo de Dios y su vida oculta llenan de singular gloria la humilde ciudad de Nazaret, la «flor» de Galilea[54], que más adelante describiremos. Del alto collado que la domina se extiende la mirada al Nordeste hacia Séforis, ahora Sefuriyeh, que, al decir de Josefo[55], era la ciudad más importante de toda la provincia. En ella residió el sanedrín durante algún tiempo, después de la destrucción de Jerusalén por los romanos, antes de ir a establecerse en Tiberíades.
Esta última ciudad había sido construida por Herodes Antipas, en la orilla occidental del lago que suele designarse con su mismo nombre, y la llamó así en honor del emperador Tiberio. No lejos de ella, al Sur, subsisten baños termales —«aguas hirvientes», dice el Talmud—, que todavía hoy son frecuentados. La ocupación ordinaria de sus habitantes es, naturalmente, la pesca y el transporte por las aguas del lago. El Evangelio se contenta con mencionarla incidentalmente. En la misma orilla, pero más hacia el Norte, se levantan algunas ciudades que ocuparon, por el contrario, lugar considerable en la vida pública de Nuestro Señor, y de ellas haremos mención con mayor detenimiento: Cafarnaún, Bethsaida, Magdala, Corozaín. Todas ellas muy florecientes.
En la llanura de Esdrelón tenemos que citar Naim; la «Graciosa», según la etimología de su nombre, situada al Sur de Tabor; Haifa, la Gathefer del Antiguo Testamento, al pie del Carmelo; un poco más al Norte, San Juan de Acre, en la bahía del mismo nombre. En la Galilea superior se veía, al Nordeste del lago, sobre el que está como suspendida, la ciudad de Safed, encaramada sobre una altura desde donde goza de un admirable panorama. Créese que a ella alude Jesús en el exordio del Sermón de la Montaña, cuando habla de la ciudad que no puede permanecer oculta. En dirección opuesta, remontando el curso del Jordán hasta una de sus fuentes principales, se encontraba, en el emplazamiento actual de Banias, la antigua Paneas, llamada en los tiempos evangélicos Cesarea de Filipo. A ellas va unido el recuerdo de uno de los más grandiosos episodios de la vida de Jesús[56].
4. La Perea se yergue al otro lado del Jordán[57], y tan rápidamente que sus montañas, cuando se las contempla desde cierta distancia —por ejemplo, desde lo alto de la arista central de Judea—, parecen más elevadas de lo que son en realidad. Viéndola desde lejos creeríasela un muro gigantesco y casi cortado a pico, y de tinte azulado. Son, sin embargo, bastante quebradas y están atravesadas en muchos sitios por rápidos torrentes que corren de continuo. Cuando se las escala por los valles laterales formados en el lado del Oeste por los torrentes, se llega poco a poco, como hemos dicho antes, a una vasta meseta ondulada, cubierta unas veces de verdor, otras de piedras volcánicas, que descienden en pendiente gradual hasta llegar al inmenso desierto de Arabia. Esta configuración es característica. Ninguna otra parte de Palestina se parece en esto a la Perea.
Los límites de esta provincia variaron a menudo. Al principio de la ocupación israelita correspondía al territorio asignado a las tribus de Rubén, de Gad y a la media tribu oriental de Manasés, extendiéndose así, por el Norte, hasta el Hermón. En tiempo de Cristo, según Josefo[58], no comprendía sino la región situada entre el antiguo reino de Moab, al Sur, y la ciudad de Pella, al Norte. La profunda fosa abierta por el Jordán entre ella y la Palestina occidental la constituyó en región separada, que con dificultad sostenía relaciones continuas con las otras provincias judías. Por tal motivo, el Talmud se ocupa mucho menos de ella que de Judea y de Galilea. No oculta el escaso interés que le inspiraba, cuando cita este antiguo proverbio: «Judá representa el trigo; Galilea, la paja; el país transjordánico, la cizaña.» La población de Perea estuvo en otro tiempo muy mezclada, y si, en los tiempos evangélicos, la mayoría de los habitantes parecían judíos de nacimiento o convertidos al judaísmo, la sangre amonita, siria, árabe, griega y macedonia debió de mezclarse en proporciones considerables con la israelita durante los dos o tres siglos que precedieron a la Era Cristiana.
Aunque los Evangelios no citan nominalmente ninguna de las ciudades de la Perea, no se olvidan de recordarnos, entre las muchedumbres que de todos los distritos de Palestina acudían en busca del Salvador, al principio de su vida pública, a los habitantes de la «Transjordania». Mencionan además varias cortas estancias de Nuestro Señor en aquel país. Por otros documentos sabemos que Juan Bautista fue encarcelado por Herodes Antipas en la fortaleza de Maqueronte[59], construida al Este del mar Muerto. Cerca de allí estaba Calirroe, afamada por sus fuentes termales.
Al Norte de Perea, y como una prolongación de ella, había otros varios distritos, que sólo algunas veces se nombran en la historia de Jesús, pero de los cuales conviene decir aquí algunas palabras. Tales son la Decápolis, la Iturea, la Traconítide y la Abilene.
Como su nombre lo indica, Decápolis era una confederación establecida al principio entre diez ciudades que, exceptuada Scythópolis, estaban situadas en la orilla izquierda del Jordán. Pero más tarde entraron en el grupo confederado, por lo menos, otras cuatro ciudades. El territorio de la confederación se extendía principalmente por la meseta que se eleva al Este del lago de Tiberíades y la región montañosa, cubierta en parte de arbolado, que la sucede, llegando por el Sur hasta el Adjlûn actual. También de allí bajaban en tropel para ir a ver y a oír al Divino Maestro, quien por dos veces visitó aquella región: primero, cuando curó a los endemoniados de Gerasa; después, al cabo del gran viaje que de Galilea le condujo hacia Tiro y Sidón, al Oeste, luego a Cesarea de Filipo, al pie del Hermón y, finalmente, «a los confines de la Decápolis».
La población de este distrito estaba aún más mezclada que la de Galilea y la de Perea; los paganos constituían la mayoría. Su capital era Scythópolis, llamada antes Bethsan[60]; todavía conserva este nombre, cambiado en Beisán. La denominación de «ciudad de los Escitas» provenía verosímilmente de haberse establecido allí cierto número de Escitas cuando su terrible invasión, bajo el reinado de Josías (639-608 a. J. C.). Yendo de Sur a Norte, al Este del río, se hallaba Pella, Gadara, Hipos, Gamala, Gerasa, ciudades grecorromanas, cuyas ruinas, a veces grandiosas, atestiguan una civilización muy adelantada.
Cuando de la meseta que domina el lago de Genesaret, por el Este, se avanza en la misma dirección, llégase frente a Batanea, cuyo territorio comprendía parte del antiguo país de Basán, tantas veces mencionado en diversos libros del Antiguo Testamento. Al Nordeste de este país se extendía el territorio que entonces llevaba el característico nombre de Traconítide. En otros tiempos, violentas erupciones volcánicas «empujaron olas de lava unas sobre otras en una longitud como de 40 kilómetros y una anchura de 30». De lejos parece uniforme este país; pero de hecho, «a cada paso está cortado por hendiduras más o menos profundas, que se entrecruzan, formando verdaderos laberintos con grandes cavernas. Es un excelente lugar de refugio; de ahí le viene, sin duda, el actual nombre de El-Ledjáh (refugio)». Estrabón dice que gentes «malhechoras», es decir, turbulentas y dedicadas al pillaje, se habían instalado allí en su tiempo, con gran perjuicio de las regiones vecinas. Herodes el Grande, a quien Roma regaló este país salvaje, consiguió a duras penas desalojar estas bandas de merodeadores. Después de su muerte, la Traconítide formó parte del patrimonio de su hijo, el tetrarca Filipo.
También la Iturea perteneció al rey Herodes y pasó después al mismo Filipo. Estaba limitada, al Norte, por la Damascene; al Sur, por la Traconítide. Correspondía, poco más o menos, al actual Djedur, meseta ondulada, de colinas cónicas, donde igualmente se ven olas de lava y rocas basálticas. Su población es hoy muy limitada. Como la Traconítide, los distritos grecorromanos que llevaban los nombres de Gaula, Auranítide y Batanea, situados más al Sur, formaban también parte de la tetrarquía de Filipo-Herodes.
5. La Abilene, gobernada en la época evangélica por el tetrarca Lisanias[61], debía su nombre a la ciudad de Abila, que era la capital. Esta ciudad estaba construida al lado del río Barada, al Norte de Damasco, en pleno Anti-Líbano, en el sitio que hoy ocupa la aldea de Suk. No es fácil determinar exactamente los límites de este pequeño distrito. Parece que le pertenecía todo el país situado en el curso superior del Barada, en la vertiente oriental del Anti-Líbano, hasta el Hermón. Tenía buenos riegos y abundancia en excelentes pastos.
Tanto a la izquierda como a la derecha del Jordán, la Palestina actual es, desgraciadamente, salvo algunas excepciones, un país de ruinas. De estas ruinas las hay por todas partes, y las excavaciones emprendidas desde hace algunos años han descubierto otras que estaban soterradas y que despiertan vivísimo interés desde el punto de vista de la Biblia en general y de los Evangelistas en particular. Corresponden a todos los períodos de la historia del país, que ellas cuentan tristemente a su manera. Algunas nos conducen hasta los remotos tiempos de los cananeos y de los antiguos hebreos; pero la mayoría son grecorromanas, o datan del tiempo de los sarracenos y de los cruzados. Las hay de todas formas: simples masas de piedras y de escombros, muros que se bambolean, restos de torres, columnas volcadas y rotas o sostenidas majestuosamente en pie, gradas de teatros y anfiteatros, restos todavía grandiosos de templos, de iglesias o de palacios. Si en el estado actual predican la muerte, muestran elocuentemente lo que eran en otros tiempos: la vida, la fertilidad del suelo, los negocios comerciales, la riqueza de Palestina entera.
Los evangelistas, según hemos dicho, sólo citan un corto número de ciudades y localidades de escasa importancia, algunas hoy destruidas, otras todavía en pie, que se levantaban entonces en la cumbre de las colinas o en el fondo de los valles palestinos. Están lejos de mencionar por sus nombres todas las que el Divino Maestro honrara con su presencia. Más de una vez, aun a propósito de un hecho notable, se contentan con decir que ocurrió «en cierto lugar». Este género de detalles sólo indirectamente entraba en su plan; pero, aun bajo este aspecto, hemos hecho resaltar su puntual exactitud.
La identificación de las ciudades y aldeas que mencionan es muy fácil tarea las más de las veces. Las aldehuelas respecto a las que topógrafos y comentadores muestran alguna duda son muy pocas en número: tan fiel se ha mantenido a través de tantos siglos la tradición que nos ha conservado sus nombres. Además, estos nombres forman por sí mismos cierta tradición, casi siempre satisfactoria. Así, ¿quién no reconoce fácilmente bajo su ropaje medio árabe a Belén en Beth-Lahm, a Nazaret en En-Nasira, a Naim en Nain, a Caná en Keft-Kenna, a Magdala en El-Medjel, etc.? La mayoría de estas ciudades o aldeas ocupan el mismo lugar en que estuvieron en los días de Jesús, y sin gran trabajo podemos, con ayuda de la arqueología y sus costumbres modernas de Palestina, reconstruir en parte la vida que se hacía en ellas y resucitar de este modo el cuadro de la historia evangélica. Sus calles estrechas, singularmente tortuosas e irregulares, por lo común horriblemente sucias (¿lo eran tanto en el siglo I de nuestra Era?), transformándose a veces en sombríos túneles —tal es el caso de Jerusalén y Naplusa, la antigua Siquem—, con el intenso movimiento de que suelen ser teatro (ruido confuso de camellos y asnos sobrecargados, hombres y mujeres con vestidos abigarrados, bazares donde cada clase de mercancía ocupa su rincón especial), presentan un cuadro lleno de colorido que no es fácil olvidar cuando se le ha visto una sola vez.
6. Si en todo tiempo los israelitas han amado con pasión la Palestina, que para ellos es la tierra mejor del mundo, donde es grato vivir y morir, ¿qué decir de su intenso amor a Jerusalén, que consideran, mucho más aún que los cristianos, como la «ciudad santa» por excelencia[62], como centro de la teocracia y de su culto, como residencia especial y trono del mismo Dios? Según los rabinos, si «el Creador derramó diez medidas de belleza sobre el mundo, nueve de ellas cayeron en Jerusalén»; así es que cuando los judíos hablan de su antigua capital la llaman a boca llena la «gran Jerusalén», al modo que nosotros decimos a Roma la «Ciudad Eterna». El Talmud la estima en tal manera que la considera del todo aparte, como si constituyese por sí sola una provincia completa, sin pertenecer a ninguna tribu especial, porque era bien común de todo Israel[63]. «Quien no vio a Jerusalén en su magnificencia —decían los rabinos—, nunca vio ciudad hermosa»[64]. Sostenían que, comparada con ella, la célebre Alejandría de Egipto no era más que una «pequeña» ciudad. Dando libre curso a su imaginación, la atribuían en la época de Jesús cuatrocientas ochenta sinagogas y ochenta escuelas mayores. Añaden que tal cuidado se ponía en hermosearla que sus calles eran barridas diariamente. Sus habitantes, si hemos de dar crédito a los escritos talmúdicos, eran de modales distinguidos, elegantes, locuaces y muy hospitalarios, aunque orgullosos y altaneros.
Para mejor testimonio de los esplendores de Jerusalén en tiempos antiguos y del entrañable afecto que inspiraba en todo Israel, poseemos varios pasajes del Antiguo Testamento. Es la ciudad del Señor, más amada por Él que todas las otras ciudades de Jacob; de ella se han dicho cosas gloriosas[65]. El Salmo XLVII traza un retrato maravilloso:
Levántate airosa, alegría de toda la tierra,
La montaña de Sión, del lado del Aquilón,
La ciudad del gran Rey...
Dad vuelta alrededor de Sión, recorred su recinto,
Contad sus torres, observad sus baluartes,
Considerad sus palacios,
Para contarlo a las generaciones futuras.
¡Qué alegre canto el Salmo CXXI, en que se describe la dicha santa de los peregrinos que de todas partes afluían a Jerusalén a celebrar las grandes fiestas religiosas!
Yo me alegré cuando se me dijo:
«Vamos a la casa del Señor.»
Tras fatigoso viaje llegan, por fin, los peregrinos y exclaman:
Nuestros pies se detienen en tus puertas, Jerusalén.
Después describen sus esplendores materiales y espirituales:
Jerusalén, edificada como una ciudad,
Cuyas piedras están estrechamente unidas;
Allá subieron las tribus, las tribus del Señor:
Según la ley de Israel,
Para celebrar el nombre del Señor.
¡Y con qué ardiente piedad le desean toda clase de bienes!:
Desead la paz a Jerusalén:
¡Que sean dichosos aquellos que te aman!
¡Que la paz reine en tus muros,
Y la tranquilidad en tus torres!
Por mis hermanos y por mis amigos,
Yo pido para ti la paz.
Por la casa del Señor nuestro Dios,
Yo deseo para ti la dicha[66].
Por nuestra parte vamos a describir también, aunque más sencillamente, la ciudad que tan vivo afecto inspiraba a un pueblo entero, atrayendo hacia sí, tres veces al año, «hombres piadosos de todas las naciones que hay bajo el cielo»[67].
De cualquier lado que se llegue a Jerusalén, el viajero, y con más razón el peregrino, experimenta hondísima emoción. Sin embargo, sufre un desengaño cuando llega a la vista de la antigua ciudad, ya sea por el lado Sur, ya por el lado Norte o ya por el Este, que es lo más ordinario yendo desde Jaffa. Ante los ojos ávidos de contemplarla sólo se va manifestando la ciudad parcialmente, por fragmentos que nada tienen de poéticos, ni aun de particularmente interesante. En cambio, ¡qué espectáculo para los que la ven por primera vez desde el mirador que forma, al Este, el Monte de los Olivos! Allí debemos subir —nos bastan veinte minutos— si queremos abarcar de una sola mirada el conjunto, aunque no completo, y gozar de su real belleza. Allí, mejor que en cualquier otro lugar, comprenderemos la verdad de aquella sentencia de Plinio el Viejo[68]: «Jerusalén es la más insigne ciudad no sólo de Judea, sino de todo el Oriente.» Hierosolyma, longe clarissima urbium Orientis, non Judaeae modo. Por poco que la alumbre el sol, dando color a los edificios y realzando su relieve, el espectáculo es espléndido, inolvidable.
Lo que primeramente nos sorprende, desde lo alto de nuestro observatorio, es la situación topográfica de la ciudad. A pesar de los cambios y revoluciones que se han sucedido desde hace veinte siglos, un ojo experto no tarda en reconocer el esqueleto geológico verdaderamente notable del terreno sobre el que está construida la ciudad de Jerusalén. Por tres lados, al Este, al Sur y, en gran parte, al Oeste, la meseta que la sirve de base está rodeada de un profundo barranco, al que en otro tiempo se llamaba, en su parte oriental, valle del Cedrón, y en las otras dos direcciones, valle de Hinnón. El valle del Cedrón atrae particularmente nuestras miradas por su forma característica. Estas dos enormes fosas bajan, tanto la una como la otra, en rápida pendiente hacia su unión, en el ángulo Sudeste, cerca de la antigua fuente de Rogel, para precipitarse después hasta el mar Muerto, a través de un horrible desierto. Así es que la ciudad parece adelantarse como sobre un promontorio.
Llama también la atención del observador el marcadísimo relieve del interior de la ciudad. Y con todo, en alguno que otro lugar, las depresiones y elevaciones del terreno han sido notablemente atenuadas, o han desaparecido del todo, a consecuencia de tantos asedios —se cuentan hasta diecisiete—, que han acumulado ruinas sobre ruinas. En más de un sitio hace falta desescombrar hasta la profundidad de diez, veinte y aún más metros para llegar hasta el suelo de la ciudad de David, y aun de la de Herodes. Las calles van y vienen en todos sentidos, estrechas y torcidas las más de las veces, ya subiendo, ya bajando como por capricho.
Aunque disimulada en parte por los escombros de tantos siglos, una depresión, fácil de comprobar, se abre en el interior de la ciudad, a distancia aproximadamente igual de los dos grandes valles exteriores. Partiendo del Norte de la ciudad, se dirige, por el Sur-Sudoeste, al encuentro del Cedrón..., trazando así en toda la longitud de la meseta una línea de demarcación precisa entre las dos partes, oriental y occidental. Actualmente la denominan el-Wady (el valle) por excelencia. De este modo Jerusalén queda partida de un modo natural en dos macizos de configuración diferente, pero estrechamente coordinados.
Por su situación, la Ciudad Santa es una ciudad de montañas, como lo notaron el salmista[69] y otros escritores sagrados. En el mismo sentido decía Isaías[70]: «Será establecido el monte de la casa del Señor en la cumbre de los montes, y se elevará sobre los collados.» Esta descripción es rigurosamente exacta, pues aunque Jerusalén esté edificada en la arista central de que se ha hablado antes, casi por todos lados está rodeada de montañas. Una, sin embargo, hay en sus contornos que la sobrepuja en elevación: el Monte de los Olivos, que cierra totalmente el horizonte por el lado oriental. La colina llamada de Sión es el punto culminante de la ciudad; cuenta 775 metros de altura sobre el nivel del mar.
Los muros almenados, provistos de torres y bastiones que constituyen alrededor de la ciudad un recinto como de cinco kilómetros, merecen también especial mención. Su forma actual se remonta a los tiempos de Solimán II (1520-1596). El día de hoy serían débil barrera para detener al enemigo que fuese a sitiar a Jerusalén; cuando menos forman en torno de ella un cinturón pintoresco, y han bastado durante largo tiempo para defenderla contra las incursiones de los árabes. Siete puertas en los muros —tres al Norte, una al Este, una al Oeste y dos al Sur— dan entrada a la ciudad. En la época de Nuestro Señor las murallas tenían extensión menos considerable, pues no incluían ni el Gólgota ni los terrenos colindantes. Entre las torres, cuyo número, según cuentan, ascendía a ciento, había muchas que se levantaban muy por encima de las otras construcciones e imprimían al ángulo Nordeste ese sello particular que ha conservado hasta hoy. Allí construyó Herodes el Grande tres, que llevaban los nombres de Mariamme, de Fasael y de Hípico. En su emplazamiento está ahora la Qalá’ah o «ciudadela», llamada comúnmente Torre de David.
El antiguo peregrino cuyo lenguaje, lleno de admiración, hemos citado más arriba, según el Salmo CXXI, exclamaba con razón al divisar la antigua capital, encerrada en un espacio relativamente estrecho: «Es una ciudad cuyas piedras están estrechamente unidas.» Este detalle ha caracterizado a Jerusalén en todas las épocas de la historia. Las casas vulgares y los suntuosos palacios y los demás edificios sagrados y profanos formaban, y en tiempo de Jesús más que ahora, una apiñada aglomeración, una intrincada maraña de construcciones públicas y privadas que se sobreponían, se apuntalaban, se lanzaban unas sobre otras. Las calles debían de formar un laberinto caótico. Las principales, por lo menos, estaban enlosadas con mármol y llevaban cada una su nombre[71].
Al comienzo de la Era Cristiana se distinguían en Jerusalén cuatro barrios: al sur, la ciudad alta, sobre el actual monte de Sión; al centro, la ciudad baja, llamada Acra; al Norte, la ciudad nueva o Bezetha. El Templo, con sus atrios y diferentes construcciones, formaba un solo barrio, en el emplazamiento ocupado hoy por la mezquita de Omar y El Aska.
A mediados del siglo XIX un distinguido palestinólogo francés, monsieur Víctor Guérin, hablaba aún de los alrededores desiertos y silenciosos de Jerusalén, encomiando sus excelencias. Actualmente esta soledad, que no carecía de encantos, ha desaparecido por completo.
Un cristiano se preguntará, naturalmente, qué ha sido, después de los asedios y ruinas que dijimos arriba, de los lugares santificados de modo particular por la presencia de Nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en los últimos días de su vida: el Cenáculo, Getsemaní, el palacio de Caifás, el de Herodes, el Pretorio, la Vía Dolorosa, el Calvario, el Santo Sepulcro, etcétera. Tranquilicémonos. Una tradición fiel, que se puede seguir casi paso a paso hasta el siglo II, ha conservado piadosamente su recuerdo. Así los peregrinos pueden orar en estos lugares benditos con la certeza de hallar en ellos las huellas de los sagrados pies del amado Maestro.
[1] Is 49, 20.
[2] * Los datos sobre la situación actual de Tierra Santa dados por Fillion, así como los de J. Leal, están hoy anticuados, por ello aportamos algunas referencias que nos ayuden a conocer el país de Jesús, tal como lo podemos contemplar ahora. Los límites establecidos por los libros sagrados se extienden «desde Dan a Berseba» (cfr. Jc 20, 1; 1 Sam 3, 20; 2 Sam 24, 2; 1 Cro 21, 2), es decir, una distancia de 240 km. Hoy el límite norte se mantiene, en la frontera con el Líbano, mientras que por el sur se llega hasta el puerto de Eilat, alcanzando así una longitud de unos 580 km. La superficie actual del Estado de Israel, contando los territorios ocupados a los palestinos, es de unos 25.817 km2.
En cuanto a la población, las cifras dadas en 1985 hablan de 4.250.000 habitantes. El 82,5 por 100 eran judíos, el 13,5 por 100 musulmanes, el 2,3 por 100 cristianos y el 1,3 por 100 drusos.
[3] Este río lleva también el nombre de Nahr-el-Kasimiyeh.
[4] Llamada así por estar dominada, al Oeste, por la mole del Líbano, y al Este, por la del Anti-Líbano. Alcanza, sin embargo, en su cumbre, cerca de Baalbek, una altura de 1.176 metros. Su nombre actual es El-Bekaa. Su longitud es de 112 kilómetros.
[5] Su punto culminante tiene 2.860 metros. El Líbano alcanza 3.212.
[6] También se le ha comparado al esqueleto de una ballena. Las dos imágenes vienen a decir lo mismo.
[7] Jos 17, 15; Jud 2, 9; Sam 9, 3; I Cro 6, 67; Jer 4, 15, etc.
[8] Jos 11, 21; II Cro 27, 4.
[9] Mt 4, 8; Lc 4, 5.
[10] Mt 5, 1 y 8, 1.
[11] Mt 14, 23; Mc 6, 26.
[12] Mt 17, 1, 9, etc.
[13] Mt 28, 16.
[14] Lc 24, 50.
[15] De la raíz yarad (descender).
[16] Es decir, situada «al lado de acá» (cis) del río, con respecto a nosotros.
[17] Situada «al otro lado» (trans) del río.
[18] * Actualmente, la política agraria de Israel ha conseguido devolver a parte de la tierra prometida el esplendor de su fecundidad, según se describe en la Biblia (cfr. Dt 8, 7-10). Un instrumento eficaz han sido los famosos Quibuts y Moshav en los que, mediante un sistema similar a nuestras cooperativas agrarias, aunque con mayores exigencias en sus componentes, se ha cultivado la tierra con resultados muy positivos. Con esfuerzo, tesón e inteligencia, el pueblo de Israel ha sabido aprovechar muy bien los recursos, en general escasos, de la tierra. Sobre todo han logrado un sistema de distribución adecuada del agua de riego, mediante el cual han fertilizado unos territorios duramente castigados por la sequía, sacando provecho incluso en la parte desértica del Negueb.
[19] Ez 5, 5.
[20] Sal 73, 17. También Gn 8, 22, hace mención solamente del invierno y del verano, del período del frío y del calor.
[21] Cfr. 1 Re 18, 42-45.
[22] Lc 12, 54.
[23] Ct 2, 17, y 5, 2. Cfr. Jdt 6, 38; Sal 132, 3.
[24] Se repite por lo menos veinte veces en los Libros Santos. Cfr. Ex 3, 8, 18; Nm 13, 28; Dt 6, 3; Jos 5, 6; Jer 11, 5; Ez 20, 6.
[25] Los libros del Antiguo Testamento mencionan varios. Cfr. Jos 17, 14-18; 1 Sam 22, 5; 23, 15; Sal 131, 6, etc.
[26] Mt 6, 28-29.
[27] Sal 89, 6; Is 40, 6-8; Mt 6, 30; Sa 1, 10-11, etc.
[28] Lc 12, 24.
[29] Mt 24, 28.
[30] Mt 6, 19-20.
[31] Geogr., 16, 2.
[32] Tal de Bab., Baba Bathra, 21, b.
[33] Jos 15, 11.
[34] 2 Cro 26, 6.
[35] Jon 1, 3.
[36] Tal de Bab., Guittin, 67 a.
[37] Por este motivo los árabes llaman a Hebrón con el nombre de El-Khalil (el amigo), es decir, la ciudad de Abraham, que era el amigo de Dios por excelencia.
[38] Ecli 50, 27-28.
[39] 2 Re 17, 24.
[40] JOSEFO, Ant., 10, 11, 1.
[41] Jn 8, 48.
[42] Jn 4, 9.
[43] Lc 9, 52-53. Cfr. Mt 10, 5.
[44] * Las excavaciones que realiza el Estado de Israel en esta región marítima han puesto de relieve muchos restos de la época romana, bizantina y cruzada. El hallazgo más importante, bajo el punto de vista evangélico, tuvo lugar en 1961, y consiste en una lápida, hoy en el Museo Nacional judío de Jerusalén, con una inscripción latina que guarda los dos nombres de Tiberio y Poncio Pilato. Es el primero y único testimonio arqueológico del célebre Procurador de Judea. La inscripción, que hoy se conserva en el Museo Nacional judío de Jerusalén, dice así: «TIBERIEVM (PON)TIVSPILATVS (PRAEF)ECTVSIVDA(EAE).
[45] Bell. jud., 3, 3, 1.
[46] Tal de Bab., Meguilloth, 6, a.
[47] Bell. jud., 3, 3, 2.
[48] Ant., 13, 1, 6; Bell jud., 3, 3, 1; Vita, 17.
[49] Lc 13, 2; Act 5, 37.
[50] Tal de Jer., Kethuboth, 4, 14.
[51] Is 8, 2; Mt 4, 15. Cfr. JOSEFO, Bell. jud., 3, 1, 2.
[52]
[53] Erubîn, fol. 53, 1.
[54] SAN JERÓNIMO, Epist. 45, ad Marcell.
[55] Vita, 45.
[56] Cfr. Mt 16, 13-20.
[57] La palabra griega de donde procede su nombre, πέραν (péran) tiene precisamente el sentido de «al otro lado». Cfr. Jos 1, 12-15, etc.
[58] Bell. jud., 3, 3, 3.
[59] JOSEFO, Ant., 18, 3, 2.
[60] Cfr. Jos 17, 11; Jdt 1, 27, etc.
[61] Lc 3, 1.
[62] El nombre árabe de Jerusalén es precisamente El-Qods (la Santa).
[63] En dos ocasiones, tanto en Lc 5, 17, como en Act 10, 39, San Lucas habla en sentido análogo, mencionando seguramente a Jerusalén y la Judea.
[64] Tal de Jer., Sanhedrin, 6, 11
[65] Sal 86, 2-3.
[66] Cfr. Sal 136; Is 2, 2-3; 60, 1-22.
[67] Act 2, 5.
[68] Hist. nat., 5, 14.
[69] Sal 124, 2.
[70] Is 2, 2.
[71] Actualmente cuatro grandes calles, dos en sentido de su longitud, yendo de Norte a Sur, y dos en el de su anchura, yendo de Este a Oeste, dibujan en el área de la ciudad una especie de tablero de damas, con las casillas relativamente regulares al Occidente, no tan simétricas al centro. Terminan en las cuatro puertas mencionadas arriba. * La población actual de la Ciudad Santa alcanza algo más de los 300.000 habitantes. La mayoría son judíos.