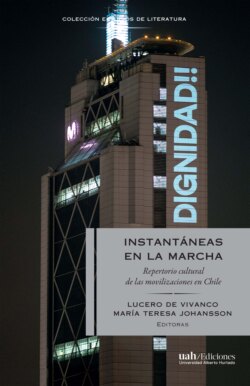Читать книгу Instantáneas en la marcha - Lucero de Vivanco - Страница 10
ОглавлениеEl otro octubre: huellas chilenas en el Wallmapu
Juan Carlos Skewes
Que en la estatua del general Baquedano en la Plaza Italia —o de la Dignidad— se enarbolara la wenüfoye (canelo del cielo) o bandera mapuche, que además sirviera de soporte para la exhibición de esculturas indígenas y particularmente de los chemamull (personas o gente de madera) y que la imagen de Camilo Catrillanca, comunero mapuche asesinado un año antes por las fuerzas policiales, proyectada ahí mismo, sobre la fachada de los edificios Turri, son acontecimientos que no pueden sino evocar la retoma al menos simbólica de la porción septentrional del Wallmapu o territorio mapuche en medio de una movilización generalizada del pueblo chileno.
La protesta recupera para el país la memoria de la usurpación de tierras y maltrato crónico hacia el pueblo mapuche y lo hace a través de la movilización de los símbolos más emblemáticos de sus reclamos. La plaza, a su vez, es el corazón de la divisoria social entre el arriba y el abajo, es el sitio de encuentro donde confluyen personas, reclamos y símbolos para dar cuenta de la injusticia con que el país se ha construido y el hambre de dignidad que a todas y todos une.
Octubre es cuando tal vez por primera vez en la historia republicana la multitud se reconoce a sí misma si no como mapuche al menos como hermana de la causa indígena. Marca, en este sentido, una oscilación mayor en el complicado entretejido de Estado, pueblo chileno y nación mapuche. El punto de encuentro entre lo mapuche y lo chileno no podía ser sino el de la Plaza de la Dignidad, allí en el corazón de las tierras usurpadas del Wallmapu. Las refriegas ocurren a pocos metros de la ribera sur del río Mapocho y de la Chimba, a la vista del Tupahue —el cerro centinela usado por los incas y convenientemente rebautizado como San Cristóbal— y al oriente del cerro Huelén trocado en Santa Lucía por los colonos. Y es, justamente, en la Plaza de la Dignidad donde el Taller de Escultura Mapuche levanta un chemamull, en este caso la figura de una mujer tallada en madera (mamüll).
Las oligarquías criollas despreciaron lo indígena y lo popular e impusieron la curiosa idea según la cual el modelo a seguir era el europeo y buena parte de la población así lo entendió. Edificaron la capital de la república en el extremo norte del Wallmapu, allí hasta donde el inca había alcanzado a llegar en su expansión. Y aunque lo mapuche se denotase en cada recodo de la provincia, en cada giro de la variante chilena del idioma español, en la piel de sus habitantes, en los nombres de los lugares y en su mitología, los wingka, extranjeros en la vastedad geográfica del Wallmapu, han volcado sus espaldas a su condición de origen y dieron una constitución a su país refractaria a los pueblos originarios. No obstante, el pueblo mapuche mantuvo encarnado un archivo de su memoria cultural el que generación tras generación encontró nuevas formas de desplegarse, incluido el cine, para incomodar, contradecir y tensionar el arco de la memoria colonial (Gómez-Barris 2016).
Octubre es descorrer el velo y evidenciar las confluencias culturales negadas por la construcción hegemónica de la nación. Lo popular y lo mapuche se encuentran en la lucha por la dignidad, en el clamor por el derecho a vivir en paz. Y es que, en realidad, la frontera chileno-mapuche es harto más permeable de lo que se la pretendió y, no obstante, es tan frontera como no se la quisiera. En este doble registro parecieran oscilar las relaciones entre Estado y pueblo y entre pueblo mapuche y pueblo chileno, tal como se advirtiera para la celebración del Bicentenario cuando la conmemoración de la Independencia se viera empañada por una huelga de hambre de prisioneros políticos mapuche cuyos ecos fueron globales. “Los presos y sus voceros, especialmente las jóvenes mapuches, expresaron una nueva imagen de los indígenas, firmes en sus posiciones, modernos en sus actitudes, valientes y con un programa de acción de enorme claridad y significado, no solo para ellos sino para el conjunto de la sociedad chilena” (Bengoa y Caniguan 2011: 28). Un decenio más tarde, en aquel octubre de 2019, las calles y avenidas del país se saturaron con los símbolos del pueblo mapuche, tres de los cuales cobran un especial significado: sus banderas, los chemamull (esculturas que honran a los difuntos) y la imagen de Camilo Catrillanca.
De seguro la wenüfoye fue la bandera más recurrente en las movilizaciones de octubre, reclamando la reposición de esta parte constitutiva de la sociedad chilena, incómoda para quienes, obstinadamente, han deseado ver menos mapuche de lo que hay. Pero no fue la única bandera de ese pueblo que recorrió las alamedas durante las protestas. La wünellfe (o guñelve), bandera de azul oscuro con una estrella blanca o celeste, de ocho puntas, en su centro, que representa al lucero del alba —el planeta Venus— acompañó a grupos en apariencia más radicalizados en cuanto a las demandas autonómicas. La wünellfe es una bandera antigua y reveladora de las contradicciones encarnadas en los sucesos de octubre. Fue blandida por Leftraru o Lautaro1, el más recordado guerrero en la resistencia contra la ocupación de Pedro de Valdivia en el siglo XVI, y en los tiempos de la Independencia, fue conocida como la estrella de Arauco. Bernardo O’Higgins la incorporó en el emblema patrio del país naciente, intentando integrar la tradición masónica con la mapuche. Durante algunas décadas se conservó la memoria de su significado original, pero cuando el Estado se proclama soberano hasta el sur austral, lo muta: “El alma de mi bandera /Banderita tricolor /Es una pálida estrella /Que del cielo se cayó”, según reza una tonada especialmente chauvinista (Cartes Montory 2013)2.
La wenüfoye, en cambio, fue creada en octubre de 1992, bajo la inspiración del movimiento independentista Consejo de Todas las Tierras. A pesar de su origen contestatario, esta bandera es
reconocida por el Estado como una manifestación cultural de “dicha etnia”, según reza el respectivo dictamen de Contraloría. Por esta vía, la wenüfoye simultáneamente “es aceptada y rechazada en las esferas institucionales, aceptación que muchas veces encierra una operación de vaciado político en aras de una aparente tolerancia” (Ancan 2017: 301).
Entre los significados atribuidos a una bandera u otra se desenvuelve la historia de la compleja relación entre el pueblo mapuche y Estado chileno, y la presencia de ambas enseñas es sintomática de la heterogeneidad de posiciones que convergen en la Plaza de la Dignidad. La una, el wenüfoye, conserva algo de la inspiración multiculturalista que animó la dictación de la Ley Indígena en Chile: la de un pueblo que avanza en la búsqueda del reconocimiento y para el cual la nueva promesa, suscrita en 1988 con quien sería el primer presidente de la transición política, albergaba la esperanza de finalmente encontrar un lugar en la república. La wünellfe, en cambio, fue la bandera de la estrella secuestrada. Es la bandera que transita desde su profundidad histórica, pasando por su cautiverio en la celda cuadrangular que ocupa en la enseña nacional, hacia la emancipación no alcanzada. Es Leftraru reclamando su Mapu y, por ello, tal vez exprese con mayor intensidad los reclamos autonomistas.
Menos conocidos, menos protagónicos quizá, los chemamull, estas esculturas conmemorativas de los antiguos hechas de una sola pieza de roble (pellin), se asocian a la dimensión más íntima de la recuperación simbólica de esta parte del Wallmapu. Vigías ancestrales que, a través de los ojos de Camilo Catrillanca, se interponen en frente a una chilenidad ciega respecto de su condición indígena. Estas esculturas conmemorativas llegan a alcanzar hasta tres metros de altura, destacándose la cabeza, los ojos, la boca, las orejas, las narices y los brazos. La figura honra a los difuntos quienes, a través de la madera, se tornan en vigías del tiempo presente y rectores del azmapu, esto es, del sistema normativo mapuche. Tradicionalmente se emplazan en los eltues o cementerios y son protagónicos en el nguillatún o celebración comunitaria de agradecimiento a los espíritus de la naturaleza. En tiempos recientes, estas esculturas se han prestado para intensos procesos de resignificación y de reivindicación política, pasando a ocupar lugares de cada vez mayor prominencia en espacios públicos (San Martín 2018).
Los chemamull dan testimonio de las figuras de ancestros importantes en la vida de la comunidad. La muerte, en este sentido, unifica la fuerza social en torno al recuerdo, y las esculturas levantadas en la Plaza de la Dignidad constituyen un paso más en la lenta recuperación de la presencia negada del pueblo mapuche. Tal presencia se denota a través de la ausencia más gravosa de todas en el escenario de la movilización social: Camilo Catrillanca, comunero de Ercilla, decimosexto muerto mapuche en democracia. Catrillanca fue víctima de un burdo montaje realizado por el Comando Jungla, creado a mediados de 2018 para reforzar la “seguridad en la Araucanía” y presentado por el presidente de la República el 28 de junio de ese año como un grupo “que ha sido preparado y formado para combatir con eficacia el terrorismo”.
La imagen de Camilo Catrillanca inunda las ciudades del país durante la protesta. Ella condensa no solo la dilatada historia de represión contra el pueblo mapuche, sino que, al mismo tiempo, testimonia el creciente descrédito en que la autoridad cae en el último decenio. Instituciones que, en su momento, fueron fuente de confianza para el país, ven esfumarse la fe que en ellas depositaba la ciudadanía. Los ojos de Camilo Catrillanca pasan a tomar el papel de los ojos de la gente de madera, de los chemamull, de los ancestros atentos al comportamiento actual de sus linajes, vigilantes respecto de la observación del azmapu. No ha de extrañar que inmediatamente, tras decretado el estado de catástrofe con motivo de la pandemia del Covid-19, las autoridades ordenaran retirar las esculturas de la Plaza de la Dignidad.
El rostro de Camilo Catrillanca proyectado por el DelightLab sobre la fachada de los edificios Turri —frente a la Plaza de la Dignidad— el 15 de noviembre de 2018, un día después del asesinato, es un presagio de lo que vendría en el siguiente mes de octubre, cuando la misma imagen luminosa adquiere dimensiones descomunales en el frontis del Parlamento en Valparaíso. La leyenda junto a la imagen —“Que su rostro cubra el horizonte”, tomada del Facebook del poeta Raúl Zurita— es signo inequívoco del giro que octubre encarna para las relaciones entre los dos pueblos: el chileno y el mapuche. En los ojos de Camilo Catrillanca se reconoce ahora también el pueblo chileno movilizado. El aluvión de la estética mapuche volcada a los muros, las calles, las performances es, en este contexto, un vuelco en los complicados entramados interculturales a cuya posibilidad el Estado se ha negado. Es un balbuceo apenas, es el inicio de un diálogo entre pueblos que comienzan a descubrirse de un modo diferente al que estuvieron acostumbrados.
La herida convertida en recuerdo y el recuerdo en identidad es lo que explica que la frontera dura no se desvanezca, que, por el contrario, se complejice y reaparezca en cada recodo de la historia, al tiempo que se multiplican las figuras tutelares de un pueblo que reclama su ser, su territorio. Ni la muerte de Camilo Catrillanca, ni la de Matías Catrileo, ni la de Macarena Valdés, ni la de ninguna de las figuras del memorial de víctimas del pueblo mapuche, han sido en vano. Todas ellas hablan de las nuevas urdiembres que emergen allí donde el poder produce ausencia y donde la ausencia produce fuerza. Los estertores de octubre pueden desvanecerse y la ciudadanía volver a la apatía rutinaria, si las condiciones así se dan. No obstante, en el Wallmapu, los meses estivales prepandémicos vieron multiplicarse las wenüfoye y las wünellfe, ya no izadas en monumentos nacionales ni llevadas en marchas multitudinarias sino alzadas en ocupaciones de tierra, en comercios locales, y en las ferias de los más diversos rincones del Wallmapu. Así, la presencia descomunal de lo mapuche durante el estallido se encarnó en el verano del año siguiente en múltiples fragmentos territoriales a través de los que se recompone la nación excluida. Y quizá esta sea la clave más relevante a la que prestar atención en lo sucesivo.
© Álvaro Hoppe