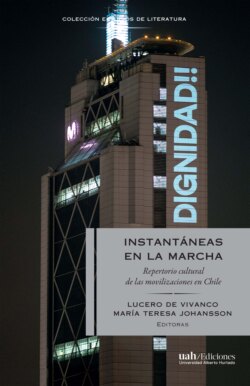Читать книгу Instantáneas en la marcha - Lucero de Vivanco - Страница 12
ОглавлениеAguante (en) la Primera Línea
Roberto Fernández Droguett
El viernes 27 de diciembre del 2019 muere Mauricio Fredes, 33 años, mientras huía de la represión policial en las cercanías de la Plaza de la Dignidad. Las circunstancias de su muerte no han sido esclarecidas, pero se sabe que cae a una alcantarilla abierta llena de agua en la esquina de Irene Morales con la Alameda. Si bien ya habían muerto varias personas durante el levantamiento social, Mauricio es el primer muerto reconocido como mártir de la Primera Línea. De hecho, en la esquina en que murió se ha erigido un memorial en el que se le recuerda y rinde homenaje. Pese a que carabineros y funcionarios municipales lo han destruido en reiteradas ocasiones, la gente lo ha vuelto a levantar.
Desde las primeras semanas del levantamiento, distintos grupos de manifestantes comienzan a organizarse para resistirse a la represión y defenderse de los balines, los gases lacrimógenos, los carros lanza-agua y las golpizas. Este espacio pasa a ser conocido rápidamente como la Primera Línea, el cual se desarrolla principalmente para impedir que la acción represiva de las fuerzas de orden alcance al resto de las y los manifestantes. Este espacio ha convocado a una serie de personas bastante diferentes, algunas con algún tipo de militancia o activismo, y otras muchas sin participación política previa. De este modo, en la Primera Línea hay jóvenes estudiantes, feministas, ecologistas e incluso militantes por los derechos animales, pero también trabajadores y desempleados, personas pertenecientes a la disidencia sexual, dueñas de casa, etcétera.
Muchas participan en instancias sociales como barras de fútbol, organizaciones barriales, culturas urbanas como skaters, ciclistas y otras, o simplemente se suman desde su propia individualidad, todo lo cual no implica que este espacio sea apolítico, sino que más bien expresa otras formas de politización.
Pese a la muerte de Mauricio Fredes y a las denuncias de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, la represión se mantiene con la misma intensidad, dejando centenas de heridos y mutilados oculares. El 7 de marzo también muere Cristián Valdebenito, 48 años, debido al impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza, a una decena de metros de donde había muerto Mauricio. Pese a todo esto, la Primera Línea hizo el aguante hasta el confinamiento producto de la pandemia del coronavirus, cuando las cuarentenas y las medidas de prevención del contagio implicaron el repliegue de la ciudadanía del espacio público que había mantenido ocupado desde el 18 de octubre. Como veremos a continuación, hacer el aguante, es decir, mantener la resistencia a la violencia de Estado llevada a cabo por militares y fuerzas policiales, fue una manera de nombrar el conjunto de acciones de la Primera Línea por parte de sus integrantes. Así, esta expresión permite aproximarnos al fenómeno de la Primera Línea, sus características, sus prácticas, sus sentidos y lo que expresa respecto del levantamiento social.
El aguante ha sido una palabra cada vez más utilizada en la cultura popular y juvenil que proviene de las culturas de barrio, del rock y del fútbol en Argentina y que ha sido apropiada por las barras locales e incorporada en la jerga juvenil, tal como ha sucedido con numerosas palabras y expresiones del lunfardo argentino que han sido adoptadas en Chile (Salamanca 2010). Probablemente en función de la importante presencia de jóvenes en la Primera Línea y en general en las protestas del levantamiento social, la expresión es usada frecuentemente y pasa a ser parte de las consignas de las y los manifestantes. Esta articulación que el aguante teje entre fútbol, cultura popular y política puede ejemplificarse en los mensajes de apoyo al estallido del futbolista Charles Aránguiz en sus redes sociales, como “Aguante Chile. Ni perdón ni olvido: la dictadura aún perdura” (Charles Aránguiz apoyó protestas en el país y envió “aguante” a Chile, biobio.cl 2019).
El aguante en la Primera Línea se configura como un concepto polisémico pero que en términos generales remite a manifestarse, enfrentarse con las fuerzas de orden y sobreponerse a las circunstancias propias de la represión policial. Durante el levantamiento social ha habido rayados y lienzos que usan la expresión, siendo “aguante la Primera Línea” uno de los más frecuentes. También es una proclama que se grita cuando los carabineros atacan y hay que resistir, “aguante cabros”. También “Aguante compañerxs” es lo que le dicen a quienes son heridos durante la resistencia. En este sentido, el aguante tiene que ver con “poner el cuerpo” (Alabarces y Zucal 2008; Moreira, Soto y Vergara 2013), lo cual en las barras de fútbol supone diferentes acciones como acompañar al equipo, participar de las distintas actividades de apoyo, y por cierto el ejercicio de la violencia, ya sea contra las barras rivales o contra la policía. En el caso de la Primera Línea, se pone el cuerpo lanzando piedras, haciendo barricadas, picando y transportando piedras, gritando consignas y entonando cánticos, soportando los gases lacrimógenos, estando varias horas en los lugares de enfrentamientos, todo bajo una lógica de compromiso y hasta cierto punto de sacrificio. Como señala un miembro de la Primera Línea en el Cabildo Plaza de la Dignidad, organizado y documentado por la Cruz Roja y Fundación Daya (Cabildo Plaza de la Dignidad 2019):
Estamos luchando por los que no pueden luchar, por los que quisieran estar aquí y ahora no pueden, porque ya perdieron la vista, perdieron una extremidad, están golpeados, tienen los tendones que ya no les dan, ya no pueden tirar más piedras, tienen los brazos con tendinitis, cansados, pero aquí estamos dando el aguante, y vamos a resistir, somos la última resistencia, y no nos vamos a cansar, vamos a seguir dando el aguante.
De este modo, dar el aguante es una suerte de ofrenda que se hace por lxs otrxs, en la que se expone el cuerpo y se asume ese compromiso hasta el final. Cabe precisar que si bien la cultura del aguante en el fútbol ha sido mayormente masculina (Alabarces y Zucal 2008; Moreira, Soto y Vergara 2013), su expresión contemporánea en la Primera Línea no es exclusivamente masculina, ya que tanto mujeres como miembrxs de las disidencias sexuales participan activamente de este espacio.
Cuando recordamos las primeras manifestaciones del levantamiento social o vemos los videos de esos días, las y los manifestantes llevan en el mejor de los casos pañuelos o capuchas para cubrir sus rostros y protegerse de los gases lacrimógenos. Con el paso de las semanas y como resultado de la violenta represión policial las personas comienzan a incorporar cascos, máscaras antigases, escudos, hondas y otros implementos para protegerse y enfrentarse a los carabineros. Al poco tiempo, este espacio va organizándose según las necesidades de dichos enfrentamientos. Frente a los carabineros están los escuderos, quienes protegen al resto de los proyectiles disparados por los policías con escudos de madera o de metal y que frecuentemente llevan escrito alguna consigna o dibujado algún símbolo. Atrás de ellos están los lanzadores de piedras, ya sea con sus manos o con hondas, y los bomberos o matalacris, quienes devuelven las bombas lacrimógenas o las neutralizan introduciéndolas en bidones con agua y bicarbonato. Y finalmente, a cierta distancia se ubican los mineros o picapiedras, quienes destruyen el pavimento con piedras, martillos u otros objetos contundentes para obtener de proyectiles y llevarlos hacia las zonas de enfrentamiento. Si bien estas posiciones son las más reconocidas de la Primera Línea, también tuvieron presencia fundamental los voluntarios de la salud, los fotógrafos y reporteros de la prensa independientes y los músicos que participaban de manera individual o en grupo tocando percusiones, bronces y otros instrumentos para apoyar a las y los participantes. En el caso de los voluntarios de la salud, se crearon varias brigadas que no solamente estuvieron presentes desde el comienzo del levantamiento en las manifestaciones, sino que luego desarrollaron acciones de apoyo a la población durante la pandemia, bajo la lógica de proveer servicios de primeros auxilios a quienes los necesitaran y de contribuir desde su labor profesional a los procesos sociopolíticos en curso.
En todo este conjunto de prácticas concurren repertorios de memorias políticas del pasado reciente, como el uso de capuchas, realización de barricadas o lanzamiento de bombas molotovs, prácticas recurrentes en manifestaciones estudiantiles y poblacionales. Pero también se recurre a repertorios novedosos disponibles gracias a los medios de comunicación y las redes sociales, como el uso de escudos y mascarillas, la neutralización de las bombas lacrimógenas introduciéndolas en bidones con agua y bicarbonato, el picado de piedras y el uso de punteros láser para dificultar la vista del personal policial, prácticas tomadas de experiencias de luchas en Hong Kong y de otras partes del mundo en años recientes.
El aguante de la Primera Línea supone sobreponerse al miedo. Es poco probable que alguien no sienta miedo estando ahí. Los gases lacrimógenos dificultan la respiración, el ruido de los disparos de las escopetas de los carabineros, las cargas de los carabineros a pie o en vehículos, las personas que son heridas durante los enfrentamientos, crean un ambiente tenso e intimidante en el que se sabe que es posible ser herido y/o detenido. Pese a esto, la convicción y compromiso de todos resulta contagiosa y un importante estímulo para sobreponerse al miedo. Además, hay otros aspectos de lo que ahí sucede que ayudan a hacer el aguante en la Primera Línea: la música, los gritos de consignas e insultos a carabineros, los chistes, los gestos de solidaridad y apoyo mutuo, las muestras de cariño y preocupación. Sin embargo, esto no implica que este sea un espacio exento de problemas, también hay tensiones y conflictos internos respecto de las formas de actuar, particularmente en relación al uso de la violencia como forma de resistencia y acción política, ya que, si bien esta es practicada y legitimada, no siempre hay acuerdo respecto de sus límites e intensidades. Sin embargo, la violencia política de la Primera Línea fue adquiriendo mayormente un perfil de enfrentamiento con las fuerzas represivas, diferenciándose de otras expresiones de violencia como los saqueos y destrucción de locales comerciales.
Las distintas dimensiones del aguante en la Primera Línea a la que me he referido dialogan con otras expresiones de protesta desarrolladas en el espacio público desde el 18 de octubre, como las diversas expresiones de manifestación en los territorios, como caceroleos, barricadas, marchas y concentraciones. En este sentido, el aguante no es exclusivo de la Primera Línea. Es por esto que más que hablar de estallido social, propongo más bien hablar de levantamiento, siguiendo los planteamientos de Didi-Huberman (2016) y Judith Butler (2016). Para estos autores, una revuelta social implica no solamente un rechazo al orden establecido sino también un movimiento individual y colectivo contra ese orden caracterizado por despliegue disruptivo de fuerzas físicas y psíquicas que literalmente y simbólicamente levantan a los sujetos, quienes se yerguen y “ponen el cuerpo” para seguir y retomar la idea planteada en un inicio respecto del aguante. Correr, gritar consignas, lanzar piedras, llevar una bandera, un lienzo o una pancarta, marchar, implican un desenvolvimiento colectivo y articulado de cuerpos que operan bajo una lógica compartida de “estar ahí” y resistir, ya sea violentamente para quienes se ubican en la Primera Línea, ya sea de otras formas para quienes no se posicionan directamente frente a las fuerzas policiales.
El fenómeno de la Primera Línea puede concebirse como un fenómeno de violencia política resistente a la violencia política de Estado que implica la represión policial, dado que una buena parte de las y los participantes conciben su acción como una forma de defender a quienes se manifiestan pacíficamente. Es justamente esa dimensión defensiva que ha contribuido a su reconocimiento y validación por parte de un sector de la ciudadanía movilizada, particularmente cuando existe una percepción generalizada de que la represión ha incurrido en masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que además han permanecido en su gran mayoría en la más absoluta impunidad. De hecho, las muestras de agradecimiento hacia la Primera Línea son frecuentes tanto en las manifestaciones mismas como a través de redes sociales. Sin embargo, cabe precisar que también hay sectores de la Primera Línea para los cuales su acción no es meramente defensiva, sino que se inscribe en una concepción política más global que tiene como horizonte el derrocamiento del Gobierno y la transformación del sistema capitalista neoliberal.
En tanto expresión novedosa de violencia política resistente, que sin embargo se encuentra inscrita en una tradición histórica de resistencia a la violencia policial en Dictadura y en los gobiernos posdictatoriales, es necesario profundizar en las diversas dimensiones que se ponen en juego en la Primera Línea, como el género, las posiciones generacionales, las memorias políticas con las que dialogan o se construyen, las convicciones políticas, las reivindicaciones y demandas, y las formas de organización y ocupación del espacio público, entre otras. Como ya señalé en un comienzo, la Primera Línea es una de tantas expresiones del descontento y la organización social durante el levantamiento, que pone en escena prácticas en las que se articulan elementos novedosos con otros más tradicionales, la política con la cultura popular y de masas, la memoria con la imaginación, por lo que se hace necesario seguir investigando para comprender el momento actual de la sociedad chilena y sus proyecciones, ojalá desde una perspectiva dialógica que vaya más allá de los prejuicios y estereotipos sobre sujetos como las y los que integran la Primera Línea.
© Roberto Fernández Droguett
©️ Leticia Benforado