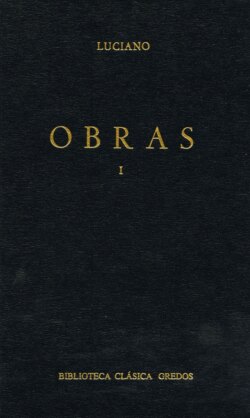Читать книгу Obras I - Luciano - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN GENERAL
1.
Panorama general del siglo II d. C.
La vida de Luciano discurre, prácticamente, a lo largo de todo el siglo II. Es, pues, aconsejable, para entender la vida y la obra de nuestro autor, que tracemos las líneas maestras de este período histórico, que presenta, como ha dicho Tovar, un aspecto bifronte1. Porque, si bien es cierto que, atendiendo a determinados datos de esta época, puede decirse que el siglo II fue un momento en el que «por doquier reinaba una profunda tristeza», según la frase de Renan2, no lo es menos que, en determinados aspectos, puede hablarse de un auténtico renacimiento.
Las cosas estaban, en cierto modo, preparadas para un largo período de paz y de prosperidad, tras los sucesos que siguieron a la muerte de Nerón y el período de transición que siguió a la desaparición de la dinastía Julia en Roma. Y con los Flavios, primero, y los Antoninos, después, el Imperio iba a vivir uno de los momentos más rutilantes de su historia. Este renacimiento, iniciado parcialmente ya en el siglo I, continúa bajo Adriano y se prolonga hasta los primeros Severos, en cuya corte la emperatriz Julia Domna iba a ser un auténtico acicate para las letras y las artes. Con la anarquía que se instala en el Imperio a mediados del siglo III, acaba este renacimiento que duró más de un siglo y que propició un importante progreso, sobre todo en literatura. Luciano será uno de los espíritus más señeros de este importante movimiento cultural.
Políticamente el siglo II está determinado por la dinastía de los Antoninos, que representa, para Roma y su Imperio, un dilatado espacio temporal de buena administración, de paz y de trabajo. Con Nerva (96-98), se supera la crisis que sigue a la muerte de Domiciano, una crisis que parecía anunciar un nuevo período de turbulencias como el que siguió a la muerte de Nerón, con su secuela de guerras civiles. Trajano (98-117) se preocupa tenazmente del orden público y de la administración. Adriano (117-138) impulsa las artes de la paz siguiendo los dictados de su espíritu pacífico y ordenado. Antonino Pío (138-161) cuida del bienestar de las provincias y adopta una actitud de tolerancia hacia el cristianismo. Marco Aurelio (161-180) fue un hombre de carácter pacífico, pero se vio obligado a sostener dos importantes guerras —en Oriente y en el Danubio—, si bien hizo todo lo que pudo por continuar la política de buena administración de sus antecesores, favoreciendo, además, la enseñanza superior con la creación de cátedras destinadas a la difusión y estudio de las grandes escuelas de filosofía de la época (peripatetismo, estoicismo, epicureísmo y platonismo). Su hijo Cómodo (180-192) representa un mal final de esta dinastía, tan positiva en general. Cómodo, entregado a sus vicios y pasiones, confía el gobierno del Imperio a favoritos incapaces, lo que provoca un movimiento de rebeldía del Senado frente al emperador. No es extraño que Cómodo muriera asesinado y que, a su muerte, sigan unos años de anarquía, temporalmente detenida por los Severos (Septimio Severo, Caracalla, Heliogábalo, Alejandro Severo), que, con algún altibajo, lograron alejar por algún tiempo la tempestad que se avecinaba, el período llamado de la anarquía militar, terminada en pleno siglo III por Diocleciano3.
¿Cuál era el estado de Grecia y de las provincias orientales durante esta época? La Grecia propia había quedado arruinada y ensangrentada tras las campañas de las guerras civiles de finales del siglo I a. C. Plutarco, por ejemplo4, afirma que, en su tiempo, Grecia no habría podido poner en pie de guerra a los tres mil hoplitas que Mégara había reclutado para la batalla de Platea. Pausanias observa, en varios pasajes de su obra, que muchas ciudades, otrora florecientes, en su tiempo, eran un montón de ruinas. Dión Crisóstomo5 nos describe, en uno de sus discursos, una ciudad de Eubea en su tiempo: muchas casas estaban arruinadas y deshabitadas, y añade que la Arcadia estaba asolada y que Tesalia era un desierto. Estrabón6 afirma que Megalópolis era un desierto, que Atenas se había convertido en una ciudad para turistas y estudiantes...
También las ciudades griegas de Asia Menor habían padecido mucho por culpa de las guerras mitridáticas, las luchas civiles de Roma y los ataques de los Partos. Pero Asia Menor, fértil y rica, tenía más posibilidades de resurgimiento que la Grecia continental7, y, por otra parte, Augusto y sus inmediatos sucesores hicieron lo posible para fomentar su progreso y su prosperidad. Por ello, nada tiene de extraño que Asia Menor salude la victoria de Octavio como una liberación8 y que se señale su cumpleaños como «el comienzo de todos los bienes»9. En general, con la instauración del Imperio, toda esta parte del mundo conoce un período de cierta prosperidad, al menos relativa. La antigua ciudad de Éfeso tiene que ceder el rango principal a otras ciudades: Pérgamo era ahora el «segundo ojo de Asia». Y esta provincia era conocida como el país de las quinientas ciudades (Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Laodicea, etc.), aunque al final de la dinastía Antonina, a partir de 195, las rivalidades entre Septimio Severo y Pescenio Niger causan verdaderos estragos en estas florecientes urbes, que, en el siglo III, quedaron completamente debilitadas.
Por otra parte, las buenas comunicaciones facilitan el comercio y, con él, la industria. Las inscripciones nos proporcionan datos preciosos sobre la existencia de corporaciones industriales en Mileto, Tralles, Laodicea, Éfeso, Filadelfia y Apamea. Y Dión de Prusa10 nos informa detalladamente sobre Celenes, una de las ciudades más brillantes de la provincia. Las mismas inscripciones nos permiten conocer el esplendor de las fiestas que celebraban las ciudades de Cízico, Sardis y Filadelfia, y los monumentos que las adornaban. Pérgamo se siente orgullosa de ser la antigua capital real, donde tenían su palacio los Atálidas. Éfeso, capital oficial de la provincia, se jacta de ser la primera y mayor metrópoli de Asia Menor, según reza uno de sus títulos en los documentos oficiales. Esmirna se llama a sí misma, en los textos oficiales, «la primera de Asia por su belleza y magnificencia, la muy brillante, el ornamento de Jonia»11. Importantes figuras de la literatura proceden de esta región: Dionisio de Halicarnaso, Elio Arístides, Estrabón, Polemón, entre otros.
Siria, la patria de Luciano, llegó a ser el centro comercial más importante del Imperio, y los restos arqueológicos confirman la riqueza de esta región (con ciudades como Palmira, Petra, Baalbek, Antioquía). De aquí proceden, asimismo, importantes figuras de la vida intelectual de la época romana (el mismo Luciano, Máximo de Tiro, Porfirio, Jámblico, Alcifrón, Juan Crisóstomo, y los representantes de la famosa escuela jurídica de Berito (Beirut).
Egipto ocupó lugar especial entre las provincias del Imperio. De ella procedían, asimismo, importantes escritores y pensadores, como Ammonio Saccas, Plotino, Orígenes, Claudio Ptolomeo, Diofanto, Nonno, Clemente de Alejandría12.
Tras estas consideraciones sobre los aspectos político y económico, podemos preguntarnos por el talante espiritual del siglo II. ¿Cuáles son los rasgos que, en este aspecto, caracterizan a la época de Luciano? Los historiadores han dado una respuesta unánime: el siglo II y, en general, toda la época imperial presentan todos los rasgos de una sociedad cansada13. Y si intentamos un examen pormenorizado de las notas más características de este período, podremos distinguir las siguientes:
1. Biológicamente, un envejecimiento que se traduce en un descenso considerable de la natalidad. Los documentos de la época (e, incluso, podemos verlo reflejado en los Diálogos de los muertos de Luciano) señalan que abundaban los matrimonios con escasos hijos y hasta sin ninguno. Ello comportó una serie de consecuencias, entre ellas que Roma fuese perdiendo su antigua primacía. El centro de gravedad del Imperio va trasladándose, paulatinamente, hacia la periferia. Ya hemos aludido antes a este fenómeno. Desde el punto de vista político-administrativo, iban a ocurrir pronto hechos sintomáticos. Dión Casio (LXVIII 4, 1) constatará que, con la elevación de Trajano al trono imperial, se inicia un hecho insólito: la exaltación de una figura que no procede de Italia a la suprema magistratura. Oriente dará, a partir de este momento, los principales emperadores.
2. Desde el punto de vista religioso, es posible descubrir lo que podemos calificar de cierta esquizofrenia espiritual. Es el fenómeno que ha llevado a algunos críticos a afirmar que el siglo II —y el hecho puede extenderse a los siguientes— es un siglo bifronte: de un lado, una exacerbación del sentimiento religioso hasta alcanzar, sobre todo en las masas populares, cotas tales que llegan a la superstición. De otro, sobre todo entre los intelectuales (y Luciano sería un caso típico), un racionalismo a ultranza que conduce al ateísmo y al más completo agnosticismo. Vale la pena dedicar una cierta atención a cada uno de estos rasgos.
En uno de los extremos de esta dicotomía del sentimiento religioso debemos situar una innegable profundización de la idea de Dios14. La tradición filosófica (especialmente platónica y estoica) elabora, en el siglo II, las bases de una concepción de Dios como un ser inefable, no alcanzable por las vías de la razón, sino del misticismo. La contemplación de Dios y sus misterios es el auténtico fin de esta filosofía religiosa que tiene sus representantes en lo que se ha llamado el platonismo medio, con figuras como Máximo de Tiro, Numenio, Plutarco o Albino. Y, al lado del platonismo, el renacer de una serie de escuelas antiguas, como el estoicismo y el pitagorismo. En el campo estoico, hay que citar nombres como los de Epicteto y Marco Aurelio, y un poco antes, Séneca, todos ellos defensores a ultranza de la Providencia divina, y por ello combatidos por Luciano en no pocas de sus obras dirigidas contra la filosofía de la época. El epicureismo conocerá, asimismo, un importante renacimiento que nos dará la curiosa figura de Diógenes de Enoanda15. El neopitagorismo, que había conocido una espléndida resurrección en la época anterior (en Roma había dado la figura curiosísima de Nigidio Fígulo), conocerá ahora otro momento de esplendor y dará curiosos personajes divinos, como Apolonio de Tiana, cuya vida escribirá Filóstrato. Discípulo suyo será el famoso Alejandro, el falso profeta que desatará las iras de nuestro Luciano por sus pretendidos milagros.
Al lado de este renacer de la filosofía, el siglo II conocerá el momento culminante de las corrientes gnósticas. No podemos ocuparnos aquí pormenorizadamente de este importante fenómeno, que plantea innumerables problemas tanto en lo que concierne a sus orígenes, como a sus rasgos característicos16. En todo caso, digamos que el gnosticismo puede ofrecer una versión pagana (el Corpus Hermético) y otra cristiana, que da espíritus tan interesantes como Valentín y Basílides17.
Como pendant de esta actitud, digamos, dogmática, el final del siglo II conocerá un inusitado auge del escepticismo, bien representado por Sexto Empírico. El escepticismo será la comprensible reacción contra ese excesivo pietismo y tendrá su exponente en Luciano, sobre todo en el Hermótimo, cuya doctrina se sintetiza diciendo que la vida humana es demasiado breve para llegar a conocer todos los sistemas, y que la máxima que se impone es «sé sensato y aprende a dudar». Finalmente, dentro de la línea religiosa, no podemos olvidar que el siglo II es un momento de afianzamiento del cristianismo, que representa un elemento nuevo dentro del panorama espiritual de la época. Tras los esfuerzos del siglo I, el cristianismo pasa ahora, ante el paganismo, a la defensa, y surgen los primeros apologistas, que muchas veces, como Justino, Atenágoras y, algo más tarde, Clemente de Alejandría, se han reclutado entre las filas de los filósofos. El cristianismo, así, se pone en contacto con la especulación filosófica pagana, y no tiene nada de extraño que en este contacto se produzca la asimilación de importantes elementos filosóficos paganos. Ello será su propia fuerza, como lo demostrará un Celso, quien, en su Discurso verdadero, concederá ya gran beligerancia al cristianismo, y no tendrá más remedio que atacarlo, no ya con burdas calumnias, sino yendo a la raíz misma de sus principios «filosóficos». Un siglo más tarde, Porfirio volverá a la carga en su Contra los cristianos18.
En el otro extremo de la cadena tendremos un fenómeno muy importante en esta época: la superstición. Que la superstición no es un fenómeno específico de una determinada época, en la historia de la cultura, es algo que todo historiador aceptará, sin más. Pero es que, en el período que nos ocupa, se añade la circunstancia de que esa superstición se basa en unos principios que podríamos calificar de científicos, pese a lo paradójico de la afirmación. Y, en efecto, las creencias astrológicas, tan acusadas en esta época, se vieron vigorizadas, ya a partir de la época helenística, por las nuevas doctrinas astronómicas, y por la doctrina estoica de la simpatía de los elementos del cosmos, que se concibe como un auténtico ser vivo19. Cabe preguntarse por las causas que han determinado este profundo cambio espiritual en el hombre antiguo. Pero las respuestas de los historiadores varían profundamente. Señalemos las más importantes:
a) Los marxistas pretenden explicar la decadencia general del racionalismo y del espíritu científico de la antigüedad por causas estrictamente económicas. La decadencia de la técnica y de la ciencia habría sido provocada por el carácter esclavista de la sociedad antigua: la baratura de la mano de obra —los esclavos— habría provocado una gran falta de estímulos y, por tanto, el abandono de toda ciencia aplicada. Pero lo que no explica la postura marxista es por qué, incluso en las ciencias especulativas, se produjo una tan profunda decadencia.
b) Para Dodds20, la verdadera explicación de la decadencia del espíritu científico helénico, y su contrapartida, el auge de la superstición y del irracionalismo, tiene su razón de ser en el férreo dogmatismo de la época, lo que trae consigo una considerable pereza mental que hace vivir al hombre de espaldas a la realidad.
c) A nuestro juicio, cabría achacar esta decadencia general del pensar racional antiguo a un fenómeno que caracterizará, a partir de ahora, a la vida espiritual greco-romana: la invasión de los cultos orientales, tan bien estudiada por Cumont21, que representan lo más evidente de esa penetración más amplia de la Weltanschauung de Oriente en Occidente, y que sustituye el pensamiento tradicional por la magia, la teosofía, el misticismo. Ya ampliamente introducidos en Grecia en la época anterior, es en la época de Luciano, precisamente, cuando se produce la ruptura del equilibrio a favor de lo oriental, hecho favorecido porque Adriano fue un entusiasta partidario de la protección de los cultos del Este, como ha demostrado Beaujeu22 en su importante estudio sobre la religión romana durante el siglo II.
3. Desde el punto de vista cultural y, sobre todo, desde el enfoque literario, dos actitudes presiden la valoración de los críticos y de los historiadores de la cultura cuando se trata de emitir un juicio sobre el siglo II. Una actitud tradicional, reflejada clásicamente en la obra de Schmid23, que enjuicia los logros del período que nos ocupa con los ojos puestos en lo que representa la gran floración literaria del clasicismo. Para estos críticos, sólo puede haber una respuesta válida: el siglo II es un período en el que los autores sólo practican la mera imitatio de lo antiguo. De este naufragio general sólo se salvan un par de figuras, un Plutarco y un Luciano. El resto carece de valor. A pesar de que aun hoy hay críticos que se adhieren a este juicio condenatorio general, como no hace muy poco ha hecho Van Groningen24, hay que señalar que, en lo que va de siglo, se ha profundizado, y no poco, en el conocimiento de aspectos concretos del siglo de Luciano. Y cabe afirmar que, después de una serie de estudios importantes sobre las principales figuras no sólo de la segunda sofística, sino de otros campos literarios25, ha podido abrirse paso una nueva actitud, más positiva, que sabe analizar los fenómenos de la época bajo una nueva luz. Concretamente podemos aludir a B. E. Perry26, G. W. Bowersock27 y, sobre todo, B. P. Reardon, autor de un importante libro que, sin ofrecer aportaciones nuevas, ha sabido enfocar el estudio de lo que el autor llama las corrientes literarias de los siglos II y III, en una perspectiva que resalta los aspectos nuevos que, desde el punto literario, hay que saber descubrir en la época de Luciano. Apoyado, sobre todo, en los penetrantes estudios de Marrou28 y Bompaire29 en relación con el auténtico concepto de mímesis tal como la practicó la segunda sofística, de las páginas del libro de Reardon emerge, por primera vez en la historia de los estudios literarios, una visión sinóptica que permite formarse una idea mucho más viva del siglo II, que la que nos había suministrado la miope consideración de espíritus como Schmid.
El rasgo fundamental de la literatura del siglo II (y parte del III) es el predominio casi exclusivo de la prosa frente a la poesía. Pero ello no significa, entendámonos bien, que la época de Luciano no haya conocido poetas, si bien éstos carecerán, por lo general, de originalidad. Es ya sintomático que el libro antes mencionado de Reardon, no hable en absoluto de poesía. Y, sin embargo, ésta existe, y de ella hemos dado un breve panorama en un trabajo relativamente reciente, nosotros mismos30. La orientación general de esta poesía parece haber sido eminentemente didáctica, erudita, signo, por otra parte, y bien significativo, de la época. Pero esta orientación no es la única, y la publicación por Heitsch31 de los fragmentos de los poetas de la época romana, lo ponen claramente de relieve. En apretada síntesis, podríamos distinguir las siguientes tendencias:
1. Una épica didáctica que hunde sus raíces en los grandes poemas helenísticos, al estilo de un Arato o un Nicandro, y que ha dado figuras como Dionisio el Periegeta, Marcelo de Side, los dos Opianos, Doroteo de Side, Máximo y Manetón.
2. Una épica narrativa que tendrá su gran floración entre los siglos II y V, y en la que destacan Quinto de Esmirna y, ya mucho más tarde, Trifiodoro Museo y Coluto.
3. Una poesía hímnica cuyo ejemplo más típico es Mesomedes de Creta, y algo más tarde, Proclo. Los Himnos órficos pueden situarse aquí.
4. Una poesía epigramática en la que hay que situar a los representantes de la antología pertenecientes a este período (Lucilio, Crinágoras, etc.).
5. Finalmente, un tipo de poesía yámbica (Babrio) y la poesía popular representada por canciones populares, anacreónticas, etc.
Pero es la prosa, según antes anticipábamos, la gran señora de las corrientes literarias del momento. Una prosa que, en algunas ocasiones, pretende adornarse con las galas supremas de la poesía. Sobre todo en el caso de los llamados «oradores de concierto» (Konzertredner)32, verdaderos virtuosos de la palabra, cuyas posibilidades utilizan hasta extremos inconcebibles. Si adoptamos la dicotomía de Reardon —y nada nos impide hacerlo, aunque a veces tal dicotomía resulte un poco forzada—, podemos establecer una división tajante entre lo nuevo (paradoxografía, pseudociencia, religión, literatura cristiana, novelística) y lo viejo, o antiguo. Cabe abordar el estudio de la prosa de esta época a través de las manifestaciones tradicionales de la retórica, que alcanza ahora la categoría de suprema fuerza formadora del espíritu. Todo huele ahora a retórica en el mejor sentido de la palabra33. La escuela es la gran moldeadora de los escritores. En relación con esta tendencia general, un puesto de honor en las letras de la época de Luciano lo ocupa el movimiento literario conocido por Segunda Sofística, cuyas relaciones con el fenómeno llamado aticismo (imitación de los modelos clásicos), a pesar de los numerosos estudios que se le han dedicado, no se ha explicado aún del todo satisfactoriamente34. Tradicionalmente suelen colocarse en la misma columna autores pertenecientes a este movimiento general, como Polemón, Herodes Ático, Elio Arístides, Luciano, Alcifrón, Filóstrato, Arriano, etc. Reardon, entre otros méritos, tiene el de haber intentado una distinción, estableciendo lo que él llama la retórica pura y la retórica aplicada, en una distinción, como siempre ocurre con las de Reardon, eminentemente práctica, pero con debilidades desde el punto de vista metodológico: así, Elio Arístides, presentado como la figura más ilustrativa de la retórica pura, pero cuya producción entra de lleno en lo que el crítico anglosajón llama lo nuevo. Sus obras más importantes en el campo del género epidíctico son auténticos conciertos en prosa, que cautivan al oyente (Panatenaico, A Roma, Defensa de la oratoria, etc.). La más alta expresión de estas corrientes es, pues, Elio Arístides, tras los pasos iniciales de un Herodes Ático, una de las figuras más simpáticas de la época, enormemente rico, dotado de excelentes cualidades de político y administrador, y discípulo de los grandes espíritus de la generación anterior, Polemón y Favorino. Si estos sofistas son la mejor muestra de la tradición retórica epidíctica, en Luciano y en Alcifrón tendremos la mejor manifestación de la creación retórica, esto es, de unos autores que, partiendo de los clásicos ejercicios de escuela (la meletē, sobre todo), se elevan a la categoría de auténticos creadores a los que no puede negárseles, pese a la aparente paradoja, la originalidad. En esta misma categoría cabe situar a un autor como Filóstrato.
La retórica aplicada halla sus representantes más ilustres en figuras como Máximo de Tiro, filósofo, y ya, en el campo de la historia, en Apiano, Arriano, Dión Casio, el anticuario Pausanias, Polieno, Eliano y Ateneo.
Pero el gran movimiento literario de la época de los Antoninos y los Severos presenta también, junto al cultivo de lo tradicional, hechos nuevos. La gran novedad será, en el campo espiritual, la aparición de la literatura cristiana; pero no menos nuevos son una serie de fenómenos culturales y literarios entre los que hay que destacar las obras paradoxográficas, los tratados de fisiognomías, la curiosa figura de Artemidoro de Éfeso35, con su obra sobre La interpretación de los sueños, los Discursos sagrados de Arístides, auténtico documento para elaborar un diagnóstico no sólo de la estructura psíquica de este autor, sino de toda su época36, y la Vida de Apolonio de Tiana, un documento, asimismo, de primer orden para conocer la psicología de este período36 bis. Finalmente, la novela, que, tras el trabajo pionero de Rohde37, ha sido objeto de innumerables estudios que han aclarado múltiples problemas de este género38.
2.
Apuntes sobre la vida
De la vida de Luciano es muy poco lo que conocemos de un modo seguro. Ni sus contemporáneos ni los autores posteriores nos dicen cosas que valgan la pena para reconstruir, con cierta seguridad, las grandes líneas de su biografía. Filóstrato, autor de las famosas Vidas de los Sofistas, silencia su nombre, a buen seguro por no considerarlo un sofista puro. La Suda, que recoge algunos datos, está llena de noticias que huelen a reconstrucción a partir de leyendas surgidas del cristianismo bizantino. No tenemos, pues, más remedio que acudir a los datos dispersos contenidos en su propia obra, método, lógicamente, expuesto a muchos peligros39.
Por si fuera poco, el autor ha empleado, en su obra, dos nombres distintos: Luciano (Loukianós), que es un nombre latino helenizado, y Licino (Likĩnos), que es como aparece en algunas ocasiones. Ni siquiera sabemos si los dos son un seudónimo, aunque la cosa es probable, porque Luciano era un semita y, por tanto, su nombre auténtico debió de ser semita también40. Que era natural de Samósata puede darse como prácticamente seguro, ya que en uno de sus tratados41 así lo afirma. Samósata era la capital de la Comagena, región semita que entró en la órbita del Imperio Romano a partir del año 65 a. C. Ignoramos también el nombre de sus padres, como la fecha de su nacimiento.
Del estudio de los datos dispersos a lo largo de su obra podemos deducir que su familia era de modesta posición, aunque no del todo indigente. A juzgar por lo que dice en algunos de sus opúsculos42, debería haber nacido hacia el 125 de nuestra era, ya que el 160 contaba unos cuarenta años de edad. Tenemos en El sueño un dato que, aunque seguramente elaborado, contiene un núcleo de verdad histórica: parece que cuando Luciano tenía unos catorce años su padre decidió enviarlo al taller de su tío para que se iniciara en el arte escultórico. En un consejo de familia que iba a decidir sobre la profesión que debía aprender el joven Luciano, se acuerda que, puesto que las letras exigían mucho esfuerzo, tiempo y no poco gasto, resultaba recomendable enviarle a que se iniciara en la escultura. Razones para ello, aparte las económicas, parece que no faltaban. El propio Luciano, en esta especie de autobiografía de su primera adolescencia que es El sueño, nos informa sobre su talento para modelar figuras de cera43. Sin embargo, su iniciación quedó truncada por un desgraciado accidente, la ruptura accidental, por parte del muchacho, de una tableta, lo que despertó las iras de su tío, quien lo devolvió, al parecer, a casa de sus padres. Luciano nos ha descrito, con toda su gracia, el sueño que tuvo una vez, de regreso a su casa, y que, al parecer, determinó su definitiva vocación. Se le aparecen dos mujeres, la Escultura y la Retórica, y cada una de ellas hace la apología de su propio arte. Vence al final la Retórica, que le promete la fama, la riqueza y la inmortalidad. Parece ser, pues, que Luciano va a ser un rétor, un sofista44.
Algunos medios debía de poseer la familia de Luciano porque, en efecto, se toma la decisión de enviar al muchacho a estudiar a Jonia. Esta región, así como toda la franja costera de Asia Menor era entonces, desde los tiempos de Augusto, uno de los territorios más cultos del Imperio. De aquí surgirán, en el siglo II, los espíritus más refinados y cultivados de la época45. Y durante este tiempo, los Antoninos favorecerán enormemente el progreso cultural de esta parte del Imperio, que va a conocer en el siglo II un auténtico renacimiento.
Pero tampoco tenemos noticias concretas sobre los estudios que aquí realizó Luciano. Es posible que estudiara con Polemón, aunque el dato no es seguro. Pero sí podemos afirmar que el joven Luciano amplía sus conocimientos del griego, cuyos rudimentos sin duda poseía ya a juzgar por lo que dice en el tratado Cómo debe escribirse la historia 24. Lo que estudió es fácil deducirlo: retórica, que, en frase de Marrou46, fue siempre, y era entonces, el objeto específico de la alta cultura. Una vez terminada su primera formación retórica, pasó a estudiar a Atenas y, de allí, a Antioquía, donde, con toda verosimilitud, debutó como abogado a los veintiocho años. Antioquía era, a la sazón, un gran centro cultural. En ella, paganos y cristianos convivían en el estudio47 y es posible que fuera aquí cuando entrara Luciano por primera vez en contacto con el mundo cristiano.
Pero —a juzgar por los datos de la Suda— parece que Luciano fracasó como abogado. Ello determinó el abandono de la profesión y la decisión de Luciano de dedicarse a ejercer de sofista ambulante que recorría el Imperio dando conferencias48.
Si hemos de creer lo que nos cuenta en el Nigrino, un viaje realizado a Roma para someterse a un tratamiento oftalmológico fue decisivo en su orientación. Parece, en efecto, que su conversación con el filósofo Nigrino, un platónico de los muchos que en este momento vivían en Roma, le causó una profunda impresión. No sabemos hasta qué punto Luciano describe una experiencia real, porque hay razones para poner en tela de juicio que se trate de un topos. Pero, si realmente Luciano nos está describiendo una vivencia propia, hay que reconocer que este diálogo sería decisivo para muchos aspectos de su vida y de sus ideas. Porque, a juicio de algunos críticos49, se trataría de una obra en la que Luciano nos ofrece una auténtica confesión personal. Gallavotti y Quacquarelli, por otra parte, sitúan, además, la fecha del Nigrino en época muy reciente, y sostienen que el opúsculo lucianesco fue escrito bajo la impresión producida por el contacto del sofista con el filósofo.
No es éste el momento de ocuparnos del problema de la llamada conversión a la filosofía y la polémica que ha suscitado. Bástenos, por el momento, con decir que, si hubo conversión, ésta no fue muy duradera. Más preocupado por ganar dinero, volvió muy pronto a la sofística, recorriendo el mundo dando conferencias. No fue poco lo que viajó: estuvo en Siria y Palestina, en Egipto, en Rodas, en Cnido, pasó una larga temporada en las Galias y llegó, en su itinirante profesión, hasta el Ponto. Regresa a su ciudad natal hacia el 164, para volver inmediatamente a la Jonia, y se hallaba en Antioquía el día que Lucio Vero entró en esta ciudad para tomar el mando de las tropas que iban a enfrentarse con la gran pesadilla del momento: los Partos. Desde Antioquía vuelve ahora a la ciudad de Atenas, que había conocido en su juventud. Y permanece en ella unos veinte años. El período de su estancia en Atenas va a ser uno de los más fecundos de su existencia. La mayor parte de su obra va a componerse aquí. También aquí va a dirigir sus más acerados dardos contra la filosofía, una vez desengañado de ella. Sobre todo, en Hermótimo y en El pescador, su testimonio más claro del desengaño que ha sufrido respecto a la filosofía. Será también aquí donde trabará amistad con Demonacte, amistad que reflejará en alguna de sus obras.
Tarde ya, en la curva de su vida, toma esposa, de la que nada sabemos, por otra parte, ni del hijo que menciona en El eunuco.
La última etapa de su vida transcurre en Egipto, donde logró un puesto burocrático en la cancillería del gobernador. Fue allí donde, con toda probabilidad, murió nuestro autor. Sobrevivió a Cómodo, lo que significa que moriría hacia el 192. Una leyenda que recoge Suda —Luciano muere atacado por unos perros— es, sin duda, la recompensa que los cristianos le dan por haber atacado con sus burlas a la nueva religión.
3.
La obra de Luciano
Luciano fue un escritor prolífico. Su obra, aparte de original, es extensa. Pero no todo lo que se nos ha transmitido, a través de los manuscritos medievales, como suyo se le puede atribuir sin más. Y lo que es peor aún no tenemos criterios objetivos que permitan no ya una clara cronología, sino incluso una segura atribución. Los ensayos que se han hecho para hallar un método que permita asegurar la paternidad de todos sus opúsculos no son compartidos por todos los críticos50. Con todo, hay un grupo de obras que, con mayor o menor seguridad, suelen considerarse como no lucianescas. Son las siguíentes:
Lucio o El asno, Encomio de Demóstenes, Tragopodagra, Ocipus, Epigramas, Sobre la diosa siria, Caridemo, Amores, Los longevos, Nerón, La gaviota, El patriota.
Y aun con respecto a algunos de esos opúsculos hay discrepancias. Así Croiset considera auténticos los Epigramas, en tanto que Lattanzi ha atacado la autenticidad de Zeus confundido. Tampoco faltan intentos por reivindicar escritos que, en general, suelen considerarse espurios: así, Bompaire ha hecho serios esfuerzos por sostener el carácter lucianesco del tratado Sobre la diosa siria y la Tragopodagra51.
Los opúsculos que suelen, en general, considerarse auténticos son los siguientes52:
El sueño o Vida de Luciano, A uno que le dijo: eres un Prometeo en tus discursos, Filosofía de Nigrino, Pleito entre Consonantes, Timón o El misántropo, Prometeo (o El Cáucaso), Diálogos de los dioses, Diálogos marinos, Diálogos de los muertos, Menipo o Necromancia, Caronte o Los contempladores, Acerca de los sacrificios, Subasta de vidas, El pescador o Los resucitados, La travesía o El tirano, Sobre los que están a sueldo, Apología de los que están a sueldo, Sobre una falta cometida al saludar, Hermótimo o Sobre las escuelas filosóficas, Heródoto o Etión, Zeuxis o Antíoco, Harmónides, El escita o El próxeno, Cómo debe escribirse la historia, Relatos verídicos, El tiranicida, El desheredado, Fálaris I y II, Alejandro o El falso profeta, Sobre la dama, Lexífanes, El eunuco, Vida de Demonacte, Los retratos, Sobre los retratos, Tóxaris o Sobre la amistad, Zeus confundido, Zeus trágico, El sueño o El gallo, Icaromenipo o Por encima de las nubes, Doble acusación o Los tribunales, Sobre el parásito o Que el parasitismo es un arte, Anacarsis o Sobre la gimnasia, Sobre el luto, El maestro de retórica, El aficionado a la mentira o El incrédulo, Hipias o El baño, Preludio. Dioniso, Preludio. Heracles, Acerca del ámbar o Los cisnes, Elogio de la mosca, Contra un ignorante que compraba muchos libros, No debe creerse con presteza en la calumnia, El falso razonador o Sobre el término «apophrás», Acerca de la casa, Elogio de la patria, Discurso contra Hesíodo, El navío o Los deseos, Diálogos de las cortesanas, Acerca de la muerte de Peregrino, Los fugitivos. Las Saturnales, Fiestas de Crono (o Cronosolón), Epístolas saturnales, El banquete o Los lapitas, La asamblea de los dioses, El cínico, El pseudosofista o El solecista y Caridemos o Sobre la belleza.
Tal es la nómina de los escritos lucianescos. Se trata, como puede ya entreverse a través de los meros títulos, de temas muy variados. ¿Es posible ensayar una clasificación? La empresa resulta ciertamente arriesgada dada la riqueza de sus temas, la variedad de su tratamiento, la mezcla que hace su autor de todos los procedimientos que la formación sofística le ofrecía. A grandes rasgos, puede establecerse una doble clasificación atendiendo al fondo y a la forma.
1. Si atendemos a la temática abordada por Luciano, es posible distinguir en la obra lucianesca tres grandes grupos:
Ante todo, los escritos de tendencia retórica. Se trata de los opúsculos más claramente sofísticos, y, por ende, de aquellos en los que más abunda la frivolidad. Cabe situar en este grupo —que comprende obras de épocas muy diversas— escritos como El tiranicida, Fálaris I y II, y, muy especialmente, el Elogio de la mosca, que es una de las más estupendas muestras del arte sofístico de Luciano. Caen de lleno dentro de este grupo las prolalías (escritos de introducción a las conferencias sofísticas), así como Sobre las dipsadas y Sobre una falta cometida al saludar.
Escritos de tendencia satírica y moral. Hay que incluir dentro de este grupo los distintos tipos de diálogos (Diálogos de los dioses, Diálogos marinos, Diálogos de los muertos), así como opúsculos en los que se ataca a la filosofía (Hermótimo, Filosofía de Nigrino, El pescador), o aquellos en los que Luciano fustiga la tontería humana (Icaromenipo, Menipo, Prometeo), la superstición (El aficionado a la mentira), la afición a historias absurdas y maravillosas (Relatos verídicos), etc.
Por la temática cabe, asimismo, distinguir aquellos opúsculos que realizan una dura crítica de la actualidad. Cae de lleno dentro de este grupo el curioso tratado Cómo debe escribirse la historia (posiblemente el único escrito serio de Luciano), así como aquellos opúsculos en los que Luciano ataca aspectos concretos de la vida de su tiempo: por ejemplo, Alejandro y La muerte de Peregrino. Hay que señalar que, caso de que se aceptara la tesis de Baldwin sobre Luciano como un escritor preocupado por cuestiones sociales de su tiempo, muchos escritos considerados como meramente retóricos deberían incluirse en este grupo. Pero, según hemos de ver, el punto de vista del crítico mencionado es poco menos que inaceptable.
2. Si atendemos a la forma, hay un grupo de obras que destacan dentro de la producción lucianesca: son los diálogos. Luciano se consideraba, como hemos de ver, el creador de un género nuevo al combinar el diálogo filosófico, al estilo de Platón, con la comedia. Pero dentro de los diálogos hay, realmente, diferencias importantes: en algunos casos tenemos una breve conversación entre dos o más personajes, sin que medie introducción alguna (Diálogos de los dioses, Diálogos marinos, Diálogos de las cortesanas, Diálogos de los muertos). Se trata, a no dudarlo, del tipo que más famoso ha hecho a su autor.
En otros casos, el diálogo lucianesco adquiere el aspecto de un auténtico drama en miniatura, en el que, en algunas ocasiones, el propio Luciano puede intervenir, hablando en boca de alguno de los personajes. Caen dentro de este grupo obras como Subasta de vidas, El gallo, Caronte, Zeus trágico, Timón, El pescador y La asamblea de los dioses.
Un problema complejo, difícil de resolver, es la cuestión de la cronología de la obra lucianesca. Se han intentado diversos procedimientos para conseguir establecer ciertos criterios básicos que permitan, al menos, una cierta base objetiva. Pero todos, hasta ahora, han sido más o menos contestados. P. M. Bolderman53 y T. Sinko54 han aclarado algunos puntos de esta cuestión, pero sin aportar, ni mucho menos, soluciones definitivas. Hubo un momento en que pareció que R. Helm55 podía dar con la clave, con su tesis sobre los descubrimientos, por parte de Luciano, de la mina de temas que le proporcionaba Menipo. Pero tras las críticas de Bompaire56, los puntos de vista de Helm han quedado profundamente desacreditados. Se intentó, más tarde, establecer un criterio a base de considerar que las piezas en las que el autor firmaba con el nombre de Licinio pertenecían a un mismo período57. Pero el hecho de que Licinio sea un seudónimo, que Luciano pudo utilizar en cualquier momento de su vida, convierte esta tesis en poco verosímil58. Se ha creído poder sostener que las obras en las que Luciano ataca a los estoicos sólo son comprensibles a partir de la muerte del emperador Marco Aurelio, filósofo estoico a su vez, contra cuya escuela es poco probable que se escribiera estando en vida el emperador-filósofo59. Pero se trata, como podemos comprender, de meras suposiciones.
Pero no todo es imposible de determinar, y si tenemos en cuenta las referencias del propio autor se puede obtener una cierta cronología relativa, a veces relativamente aproximada si se conjugan datos internos y referencias a hechos externos. En conjunto podríamos establecer los siguíentes datos:
Las obras retóricas (tipo Fálaris, Hipias, Heracles, Elogio de la mosca) pertenecen, sin duda, al período de la juventud, cuando Luciano hace sus primeras armas como sofista. Más o menos próximas al 157, fecha de su primer establecimiento en Atenas, serían Filosofía de Nigrino, Diálogo de los dioses, Diálogos marinos, Diálogos de los muertos, Zeus trágico, Zeus confundido, Caronte, Icaromenipo.
Posiblemente escritas a raíz, o inmediatamente después de su viaje a Antioquía, fueron El sueño, Relatos verídicos, quizá, el Menipo. Es probable que, durante su segunda estancia en Atenas —una de las etapas más fecundas de su vida—, escribiera Hermótimo, Timón, Asamblea de los dioses, Cómo debe escribirse la historia, Doble acusación, Los fugitivos, El pescador. Tales obras habría que situarlas, pues, hacia los años 162-165. Sobre la muerte de Peregrino habría que fecharla hacia 169, y hacia 171, el Alejandro o El falso profeta. Serían sus obras más tardías escritos como Lexífanes, El eunuco, Vida de Demonacte, Pleito entre consonantes60.
4.
El escritor
Para comprender, en todo su alcance, la significación de Luciano, para su época, como escritor, debemos abandonar el criterio moderno de originalidad para acogernos a otro concepto, el de mímesis, que no debemos traducir por imitación sin más, porque, de hacerlo, no llegaríamos a comprender jamás el ideal literario de la literatura de esta época. Poco avanzaremos si nos empeñamos, como por otra parte se ha hecho en épocas pasadas, en considerar que mímesis implica, meramente, un simple copiar los procedimientos de los autores clásicos. Bompaire, autor de un inteligente libro sobre Luciano, pero al tiempo un investigador que ha sabido comprender muy bien el espíritu del siglo II, ha acuñado una fórmula que, creemos, permite superar la alicorta visión del siglo pasado en lo que concierne a la valoración positiva de la época de Luciano, sobre todo en el aspecto literario-estilístico. Propone Bompaire61 que debemos evitar la traducción de mímesis por pastiche, y tender a ver en este concepto —capital para esta época— una «referencia al patrimonio literario» que representan los autores de la mejor literatura clásica. Como ya había expresado Dionisio de Halicarnaso62, se trata, esencialmente, de que el alma del estudioso de un autor del pasado entre en contacto con este escritor y, a fuerza de una lectura asidua y atenta, llegue incluso a identificarse con el espíritu del autor-modelo. Más o menos por la misma época, el autor del tratado Sobre lo sublime insiste, en repetidas ocasiones63, en que, al escribir, debe tenerse la impresión de que nos están escuchando los autores más perfectos del pasado, e imaginar cómo reaccionarían al leer o escuchar lo que el imitador lee o escribe. Se trata, en suma, de una «toma agonal de contacto», principio éste que ha presidido todo auténtico renacimiento humanístico, como es el del período que estudiamos.
Dentro de la clasificación de las principales tendencias literarias que priman en la época de Luciano, tal como las ha establecido Reardon64, Luciano queda comprendido dentro de lo que el citado historiador del siglo II llama la creación retórica. Creación que, indudablemente, se nutre de una inteligente combinación de los géneros del pasado, previamente estudiados y asimilados. Ahora bien, para sacar el máximo partido de los géneros literarios, Luciano acude a dos principales métodos: de un lado, la contaminación, de otro, la trasposición. Valorar, en su auténtico sentido, estos dos procedimientos significa estar en condiciones de expresar un juicio de valor sobre Luciano como escritor. Veámoslo:
Es bien sabido que una de las formas más empleadas por Luciano es el diálogo en el que toman parte grandes figuras del pasado: filósofos, historiadores e, incluso, dioses y personajes mitológicos. Pero aunque el diálogo, como forma literaria, tiene una larguísima historia antes de Luciano65, éste sabe dotarlo de un contenido nuevo que le concede una profunda originalidad. Ha sido el mismo Luciano quien, en interesantes pasajes de su obra66, nos ha informado sobre los principios en que se basó para su re-creación. En el opúsculo A uno que le dijo: eres un Prometeo... (6), se echa en cara a Luciano, por parte de un personaje, que lo que ha hecho ha sido, sin más, unir dos géneros tan dispares como son comedia y diálogo. Y en la Doble acusación (34), se le critica el que haya destruido la tradicional seriedad del diálogo mezclándolo con elementos tomados de la comedia.
El sentido de estas críticas es, pues, claro: sea o no cierta la acusación, la verdad es que en estos pasajes se nos informa de lo que Luciano consideraba como su gran aportación a la literatura la contaminación de dos géneros preexistentes, creando una forma nueva, que habrá de conocer, a lo largo de la historia, una considerable fortuna (Erasmo, Quevedo, Fontenelle, etc.).
Pero una pregunta hemos de formularnos al llegar a este punto: ¿es Luciano el inventor de este nuevo tipo de género literario, o lo tomó de otros autores, aunque dándole su sello propio? Se ha pensado, a la vista de los numerosos elementos cínicos dispersos por toda la obra lucianesca, que Luciano habría tomado esta nueva forma literaria de la sátira menipea. Tal es la tesis de Helm en su bien conocido libro Lukian und Menipp. ¿Qué era la sátira menipea? Aunque prácticamente nada conservamos del famoso Menipo, a través de las imitaciones de que ha sido objeto se ha intentado, en algunas ocasiones, definir este curioso género satírico. Sabemos que se caracterizaba por una serie de elementos típicos (viajes celestes, banquetes, subastas, viajes al mundo subterráneo, etc.), por la presencia de tipos bien concretos, sobre todo, filósofos. Es, asimismo, cierto —y ello es resultado del carácter cínico de este autor— que lo fundamental era la mezcla de elementos serios y cómicos, presencia de parodias y un cierto fondo edificante, como es normal en la literatura creada por el cinismo, que elaboró una especie de contracultura muy original, estudiada recientemente por J. Roca67 en un interesante estudio en el que se complementan las aportaciones de Dudley, Höistad, Piot y Kleinknecht68.
Sin embargo, Menipo es un autor demasiado poco conocido para que podamos adherirnos a la tesis de Helm, que propugna, sin más, que Luciano utiliza, como fuente única, a Menipo. Luciano, que afirma, en alguna ocasión, imitar a Menipo69, jamás dice que se limite a imitar a este solo autor. Por ello, Bompaire ha podido modificar la tesis de Helm, postulando que, junto a Menipo, el sofista de Samósata ha imitado a otros muchos autores70.
Al lado de la contaminación, empero, Luciano ha utilizado la trasposición. Si el primer procedimiento consiste, básicamente, en una mezcla de géneros, la trasposición se realiza cuando se adapta la forma de un género literario a otro. Platón, por ejemplo, traspuso los mimos al género dialógico. Pues bien, Luciano realizó esta misma operación, adaptando la comedia con fines propios. Hoy conocemos bien, gracias al trabajo de Andrieu71, los procedimientos lucianescos de trasposición.
Pero, con todo, tenemos aquí planteado un problema. En un principio, se preguntó la crítica si realmente nuestro sofista había echado mano de la comedia antigua72. La respuesta fue ambigua, pues, aunque hallamos en Luciano determinados temas de este género (por ejemplo, la bajada al infierno de Las ranas de Aristófanes), no pudo señalarse un empleo normalizado de la comedia antigua.
Una respuesta más clara se ha dado cuando se plantea la cuestión del empleo de la comedia nueva por parte de Luciano. Pero si la respuesta es aquí unánimemente afirmativa, el problema se agudiza cuando se trata de determinar el grado de presencia de estos elementos cómicos en Luciano. La tesis extrema está representada por Kock, quien ha pretendido hallar, en la prosa de algunos Diálogos de las cortesanas73, versos más o menos modificados. Contra tal postura se ha observado —por ejemplo, Bompaire— que un tipo así de trasposición sería en extremo rudimentario. En verdad, un procedimiento indigno del refinado arte de Luciano. Una posición más aceptable, sostenida por K. Mras74, defiende que Luciano halló en la Comedia Nueva un simple estímulo para su producción literaria. En el otro extremo de la gama de teorías sobre esta cuestión, un Legrand75 llegará a sostener que no hay base suficiente para afirmar que Luciano se inspire en la comedia. Que no hay, en los Diálogos de las cortesanas, paráfrasis alguna de comedias. También Helm se une a este punto de vista.
¿Ha traspuesto Luciano, además de comedias, otros géneros a sus diálogos? La cosa es harto dudosa. Se ha intentado sostener, por ejemplo, la presencia de poemas épicos en la obra lucianesca. Se ha sostenido, incluso, que hay razones para creer en la trasposición de idilios. Pero, aparte el hecho de que los puntos de contacto, los indicios, son más bien escasos (por ejemplo, Teócrito, Id. II, y Diál. Cort. 4), todo lleva a hacer creer que los elementos épicos e idílicos que podamos hallar en los diálogos de nuestro autor deben proceder de meras reminiscencias de escuela.
Hasta aquí, los puntos referentes al arte de Luciano, tomado en sí mismo. Pero es interesante, también, intentar rastrear el origen de los temas abordados por el escritor, el de sus personajes, el ambiente que domina en sus opúsculos. Ello nos proporcionará, al mismo tiempo, creemos, la procedencia de lo que cabría llamar el caudal cultural de Luciano.
Comencemos por sus personajes históricos, que abundan en su obra. Luciano, autor de un importante tratado teórico sobre Cómo debe escribirse la historia, bien estudiado por algunos autores76, está relativamente bien informado respecto de los hechos básicos de la historia de Grecia77. Pero, hecho un tanto extraño en un conocedor de la historia de la Hélade, sus personajes suelen ser figuras tradicionales que actúan en situaciones típicas: Creso es, en nuestro escritor, el tipo de rey opulento; Alejandro, el vencedor, un tanto jactancioso; Solón, el consejero de los grandes príncipes. Las figuras de los grandes filósofos están siempre cortadas de acuerdo con un patrón típico. ¿Cómo explicar este hecho?
La respuesta, a juicio de los críticos más recientes, es que la formación lucianesca es una formación escolar. Los procedimientos de la enseñanza retórica (la meletē, los progymnásmata) son los que hallamos en los autores de esta época, y Luciano no podía ser una excepción. El hecho ha sido muy bien estudiado por Bompaire78 y Reardon79, quien ha señalado que el estudio de los tópoi «es central para el estudio de Luciano». Por su parte, Bompaire ha insistido, con razón, en que «no puede dejar de subrayarse la importancia de la teoría y del catálogo de los tópoi en la retórica antigua... Buena parte de las ideas de Luciano, y su misma imaginación, se alimentan, consciente o inconscientemente, a base de tales repertorios».
El tipismo que hallamos en sus personajes históricos es el mismo, por otra parte, que descubrimos en sus figuras mitológicas. Las actitudes que adopta el Zeus lucianesco se nutren de Homero: su Prometeo es invariablemente el ladrón del fuego, su Hermes es el dios que disfruta hurtando.
Pero es que incluso los personajes inventados de Luciano caen dentro lo que cabría llamar arquetipos psicológicos: sus figuras constantes, sobre todo en los Diálogos, son el supersticioso, el heredero que espera con impaciencia la muerte del anciano que ha de legarle su dinero, el petulante, el nuevo rico, el adulador, el avaro, el misántropo, el incrédulo... Es muy posible que tales tipos procedan de la comedia. Pero tampoco hay que olvidar que la retórica había clasificado, con vistas a la enseñanza, los tipos clásicos que, sin duda, utilizaría Luciano.
Pero no acaban aquí los elementos retórico-escolares. También las descripciones geográficas. No practica nuestro autor lo que en su tratado Cómo debe escribirse la historia había señalado —siguiendo principios clásicos— como la base de toda buena historiografía: la autopsia, el principio que señala que el historiador y el geógrafo deben describir lo que han visto con sus propios ojos. Y, en efecto, sus ciudades, sus ríos, sus paisajes están, todos, cortados de acuerdo con el patrón retórico de la época. Bompaire80 ha dado importantes ejemplos de ello, en su obra sobre nuestro autor.
Pero la huella de la formación retórica de nuestro autor no se limita a lo que hemos venido señalando. Se extiende a los elementos estructurales de toda su producción. Y, en efecto, podemos descubrir, en los opúsculos lucianescos:
1. El proceso, en sentido estricto o lato, un juicio, un elemento judicial. Unas veces se trata de auténticos juicios (Apología, Pleito entre consonantes, El tiranicida, El desheredado) en los que aparecen todos los recursos de la oratoria judicial81. Otras veces nos hallamos ante auténticos discursos de carácter deliberativo (Fálaris, La asamblea de los dioses, Zeus trágico). Pero también el género epidíctico, con sus ataques, elogios o reproches: así Filosofía de Nigrino, Elogio de la patria, Elogio de la mosca, entre otros.
2. Elementos socráticos, en un sentido más o menos estricto, entran, asimismo, en el opúsculo lucianesco. El banquete, la conversación entre maestro y discípulo, la simple conversación, son constantes.
3. Finalmente, el elemento filosófico. También aquí la temática recuerda la formación escolar, sofística. Los lugares comunes más corrientes en la literatura filosófica, sin olvidar la diatriba cínica, dominan su obra escrita, de un modo especial en opúsculos como el Icaromenipo y la Necromancia, según ha estudiado Prächter82.
Tras el análisis de los elementos literarios de la obra de Luciano, nos resta ocuparnos de su lengua y de su estilo. Respecto a la lengua de nuestro escritor, lo primero que hay que señalar es que Luciano, como los demás representantes de la segunda sofística, no utiliza la lengua hablada en su época; la tendencia de la época era la imitación de los grandes modelos de la época clásica, siguiendo la corriente que, iniciada en el siglo I, ha recibido el nombre de aticismo. Se procura escribir como un Platón o un Demóstenes, aunque, curiosamente, tanto en Luciano como en sus colegas, se han podido observar algunas desviaciones de la norma. ¿Cómo debe explicarse este hecho? Para ciertos críticos, como Deferrari83, tales divergencias son el resultado de un propósito determinado, no meros descuidos del escritor. Así, por ejemplo, si bien en Luciano, habitualmente hallamos utilizados los rasgos más típicos del ático, como el empleo de la /-tt-/ en vez de /-ss-/, la llamada /-n/ efelcística, la contracción regular en los verbos contractos y el llamado futuro ático, el dual (ya desaparecido prácticamente del ático, y, desde luego, de la lengua conversacional de la época de Luciano); el optativo —que en la época helenística había sufrido una gran merma en el empleo, hasta llegar a desaparecer de la lengua normal— es, asimismo, utilizado, pero a veces —y de este hecho nos ocuparemos inmediatamente— de manera «incorrecta», así como ocurre, en algunos casos, con el empleo de las negaciones. De acuerdo con la tesis de Deferrari, si hallamos en Luciano algunas formas jónicas es debido a la intención deliberada de dar una pequeña pincelada jónica a su obra: así, en los Relatos verídicos, los jonismos que se han podido detectar se deben a que, dado que Luciano, en esta obra, se propone satirizar la literatura de fantasía, emplea algunos de los usos habituales en este género, normalmente escrito en jónico. Asimismo, algunos vulgarismos que contienen los Diálogos de las cortesanas pueden explicarse, según el crítico antes citado, por el tipo de género que el autor imita.
Quedan, sin embargo, algunos casos que no han podido ser explicados: Deferrari ha pretendido explicarlos, o al menos justificarlos, como consecuencia de una deficiente tradición manuscrita o como un descuido, en algunos casos, del propio Luciano. Otros críticos, como Fritsche84, han emitido la hipótesis de que la obra de Luciano ha sido sometida, tras la muerte de su autor, a una revisión aticista, hipótesis poco plausible si tenemos en cuenta que esta hipotética revisión habría introducido más desorden que orden en la lengua de Luciano.
El problema que plantea la lengua de la segunda sofística resulta ser, pues, que, en ocasiones, los autores de esta corriente han intentado imitar la lengua de los siglos V y IV a. C. Los sofistas, de acuerdo con esta tesis, defendida especialmente por Schmid85, serían unos espíritus que escribían de espaldas al presente, con los ojos puestos en los modelos áticos. Pero en la tesis de Schmid había un punto que parecía contradecir los postulados y los datos en los que se basaba su autor: porque el uso del optativo que hallamos en algunos casos en estos sofistas sería un mentís al principio fundamental establecido. ¿Cómo habría que explicar, pues, estos usos anómalos?
Hacia los años cuarenta, Higgins86 intentó atacar la tesis de Schmid en un trabajo de grandes ambiciones que se proponía no sólo explicar los usos anómalos del optativo que hallamos en la lengua de la segunda sofística, sino incluso concluir, por medio de los datos obtenidos del estudio de los papiros de la época, que la lengua de los sofistas no era una lengua artificial, sino que esta lengua habría adoptado muchos elementos de la lengua hablada en el siglo II. Higgins opina que estos usos anómalos procedían de usos dialectales vivos. En suma, que puede hablarse de lo que Higgins llamaba el «standard late Greek», que sería una especie de compromiso entre la lengua literaria y la koiné de la época, una lengua que mezclaría una sintaxis dialectal y el vocabulario jónico-ático de la koinè. Hay que decir, empero, que, a pesar de que Higgins utiliza los más recientes estudios sobre la lengua hablada de esta época87, los datos aportados por las inscripciones y el conocimiento de los autores tardíos, la tesis ha sido atacada de raíz incluso por autores que pertenecen a la escuela del crítico citado. Así, Anlauf88, tras pasar revista a los trabajos de esta escuela, concluye que la tesis básica es errónea, lo cual no quiere decir que la labor crítica de Higgins haya sido vana. Sobre los aspectos positivos de Higgins y su escuela se ha manifestado, recientemente, por ejemplo, Reardon89 al señalar que «ha echado las bases para un estudio, más exacto y comprehensivo que el de Schmid, del fenómeno que llamamos aticismo».
Si pasamos ahora, tras esta digresión, al estilo de Luciano, señalaremos que Luciano no se ha limitado a una simple imitación del estilo clásico; como en todos los demás aspectos de su personalidad, ha sabido inspirar vida a los elementos que imita, marcándolos con su sello propio. Ello aparece ya claro en el modo de citar de Luciano. Por un lado, tenemos las «citas de adorno», citas innecesarias para el contexto y que sólo emplea el autor para elevar el tono del pasaje. Un ejemplo lo tenemos en Icaromenipo 12 y 22. Se trata de puras citas literarias, sin duda tomadas de antologías, como parece demostrarlo el hecho de que los otros autores de la época suelen acudir a las mismas. En otros casos, la cita sirve para conceder autoridad a lo que se afirma. Sería no ya una cita de adorno, sino una cita que tiene una finalidad práctica concreta.
Otro elemento estilístico muy abundante en Luciano es el uso de los proverbios con la finalidad de dar un sabor más o menos popular a algunos pasajes de su obra. El fenómeno ha sido estudiado por Rein90, quien cae, empero, en el defecto de creer que Luciano los ha ido a buscar en los autores clásicos. Más probable es que procedan de colecciones antológicas. Ocurre aquí como en el caso de la cita: los autores de su época suelen acudir a los mismos refranes, lo que delata un origen escolar-retórico, como, por otra parte, ha demostrado recientemente Bompaire91.
Debemos a O. Schmidt92 uno de los estudios más completos del uso del símil y de la metáfora en Luciano. Nuestro autor toma sus metáforas de los campos más variados de la vida humana, pero tampoco puede negarse el origen libresco de tales procedimientos estilísticos. Pero sabe emplearlas con buen tino: puede incluso ocurrir, como en los mejores autores de la época clásica —Platón, incluso Píndaro—, que a lo largo de toda una obra hallemos un motivo dominante: así, en el Hermótimo, este motivo es el camino empleado ya por Platón en el Lisis93.
Otro recurso corriente en el estilo lucianesco es la presencia de la anécdota y la fábula, lo que concede a la narración un ritmo vivo, muy personal.
Debemos a Schmid94 buenas observaciones sobre los períodos retóricos de Luciano: según el gran estudioso del aticismo, los períodos lucianescos se caracterizan por su elegancia y su proporción, elementos que contribuyen a hacer agradable la lectura de nuestro autor. Rico es, asimismo, su vocabulario, como ha señalado Rothstein95 en el estudio que le ha consagrado.
En resumen, Luciano sigue la norma general de su época en la lengua que utiliza: una lengua artificial, imitada de los grandes autores del aticismo, aunque, en ocasiones, pueda caer en pequeños errores sintácticos, pese a que él conocía muy bien el ático, como demostró en el curioso opúsculo El solecista. En cuanto a su estilo, es una magnífica combinación de recetas de escuela y de buen gusto literario. Ello convierte a nuestro autor en uno de los más agradables de la literatura griega de todos los tiempos.
5.
El mundo de las ideas en Luciano
En el capítulo anterior hemos tenido ocasión de comprobar dos fenómenos básicos en relación con la obra literaria de Luciano: que, por un lado, buena parte de su cultura es de origen escolar, libresco, y que, por otro, ello no ha impedido a los críticos reconocer un cierto rasgo de genio en determinados aspectos de su personalidad literaria. Cabe decir que los aspectos ideológicos de nuestro autor presentan una doble faceta parecida. Hay, en suma, una cuestión lucianesca. Para definir los rasgos esenciales de tal cuestión, cabría decir que Luciano, como pensador, es un enigma todavía no resuelto. Porque, de una parte, están los críticos para los cuales nuestro sofista es un pensador auténtico, hondamente preocupado por cuestiones filosóficas; de otra, la serie de intérpretes para quienes la finalidad última de la obra lucianesca no es sino un oportunismo humorista al que preocupa tan sólo el modo de provocar la hilaridad y ganarse, de tal manera, a su público.
Pero, aun dentro de cada una de estas dos tendencias interpretativas, es menester distinguir determinados matices: para Gallavotti, por ejemplo96, «la vida de Luciano lo es todo menos la expresión ligera de un carácter inconstante y superficial. Por el contrario, la reflexión, la firmeza y la ponderación son sus rasgos esenciales». Para Gallavotti, como para los que se mueven en una línea interpretativa semejante, Luciano se convirtió a la filosofía tras una profunda experiencia, y permaneció, después, fiel a sus principios. Pero aun aceptando, como hipótesis de trabajo, tal conversión, se preguntan los críticos qué escuela filosófica fue la que ganó el corazón de Luciano. Se le ha querido hacer un pensador cuyas simpatías van hacia el epicureismo: tal es la tesis de Caster97. Pero otros han apuntado hacia el cinismo, como Helm. Y últimamente se ha querido ver en Luciano una especie de premarxista cuya obra es una profunda reflexión sobre la lucha de clases, como recientemente ha intentado defender Baldwin98. El tema es lo suficientemente importante, para una cabal comprensión de Luciano, como para dedicarle algunas páginas.
El estudio de las posibles relaciones de Luciano con la filosofía plantea, a nuestro modo de ver, dos cuestiones básicas. Ante todo, el problema del sentido último de la obra lucianesca. En segundo lugar, la cuestión de si hay una evolución en la carrera del sofista, y si se ha producido una verdadera y auténtica conversión a la filosofía.
El siglo XVIII tendió a valorar en Luciano el aspecto moralista, que fue profundizado en el siglo siguiente. Renan, al presentar a nuestro escritor como «un sabio en un mundo de locos»99, y Martha100, al proclamarle el último gran moralista de la decadencia, marcaron un camino que se prosiguió en el siglo XX en intérpretes como Chapman101, Gallavotti y Quacquarelli102, culminando en la interpretación marxista de Baldwin. La evolución que ha presidido esta corriente interpretativa parte de dos supuestos previos: por un lado, que el fondo cínico (desarrollado luego por Helm, pero con ciertas restricciones) que se quería hallar en el pensamiento lucianesco no sólo residía en la forma (por ejemplo, la explotación de la «mina» menipea), sino, asimismo, en su actitud ante el mundo y la vida.
Por otro lado, esta línea interpretativa parte del supuesto de una actitud «seria» de Luciano ante los hechos que satiriza. Nuestro autor, exponente «del tormento e della confusione spirituale che agitava i popoli nei primi secoli dell’Era nostra», en frase de Gallavotti103, se ha preocupado hondamente de la sociedad de su tiempo, con su inmoralismo, su falta de coherencia lógica entre teoría y práctica, y ha reaccionado violentamente contra los vicios que la afeaban, y, de rechazo, contra la propia Roma, fuente de toda inmoralidad, de acuerdo con la tesis de A. Peretti104, recientemente combatida por Palm105. La «protesta» de Luciano habría, pues, que tomarla en serio, y tal protesta explicaría su simpatía por el movimiento cínico, que no era simplemente nihilista, sino que tendía a sentar las bases para una nueva sociedad. El cínico, en efecto, sostiene la íntima convicción de que, al liberar al hombre, le abre las puertas de la felicidad. El cinismo proclama una cierta «inversión de valores», actitud contenida, como programa, en la frase de Diógenes, de acuerdo con la cual el filósofo era «un monedero falso que transforma las monedas de la convención». Pero, aun aceptando todo eso, una profunda diferencia distingue a Luciano, a ese Luciano hipotéticamente cínico, de los fundadores de este movimiento: nada más lejos de nuestro autor que la actitud activista de un Crates o de un Diógenes.
Ahondando en estos postulados, Baldwin elabora su tesis de un Luciano satírico-social al que preocupa la cuestión de la lucha entre pobres y ricos, esto es, la lucha de clases. El crítico anglosajón insiste en que los Diálogos de los muertos representan «el auténtico pensamiento de Luciano»106, y, ampliando una idea de Rostovtzeff107, de acuerdo con la cual «el enfrentamiento entre pobres y ricos ocupa un lugar preeminente en los diálogos de Luciano, y él era plenamente consciente de la importancia del problema», concluye Baldwin que «toda la vida de Luciano transcurre en una atmósfera de odio y violencia de clases».
En realidad, los puntos de vista de Baldwin sólo son posibles si se extrapola el «interés» que Luciano ha sentido por los temas contemporáneos tal como aparecen, por ejemplo, en los Diálogos de los muertos, donde el tema de la esperanza de los presuntos herederos es constante. No es casualidad que Martha108 haya podido afirmar, hace ya muchos años, que gracias a Luciano conocemos la sociedad del siglo II, y que el propio Baldwin se apoye en esta misma obra y, extrapolando los datos que de ella se obtengan, monte una teoría evidentemente exagerada, de la cual ha podido afirmar, recientemente, Reardon109 «que el propio Luciano se habría sorprendido de esa interpretación de su creación literaria».
La tesis contraria, que ve en Luciano a un escritor cuyo rasgo sería la ligereza, está esencialmente representada por R. Helm. Ya, antes que él, Wilamowitz110 lo había presentado como un periodista sin ideas propias. El propio Helm inicia su famoso libro con unas palabras que son un auténtico programa y que sintetizan la actitud de toda una línea interpretativa: «No debemos ver en él al luchador que combate por la verdad y la razón contra la superstición y el oscurantismo»111. Se ha producido, pues, una completa inversión en la visión de nuestro sofista: Luciano no buscaría otra cosa que la risa de sus lectores. Pero llega más lejos aún la actitud de Helm, negándole, incluso, que pueda hablarse de un «volterianismo» de Luciano.
El segundo punto que nos interesa es el de la pretendida conversión de Luciano a la filosofía, el de su evolución espiritual. A este respecto tenemos que señalar algunos puntos importantes:
1. Por lo pronto, nadie puede negar —y de hecho nadie niega— que Luciano inició su carrera armado con las armas de la sofística. Sus primeras obras carecen de la hondura ideológica que hallamos en algunas obras posteriores. Hay, pues, una etapa sofística en la vida de nuestro autor.
2. Más difícil resulta el problema de su conversión a la filosofía. El tema era actual en su propia época, en la que no era raro pasar o de una orientación retórica a otra filosófica, o de la filosofía al cristianismo. El tema ha sido bien estudiado por A. D. Nock112. Por lo pronto, hay críticos que se niegan en redondo a aceptar una etapa filosófica en la vida de Luciano, aduciendo —creemos que equivocadamente— que las fronteras entre retórica y filosofía eran algo más que dudoso. Gerth113 es uno de estos críticos.
Por otra parte, mientras las obras de la primera época lucianesca delatan una absoluta falta de preocupación por problemas contemporáneos, hay un momento —que algunos quieren hacer coincidir con el Nigrino— en que es innegable una cierta preocupación por los hechos que ocurren en su época (Alejandro o El falso profeta, La muerte de Peregrino, entre otros). Sea como sea, lo único que puede decirse es que, si hubo conversión a la filosofía, tal conversión duró poco tiempo. Y, en efecto, casi en la misma época en que puede hablarse de conversión hallamos nuevamente duros ataques contra los filósofos, sobre todo contra aquellos que no armonizan sus ideas con su modo de vivir. Y el Hermótimo —prácticamente contemporáneo del Nigrino que representa, para Peretti, el documento que da fe de su conversión— es una manifestación formal de un profundo escepticismo filosófico. Posiblemente fue escrito a raíz de su definitivo desengaño de la filosofía.
3. En su etapa madura, pues, desengañado ya de la filosofía, pero también del espectáculo que ofrece su propia época, se dedica a la sátira y a la crítica contra las costumbres y contra la filosofía. El rasgo fundamental de esta última actitud de Luciano es su aspecto negativo. La esencia de las obras maduras de Luciano es la negación, su orientación eminentemente destructiva. Sin embargo, es preciso reconocer que no todo se resuelve con el término «negativo». Porque Luciano suele atacar lo que huele a falso, a inautèntico, a falta de coherencia.
La pobreza especulativa es uno de los rasgos que Caster114 señala en Luciano como pensador. No se descubre en él nunca una auténtica preocupación por los problemas teóricos, defecto que le hizo incapaz de profundizar, si es que lo intentaba en serio, en los problemas por él abordados. Rasgo que comparte, hay que reconocerlo, buena parte de la literatura del siglo II y, en general, todo el período tardío del helenismo, en el que ha desaparecido todo auténtico interés por la especulación, como han señalado los historiadores que se han ocupado de esta época, especialmente Murray, Nilsson y Dodds115.
Para redondear el perfil de Luciano como pensador, debemos centrar nuestra atención en dos aspectos de su figura: de un lado, su actitud ante las creencias de su época y, de otro, su crítica de la historiografía.
¿Qué actitud es la de nuestro sofista ante los elementos irracionales que invaden ahora el mundo grecoromano? El período romano de la cultura griega ha sido calificado por Murray como «a failure of nerves», y por Dodds, de «miedo a la libertad». Frente a la magia, a las creencias supersticiosas de su época, Luciano adopta una decidida tesitura polémica, cayendo en una reacción desproporcionada y atacando, por ende, todo lo que huele a misticismo, a religión. Recordemos su obra Aficionado a las mentiras: aquí son vapuleadas sin compasión la providencia, la fe en los oráculos, toda actitud religiosa, en suma.
La actitud de Luciano frente a la historiografía de su época queda patentizada en su tratado Cómo debe escribirse la historia. Opúsculo que ha sido juzgado de formas muy diversas por los críticos. Si para algunos esta obra hizo posible, con su equilibrada posición teórica, que la historia no desapareciera del todo y que pudiera pasar al mundo bizantino, otros han afirmado, creemos que con razón, que Luciano no adopta aquí puntos de vista originales, sino que refleja, sin más, la práctica de los mejores historiadores de su tiempo. De hecho, lo que se proponía realmente Luciano era —como en el caso de los Relatos verídicos— insistir en que debían atacarse las posiciones extremas de la historia trágica, insistiendo en el buen sentido y en que era preciso adherirse a los mejores modelos de la tradición (Tucídides sobre todo). Pero mientras en los Relatos verídicos su sátira se realiza llevando al absurdo los procedimientos de los narradores de historias fantásticas, aquí ha intentado una síntesis de lo mejor de la historiografía helénica. Su falta de originalidad queda patente, si comparamos este opúsculo con la práctica de los mejores historiadores del siglo I (Diodoro, Dionisio de Halicarnaso, Flavio Josefo) y del II (Arriano, Apiano, Dión, Casio, etc.). Lo único que podemos decir, en favor de Luciano, es que su obra pudo sonar como un toque de alerta contra ciertas aberraciones que habían invadido a una parte de la producción historiográfica griega en este momento116.
6.
Luciano y la posteridad
Aunque Luciano no es, en sentido estricto, un genio de la literatura, su temperamento y la gracia de su estilo han sido los determinantes decisivos de una larga influencia en la literatura universal. Pero esa influencia no ha conocido una línea constante. Cabría decir que, al lado de autores aislados que lo han utilizado ocasionalmente, existe una corriente espiritual, en la historia de Europa, que, intermitentemente, ha asimilado el espíritu lucianesco unido a ciertos ingredientes propios de la época, dando origen a fenómenos como el erasmismo y el volterianismo, que, si no representan un lucianismo químicamente puro, contienen los principios básicos del talante satírico de nuestro escritor.
Hablemos, primero, de los escritores que sólo ocasionalmente se han servido de él en sus obras. Se ha señalado, por ejemplo, un cierto influjo sobre Luitprando en el remoto siglo X; Hans Sachs, en el Renacimiento alemán, ha podido inspirarse en nuestro autor para alguna de sus obras: concretamente, en el Diálogo de los muertos 10, para su muy famoso Charon mit den abgeschiedenen Geistern, y en el Tóxaris para su Clinias und Agathokles. Wieland, en pleno siglo XVIII, utiliza elementos tomados de nuestro sofista para piezas como Nuevos diálogos de los dioses y Diálogos en el Elíseo. En Francia, Cyrano de Bergerac se inspira en los Relatos verídicos para escribir su Histoire comique d’un voyage à la lune, y Fontenelle ha sabido asimilar lo mejor del espíritu burlesco del samosatense para sus Dialogues des morts y su Charles-Quint et Érasme. En Italia, Boyardo (siglo XV) toma los elementos básicos de su obra teatral Timone, del opúsculo del mismo nombre de Luciano, y el mismísimo Maquiavelo utiliza, al lado de Apuleyo, a Luciano para su Asino d’oro. Finalmente, en la Grecia moderna, Roïdis, creador de la novela griega moderna, se inspira directamente en un pasaje de El sueño para escribir el pasaje de La papisa Juana, en el que la vida mundana y la vida monástica se aparecen a Juana para intentar atraerla, cada una por su lado, al ideal existencial que representan. Es de notar que Roïdis hace referencia expresa a Luciano en este texto117.
Más importante es señalar que hay determinadas épocas que, dadas sus específicas circunstancias históricas, pueden calificarse de especialmente lucianescas. Son épocas en las que la sátira adquiere una importancia capital; épocas que, por otra parte, representan un momento de transición, un paso de un período histórico y cultural a otro.
Por ello, no es de extrañar que los dos momentos más lucianescos de la historia cultural de Occidente sean, de un lado, el Renacimiento; de otro, el siglo de la Ilustración. El lucianismo moderno tiene su inicio en los momentos maduros del Humanismo renacentista. Ahora aparece un movimiento espiritual, el erasmismo, con sus rasgos específicos118, que lo emparentan muy de cerca con lo mejor del espíritu de Luciano.
Por lo pronto, Luciano es editado por los humanistas muy pronto, y, tras las primeras ediciones, incluso contemporáneamente, aparecen las primeras traducciones. En efecto, la editio princeps de Luciano sale de las prensas de L. de Alopa en 1496, en edición cuidada por el gran helenista J. Láscaris. La primera edición Aldina aparece en 1503, y la segunda en 1522. Simultáneamente van apareciendo traducciones a las principales lenguas occidentales. En 1495 —un año antes de que apareciera la editio princeps—, el humanista Reuchlin realiza la versión alemana de los Diálogos de los muertos (que fue editada, empero, más tarde, en 1536); en 1499, Von Wyle publica su versión del Lucio. Y ya en el siglo XVI las traducciones, junto a las ediciones, se multiplican: señalaremos, así, las versiones de Von Plieningen (El sueño o El gallo) al alemán, la francesa de G. Tory (1520), la inglesa de Rastell (1520), la italiana de Scoto (1552). En España, Juan de Jarava es el primer traductor de Luciano (Lovaina, 1544), con un Icaromenipo119.
Con estas primeras ediciones y las correspondientes traducciones de Luciano se preparaba el camino para su verdadero influjo en el Renacimiento. Porque ahora vamos a vivir el primer gran momento de la influencia de Luciano en el espíritu europeo. Y aquí tenemos que citar, por lo pronto, el nombre de Erasmo. Autor, él mismo, de varias traducciones de Luciano120, supo asimilar maravillosamente su espíritu, de modo que estaríamos tentados de afirmar que en la génesis del pensamiento erasmiano, junto a aspectos muy propios del autor del Elogio de la locura, hay un ingrediente no pequeño que debe a la lectura del sofista de Samosata. La sátira despiadada, por ejemplo, que Luciano ha desatado contra un Peregrino o un Alejandro, la tenemos vivamente reflejada en una obra como el Dialogus Iulus exclusus e coelis. Aquí se aúnan el espíritu y algunos elementos formales de la obra lucianesca: por lo pronto, como ocurre en muchas obras del samosatense, tenemos una introducción en verso (un epigrama en trímetros yámbicos contra Julio II) en la que se flagelan todos los vicios del famoso papa, al que se compara con Julio César. Señala su autor, en este epigrama, no hace muchos años descubierto121, que, como César, fue también Julio II pontífice, y que logró la tiranía por medios ilícitos:
Plane es alter Iulius.
Et pontifex fuit ille quondam maximus
et per nefas arripuit ille tyrannidem.
El diálogo subsiguiente se desarrolla —como en muchas ocasiones ocurre en la obra lucianesca— en el cielo, al que intenta en vano entrar el difunto pontífice. Éste, al verse rechazado, monta en cólera, se comporta como una fiera, da patadas contra la puerta, sin conseguir nada. Al intentar Julio II mostrar a Pedro la llave de San Pedro, el apóstol —y aquí hay otro rasgo de la sátira lucianesca— exclama que reconoce este atributo, pero que ahora está muy lejos de parecerse a la que el Maestro le entregara:
Equidem argenteam clavem utcumque agnosco, licet solam et multo dissimilem iis quas olim verus ille pastor ecclesiae mihi tradidit Christus.
Y Pedro insiste en que no puede reconocer la tiara papal; que la capa del papa y las joyas con que se adorna son indignas de un pastor cristiano, etc. En suma, asistimos a la crítica contra el fasto de la Iglesia, a la falta de coherencia entre la doctrina y la conducta de un hombre, como nos tiene acostumbrados Luciano cuando critica las costumbres de los filósofos que ha tratado.
Luciano se había dirigido, también, contra los eruditos pedantes, los imitadores serviles de los clásicos, los falsos conocedores de la lengua griega. Un ejemplo, entre muchos, es el delicioso opúsculo El pseudosofista o El solecista. Bien, esta vertiente de la crítica lucianesca la tenemos en el diálogo erasmiano Ciceronianus122, donde el humanista de Rotterdam pone en la picota a los serviles imitadores del estilo de Cicerón123. Los personajes del diálogo llevan nombres bien significativos (este procedimiento es, asimismo, lucianesco): Bulephorus, nombre griego que significa consejero y que, en el opúsculo, representa la voz de la razón (es el propio Erasmo, la sensatez erasmiana); el personaje atacado de la enfermedad de la ciceronianitis se llama Nosoponus; Hipologus no es sino un personaje de relleno. En la obra más famosa de Erasmo, la Stultitiae laus124, hay, naturalmente, múltiples elementos tomados de Luciano, aparte la idea central, típicamente lucianesca, aunque parece que Erasmo quiso jugar con el nombre de su amigo More (Tomás Moro)125. Por otra parte, existía toda una larga tradición sobre el tema de la locura humana, que Erasmo supo aprovechar126. Pero, centrándonos en los elementos lucianescos de la obra, señalaremos que hay capítulos enteros que habrían podido ser escritos por el propio Luciano, como ha señalado un reciente editor del Elogio de la locura127: así los primeros capítulos, sobre todo los grupos VII-IX, XV, XLVI y LVIII, donde tenemos temas tan típicamente lucianescos como la enumeración de los títulos que exhibe la Locura, la disputa de los dioses entre sí sobre sus propios privilegios, o la escena que nos los presenta contemplando las cosas humanas. Es cierto que algunos opúsculos lucianescos son fuente directa: así la idea central de la obra se inspiró en los Diálogos de los dioses, pero se puede detectar el influjo concreto de otros, como El navío o Los deseos, partes de los Diálogos de las cortesanas, El tirano, Sobre las escuelas filosóficas, etcétera.
Finalmente, señalaremos ciertos elementos del espíritu lucianesco en la Querela pacis, donde la Paz, como la Filosofía en la obra lucianesca, se lamenta de lo mal tratada que es por los humanos128.
Otro gran espíritu que ha sabido utilizar ciertos elementos del espíritu de Luciano es Rabelais, del que se ha dicho129 que «Luciano era su camarada espiritual y compartía con él la risa que, sin condenar nada, se regocija con todo». No pocos son los capítulos de la obra rabelesiana que huelen a imitación directa de nuestro sofista. Así, en el capítulo XXXIII del Gargantúa130, en el que Picrócolo, duque de Menuail, conde Spadassin y capitán de Merdaille (los nombres recuerdan ya ciertos procedimientos lucianescos) da órdenes para que su ejército vaya a la realización de conquistas absurdas y fantásticas. En Pantagruel, II, 30, Epistemón, muerto y resucitado, cuenta lo que ha visto en el mundo de los muertos. Una regocijada sátira de las exageraciones de los cosmógrafos de la época tenemos en Pantagruel, XXV, donde las posibilidades cómicas de la exageración, practicadas por Luciano en los Relatos verídicos, son explotadas al máximo.
En el siglo XVIII tenemos dos importantes autores que, sin desmerecer en su originalidad, saben inspirarse hábilmente en Luciano. De un lado, Swift, cuyos Viajes de Gulliver, llenos de gracia unida a una dura sátira, recuerdan lo mejor de Luciano, y Voltaire (no en vano nuestro sofista fue llamado el Voltaire del siglo II), quien en su Candide y en su Micromégas nos ha ofrecido la mejor versión moderna del lucianismo, con su espíritu sarcástico, malicioso, demoledor.
Hemos hecho antes una breve referencia a alguna traducción española de Luciano en el Renacimiento. Pero es que la labor de traducción del sofista de Samosata, durante los siglos XVI-XVII es importante, debido, en gran parte, como ha señalado Bataillon131, al influjo erasmiano en nuestra patria. Reseñaremos, brevemente, algunas: Andrés Laguna es el autor de las versiones de la Tragopodagra y el Ocipus132, Fray Ángel Cornejo tradujo el Tóxaris en 1548; Francisco de Enzinas, los Relatos verídicos en 1551, aparte unos Diálogos en 1550; la mitad de las versiones de Juan de Aguilar Villaquirán están todavía inéditas133, y merecen, finalmente, mención las de Francisco Herrera Maldonado (Luciano español, Madrid, 1621), Sancho Bravo de Lagunas (Almoneda de vidas, 1634) y Tomás de Carlebán (autor de una versión inédita de Sobre la maledicencia). Ya en el siglo XVIII hay que mencionar la traducción de El sueño por C. Flores Canseco (Madrid, 1778). En el XIX sale a la luz la única versión española completa de Luciano134. Durante el siglo XX se han hecho intentos de versiones parciales y totales, pero aún no teníamos una versión definitiva como la que se contiene en el presente trabajo135.
Pero, al lado de las traducciones, hemos de referirnos a las principales manifestaciones del influjo lucianesco en la literatura española. Ésta puede referirse, dejando de lado manifestaciones esporádicas, a Luis Vives, Alfonso de Valdés, el Crotalón, Cervantes, Mateo Alemán, Vélez de Guevara y Quevedo.
Como Erasmo, aunque en un grado mucho menor, Luis Vives, el gran humanista, ha sabido inspirarse en Luciano, especialmente en la obra De Europa dissidiis et bello turcico, que, en determinados aspectos, es la obra gemela de la erasmiana Querela pacis. El diálogo, que apareció en Basilea en 1526, está dominado por la honda preocupación que sentía Luis Vives ante la desunión europea frente al peligro turco. Los personajes del diálogo son, casi todos ellos, de corte lucianesco: aparece Minos, el juez implacable, y figuras como Tiresias y Escipión —bien conocidos del lector de los Diálogos de los muertos136.
Erasmista furibundo y, por ello, lucianista reflejo es Alfonso de Valdés137, cuyo Diálogo de Mercurio y Carón, un libro enormemente actual al parecer, es calificado por Bataillon como «libro blanco» de los conflictos entre Francia y España en aquel momento138. Se trata, por otra parte, de una dura requisitoria contra la corrupción de la corte papal: aquí encontramos ecos de la dura crítica que contra Julio II había realizado Erasmo en el diálogo arriba mencionado. Más aún, la diatriba se dirige contra toda la cristiandad por la falta de coherencia entre la doctrina y la conducta de los cristianos. Ello se refleja, por ejemplo, en el discurso, típicamente lucianesco, con el que Mercurio relata sus andanzas por la tierra139:
«Donde Cristo mandó que en Él solo pusiesen toda su confianza, hallé que unos la ponen en sus vestidos, otros en diferencias de manjares, otros en cuentas, otros en peregrinaciones, otros en candelas de cera...»
El Crotalón, otra de las muestras del lucianismo en España, es un extraño libro, «compilación —ha dicho Bataillon140— de las historias más heterogéneas. Luciano ha suministrado, para reunirlas en un todo, un marco indefinidamente extensible, el de las conversaciones entre el zapatero Micilo y su gallo». El marco, pues, está tomado de El gallo lucianesco, pero es posible hallar reminiscencias de la Necromancia, el Tóxaris, el Alejandro y el Asno, si bien hay elementos tomados de autores tan diversos como la Biblia, el Aretino, Bocaccio y Ariosto. La denuncia erasmiana de los vicios de la cristiandad moderna —que recuerda las sátiras lucianescas contra la filosofía— se hace, a veces, en una forma tan poco honesta como el plagio de pasajes de Alfonso de Valdés, como ha señalado Margarita Morreale141.
Cervantes ha sentido, asimismo, en alguna parte de su obra el influjo lucianesco. Ya Helm, en el umbral de su obra sobre Luciano142, había señalado que Cervantes deja traslucir el conocimiento de la obra lucianesca, aunque no debe caerse en la exageración del uso cervantino de los diálogos del samosatense, tal como ha hecho, por ejemplo, A. Marasso143 al afirmar que la segunda parte del Quijote delata una intensa influencia lucianesca. Sin duda, hay que reconocer un cierto influjo, sobre todo en piezas del tipo de El coloquio de los perros —que, por otra parte, seguía una cierta moda erasmiano-valdesiana— o El licenciado Vidriera; pero hay algo que, dado el talante cervantino, no hallaremos nunca en Cervantes: el tono sarcástico, acerado, malévolo que impera en el sofista de Samósata. El lucianismo de Cervantes se parece en esto al de Luis Vives.
Mateo Alemán, «otro Luciano», según frases de Gracián, erasmista, pero marcado por el pesimismo de su generación, dio en su Guzmán de Alfarache un claro testimonio del influjo que Luciano dejó en su obra, aunque no sea más que en determinados pasajes, como el de la famosa asamblea de los dioses convocada por Júpiter, que recuerda La asamblea de los dioses lucianesca o determinados pasajes del Icaromenipo144.
El diablo cojuelo, de Luis Vélez de Guevara, tiene un fondo lucianesco también, a fuer de novela picaresca. Pero no es sólo el espíritu del sofista el que campea en la obra: hay detalles concretos que se remontan a él, como los vuelos de Cleofás y del diablo.
Finalmente, Quevedo145. De hecho, sus Sueños, no exentos de sarcasmo y llenos del pesimismo de la época, convierten a Quevedo en uno de los más típicos representantes del lucianismo español. Ecos de la obra de Luciano hallaremos en muchos pasajes, concretamente procedentes de los Diálogos de los muertos, Menipo, Caronte, Icaromenipo, Timón.
La lista de los lucianistas españoles no acaba aquí, ciertamente146, pero la muestra que hemos ofrecido permite formarnos una idea aproximada de la huella que ha dejado en nuestras letras el famoso sofista de Samósata.
7.
La transmisión: manuscritos y ediciones
Es muy posible que Luciano no editara todas sus obras en un solo volumen ni de una sola vez. Lo que el autor dice en algún pasaje hace sospechar con fundamento en ello147. Según Helm148, un editor reunió las ediciones separadas y parciales. Por otra parte, del estudio de las diferencias que presentan los manuscritos medievales se desprende que no hubo una edición unitaria. Y, en efecto, la reconstrucción que los críticos han intentado del stemma codicum149 permite distinguir dos grandes familias, β y γ, aunque hay que postular la existencia de un grupo contaminado de manuscritos.
Poco citado en la antigüedad, como señala McLeod150, el estudio de Luciano se hace más intenso en el renacimiento que sigue a la época de Focio. En el siglo X, el obispo Aretas se hace copiar un manuscrito de Luciano151, y Alejandro de Nicea emprende una nueva recensión. Anteriormente había circulado, al parecer, una editio maior, que contenía todos los opúsculos lucianescos, y una editio minor, que era una selección. De esta época son los manuscritos más abundantes de Luciano.
a) LOS MANUSCRITOS. — Pertenecen a la familia γ los siguientes:
Γ (Vaticanus 90, del siglo X); E (Harleianus 5694, también del siglo X); φ (Laurentianus Conv. Sopp. 77, siglo X); Ω (Marcianus 840, de comienzos del siglo XI); L (Laurentianus 57.51, del siglo XI); X (Vaticanus Palatinus, del siglo XIII).
Pertenecen a la familia β:
B (Vindobonensis 123, de los siglos X-XI); U (Vaticanus 1324, siglos X-XI); Ψ (Marcianus 314, del siglo XIV); P (Vaticanus 76, también del siglo XIV).
Pertenecen al grupo de manuscritos mixtos e interpolados:
Z (Vaticanus 1323, de los siglos XIII-XIV); A (Vaticanus 87, del siglo XIV); C (Parisinus 3011, del siglo XIV); Σ (Vaticanus 224, s. XIV), y N (Parisinus 2957, del siglo XV).
b) EDICIONES. — La editio princeps de Luciano se publicó en Florencia en 1496 por Juan Láscaris, utilizando especialmente el códice A (Códex Gorlicensis). Siguieron la editio Juntina (Venecia, 1535), a cargo de A. Francini, y en el ínterin la editio altera, aldina (Venecia, 1522), cuidada por F. Asulano. Bourdelot cuidó la editio parisina (París, 1615).
En pleno siglo XVIII, los ilustres filólogos Hemsterhuys y Reitze dieron a la luz una edición en nueve volúmenes (Amsterdam, 1743): contenía el texto griego, la versión latina de Gesner y notas críticas. Entre 1787 y 1793 aparece la reedición bipontina (Deux-Ponts).
Ya en el siglo XIX, en pleno auge de la hipercrítica, se realizan loables intentos por ofrecer un texto científico de Luciano, cosa que, hasta el momento, no se ha conseguido. Señalaremos las más importantes: E. F. Lehmann, Leipzig, 1822-31; C. Jacobitz, Leipzig, 1836-41 (en cuatro tomos y con notas críticas); I. Bekker, Leipzig, 1853, en tres tomos; W. Dindorf, Leipzig, 1858 (reeditada más tarde, en 1884, en la Col. Didot, París); F. Fritzsche, Rostock, 1860-82, en tres tomos; J. Sommerbrodt, Berlín, 1886-99, en tres tomos (quizá la más importante del siglo XIX).
En el siglo XX se hizo un notable esfuerzo crítico por dar a la luz una edición que recogiera los avances más notables de la crítica textual. En este sentido, Nils Nilén inició, en la colección Teubneriana de Leipzig, una edición que quedó interrumpida en el tomo segundo (Leipzig, 1906 y 1923). Algunos años más tarde, el mismo crítico publicó un notable estudio sobre aspectos de la tradición del texto de Luciano («Förstadier till Lukianos Vulgaten», en Eranos 26 [1928], 203-33).
Tres filólogos colaboraron en la edición de Luciano de la Col. Loeb (Londres-Nueva York, 1915-1967): A. M. Harmon (que editó los tomos I-V), Kilburn (VI) y McLeod (VII-VIII). Este último ha iniciado, en «Oxford Classical Texts», una edición que pretende ser completa y de la que, al escribir estas líneas, han aparecido tres tomos de los cuatro previstos152.
Al lado de estas ediciones completas —aunque de un valor muy desigual— existen ediciones parciales. Algunas tienen intenciones científicas, otras son simples antologías de carácter escolar. Señalaremos las más significativas: C. Jacobitz, Ausgewählte Schriften des Lucians, Leipzig, Teubner, 1862-65, en tres tomos; J. Sommerbrodt, Ausgewählte Schriften des Lukians, Berlín, Weidmann (1853-1860), también en tres tomos; Tournier-Desrousseaux (París, 1881); V. Glachant, Dialogues choisis de Lucien, París, 1897-1900; G. Senigaglia, Luciano, Scritti scelti, Florencia, 1904; G. Setti, Scritti scelti di Luciano, Turín, 1923; K. Mras, Die Hauptwerke des Lukian, Col. Tusculum, 1954; J. Alsina, Luciano. Obras, Barcelona, 1962 y sigs. (sólo han aparecido los dos primeros tomos); L. Gil (en colaboración con J. Zaragoza y J. Gil), Antología de Luciano, Madrid, 1970.
J. ALSINA
LA TRADUCCIÓN
Intentamos verter a Luciano en un español actual y, al tiempo, lo más fiel posible al original griego. La textura proteica de la obra lucianesca —citas retóricas de textos poéticos, imitación de pasajes oratorios, arcaísmos, solecismos, nombres compuestos o derivados imaginarios, diálogo coloquial entrecortado, formas dialectales, etc.— exige del traductor actual un notable esfuerzo estilístico de aproximación. Hemos cotejado el mayor número posible de traducciones y comentarios solventes, con frecuencia extranjeros, sin sacrificar por ello nuestra personal visión de los pasajes dudosos o difíciles.
Seguimos fielmente, como norma general, la edición de M. D. MacLeod, Luciani Opera, en «Oxford Classical Texts», en curso de publicación (han aparecido hasta el momento los tres primeros volúmenes). Las escasas variantes introducidas, detección de glosas, lagunas o pasajes textualmente problemáticos se indican oportunamente mediante los signos críticos habituales y se tratan en notas específicas ad locum. No obstante, para mayor comodidad del lector, recogemos en la relación siguiente los problemas textuales más significativos que se ofrecen en este primer volumen (correspondiente al Tomus I, libelli 1-25, de MacLeod):
1 Preludio. Dioniso 6 Σατύρων E. CAPPS; σατύρον codd.
2 Preludio. Heracles 5 [ὁ λóγος] del. HARTMAN.
3 Acerca de la casa 6 [καθ’ δ καὶ τὰ ἱερὰ βλέποντα ἐποƖουν οἱ παλαιοƖ] del. HARMON.
4 Los longevos 9 βασιλεύοντα al. mss. et MACLEOD; διαρκέσοντα Vindobonensis 123 (ss. X/XI).
5 Los longevos 12 ἀδελϕὴν γαμῶν con. SCHWARTZ; ...ἀδελϕῶν MACLEOD.
6 Relatos verídicos I 3 〈οἰον〉 BEKKER; 〈ὧν〉 MACLEOD.
7 Relatos verídicos II 46 Κοβαλοσα MARCIANI 840 pars vetusta (ss. X/XI); Κοβαλοσα MACLEOD.
8 No debe... en la calumnia 8 τῷ στόματι σιωπῶντος HARMON, τὸ στόμα κατασιωπῶντες MACLEOD.
9 Pleito entre consonantes 12 [ὁ δὴ σταυρός... ὀνομάζεται] del. SOMMERBRODT; ὁ δὴ σταυρός... ὀνομάζεται MACLEOD.
10 El pseudosofista... 5 lacunam statuit NILÉN; 〈...λέγοντος〉 MACLEOD.
11 El pseudosofista... 12 lacunam statuit GESNER.
12 Zeus trágico 6 lacunam statuit HARMON; non statuit MACLEOD.
13 Zeus trágico 32 Xρηστοὺς suppl. K. SCHWARTZ.
14 El sueño... 4 〈εἰ μὴ〉 add. HARMON.
15 Prometeo. Titulus Πο. ἢ Καύκασος in Parisino 2957 (s. XV).
16 Prometeo 2 [τὸ καταλεήσατε] del. HEMSTERHUYS.
1 A. TOVAR, «Notas sobre el siglo II», en el libro En el primer giro, Madrid, 1941.
2 Marc-Aurèle et la fin du monde antique, París, 1882, pág. 467.
3 Para orientación del lector, ofrecemos una lista, seleccionada, de los principales trabajos sobre esta época: M. P. NILSSON, Geschichte der gr. Religion, II, Munich, 1950; J. GEFFCKEN, Der Ausgang des gr. -röm. Heidentums, Tubinga, 1920; J. TRENCSÉNYI-WALDAPFEL, «Lucian, Orient and Occident in the Second Century», en Oriens antiquus, 1945, págs. 130 y sigs., y, muy especialmente, M. ROSTOVTZEFF, Historia económica y social del Imperio Romano, Madrid, 1962; J. H. OLIVER, The ruling power, Filadelfia, 1953, y como imprescindible, la monumental obra, en colaboración, Aufstieg und Niedergang der röm. Welt, Berlín, 1975 y sigs. (en especial los volúmenes sobre el principado).
4 PLUTARCO, De defectu oraculorum, 414 ss.
5 DIÓN CRISÓSTOMO, Euboico VII 34 ss.
6 ESTRABÓN, IX 403.
7 Sobre Asia Menor durante esta época es imprescindible D. MAGIE, Roman rule in Asia Minor, Princeton, 1950 (en dos tomos). Para la época inmediatamente anterior, G. W. BOWERSOCK, Augustus and the Greek World, Oxford, 1970 (que, naturalmente, no sólo se ocupa de Asia Menor). Datos importantes en A. BOULANGER, Aelius Aristide et la sophistique dans la province d’Asie au II siècle de notre ère, París, 1923.
8 Cf. W. DITTENBERGER, Sylloge, II, núm. 458.
9 Cf. BOWERSOCK, Augustus..., passim.
10 DIÓN DE PRUSA, Discurso XXX 14 ss.
11 Corpus inscriptionum grœcarum, núm. 3202.
12 El florecimiento de Egipto en el siglo III/IV d. C. ha sido estudiado, sobre todo en el aspecto literario, por A. CAMERON, «Wandering Poets», Historia 14 (1965), 470 ss.
13 Cf. A. J. FESTUGIÈRE, Personal Religion among the Greeks, Berkeley, 1954, págs. 53 y sigs.; NILSSON, Geschichte..., págs. 295 y siguientes; E. R. DODDS, The Greeks and the Irrational, Londres, 1956 2, págs. 236 y sigs.; F. WEHRLI, Láthe biōsas, Leipzig, 1931.
14 En especial, A. J. FESTUGIÈRE, La révélation d’Hermes Trismégiste, IV: Le dieu inconnu et la Gnose, París, 1948; E. R. DODDS, Pagan and Christian in an Age of anxiety, Cambridge, 1968, páginas 69 y sigs.; W. THEILER, «Gott und Seele im kaiserzeit Denken», en Recherches sur la tradition platonicienne, Fondation Hardt, Entretiens sur l’Antiquité, III, Ginebra, 1958, págs. 65 y siguientes.
15 Cf., ahora, C. W. CHILTON, Diogenes of Oenoanda, the Fragments, Oxford, 1971.
16 En general, sobre los orígenes, el libro, publicado como Actas del Congreso de Mesina, Le origini dello Gnosticismo (ed. por BIANCHI), Leiden, 1970. La bibliografía básica y la discusión de los problemas más candentes pueden hallarse en J. ALSINA, «La religión y la filosofía en la época romana», Bol. Inst. Est. Hel. VII 1 (1973), 11 ss.
17 Para Valentín, cf. SAGNARD, La gnose valentinienne et le témoignage de St. Irénée, París, 1947. Sus fragmentos han sido editados últimamente por G. QUISPEL, en Sources chrétiennes (París, 1949). Para Basílides, G. QUISPEL, «L’homme gnostique», Eranos Jahrbuch XVI (1948), 89 ss.
18 Los fragmentos pueden verse en HARNACK, Abhandl. der Preuss. Akad. der Wiss. (Phil. hist. Kl., 1916, 1).
19 Para toda esta problemática, así como para el posible origen posidoniano de parte, al menos, de la doctrina de la simpatía, cf. K. REINHARDT, Kosmos und Sympathie, Munich, 1926.
20 DODDS, The Greeks and the Irrational, págs. 236 y sigs.
21 F. CUMONT, Les religions orientales dans le paganisme romain, París, 19294.
22 J. BEAUJEU, La religion romaine à l’apogée de l’empire, París, 1955.
23 W. SCHMID, Der Atticismus in seinen Hauptvertretern, Stuttgart, 1887-96 (reed. Hildesheim, 1964), en cuatro tomos.
24 B. A. VAN GRONINGEN, «General literary tendencies in the seconde century A. D.», Mnemosyne, Ser. IV, XVIII 4 (1965), 41 ss.
25 Señalaremos algunos de entre los más importantes, sin intención de agotar la ya considerable bibliografía existente, desde hace algunos lustros, sobre el tema: A. BOULANGER, Aelius Aristides et la Sophistique dans la province d’Asie au II siècle de notre ère, ant cit.: P. GRAINDOR, Un milliardaire antique: Hérode Atticus et la sa famille, El Cairo, 1930; F. A. WRIGHT, A History of Later Greek Literature, Londres, 1932; K. GERTH, art. Zweite Spohistik, en la Realencyclopädie de PAULY-WISSOWA (1956, Supl. VIII, cols. 719 y sigs.); A. CRESSON, Marc-Aurèle: sa vie et son oeuvre, París, 1962; F. MILLAR, A Study of Cassius Dio, Oxford, 1964; W. JAEGER, Early Christianity and Greek Paideia, Cambridge, Mass., 1962.
26 B. E. PERRY, «Literature in the second Century», Class. Journ. 50 (1955), 295 ss.
27 G. W. BOWERSOCK, Greek Sophists in the Roman Empire, Oxford, 1969.
28 H. I. MARROU, Histoire de l’éducation dans l’antiquité, París, 1965 6.
29 J. BOMPAIRE, Lucien écrivain: imitation et création, París, 1958. El libro de REARDON al que nos hemos referido se titula Courants littéraires grecs des II et III siècles après J.-C., París, 1971.
30 J. ALSINA, «Panorama de la épica griega tardía», Est. Clás. XVI (1972), 139-167.
31 E. HEITSCH, Die gr. Dichterfragmente der röm. Kaiserzeit, Gotinga, 1963-64. En general, para la poesía griega de la época romana, cf. R. KEYDELL, «Die gr. Poesie der Kaiserzeit (bis 1929)», en el BURSIAN, CCXXX, 1931, págs. 41-161.
32 La expresión procede de Radermacher (apud VAN GRONINGEN, «General literary tendencies...», 47).
33 Para una buena valoración del término retórica, referido a esta época, cf. BOMPAIRE, Lucien écrivain..., págs. 30 y sigs., y REARDON, Courants littéraires..., págs. 3 y sigs.
34 Sobre esta debatida cuestión (un resumen de la cual puede hallarse en REARDON, Courants littéraires..., págs. 64-96) no hay todavía acuerdo, se han ocupado, entre otros, E. ROHDE (Der gr. Roman und seine Vorläfer, Leipzig, 1876 [con numerosas reediciones, la última en Hildesheim, 1960], págs. 310 y sigs.), G. KAIBEL («Dionysus von Halikarnassss und die Sophistik», Hermes, 20 [1885], 497 ss.), W. SCHMID (en las páginas del libro antes citado Der Atticismus), E. NORDEN (Die antike Kunstprosa, 1, Berlín, 1923 4, págs. 392 y sigs.), U. v. WILAMOWITZ («Asianismus und Attizismus», Hermes 30 [1900], 1 ss.) y BOULANGER (Aelius Aristides, ant. cit., passim).
35 En su Oneirokritikon (editado por R. A. PACK, Leipzig, 1963); de esta obra, de la que había escasísimas traducciones, han aparecido últimamente varias: véase la de D. DEL CORNO, Artemidoro, II libro dei sogni, Milán, 1975.
36 Cf. el estudio que le dedican, respectivamente, A. J. FESTUGIÈRE (Personal religion..., págs. 85 y sigs.) y E. R. DODDS (Pagan and Christian..., págs. 37 y sigs.).
36 bis Véase la traducción de A. BERNABÉ, Filóstrato, Vida de Apolonio de Tiana, Madrid, B.C.G., 1979.
37 Der gr. Roman und seine Vorläufer, anteriormente citado.
38 Una discusión en REARDON, Courants..., págs. 309-405; para obras en español, cf. C. MIRALLES, La novela en la antigüedad clásica, Barcelona, 1968, y C. GARCÍA GUAL, Los orígenes de la novela, Madrid, 1972.
39 Un intento muy serio para establecer los momentos más importantes de la vida de Luciano puede verse en el libro de J. SCHWARTZ, Biographie de Lucien de Samosate, Bruselas, 1965.
40 Recuérdese el caso del filósofo neoplatónico Porfirio, cuyo nombre no es sino la traducción del semita Malco; o el caso de Saulo, Paulo.
41 Cómo debe escribirse la historia 24.
42 El maestro de retórica 15, Hermótimo 13, El pescador 29.
43 El sueño 29. Una confirmación, al menos aparente, de esta facilidad para las artes plásticas de Luciano, ha querido verla LE MORVAN («La description artistique chez Lucien», Rev. Étud. Grecques 45 [1932], 380 ss.), en el hecho de que Luciano, como escritor, es un buen técnico en describir obras artísticas. Pero no hay que olvidar que, en la formación retórica de la época, tal tipo de descripciones —llamadas ecphráseis— son una práctica muy corriente, y constituían una parte de la formación del futuro escritor.
44 La visión de dos mujeres, cada una sosteniendo un punto de vista, es un topos literario muy frecuente en la literatura clásica, y ello rebaja un tanto el posible carácter de hecho vivido que describe Luciano.
45 Dión de Prusa, Arístides, Apolonio de Tiana, entre otros muchos. Cf. NILSSON, Geschichte..., II, págs. 297 y sigs., y H. I. MARROU, Histoire de l’éducation..., págs. 269 y sigs.
46 Op. cit., pág. 269.
47 Véase el interesante estudio de A. J. FESTUGIÈRE, Antioche païnne et chrétienne, París, 1959, que, aunque se ocupa de una época posterior, ofrece datos importantes para el siglo II.
48 Cf. M. GUARDUCCI, «Poeti e conferenzieri nell’età ellenistica», en M. A. L. 6, II, Roma, 1929. El trabajo de CAMERON, «Wandering Poets», anteriormente citado, se refiere al siglo IV d. C., pero ilustra sobre situaciones y condiciones parecidas.
49 Cf. A. PERETTI, Luciano, un intellettuale greco contro Roma, Florencia, s. a., pág. 11.
50 Cf. C. GALLAVOTTI, Luciano nella sua evoluzione artistica e spirituale, Lanciano, 1932, cree poder utilizar como criterio seguro el contenido del códice, pero ha refutado sus puntos de vista N. FESTA («A proposito di criteri per stabilire l’autenticitá degli scritti compresi nel corpus lucianeo», Mel. Bidez, Les Étud. class. [1934], 377 ss.).
51 La hipercrítica del siglo XIX (por ejemplo, Bekker) hizo que se llegaran a rechazar la mayoría de los escritos del corpus lucianeo (así, el mencionado Bekker atetizaba 28 de los 82 escritos del corpus; entre ellos obras tan típicamente lucianescas como La vida de Demonacte). G. M. LATTANZI (Mondo class. 3 [1933], 312 ss.), en un trabajo dedicado a criticar el estudio, anteriormente citado, de Gallavotti y que, además, planteaba el problema de los tratados auténticos y espurios de Luciano, llegó a dudar de la autenticidad del Zeus confundido. Pero ha habido, asimismo, intentos por reivindicar obras que la crítica anterior rechazaba: así BOMPAIRE, Lucien écrivain..., págs. 738 y sigs., ha intentado ganar para Luciano opúsculos como Sobre la diosa siria y Tragopodagra, aunque no le podamos seguir en su argumentación.
52 Una lista completa en la última edición científica de Luciano (MCLEOD, Oxford, 1972).
53 P. M. BOLDERMAN, Studia lucianea, Leiden, 1893.
54 T. SINKO, Eos 14 (1908), 113 s.
55 R. HELM, Lukian und Menipp, Leipzig, 1906 (reed. Hildesheim, 1966).
56 BOMPAIRE (Lucien écrivain...) ha demostrado que no existe sólo una mina menipea en Luciano, y que la tesis de la fuente única debe rechazarse.
57 Cf. R. HELM, en PAULY-WISSOWA, Realencyclopädie..., s. v. Lukianos, col. 1764.
58 Esta tesis ha sido defendida, sobre todo, por Richard.
59 Es la tesis de W. SCHMID (Philologus 50, 297 ss.).
60 Un cuadro, naturalmente suceptible de modificaciones, puede verse en el libro de J. SCHWARTZ, ya citado, Biographie de Lucien de Samosate.
61 BOMPAIRE, Lucien écrivain..., especialmente págs. 63 y sigs.
62 DIONISIO DE HALICARNASO, De imitatione, fr. 6 (cf. la edición de USENER-RADERMACHER, Opuscula, 2.1., 1904, pág. 202).
63 Cf. Sobre la sublime 14. Puede acudirse a mi edición, con traducción castellana (Col. Erasmo, Barcelona, 1977).
64 REARDON, Courants littéraires...
65 Puede verse, sobre el tema, el libro clásico de R. HIRZEL, Der Dialog, Leipzig, 1895, vol. I, págs. 269 y sigs., y a J. ANDRIEU, Le dialogue antique, París, 1954.
66 A uno que le dijo: eres un Prometeo en tus discursos 6, y Doble acusación 34.
67 J. ROCA, Kynikós Trópos, Bol del Inst. de Est. Helénicos, Barcelona, 1974.
68 DUDLEY, A History of Cynism, Londres, 1937. HÖISTAD, Cynic Hero and Cynic King, Upsala, 1948. PIOT, Un personnage de Lucien, Ménippe, Rennes, 1914. H. KLEINKNECHT, Die Gebetsparodie in der Antike, reed. Heldesheim, 1967.
69 Doble acusación 33.
70 BOMPAIRE, Lucien écrivain..., pág. 555.
71 ANDRIEU, Le dialogue antique, ya citado en nota 65.
72 Véase el estudio de LANDERBERGER, Lukian und die altattische Komödie, Friburgo de Br., 1905.
73 Cf. BOMPAIRE, Lucien écrivain..., págs. 569 y sigs. Una crítica a esta tesis la lleva a cabo K. MRAS, en Wiener Studien (1916), 341.
74 En Wiener Eranos (1909), 77 ss.
75 «Les dialogues des courtisanes comparés avec la comédie», Rev. des Études Grecques 20 (1907), 176 ss., y 21 (1908), 91 ss.
76 Entre otros, G. AVENARIUS, Lukians Schrift zur Geschichtsschreibung, Meisenheim a. Glan, 1956, y últimamente H. HOMEYER (Munich, 1965).
77 Véanse los trabajos de S. WALZ, Die geschichtlichen Kenntnisse des Lukians, tesis doct., Tubinga, inédita (cf. BURSIAN, 221, 62), y E. FLODER, Lukian und die historische Wahrheit, tesis doct., Viena, inédita.
78 BOMPAIRE, Lucien écrivain..., passim.
79 REARDON, Courants littéraires..., págs. 169 y sigs.
80 BOMPAIRE, Lucien écrivain..., págs. 161 y sigs.
81 Cf. el estudio de L. MÜLLER, «De Luciani dialogorum rhet. compositione», Eos 32 (1929), 559 y sigs.
82 K. PRÄCHTER, «Zur Frage nach Lukians philosophischen Quellen», Archiv f. Geschichte der Philos. 11 (1898), 565 y sigs.
83 R. J. DEFERRARI, Lucian’s atticism, Princeton, 1916. Esta obra se aprovecha de los estudios anteriores, sobre todo, del fundamental de W. SCHMID, Der Atticismus..., vols. I-IV, y S. CHABERT, L'atticisme de Lucien, París, 1897.
84 En su edición de Luciano (Rostock, 1860-62, vol. I, página XIII).
85 En Der Atticismus..., I, págs. 212 y sigs.
86 M. J. HIGGINS, «The Renaissance of the First Century and the Origins of Standard Late Greek», Traditio 3 (1945), 49 ss.
87 De entre los estudios sobre estos problemas, cabe citar: E. HERMANN, Die Nebensätze in den gr. Dialektinschriften, Leipzig-Berlín, 1912; A. PERETTI, «Ottativi in Luciano», Rev. Fil. ed Istr. Class. 23 (1948), 69 ss.; R. DE L. HENRY, The Late Greek Optative and its use in the Writings of Gregory Nazianzen, Washington, 1943.
88 G. ANLAUF, Standard Late Greek oder Atticismus? Eine Studie zum Optativgebrauch im nachklass. Griechisch., tesis doct., Colonia, 1960.
89 Courants littéraires..., pág. 84.
90 REIN, Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten bei Lukian, Tubinga, 1894.
91 BOMPAIRE, Lucien écrivain..., págs. 392 y sigs.
92 O. SCHMIDT, Metapher und Gleichniss in den Schriften Lukians, Winterthur, 1897.
93 Bompaire ha llamado «rumination des images» al empleo de una misma metáfora por Luciano a lo largo de una obra entera.
94 SCHMID, Der Atticismus, I, pág. 221.
95 ROTHSTEIN, Quaestiones Lucianeae, págs. 101 y sigs.
96 GALLAVOTTI, Luciano nella sua evoluzione..., pág. 209.
97 CASTER, Lucien et la pensée religieuse de son temps, París, 1938. Un análisis bien llevado de la crítica sobre este punto puede verse en J. SCHWARTZ, Biographie de Lucien, Bruselas, 1956, páginas 145 y sigs.
98 BALDWIN, «Lucian as a social satirist», Class. Quart, n. s., 11 (1961), 199 ss.
99 RENAN, Marc-Aurèle et la fin..., pág. 377.
100 MARTHA, Les moralistes sous l’empire romaine, París, 1865, página 335.
101 CHAPMAN, Lucian, Plato and Greek Morals, Oxford, 1931.
102 A. QUACQUARELLI, La retorica antica al bivio, Roma, 1956.
103 GALLAVOTTI, Luciano nella sua evoluzione..., págs. 208 y sigs.
104 A. PERETTI, Un intelettuale greco contro Roma, Florencia, s. a. (1946). La tesis de una oposición espiritual contra Roma, que culminaría en S. Agustín, fue defendida ya por H. FUCHS, Der geistige Widerstand gegen Rom, Berlín, 1938.
105 J. PALM, Rom Römertum und Imperium in der gr. Literatur der Kaiserzeit, Lund, 1959, quien ha realizado una interesante encuesta entre los principales autores llegando a conclusiones un tanto matizadas, como que no hay ningún rastro de oposición entre los escritores de la época, y sólo reconoce cierta actitud negativa «entre las capas bajas de la sociedad» (págs. 131 y siguientes), o contra aquellos griegos que aceptaban las costumbres romanas de un modo indigno de un griego (pág. 132). Para Peretti (cf. nota anterior), la Filosofía de Nigrino, de Luciano, sería una respuesta al Discurso sobre Roma de ELIO ARÍSTIDES.
106 BALDWIN, «Lucian as social...», pág. 207. Este mismo autor añade, además, Saturnales, Nekuia y Cataplus (cf. su trabajo «Strikes in the Roman Empire», Class. Journal 59 [1963], 75).
107 ROSTOVTZEFF, Historia económica..., pág. 621, nota 45.
108 MARTHA, Les moralistes..., pág. 381.
109 REARDON, Courants littéraires, pág. 157.
110 VON WILAMOWITZ, Die Kultur der Gegenwart, I, 8, págs. 172 y siguientes.
111 HELM, Lukian und Menipp, pág. 6.
112 A. D. NOCK, Conversion, Oxford, 1933.
113 Cf. n. 25.
114 En el libro, ya citado, Lucien et la pensée religieuse de son temps.
115 G. MURRAY, Five Stages of Greek Religion, Boston, 1953 (reed.), págs. 123 y sigs.; NILSSON, Geschichte..., II, passim; DODDS, The Greeks..., cap. final.
116 Cabría elaborar un abundante dossier sobre el juicio que les ha merecido a los críticos la obra de Luciano sobre la historia. Señalamos algunos de los más interesantes. Para J. SOMMERBRODT, Ausgewählte Schriften Lukians, 1857, págs. 2 y sigs. Luciano fue el primero que elaboró una teoría de la historia, insistiendo, de acuerdo con Tucídides, en el criterio de exigencia sobre la verdad. W. SCHMID, Geschichte der gr. Lit., I, 5, Munich, 1950, página 315, señala que ha superado las meras recetas de escuela para elaborar los principios teóricos del tema. Para STREBEL, Wertung und Wirkung der thuk. Geschichtsschreibung in der gr. rom. Literatur, Munich, 1935, págs. 65 y sigs., Luciano se inspira en los principios básicos que informan la obra de Tucídides. Para M. SCHELER, De hellenisticae historiae conscribendae arte, Leipzig, 1901, en cambio, nuestro autor parte de criterios isocráticos, en tanto que, según FR. WEHRLI, «Die Geschichtsschreibung im Lichte der antiken Theorien», en Eumusia, Festschrift Howald, páginas 61 y sigs., Luciano se habría inspirado en el tratado Sobre la Historia, de Teofrasto. AVENARIUS, Lukians Schrift..., es quien ha realizado el análisis más completo de la obra, señalando que en el tratado de Luciano hay elementos tucidídeos (rechazo de lo mítico, principio de la verdad, utilidad de la historia, etc.), pero también retóricos, polibianos, principios que proceden de Duris, de Filarco. La edición comentada más reciente de este opúsculo lucianesco es el de H. HOMEYER, Lukian. Wie man Geschichte schreiben soll, Munich, 1965 (cf. nuestra reseña en Emerita).
117 Cf. E. ROÏDIS, La papisa Juana (He pápissa Ioánna), publicada por vez primera en 1866 (citamos por la edición de Ediciones Galazía, Atenas, 1970), pág. 33, donde, al iniciar el pasaje, afirma: «Ignoro si Juana había leído a Luciano...».
118 Una somera enumeración de los rasgos del erasmismo puede hallarse en M. BATAILLON, Erasmo y el erasmismo, Barcelona, Grijalbo, 1977, págs. 141 y sigs.: «Hacia una definición del erasmismo».
119 Sobre las traducciones de los autores clásicos en el Renacimiento, especialmente de Luciano, cf. L. S. THOMPSON, «German translations of the classics between 1450 and 1550», Journal of Eng. and Germ. Phil. 42 (1943), 343 ss.; G. HIGHET, La tradición clásica, México, 1954, I, págs. 168 y sigs.; BOLGAR, The classical Heritage and its beneficiaries, Cambridge, 1954. Para España, parcialmente, A. VIVES, Luciano en España en el Siglo de Oro, La Laguna, 1959, y M. BATAILLON, Erasmo y España, México, 1950.
120 Sobre las traducciones erasmianas de Luciano, cf. BOLGAR, The classical..., págs. 299-241 (con bibliografía).
121 El epigrama fue publicado por vez primera en 1925 por K. B. PINEAU (Rev. de litt. comparée V [1925], 385 ss.). La edición que citamos es la de W. WELZIG, Erasmus von Rotterdam. Ausgewählte Schriften, Darmstadt, 1968, vol. V.
122 Una de las mejores ediciones de este diálogo es la de A. GAMBARO, Brescia, 1965. Contiene el texto y la versión italiana, con una amplia introducción donde se estudia el problema de la polémica sobre el ciceronianismo y la corriente opuesta en los siglos XV y XVI.
123 Cf. nuestro trabajo «A. Vesalio y la ideología del Renacimiento», Emirita X, fasc. 2 (1971), con bibliografía sobre el problema.
124 Una cómoda edición, con versión española, es la de O. NORTES (Barcelona, 1976).
125 Erasmo dedicó a Tomás More (Moro) la obra, y le recuerda en el prefacio que: primum admonuit me Mori cognomen tibi gentile, quod tam ad Moriae vocabulum accedit, quam es ipse a re alienus (cf. ed. de NORTES, pág. 72).
126 Concretamente, Das Narrenschiff, del humanista alemán S. BRANDT, aparecida en 1492.
127 O. NORTES, ed. cit., págs. 50 y sigs.
128 Cf. la ed. de W. WELZIG, Erasmus..., V. págs. 360 y sigs.
129 G. HIGHET, La tradición..., I, pág. 294.
130 Cf. la ed. de L. BARRÉ, París, 1854. Hay versión parcial española de A. GARCÍA-DÍEZ (Barcelona, 1975).
131 Erasmo y España, págs. 643 y sigs.
132 Hay dudas sobre la autenticidad lucianesca de estas piezas, pero ello no importa aquí. Estas traducciones fueron editadas en 1538 y reeditadas sucesivamente en 1551 y 1552, lo que indica su éxito.
133 Se halla en la Biblioteca de Menéndez y Pelayo (cf. A. VIVES, Luciano en España..., pág. 28).
134 Se trata de la versión colectiva de C. VIDAL, F. DELGADO y F. BARÁIBAR (Madrid, Biblioteca Clásica). Cabe mencionar, asimismo, en este siglo, la versión de los Diálogos de los muertos, de F. FRANCO LOZANO (Madrid, 1882).
135 Aparte la versión parcial de A. TOVAR, Luciano, Barcelona, 1949, y la bilingüe de J. ALSINA, Luciano, Obras, Barcelona, 1962, en dos tomos (incompleta). Cf., asimismo, J. Alsina y E. Vintró, Luciano de Samósata, Barcelona, 1974 (contiene Historia verdadera, Diálogos de las hetairas, Prometeo y Timón), y F. GARCÍA YAGÜE, Luciano de Samósata, Diálogos de tendencia cínica, Madrid, 1976 (incluye nueve obras).
136 Cf., sobre todos, los pasajes comprendidos en las páginas 336 y 480 de las Opera omnia, ed., de MAYANS.
137 Cf. BATAILLON, Erasmo y España..., págs. 390 y sigs.
138 En el Diálogo de Lactancio y el Arcediano domina, a juicio de Bataillon, una atmósfera más tensa, hay más apasionamiento, pero también menos «humor».
139 Ed. de MONTESINOS, Madrid, 1929, págs. 15-16. El propio MONTESINOS, Rev. de Fil. Esp. 16 (1929), 239 ss., distingue la deuda de Valdés con respecto a Luciano y a Pontano.
140 BATAILLON, Erasmo y España..., pág. 661, quien, por otra parte, sostiene con energía que la obra no puede atribuirse a Villalón (pág. 662, nota 26).
141 Bull. hisp. 53 (1951), 301 ss.
142 Lukian und Menipp, pág. 3.
143 Cervantes, Buenos Aires, 1947, pág. 183.
144 Pasajes comparativos en A. VIVES, Luciano en España..., página 118 y siguientes.
145 Cf. M. MORREALE, «Luciano y Quevedo», Rev. de Lit. 8 (1954), 388 ss.
146 Cabría estudiar, entre otras, las figuras de Saavedra Fajardo, Gracián, B. L. de Argensola. Cf. A. VIVES, Luciano en España..., passim. La huella de Luciano en las estructuras narrativas del Siglo de Oro español ha sido bien estudiada por la malograda C. DE FEZ, La estructura barroca de «El siglo pitagórico», Madrid, 1978, págs. 25-76.
147 Cf. Apología 3 y Piscator 26.
148 Realenzykl. de PAULY-WISSOWA, s. v. Lukianos, XIII, col., 1775.
149 Cf. el stemma que McLeod ensaya en el prefacio de su edición, pág. XV, y K. MRAS, Die Ueberlieferung Lucians, Viena, 1911, página 228 y sigs. Un buen estudio sobre los manuscritos de Luciano, con datos abundantes sobre los mismos, en M. WITTEK, Scriptorium (1952), 309 ss. De acuerdo con M. ROTHSTEIN, estas dos familias se habrían constituido a partir de cuatro grupos primitivos (Quaestiones Lucianeae, Berlín, 1888, pág. 28).
150 Prefacio a su ed., pág. IX.
151 Se trata del manuscrito E (Harleianus 5694), cf. K. MRAS, Mélanges Graux (1884), 749 ss.
152 En este volumen de la «B. C. G.» se incluye la versión del tomo I (Oxford, 1972).