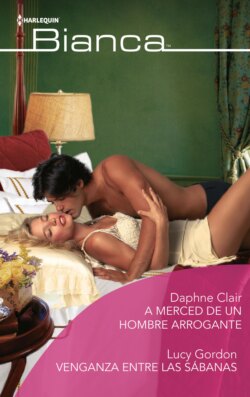Читать книгу A merced de un hombre arrogante - Venganza entre las sábanas - Lucy Gordon - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1
ОглавлениеAMBER Odell acababa de fregar tras su solitaria cena cuando sonó el timbre de la puerta, imperiosa y prolongadamente.
Salió de la cocina y recorrió el corto pasillo. Los tablones de madera bajo la vieja alfombra crujieron bajo las pisadas de sus pies descalzos. El antiguo edificio de un barrio de las afueras antaño de moda había pasado de ser una mansión a un orfanato y a una pensión antes de, a finales del siglo XX, pasar por una remodelación y ser dividido en pisos. Amber tenía suerte de haber alquilado uno de los apartamentos del piso bajo a un precio razonable a cambio de encargarse ella de pintarlo.
Encendió la luz del porche y titubeó al ver la forma de una persona alta tras los paneles de cristal rojo y azul de la parte superior de la puerta.
Con cautela, Amber abrió la puerta.
La luz del porche iluminaba el ondulado cabello negro peinado hacia atrás de un atrayente rostro de tez color oliva con pronunciados pómulos y nariz imperiosa. Los intransigentes rasgos faciales y la sombra de una barba incipiente contrastaban extrañamente con la sensualidad de la boca, a pesar de estar cerrada firmemente.
Sus ojos captaron vagamente unos anchos hombros, una camiseta blanca y unas largas y fuertes piernas enfundadas en unos pantalones verde oliva. Ropa deportiva que, sin embargo, dejaba vislumbrar estilo y dinero.
Pero su atención se centró, fundamentalmente, en una mirada oscura como el carbón que parecía llena de ira.
Lo que no tenía sentido. Ella jamás había visto a ese hombre.
Aunque no era porque no se mereciera que le vieran. A Amber le perturbó la respuesta femenina que el aura de virilidad de ese hombre le provocó.
Apartándose un mechón de cabello rubio que le caía por los hombros que la camiseta de tubo sin tirantes le dejaba al desnudo, Amber abrió la boca para preguntarle qué quería.
Antes de poder decir nada, una intensa mirada se le clavó en la ancha franja de algodón que le cubría los pechos para luego bajar hacia la piel desnuda entre la camiseta de tubo y los pantalones cortos azules; después, se le paseó por las piernas antes de volver a su rostro.
Amber enrojeció de ira y sorpresa por la forma como el pulso se le había acelerado bajo la impertinente inspección. Alzando la barbilla, iba a preguntarle qué quería cuando él se le adelantó:
–¿Dónde está?
Amber, perpleja, parpadeó.
–Creo que ha cometido…
–¿Dónde está? –repitió ese hombre con voz áspera–. ¿Dónde está mi hijo?
–¡Aquí no, desde luego! –le informó Amber. Quizá ese hombre se hubiera confundido con algún otro de los inquilinos–. Se ha equivocado de casa. Lo siento.
Comenzó a cerrar la puerta, pero el hombre, con facilidad, volvió a abrirla y entró en el vestíbulo.
Amber abrió la boca para gritar con el fin de que sus vecinos de la casa de al lado, unos estudiantes, o el periodista que vivía en el piso de encima del de ella, la oyeran y bajaran a ver qué pasaba. Sin embargo, lo único que logró emitir fue un sonido ahogado cuando el hombre le cubrió rápidamente la boca con una mano mientras la empujaba contra la pared. Ella sintió el calor de su esbelto y duro cuerpo, casi tocándola.
–No sea tonta. No tiene nada que temer –dijo él con un ligero acento extranjero con intención de calmarla.
Ahora parecía exasperado en vez de enfadado. De repente, la soltó y dijo:
–Vamos, seamos razonables.
«¡Eso, seamos razonables!», pensó ella.
–¡Lo razonable es que se vaya antes de que llame a la policía!
El ceño de él se arrugó y un brillo de enfado volvió a iluminar sus ojos otra vez.
–Lo único que le pido es ver a mi hijo. Usted tiene…
–¡Ya se lo he dicho, su hijo no está aquí! No sé por qué cree que…
–No la creo.
–Oiga, ha cometido un error. Yo no puedo hacer nada y le pido que se marche.
–¿Que me marche? – dijo él, pareciendo ofendido–. ¿Después de volar desde Venezuela a Nueva Zelanda? Llevo sin dormir…
–Eso no es problema mío –le informó Amber.
Amber fue a abrir la puerta otra vez, pero él, adelantándose, puso la mano en la puerta manteniéndola cerrada.
–Si mi hijo no está aquí… ¿qué ha hecho con él?
–¡Nada!
–¿Qué es lo que se trae entre manos? –preguntó él mientras le recorría el cuerpo con ojos hostiles–. Desde luego, si ha tenido un hijo, no se le nota.
–¡Yo no he tenido hijos! –le recordó ella.
Entonces, él le agarró los brazos y Amber hizo un esfuerzo por contenerse y no darle una patada. Si mantenía la calma, quizá lograra convencerle de que se marchara.
–¿A qué está jugando? –preguntó él–. ¿Por qué me escribió?
–¿Que yo le escribí? –dijo Amber con incredulidad–. ¡Pero si ni siquiera le conozco!
Por fin, él le soltó los brazos, su morena piel oscureciendo.
–En cierto modo, es verdad –dijo él con altanería, sus ojos casi ocultos bajo las pestañas más largas y más espesas que ella había visto en un hombre–. Pero, por un breve espacio de tiempo, nos conocimos íntimamente. Eso no puede negarlo.
Justo en el momento en que iba a hacer eso precisamente, una sospecha acechó a la mente de Amber. Venezuela. Sudamérica…
No. Sacudió la cabeza para rechazar la idea al momento. Ese hombre estaba loco, eso era todo.
–Muy bien –dijo él con impaciencia, malinterpretando la reacción de ella–. Es una cuestión de semántica. De acuerdo, no hubo ninguna intimidad emocional. Pero lo llame como lo llame, no puede haberlo olvidado. ¿Qué esperaba conseguir con escribirme esa carta? ¿Esperaba que le enviara dinero y que me olvidase del asunto?
–¿Qué… qué carta? –¿Era posible…? ¡No!
–¿Envió más de una? –preguntó él arqueando las cejas con cinismo–. Yo hablo de la carta en la que me pedía ayuda económica para mantener a la criatura que usted había dado a luz y en la que me comunicaba que yo soy el padre.
Durante un momento, Amber se sintió casi mareada e, involuntariamente, se llevó la mano a la boca para contener una exclamación. Después, con voz temblorosa, dijo:
–Yo jamás le he enviado una carta, se lo juro.
Él pareció momentáneamente desconcertado; después, su expresión se volvió a endurecer.
–En la carta decía que su situación era desesperada. ¿Era simplemente un intento de extorsión y, en realidad, no hay un niño?
Amber tomó aire, pensando, y dijo lentamente:
–¿Me creería si le dijera que se ha equivocado de mujer?
Él frunció el ceño y se echó a reír.
–Sé que aquella noche bebí más de la cuenta, pero no estaba tan borracho como para no recordar el rostro de la mujer con la que me acosté.
Amber, cada vez más angustiada, no pudo responder.
–¿Tiene la costumbre de pedir dinero a los hombres con los que se acuesta una noche? –insistió él con gesto desdeñoso.
–Yo no voy acostándome por ahí con cualquiera –le espetó ella–. Y tampoco he intentado nunca sobornar a nadie.
–¿Así que debo considerarlo un privilegio? –preguntó él con dureza bajo un tono sedoso de voz–. Y a pesar de negarlo, fue sólo una noche la que estuvo conmigo. Jamás volvimos ha tener contacto… es decir, hasta que me escribió esa carta pidiéndome dinero y diciendo que yo era el padre de su hijo.
–¡Yo jamás he hecho nada semejante! –exclamó Amber–. No me está escuchando, ¿verdad? Yo no sé…
–¿Por qué voy a creer mentiras?
–Yo no estoy mintiendo. ¡Se equivoca completamente respecto a mí!
Él extendió las manos y la agarró de las muñecas.
–En ese caso, demuéstreme que mi hijo no está aquí.
Quizá eso le convenciera del error que estaba cometiendo y se marchara.
–Está bien –dijo ella. No llevaría mucho tiempo, el piso sólo tenía tres habitaciones pequeñas, además de la cocina y el cuarto de baño–. Vaya y vea por sí mismo.
Él le lanzó una mirada sospechosa y tiró de ella por la muñeca.
–Enséñemelo usted.
Encogiéndose de hombros, Amber le llevó por el pasillo hasta el pequeño y acogedor cuarto de estar. Al llegar, encendió la luz.
El sofá color oliva estaba frente a la chimenea, flanqueado a ambos lados por dos sillones, y a ambos lados del sofá unas cajas de madera pintadas de rojo hacían las veces de mesas auxiliares. El televisor y el equipo de música estaban a ambos lados de la chimenea y en el dintel de ésta había una hilera de libros.
El hombre paseó la mirada por el cuarto de estar sin entrar; entonces, Amber le llevó por el pasillo hasta su dormitorio.
La cama estaba cubierta con una colcha blanca bordada y había unas alfombras de lana encima de la tarima de madera. Esta vez, el hombre entró en la estancia, y ella se soltó de su mano. Le vio acercarse al armario y examinar brevemente su interior; después, cuando le vio colocarse delante del mueble de cajones, dijo:
–No le permito que examine los cajones de mi ropa interior. ¿Qué es, un pervertido?
Por un instante, vio furia contenida en los ojos de él; después, le pareció que casi se echaba a reír.
–¿No va a mirar debajo de la cama?
Él no respondió al sarcasmo, limitándose a salir de la habitación para pasar por otra puerta en el pasillo que daba a un diminuto cuarto de baño.
Después le tocó el turno al despacho de ella que también hacía las veces de cuarto de invitados, suficientemente grande para que cupiera en él una cama estrecha, su archivador, un pequeño escritorio con su ordenador portátil y unas estanterías en las paredes.
Ya sólo quedaba la pequeña cocina con sitio para una mesa. El hombre abrió la puerta posterior que daba a un patio, vio los tiestos y una mesa de hierro forjado con dos sillas y volvió a cerrar la puerta.
En la cocina, le vio acercarse al mostrador en el que estaba el tostador y la panera. Entonces, le vio enderezar los hombros y quedarse muy quieto antes de oírle decir:
–Si no tiene un hijo, ¿qué es esto?
«¡Oh, no!», pensó Amber mirando el chupete que él tenía en la palma de la mano. «¿Cómo voy a salir de ésta?».
–Mi… mi amiga debió de dejárselo olvidado cuando me trajo a su bebé para que lo cuidara.
La mano de él se cerró sobre el pequeño objeto; después, lo dejó encima del mostrador de la cocina y empezó a abrir los armarios hasta que, en uno de los armarios debajo del mostrador, encontró una cesta llena de animales de peluche, un xilófono de juguete y unos rompecabezas de plástico.
Entonces, él se dio media vuelta y le clavó una mirada hostil.
–Cometí un grave error hace dos años cuando dejé que un vino barato y una bonita turista me perturbaran el sentido y me quitaran el juicio.
–Sea cual sea su problema…
–Nuestro problema –argumentó él–, si es que lo que dice en la carta es verdad. A pesar de que usted no deje de negarlo y de lo desagradable que a mí me resulte.
¿Desagradable? Si eso era lo que pensaba él de su hijo… ¿qué clase de padre sería?
–Escuche, no fui yo –repitió ella–. Y otra cosa, no me encuentro bien.
Amber, retirándose un mechón de cabello del rostro, se dio cuenta de que la mano le temblaba. Además, estaba conteniendo unas náuseas y las piernas le flaqueaban.
–Está bastante pálida –concedió él–. Está bien, volveré mañana y hablaremos. Pero se lo advierto, si no está aquí, la encontraré de todos modos.
–¿Cómo se ha enterado de…? No es posible que supiera mi dirección –dijo ella confusa y alarmada.
Él sonrió burlonamente.
–No me resultó difícil. La caja postal a la que debía responder yo estaba en Auckland, Nueva Zelanda. Y usted es la única A. Odell en la guía telefónica.
–Yo no tengo una caja postal –dijo ella–. Y no todo el mundo está en la guía telefónica. Y ahora, por favor, váyase. Yo… no puedo seguir hablando esta noche.
Él dio un paso hacia ella.
–¿Está enferma? ¿Necesita ayuda?
–¡Lo único que necesito es que se vaya!
Con gran alivio le vio asentir.
–¿Estará aquí mañana por la mañana?
–Tengo que trabajar –dijo Amber–. Mejor mañana por la tarde, a las ocho.
Tras volver a asentir, él se dio media vuelta y se marchó de la casa.
Amber se preparó una taza de café, añadió una generosa cucharada de azúcar y fue a su dormitorio. Entonces, sentada en la cama, bebió varios sorbos de café antes de agarrar el teléfono y marcar un número.
Cuando le contestó una voz tan familiar como la suya misma, Amber dijo sin preámbulos:
–Azzie, ¿qué demonios has hecho?