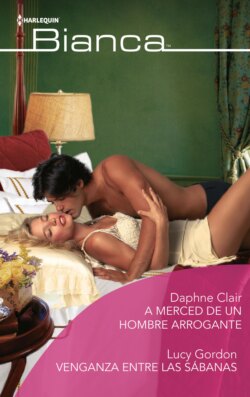Читать книгу A merced de un hombre arrogante - Venganza entre las sábanas - Lucy Gordon - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2
ОглавлениеMARCO Enrique Salvatore Costa Salzano no estaba acostumbrado a que las mujeres le hiciera caso omiso, y mucho menos a que le echaran de sus casas.
Pero él tampoco estaba acostumbrado a invadir sus casas a la fuerza.
Había pasado el día dándole vueltas a lo ocurrido la tarde anterior mientras se paseaba por la ciudad y visitaba el acuario. Ahora, el sol estaba bajando y el cielo azul que cubría el puerto Waitemata había adquirido un tono más pálido y suave mientras se paseaba por la espesa alfombra de su suite en el hotel. Las manillas del reloj se estaban acercando a las siete y media con una lentitud que le hizo preguntarse si el precio que había pagado por ese reloj de pulsera de platino no había sido dinero malgastado. Aún quedaba más de media hora para su cita con la mujer que, inexplicablemente, la noche anterior había negado que le conociera.
Admitía que el enfrentamiento que había tenido con ella no había sido una visita normal. Quizá debería haber sido menos impetuoso, pero la carta que había recibido de ella había sido como una bomba.
¿Por qué la noche anterior había tenido miedo de él cuando, en el pasado, le había permitido llevarla por ahí a un destino desconocido en una ciudad desconocida y se había acostado con él a pesar de que le acababa de conocer? ¿Y por qué había negado haberle enviado la carta? No lo comprendía.
A menos, por supuesto, que lo que decía en la carta fuera mentira. Y si así era, él había perdido el tiempo con ese viaje tan largo además de los trastornos que le había ocasionado a él, a sus negocios y a su familia.
Y, en ese caso, la mujer por la que había hecho el viaje no se merecía ningún respeto ni consideración.
El piso en el que ella vivía era viejo, las habitaciones pequeñas y el mobiliario sencillo; sin embargo, no había visto rastros de verdadera pobreza. Entonces se preguntó si, en Nueva Zelanda, conocían el significado de esa palabra.
Se miró el reloj de nuevo. Por fin, salió de la suite, bajó en el ascensor al vestíbulo y, al salir, un portero le buscó un taxi.
Un par de minutos antes de dar las ocho, el timbre de la puerta de Amber sonó.
Había pasado el día entero con los nervios a flor de piel.
Le encantaba su trabajo de investigación en una productora de cine y televisión y, normalmente, se entregaba por completo a él; sin embargo, ese día no había podido dejar de pensar en el extranjero de aspecto exótico que iba a volver a presentarse en su casa aquella tarde.
Y Azzie se había negado en redondo a ir, dejándola sola para enfrentarse al formidable venezolano.
Al oír el timbre, acabó de atarse la falda verde y blanca que hacía juego con la camiseta sin mangas de diminutos botones en forma de perlas. Se calzó los zapatos de alza que le conferían unos centímetros más de altura y se recogió el cabello en un moño mientras iba a abrir la puerta.
El hombre que se encontró delante era tan atractivo como recordaba, pero ahora llevaba unos pantalones oscuros, una camisa color crema con el botón del cuello desabrochado y una chaqueta moteada también de color crema. La furia apenas contenida que había mostrado la noche anterior había desaparecido; ahora se le veía contenido y frío.
–Pase, señor.
Él cruzó el umbral de la puerta frunciendo el ceño ligeramente.
–Un poco demasiado formal teniendo en cuenta que tiene un hijo mío, ¿no le parece?
Amber se mordió los labios.
–No… no podemos hablar aquí –Amber indicó el cuarto de estar y él, asintiendo, la siguió–. ¿Puedo ofrecerle un café… o cualquier otra cosa?
–No he venido para tomar café. Por favor, siéntese.
Conteniendo la irritación que le producía que le dijeran en su propia casa que se sentara, Amber se sentó en el brazo de uno de los sillones y esperó a que él ocupara el opuesto.
Entonces, suponiendo que tomar la iniciativa era su mejor plan de ataque, Amber dijo:
–Siento que haya hecho un viaje tan largo para nada, pero he de decirle que la carta ha sido un error. Yo…
–¿Admite entonces que la escribió?
–No debería haber sido enviada –dijo ella, eligiendo con sumo cuidado sus palabras–. Siento que haya causado un malentendido.
–¿Un malentendido? –repitió él con censura en la voz.
–La carta no decía que el niño era suyo, ¿verdad?
–No explícitamente, pero eso era lo que daba a entender.
–Siento que no fuera más clara, pero se escribió en un momento de pánico. Usted dijo en Caracas… –Amber hizo una pausa para asegurarse de que la cita era correcta–. Dijo: «Si tienes algún problema, ponte en contacto conmigo».
Una expresión de incredulidad asomó a las facciones de él.
–La carta se debió a un estúpido impulso –continuó Amber–. No era necesario que viniera usted aquí. Lo mejor que puede hacer es volver a su país y olvidarse de lo ocurrido. Lo siento.
Marco Salzano se levantó del sillón súbitamente; ella, sobresaltada, enderezó la espalda, acobardada.
A pesar de que él no se le acercó, la ira de sus ojos hicieron que le diera un vuelco el corazón.
–¿Que me vaya? –dijo él–. ¿Así de sencillo?
–Ya sé que ha hecho un viaje muy largo y lo sien…
–¡No vuelva a decirme que lo siente! –exclamó él–. En la carta decía que había tenido un niño nueve meses después de… estar juntos en Caracas. ¿Qué se supone que voy a pensar? ¿Que soy la clase de hombre que da dinero a la madre de su hijo para que le deje en paz?
Amber tragó saliva.
–No sé qué clase de hombre es –admitió ella–. Lo único que sé es que es rico, aristocrático y, al parecer, tiene cierto poder en su país… además de bastante genio.
–¿Que tengo dinero? Y usted pensó que podía sacarme algún dinero sin darme nada a cambio, ¿eh? ¿Por eso decía en la carta que jamás volvería a molestarme?
–¡No fue así!
Él avanzó, agarró ambos brazos del sillón y ella, instintivamente, se echó hacia atrás.
–¿Dónde está mi hijo?
Incapaz de mantener la mirada acusadora de él, Amber bajó los ojos.
–Como le dije anoche, yo no he tenido ningún hijo –a pesar de su convencimiento de estar haciendo lo que debía hacer, no podía evitar sentirse culpable.
–En la carta me dijo que tenía deudas que no podía pagar, que estaba a punto de perder su casa. Me doy a entender que mi hijo estaba prácticamente en la calle.
–Mmmm –murmuró ella–. La situación está mejorando.
–¿Cómo? ¿Ha encontrado otro idiota a quien engañar?
Él levantó una mano del brazo del sillón para ponérsela bajo la barbilla y obligarla a mirarle.
–¡No! –exclamó ella.
–El problema con los mentirosos es que nunca se sabe cuándo dicen la verdad.
Amber se obligó a mirar a esos oscuros ojos.
–Yo no he tenido un hijo suyo. No estoy mintiendo. Usted mismo vio anoche que aquí no vive ningún niño.
Él se la quedó mirando; después, bruscamente, le soltó la barbilla y dio un paso atrás.
–¿Es jugadora? ¿Le gusta apostar?
–¿Qué? –preguntó ella sin comprender el porqué de la pregunta.
–¿Es por eso por lo que necesitaba dinero?
Amber sacudió la cabeza.
–Me ha causado muchos problemas y muchos gastos. Creo que tengo derecho a preguntar por qué.
–Lo sien… Si quiere que le pague el viaje de avión…
Él sonrió burlonamente.
–Eso no es necesario.
Con piernas temblorosas, Amber se puso en pie.
–En fin, creo que será mejor que se vaya ya. No tengo nada más que decirle.
–Querrá decir que no quiere decirme nada más.
Amber se encogió de hombros. ¿Qué más podía decir sin levantar sospechas? Y necesitaba que él se fuera. La presencia de Marco Salzano la ponía nerviosa en muchos sentidos. Aunque el desprecio y el enfado de él le intimidaban, no podía evitar sentirse atraída por ese hombre.
Marco se volvió y se apartó un par de pasos de ella. Amber, momentáneamente, sintió un gran alivio. Pero entonces, él se detuvo y se volvió otra vez de cara a ella.
–¿Por qué tengo la impresión de que me está ocultando algo, algo que debería saber?
Como si se guiara por un impulso, Amber le vio meterse la mano en el bolsillo interior de la chaqueta, sacar una billetera y de ella un fajo de billetes.
Era dinero de Nueva Zelanda. Billetes rojos de cien dólares cada uno. La suma de esos billetes era una cantidad importante.
–Tome –dijo él ofreciéndole el dinero–. Digamos que… como recuerdo de un placentero encuentro.
Amber dio un paso atrás.
–¡No puedo aceptar su dinero!
Un brillo de sospecha iluminó los ojos de él y Amber se dio cuenta de que había cometido una equivocación.
–Pero es por eso precisamente por lo que estoy aquí, ¿no?
–Ya se lo he dicho, la situación ha mejorado –nerviosa, Amber alzó una mano y se apartó una hebra de cabello del rostro.
Los ojos de él siguieron el movimiento y, cuando ella fue a bajar la mano, Marco Salzano se le acercó, le agarró el brazo y se lo examinó, clavando los ojos en un pequeño cardenal.
Las mejillas de ella se encendieron y trató de zafarse de él, pero sin éxito.
En voz casi apenas audible, Marco le preguntó:
–¿Le hice yo ese cardenal ayer?
–No se preocupe, no importa.
Inesperadamente, la oscura cabeza de Marco Salzano se inclinó y, de repente, Amber sintió sus labios en el cardenal.
Amber casi se ahogó. Se mordió los labios para contener un involuntario gemido de placer mientras el cabello de él le rozaba la piel. La sensación fue como si un rayo le hubiera traspasado el cuerpo.
Marco levantó la cabeza y el brillo de sus ojos hizo que casi se le parara el corazón.
–Qué piel más delicada –dijo él–. Perdóneme.
Incapaz de hablar y medio mareada, Amber se preguntó cómo podía ser que un roce tan suave produjera en ella semejantes sensaciones.
–No recordaba lo deseable que es usted –dijo él–. No es de extrañar que yo perdiera la cabeza aquella noche.
–No fue usted el único –le dijo ella.
«Cállate», se advirtió Amber a sí misma en silencio.
–La mujer con la que me acosté en Caracas no era virgen –comentó él.
–¡Eso no significa que fuera una cualquiera! –protestó Amber.
–No he querido decir eso. Simplemente, supuse que usted era una mujer de mundo capaz de protegerse a sí misma de cualquier… inconveniencia. Usted misma me lo aseguró, ¿no lo recuerda?
Amber, sobresaltada, contestó:
–Yo… no, no me acuerdo. Y ahora, si no le importa…
–¿Tan bebida estaba? –Marco frunció el ceño–. No tengo por costumbre aprovecharme de mujeres bebidas. Usted parecía plenamente consciente de lo que estaba haciendo y… disfrutó de nuestro breve encuentro. ¿No lo recuerda?
Las mejillas de Amber enrojecieron visiblemente.
–No. Y ahora…
–¿No? ¿Quiere que le refresque la memoria?
El sonido que emitió su garganta, cuando Marco cruzó el espacio que los separaba, fue una especie de gemido; pero antes de poder decir nada coherente, él la tenía rodeada con sus brazos. Y cuando ella abrió la boca para protestar, Marco se la cubrió con la suya.
La lengua de Marco le acarició eróticamente el labio superior, prendiendo la llama del deseo en ella antes de que, con las manos cerradas en puños, le empujara para apartarlo de sí.
Marco bajó los brazos y ella, temblorosa, dio un paso atrás.
–Quiero que se vaya ahora mismo –dijo Amber con una voz que le sonó extraña a sí misma.
Como si no la hubiera oído, Marco dijo:
–Al parecer, a mí también se me han olvidado muchas cosas. Tiene sabor a miel y a pasión, algo que no recordaba.
–Le he dicho que quiero que se vaya.
Marco hizo una ligera inclinación de cabeza.
–Si insiste…
–Sí.
Entonces, Marco se dio media vuelta y se marchó.
Amber jamás había imaginado encontrarse nunca en una situación así. Quizá, algún día, lograra deshacerse del sentimiento de culpa que la embargaba, porque… ¿no estaba haciendo lo único que podía hacer?
Sí, así era. E incluso por él, por todo el mundo.
Además, ella no había dicho nada que no fuera verdad.
Una pobre disculpa. Pero debía alegrarse de que todo hubiera terminado y olvidarse de lo ocurrido.
¿Olvidar lo ocurrido?
Alzó una mano y se la llevó a los labios, que aún le cosquilleaban por el recuerdo del beso de Marco Salzano.