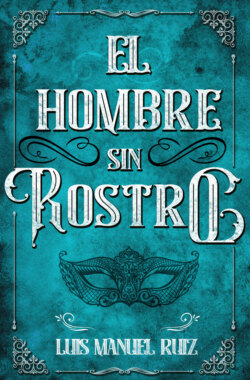Читать книгу El hombre sin rostro - Luis Manuel Ruiz - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 6
ОглавлениеHabía revivido todos aquellos sucesos casi sin darse cuenta, mientras el tranvía le conducía hacia el suroeste de la ciudad con un traqueteo de alcancía llena. Viajar en tranvía solía provocarle esas visiones, esos trances: su cuerpo parecía quedar vacío sobre el asiento y su mente comenzaba a alejarse de él, en busca de paisajes del pasado y personas que habían oficiado como figurantes en alguna esquina que desapareció. Sin saber por qué, de repente se encontró acordándose de la joven que había entrevisto en el museo, con su falda de pliegues de color trigo, el pelo corto y aquellos ojos profundos que le parecieron dos tinteros: Irene Fo, se llamaba, y para jugar trazó su nombre con el índice sobre el vaho de la ventanilla. Cuando le llegó el turno de descender, en el Hospital General, reparó en que había cometido una tontería y quiso enmendarla borrando el nombre: pero ya estaba abajo y el tranvía prosiguió su camino transportando aquella declaración de amor por todos los barrios de Madrid.
Según le informaron, el señor Justino Márquez había sido internado en la quinta planta, en una habitación doble. A pesar de lo avanzado de la hora, la floristería del pabellón militar todavía estaba abierta y Elías Arce aprovechó para elegir un ramo en que la modestia no estuviera reñida con el gusto. Con un puñado de caléndulas en la mano, ascendió los tres pisos tan rápidamente como el agotamiento de sus piernas se lo permitió. Al entrar en la habitación, se dirigió hacia el anciano que ocupaba la cama más alejada del ventanal y comenzó a estrujarlo entre sus brazos, emitiendo sonoras exclamaciones de regocijo.
—¡Querido tío! —clamaba, conteniéndose las lágrimas—. ¡Qué alegría de verle! Tiene usted buen aspecto, me parece. He venido a Madrid a resolver unos asuntos de la notaría y me ha parecido obligatorio hacerle una visita.
El anciano tenía algo que objetar: pero antes de que abriese ese agujero sin dientes que tenía en lugar de la boca, Arce le amordazó con el ramo de flores y le cruzó el termómetro en las encías, muy preocupado por su temperatura. Luego estuvo un rato sacudiéndole los hombros y cambiando los almohadones de posición hasta que la espalda del tío logró un acomodo más o menos aceptable. Por último, Arce arrastró el butacón de invitados para colocarlo al lado de la cama y se sentó con las piernas cruzadas. El anciano le contemplaba con ojos atónitos, unos ojos en que la incredulidad se teñía de esperanza: por un segundo, Arce temió que el pobre hombre estuviera tan solo que fuera a reconocerlo como su sobrino de verdad.
—La tía está muy bien, y los primos lo mismo. Todos le envían recuerdos —vociferó con apresuramiento—. No se esfuerce por hablar, tío, ya me han informado los médicos de que en su estado no es conveniente. Déjese el termómetro en la boca, será mejor. Que se lo deje, le digo.
Con el fin de aplacar la rebelión del anciano, que luchaba por escupir aquel trasto de cristal y mercurio, Elías Arce retiró uno de los almohadones de la cabecera de la cama y el cráneo de su tío produjo un chasquido sordo al chocar contra el somier. El otro paciente de la habitación, un hombre grueso con las mejillas horadadas de viruelas y rostro de desorientación, contemplaba el sainete reprimiendo una mueca de sorpresa. La mujer que le acompañaba, sin embargo, no hacía el menor caso: volvía sus facciones agrias hacia la ventana para mostrar el moño negro que se le posaba fúnebremente sobre la nuca.
—Le digo, querido tío, que todos en el pueblo se encuentran muy bien y le echan mucho de menos —prosiguió Arce, marcando las sílabas con dureza—. Eugenio, el vecino de enfrente, le envía recuerdos, y espera poder verlo pronto en casa. Todos están seguros de que para Pascua ya se encontrará usted de regreso. Pues claro que sí, mírese usted mismo, si tiene unos colores que da gusto verlos —y el pobre viejo se miraba el pellejo de color aceite que le recubría los antebrazos—. Usted es todavía un adolescente, hombre, no tiene más que cuidarse. Con una dieta apropiada y un poquito de gimnasia diaria, esa afección de los riñones no volverá a molestarle, se lo digo yo y tiene usted que creerme. Con su salud, usted aguanta doscientos años y nos entierra a todos. Fíjese en el desgraciado de Roales, el albañil, el que se fugó con la hija del tintorero, un mal resbalón en lo alto del andamio y plas, al otro barrio. Y usted aquí, tan campante. O si no piense en ese pobre tipo, el del Museo de Historia Natural, no sé si habrá leído usted la información en los periódicos. Un profesor que estaba tan tranquilo paseando por su museo y de repente… el esqueleto de un bicho que se le cae encima. Lo mató, le hizo el cráneo papilla, claro. También es mala suerte, ¿no le parece a usted? Aunque hay quienes opinan que no fue un accidente, que había alguien allí que soltó el esqueleto adrede, liberando el cable que lo sujetaba al techo. ¿Ha oído usted algo al respecto, tío?
Para evitar la congestión que la frente enrojecida del anciano parecía anunciar, Arce le sacó el termómetro de la boca, le dejó proferir un lamento y a continuación volvió a silenciarlo sellándole los labios con la sábana. Fue el momento en que, por fin, y tal y como Arce había estado esperando, el otro inquilino de la habitación interrumpió su monólogo:
—¿También usted ha oído por ahí que no fue un accidente? —masculló.
Con estudiada calma, después de advertir al anciano mediante una presión en la muñeca que ni se le pasara por las mientes retirarse la sábana de la boca, Arce giró sobre sus talones. Allí estaba Justino Márquez, con los ojos a punto de caerle rodando por las mejillas y el pelo pegado a las sienes a causa del sudor. Se llevaba la manta a la cara con las dos manos, como buscando protegerse de la pesadilla que le atormentaba desde la infancia; o tal vez, pensó Arce luego, fuera la mujer sentada junto a su cama la que provocaba aquel gesto de pánico instintivo. Era una criatura embutida en un traje negro, tan delgada que casi resultaba esquemática, que no emitía una sola palabra y miraba a Márquez como reprochándole cada uno de sus movimientos: solo las esposas y las madres, se dijo Arce, pueden acumular en una mirada tal cantidad de reproches.
—Yo soy bedel del museo y estaba de servicio aquella noche. —El labio inferior de Márquez temblaba—. Yo vi directamente lo que sucedió al profesor Silva. Pero ahora no sé si estoy loco o no, porque la dirección del museo me ha hecho dudar. Dicen que es mejor que me calle. Pero yo lo vi, créame, lo vi.
—¿Usted vio el crimen? —dijo Elías Arce, fingiendo incredulidad.
De pronto, la mujer de negro habló.
—Cállate, Justino. —Su voz era del mismo color del vestido—. Sabes de sobra que esas fantasías te hacen mal.
Pero si Justino Márquez no se extirpaba aquellas imágenes del cerebro que estaban enquistadas como tumores, sabía que podía despedirse de la salud y de la cordura para el resto de sus días. Se esforzó por reprimir el pálpito de su labio de abajo para añadir:
—Sí, yo lo vi, por supuesto que lo vi, pero no aceptarán mi testimonio en los tribunales porque dicen que estoy loco. Hasta mi mujer piensa que estoy loco. Y yo ya no sé si lo estoy o no, solo sé que vi lo que vi.
—Usted vio lo que vio —repitió Arce, adoptando el gesto de estudiar un billete falso.
—Lo vi, le digo que lo vi —se lamentó el bedel una vez más—. Lo vi como le veo a usted, como veo esta habitación y veo a mi mujer, pero los tribunales no me creerán, no creerán que vi lo que vi.
—Bueno —intervino entonces el anciano de la otra cama, desobedeciendo las advertencias de Elías Arce—, díganos usted de una maldita vez qué es lo que vio.
Antes de proseguir, Márquez interrogó con la mirada a su esposa; el fantasma negro volvió a girar la cabeza hacia el ventanal. Fuera, cerca, se enderezaba la aguja de la iglesia de San Nicolás.
—Alguien perseguía al profesor Silva —balbuceó—. Estuvo persiguiéndole toda la noche, a través de las salas y los pasillos del museo. El profesor se torció un tobillo y cayó, el otro lo sorprendió en la sección de paleontología. Tomó un hacha de un cuadro contra incendios y cortó el cable que sujetaba el esqueleto del dinosaurio al techo.
—¿Vio al asesino? —Arce ya no disimulaba su ansiedad—. ¿Qué aspecto tenía?
—Sí, sí lo vi —respondió Márquez, con una desolación infinita. Y después de una pausa larga como un insomnio agregó—: Yo ya había visto esa cara antes. Tenía la misma cara del profesor Ernesto Silva.