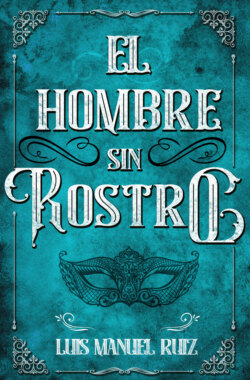Читать книгу El hombre sin rostro - Luis Manuel Ruiz - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 3
ОглавлениеDe ocho letras, se dijo Elías Arce a la vez que embestía el gélido aire de marzo con su tupé pelirrojo y dejaba de lado la iglesia de la Purísima Concepción. Ocho letras: hipoteca, trampa tendida a los menores de veintiún años, pretexto para convertir la vida en su simulacro. En resumidas cuentas: porvenir. El porvenir era una cosa horrible, una zancadilla, un presidio enorme en el que su madre deseaba encerrarlo para impedirle volar por los caminos del mundo y llegar a convertirse en lo que siempre había deseado, un periodista. Odiaba el porvenir, o al menos en el sentido en que lo entendía mamá desde la mesa camilla de la salita, mientras volvía a enrollar el ovillo de lana que le servía para tejerle el enésimo jersey. Un jersey que tenía todas las trazas de una camisa de fuerza.
La calle Goya se extendía arriba y arriba, jalonada por abacerías, boticas y despachos de bebidas. De vez en cuando, un cosario avanzaba por el centro de la calzada con su carretón cargado de chatarras y trataba de convencer a cualquier viandante de las bondades del esqueleto oxidado de un paraguas. Ocho letras, y ni una más, eran suficientes para compendiar todos los desencantos y las amarguras que cabían en el porvenir, tal y como su familia lo había dibujado para él desde su remota casa de Sansueña: una carrera de Derecho que se alarga como una enfermedad infantil, plúmbeos manuales capaces de convertir el cerebro en piedra pómez, años de aprendizaje como pasante en cualquier bufete de abogados o en cualquier polvorienta oficina en que seguir el planeo de las moscas sobre el aire mientras un lecho negro se seca en los tinteros. Esa definición también le parecía bien, resultaba gráfica. Cinco letras: seguir el vuelo de las moscas mientras la tinta se seca en los tinteros. Porvenir. Le había quedado la costumbre algo irritante de buscarle la definición y las letras a todo después de dieciséis meses ejerciendo como redactor de crucigramas. Cuando alguien se impacientaba ante su rigor alfabético, solía replicar que el diccionario es el único sitio donde están todas las cosas, sin faltar. El universo es igual que el diccionario, pero patas arriba, sin ordenar. Para encontrar la felicidad en la enciclopedia, no hay más que consultar la secuencia de las letras; hacerlo en la realidad precisa de mayor paciencia.
Mamá quería hacer de él un flamante abogado, con cuello duro y un despacho con escritorio de caoba que moviera admirativamente el entrecejo de sus vecinas. Más o menos lo mismo que pretendía papá, aunque por fortuna un socorrido mal del riñón se lo había llevado hacía la friolera de casi diez años, cuando el pantalón de Elías aún no le cubría los tobillos, y él ya no constituía un incordio. Por supuesto que mamá no hubiera tolerado que se convirtiera en periodista. Las diez letras de periodista encerraban en su cerebro atestado de tapetes de hilo, rosarios y elencos de novios idóneos para su hermana Charo objetos mucho más turbios que aquellos que encantaban a Elías cuando pronunciaba la misma palabra. En el caso de mamá, la definición apropiada para aquellas diez letras habría sido: buscavidas, vagabundo, oficio peligroso al que se resignan gentes de baja extracción y mal vivir. Y por eso a Elías ni se le pasó por la cabeza anunciarle que se marchaba a Madrid a seguir los pasos del enorme Homero Lobo, su héroe de los rotativos; tuvo que camuflar ese acontecimiento tan largamente esperado debajo de un anodino puesto en la oficina de un notario muy bien relacionado, amigo de varios senadores y con mano en los ministerios. Aunque ese notario jamás hubiera visto su cara, por no decir su nombre, y a pesar de que pasaría una buena porción de tiempo antes de que tuviese ocasión de presenciar uno y otra.
Se detuvo delante de un ostentoso porche de mármol con columnas robadas de algún templo romano y trató de recuperar el resuello. Durante unos segundos en que el severo aire de marzo le royó las articulaciones por debajo del gabán, contempló la cancela de forja y el nombre grabado con solemnes letras de molde sobre la placa de bronce: «Lope Urquijo. Notario». Sabía que el señor Urquijo era un tipo bajito, del tamaño de un árbol talado, que se paseaba a veces por la calle de Goya protegido por un bombín negro como la envidia y un paraguas emparentado con los murciélagos; lo sabía no porque lo conociera, sino porque lo había visto salir o entrar en aquel edificio a la hora de las comidas y porque Vicente, el portero, el servicial Vicente, se lo había señalado alguna vez. Y allí estaba Vicente, con esa nariz suya abandonada en medio de los pómulos como una pera mordida, masticando una brizna de enea, intentando abreviar sus horas de servicio acariciando las esquinas del vestíbulo con la paja de la escoba. Recibió la irrupción en el inmueble de Elías Arce y su estridente flequillo escarlata con una sonrisa de ironía.
—Vaya —roncó—, si tenemos aquí nada menos que al secretario personal del señor Urquijo. ¿Cómo van los asuntos personales del notario, señor Arce? ¿Conseguiremos ese puesto para el sobrino en el Ministerio de Gracia y Justicia?
—Menos guasa, Vicente —contestó Arce, a la vez que extraía un sobre metódicamente planchado del interior de su gabán—. Creo que es otra cosa la que hay que tratar de conseguir, y para la que, si no me equivoco, esta carta te será de gran ayuda.
Alrededor de la pera mordida, los ojillos de Vicente parpadearon.
—¿Traes la carta? —La escoba fue dejada de lado y las manos del portero quisieron abalanzarse hacia el sobre, pero Arce dio un paso atrás—. ¿Sabrá convencerla esta vez?
—¿Hay algún paquete para mí? —replicó Elías Arce con el ceño fruncido.
El portero devolvió por unos instantes una mirada de furia a aquel mequetrefe que se atrevía a tratarle igual que a una mula que corre detrás de la zanahoria que le tiende el cochero. Lo hubiera estrujado sin dudarlo, lo habría exprimido como las sábanas, las toallas y los manteles que recibían palizas en la lavandería de la calle de Castelló, entre ollas rebosantes de agua caliente y una atmósfera atascada de vapor que recordaba a la chimenea de un volcán, donde ella, la dulce Margarita, el amor platónico de Vicente, la figura angelical que reconstruía noche a noche durante tres exhaustivas horas de insomnio, vapuleaba los juegos de cama con una pala de madera de nogal. Sus miradas se habían cruzado una mañana de febrero en que la escarcha decoraba con encajes las ventanas de la lavandería, y él apenas había logrado articular una respuesta cuando ella le preguntó, por debajo del milagro clorofila de sus ojos, a qué nombre debía anotar la ropa interior que él había llevado a recibir su correspondiente zurra. Se trataba precisamente de las mudas del señor Urquijo, para quien Vicente realizaba de vez en cuando labores de recadero, pero ahora eso importaba poco; en realidad todo importaba poco, nada importaba nada de nada salvo el prodigio esmeralda de aquellos ojos de joyería engastados en aquella cara que no podía recordar sin desinflarse en suspiros. Quiso hablarle; quiso confesarle lo que sentía; imaginaba entrevistas futuras en que penetraba violentamente en el local y le disparaba a bocajarro su pasión, y ella, enternecida, claudicaba entre sollozos de gratitud. Pero la realidad prefiere la prosa al verso y lo cierto es que Vicente, sin estudios y dotado de la elocuencia propia del aguador y el mulero, no confiaba excesivamente en sus poderes de persuasión. Por suerte para él, de repente apareció en su horizonte aquel infusorio, aquel muchachito pelirrojo con sus gabanes de talla grande que pretendía hacerse pasar por el secretario del señor Urquijo y que necesitaba que alguien recogiera los paquetes que llegaban para él desde no se sabía qué pueblo extraviado del sur. El infusorio trabajaba en un periódico, él sabía escribir. A cambio de recoger los paquetes, Vicente podría obtener, por qué no, las confesiones de amor demoledoras que necesitaba.
—Por aquí —indicó Vicente, como si Arce no conociera ya el camino de sobra.
Al otro lado del vestíbulo, donde se abría el patio de coches y en invierno el caño de la fuente se convertía en adorno de cristal, se encontraban las dependencias del portero. Encima de una mesa situada frente a la ventana aguardaba el paquete de Arce, envuelto como siempre con el cordel que servía para reforzar los esquejes de los rosales. Mamá seguía conservando su ancestral afición por la jardinería, pensó Arce con un arrebato traicionero de ternura que rápidamente dejó pasar. Acomodó el paquete debajo del gabán, a una altura discreta para que el olor del chorizo y las empanadas no arruinase todavía más su sufrido traje de estameña, y tendió el sobre. Las manos de Vicente lo tomaron con una delicadeza casi cómica, como si sostuvieran el zapatito de cristal olvidado por la protagonista del cuento.
—¿Es la definitiva? —resopló con ansiedad—. ¿Me contestará? ¿Vendrá conmigo al cinematógrafo?
—Garantizado —Arce alzó la mano al estilo indio a la vez que retrocedía en dirección a la salida—. Quizá en nuestras tentativas anteriores pecamos de poco osados. Hablar de la belleza de sus ojos o la delicadeza de los rizos de su frente es algo que no impresiona a las mujeres, muchas se preguntan si no las tomamos por un maniquí. Hay que apostar por adjetivos más fogosos, bélicos, avasalladores. Tiene que comprender que no se las está viendo con un vulgar petimetre de barriada, ni con un aprendiz de barbero. Caerá rendida en tus brazos, estoy seguro.
Alrededor de la pera mordida de la nariz, los ojillos del portero recorrían ciertas frases de la carta con un resquemor de duda.
—La íntima turgencia que oculta tu camisa… —recitó a media voz—. El talle sutilmente torneado que habrían envidiado las meretrices de Babilonia… Las selvas profundas de tu feminidad… —Vicente pestañeó—. Yo no entiendo mucho de literatura, pero ¿no está el tono un poco subido?
—En absoluto —Arce ya corría por Goya en persecución de un tranvía—. Se acabaron los suspiros y empiezan las exclamaciones. Ya me contarás el mes que viene. Saludos al señor notario.
En el tranvía logró un puesto junto a una anciana con chal de cuyas encías despobladas se derramaba un monólogo interminable, y extrajo el paquete para estudiarlo con mayor atención. Rozó el trapo del envoltorio con la punta de la nariz y jugó a adivinar lo que contenía. No solía equivocarse. Era cierto que la naturaleza le había dotado de escasas dotes de perspicacia, como alguna vez le hacía notar un compañero más insidioso de la cuenta en la redacción, pero a cambio gozaba de una pituitaria de un talento envidiable. Sin necesidad de moverse de la cama solía enterarse de lo que cocinaban todas las vecinas de su bloque desde el bajo hasta la buhardilla, cocido, manitas de cerdo, acelgas, garbanzos o menestra, conocimiento este que en más de una ocasión constituía menos una ventaja que un suplicio, sobre todo a la altura del estómago y a la altura de fin de mes. Por cuanto le informó su olfato, mamá se había decantado ahora por el bollo preñado con morcilla, media libra de manteca y un queso de cabra. Por el precio de aquellas fragancias paradisíacas, merecía la pena partirse la imaginación buscando adjetivos aparatosos y comparaciones de curar el hipo para las cartas de Vicente. En realidad, no sabía si sus frases plagiadas de poemas decadentes obtendrían fruto o no, porque en cuestión de derroteros sentimentales Elías Arce no se hallaba mejor informado que el portero al que aconsejaba; tendía a ver el amor como una especie de función de teatro donde se pronuncian palabras esdrújulas y las muchachas se desmayan entre los brazos del galán justo antes de la ovación de la platea, y eso le planteaba ciertos problemas operativos a la hora del galanteo. Por ejemplo, a la hora de abordar a la señorita Irene Fo, a la que había entrevisto el día previo en el Museo de Historia Natural, mientras su padre reconocía el cadáver del director. Dudaba de si dirigirse a ella parangonándola con la sutil Cleopatra o con la hipnótica reina de Saba cuando el tranvía alcanzó su parada. De cuatro letras, condimento que convierte cualquier frase anodina en fruta garrapiñada: amor.
Por fortuna, mamá ignoraba que en vez de pasar a limpio las actas de don Lope Urquijo, a cuya dirección remitía sus provisiones mensuales, el díscolo y pelirrojo Elías invertía las mañanas en la redacción de El Planeta, uno de los periódicos más sonoros de la capital, o vagabundeaba por las calles de Madrid en busca de noticias, preferentemente sangrientas, con que alimentar sus páginas. También ignoraba, por fortuna, que en vez de ocupar una cómoda habitación en el mismo edificio de la notaría sobrevivía en un cuarto que parecía el pañol de un submarino, cuyo único ventanuco, esmirriado y triste, miraba hacia un patio interior poco recomendable a los afectos al suicidio. Para llegar hasta ese cuarto, que ocupaba la esquina del quinto piso en una casa de vecinos con problemas de desagüe, Arce debía atravesar las calles Jacometrezo y Horno de la Mata, donde el visitante, pasando de porche en porche, podía recibir ecuánimemente lecciones tanto de filosofía como de letras; las últimas las aportaban las numerosas librerías de viejo diseminadas entre los soportales, en que se confundían fascículos, tomos descabalados de enciclopedias, folletines hechos papel de envolver y obras maestras manchadas; y para clases de filosofía, ninguna mejor que las que podían ofrecer las mancebías abiertas a ambos lados de las aceras, cuyas inquilinas, con el polvo de arroz asentado sobre las mejillas o una boca improvisada por un brusco lápiz de labios, atesoraban más conocimiento sobre la vida y sus misterios que muchos honorables profesores de universidad. Allí en el tercer piso, en el número quince de la calle de Tudescos, Elías Arce dormía, escribía a veces y combatía con denuedo contra dos de los grandes enemigos de la humanidad: la desilusión y el aburrimiento.
Al embocar el pasillo del tercer piso, descubrió que un lince le obstruía el paso en posición de ataque. Tenía la boca abierta y dos hileras de dientes puntiagudos como alfileres sobresalían bajo los bigotes; los iris de ámbar brillaban en la penumbra. Arce avanzó sin temor y acarició el lomo de la criatura, no menos recio que la corteza de una de esas encinas en que solía grabar su nombre en los campos de Sansueña, de niño. El lince no alteró su posición y siguió amenazando a una presa invisible. La puerta del vecino de la derecha estaba abierta y del fondo de las habitaciones llegaba un olor a química, a quirófano, a instrumento de metal.
—Discúlpeme usted, amigo mío —dijo Gamarra, el taxidermista, recogiendo el lince congelado y retirándolo hacia un rincón del rellano—. He tenido que hacer sitio para el ciervo que me han encargado este lunes y me he visto obligado a sacar del taller un lince, algunas comadrejas y una cabeza de jabalí. Un ciervo entero, nada menos, y en posición de estampida. La verdad es que ya no sé dónde ponerlos. ¿Le interesa, amigo mío, una pareja de lechuzas en perfecto estado que podría colocar encima de su aparador? Se las dejo las dos en quince duros. ¿Una cabeza de ciervo, para colgar el abrigo?
—Se lo agradezco, señor Gamarra —Arce extraía la llave de su gabán—, pero creo que ya hemos tenido esta misma conversación en alguna otra ocasión. No necesito animales disecados, bastante disecado tengo ya el bolsillo. ¿No le han reñido por colocar ahí el lince?
Gamarra tenía la costumbre de hablar siempre con un cigarro roto en la boca, el cabo de un cigarro que volvía a encender cada vez que se le apagaba y que difundía un humo apestoso por su taller y los alrededores. Cuando efectuaba esa operación, el humo recalentado le enmascaraba el rostro y se volvía de la misma tonalidad de la barba que le crecía debajo.
—Sí, la Parrala —Gamarra masticó su cigarro con furia—. Se ha llevado un susto de aúpa al ver el lince en mitad de las escaleras, y dice que me va a denunciar a la policía por guardar animales salvajes en casa. Será zopenca. A quien tendrían que haber denunciado es a su marido, por guardarla a ella. No se vaya todavía, amigo mío. Tengo una iguana que quizá resulte atractiva a un temperamento como el suyo, inclinado a lo exótico.
Una vez, Arce había entrado en el taller de Gamarra y se había encontrado en una especie de curtiduría decorada con esculturas abstractas. Alambres y siluetas de espuma y caucho se repartían el piso con cabezas de criaturas sin terminar y misteriosas alimañas que contemplaban al visitante desde miradas de cristal opaco. No le gustó la experiencia: durante dos o tres noches soñó que algo rateaba al filo de su cama y que ojos como ascuas amarillas le espiaban siniestramente bajo las tinieblas. Entre sus compañeros de profesión, Gamarra tenía fama de chapucero. Era apresurado en su trabajo, no reparaba en los detalles y cometía una serie de errores que casi se habían convertido en marca de la casa. A veces se equivocaba al elegir el vidrio de los ojos y dotaba a un perro de la mirada venenosa de un reptil; en el lomo de las gacelas podían aparecer motas de tigre; de su taller surgían desmentidos a la teoría de la evolución como águilas con escamas y gatos emplumados. Era esa creatividad involuntaria lo que los guasones y los buscadores de rarezas más apreciaban en su obra.
En cuanto llegó a su habitación, Elías Arce dedicó una mirada de enemistad al panorama de la ventana y colocó el paquete de mamá encima de la mesa, donde se hallaban esparcidas algunas cuartillas. En ellas, hasta la noche previa, había estado realizando borradores de lo que debía ser un artículo espléndido, una crónica sin posible parangón, el texto que demostraría sin paños calientes en la redacción de El Planeta que era un periodista de raza y que todos cuantos se burlaban de su inexperiencia desde las mesas contiguas estaban condenados a tragarse sus palabras. Desde que, dos meses atrás, fue ascendido a redactor más por error que por otra cosa, buscaba sin descanso el tema para ese artículo explosivo que despejara las dudas sobre su talento; había creído encontrarlo en los asesinatos del Sacamantecas de Las Ventas, al que la policía detuvo antes de que Arce pudiera colocar la primera coma a su reportaje; había confiado en el sabotaje en el Canal de Isabel II, donde un presunto anarquista había derramado un presunto veneno que podía sumir a la entera población de la capital en retortijones (el veneno resultó ser el contenido de un orinal y el anarquista un vecino maleducado a quien una mujer sorprendió de noche liberándose de sus deposiciones donde no debía); puso sus esperanzas, en fin, en la desaparición del Gran Tártaro, un cabujón de cuarenta y ocho quilates parecido a una naranja de cristal roto, de la joyería de la Castellana en cuyo escaparate había sido expuesto, pero el dueño del establecimiento tardó solo dos mañanas en percatarse de que había rodado debajo de la moqueta en el momento de limpiar los expositores, que acumulaban polvo desde que Espartero era todavía alférez. Ahora, definitivamente, se dijo Elías Arce mientras desataba el paquete y devolvía la vida al café frío que hacía equilibrio en lo alto del infernillo de gas, ahora, de una vez por todas, el tema que estaba esperando había ido a dar a sus manos. Estaba allí, en forma de cadáver: un cadáver escuchimizado, insignificante, hecho papilla debajo del esqueleto de un pájaro prehistórico en la sala de un museo. De siete letras, oportunidad de oro, artículo estruendoso que le dispararía a la más alta cumbre del parnaso del periodismo: cadáver. La ocasión de su vida venía envuelta, como la buena literatura, en amor y muerte; la última, servida por el profesor Silva, o lo que quedaba de él; el primero, encarnado en la inefable Irene Fo, la Cleopatra sutil de sus fantasías.
Al final del café recalentado había un extraño gusto a alquitrán y a gasolina. Le fue dando cortos sorbos mientras revistaba el contenido del paquete (el bollo preñado, la manteca y el queso, y un cabo de salchichón de propina con aspecto de manillar de bicicleta) y examinaba la carta que lo acompañaba. La manteca había manchado un poco el papel, de manera que se podía ver a su través como si se tratase de un cristal lacado; la caligrafía de su hermana Charo, habitualmente académica y llena de paciencia, mostraba algunos ángulos violentos que delataban que mamá se la había dictado en un estado de poco sosiego. Lo que leyó no le sorprendió: un monótono recuento de los encuentros de mamá con vecinas del pueblo, recuerdos para los tíos y tías difuntos, recomendaciones de que se abrigase y se protegiese de las corrientes de aire, así como de las personas de baja condición de las que no puede extraerse nada de provecho, lo de siempre; y luego, lo que seguramente había hecho temblar la pluma de su hermana: mamá seguía embarcada en la penosa cruzada de buscarle un matrimonio de postín a la niña, y daba nombre y datos de nuevos aspirantes que había sumado a la añosa lista comenzada a redactar cuando Charo todavía se calentaba las orejas con el canesú. La carta casi constituía una clase de grafología; dependiendo del trazo con que había inscrito cada apellido sobre el papel, era posible deducir a cuáles de los candidatos Charo veía con más posibilidades de llegar a tomar su mano y cuáles de ellos podían acabar sintiéndola en la mejilla, en forma de bofetón. Jorge Alsina presentaba un sospechoso borrón en el nacimiento de la ese, nada que hacer, por no hablar de esa ele rígida y probablemente llena de avaricia. Jesusito Calderón y su o excesiva, ventruda, opípara, necesitaba un régimen de adelgazamiento antes de ser considerado un novio serio. Antonio Cabral no parecía del todo malo, aunque la be, rizada hacia la derecha por un viento invisible, quizá sugería cierta tendencia preocupante hacia el juego o la bebida.
Pobre Charo, se dijo Elías al tiempo que arrojaba la pelota hecha un burujo a la cesta en que se acumulaban sus crónicas abortadas, tener que soportar que mamá, sus jerséis y su mesa camilla apretasen diariamente en torno a su garganta el dogal insoportable del porvenir. Él había conseguido desabrocharse, al menos por el momento. Aunque el precio de esa libertad fuera el patio deprimente que las nubes agrisaban al otro lado del alféizar y los monstruos disecados del vecino, que si no tenía cuidado podían seguir acechándole con la ferocidad de sus miradas desde el territorio oculto que comenzaba debajo de su cama. No era una suite del Ritz, cierto, pero eso estaba a punto de cambiar. Su vida estaba a punto de doblar una esquina que haría variar todo el panorama; y esa esquina poseía la forma de un vistoso artículo de periódico, el artículo más despampanante que jamás había sido compuesto en las cajas y los tipos de una imprenta.
Sobre él, en triunfantes letras mayúsculas, se hallaría impreso el nombre de Elías Arce.